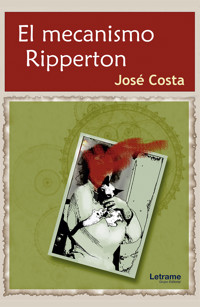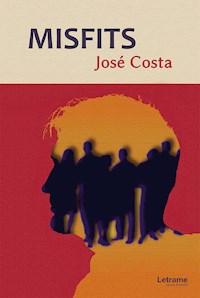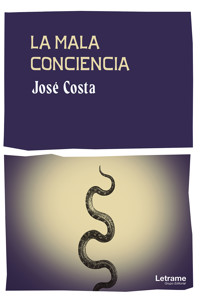
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con su aire de formal travesura, los veintiséis relatos que conforman La mala conciencia son una incitación a traspasar la dudosa línea que separa lo correcto y lo incorrecto. Del otro lado de esa línea, en la zona oculta a la mirada pública donde el sentido moral pende de un hilo, encontramos seres que actúan movidos por las pasiones, la ambigüedad o el instinto de supervivencia: una lanzadora de martillo, un grupo de científicos erráticos, un torpe funcionario, una viajera apocada… Seres corrientes que, desenvolviéndose en el ambiente de aparente normalidad en que se tejen las relaciones personales y sociales, acaban destapando lo escondido y hacen saltar la sorpresa, lo inesperado, lo inquietante. Es allí donde el poder revelador de los detalles y la capacidad de sugerencia construyen mundos que resultan, a un tiempo, turbadores y profundos, divertidos y poéticos, demostrando una vez más que no hay laberinto más fascinante e intrincado que la mente humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© José Costa, 2012
Diseño de edición: Letrame Editorial
Maquetación: Juan Muñoz
Diseño de cubierta: José Costa
Supervisión de corrección: Celia Jiménez
ISBN: 979-13-7012-010-8
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
Ornitología
El método es la senda directa hacia la perfección. En la estructura de ese orden radica el quid de la armonía y la excelencia, la base de un sistema moral tan sólido como intachable.
Así lo entendía el general retirado que, junto a su esposa, degustaba su copa de Courvoisier de las cinco de la tarde, mientras ella ejecutaba una de sus superfluas labores de ganchillo solo como un modo de recordarse que las ocupaciones manuales la mantenían ligada al mundo de las clases inferiores, para que su conciencia burguesa no perdiera del todo el sentido de la piedad ni la necesaria perspectiva ética. Esas manos que tricotaban con parsimonia habían sido tratadas con los más caros productos cosméticos, habían sido mimadas por las mejores manicuras, y todos sus mayores esfuerzos parecían haber consistido en triscar sobre las teclas de un precioso Mason & Hamlin que yacía en una esquina del salón con su presencia imponente. Con su tricota, la señora de la casa iniciaba de algún modo su camino diario a tocar tierra, descendiendo desde las alturas de su posición acomodada para encontrar la redención a través de esas tareas humildes, escuetas, al alcance de cualquiera. El general la miraba distraído, con complacencia, mientras saboreaba su coñac y disfrutaba de esa línea espaciotemporal perfecta en la que cada elemento ocupaba el lugar que le correspondía en la madeja.
La serenidad que reinaba en ese salón se fundamentaba en el método, desde luego, pues bajo la rigurosa observancia de las normas, el orden estricto de los objetos y la minuciosa pulcritud de las superficies, esa rectitud moral que suponía su aspiración quedaba plenamente representada, materializándose por vía de su sencillo correlato en el mundo físico: colección de armas bien alineadas, figuritas de porcelana extraordinariamente limpias, cena a las siete y media en punto.
A ello contribuía en buena medida la que, con una cierta economía sintáctica, seguían llamando la «criada»: una mujer que en realidad había rebasado los cincuenta y hacía las funciones de ama de llaves, y que llevaba sirviendo a los señores desde hacía más de treinta años. Había llegado allí joven, apocada y, según solían expresar con sorna los señores, «con un barniz manifiestamente rural», y el éxito de su perdurabilidad en esa casa seguramente radicaba en su disponibilidad silenciosa y sin fisuras, cualidad que contrastaba con una inexplicable impermeabilidad cognitiva que, entre otras categorías mentales más complejas, le había impedido aprender a leer y escribir. El hecho resultaba pintoresco y hasta, quizá, un poco molesto para el general y su esposa, quienes habían puesto todo su empeño en alfabetizar a la mujer, sobre todo en los primeros tiempos, siquiera fuera para que pudiera desenvolverse con soltura en ese mundo exterior al que, inevitablemente, de vez en cuando tenía que acceder; y, más egoístamente, para que esa recién empleada no fuera la comidilla entre sus estiradas amistades, siempre dispuestas a murmurar a espaldas de los demás. Sin embargo, tras decenas de agotadoras sesiones infructuosas, los señores al fin habían decidido darse por vencidos, y habían acabado retirándose con la frustrante sensación de haber estado lanzando piedras contra un muro.
Hacía ya bastantes años de aquello, y la criada, en todo caso, había demostrado con creces que era capaz de manejarse a la perfección en los entornos a los que limitaba su vida diaria, pues no parecía precisar más que de su sentido común y de su perspicacia para salir adelante, sin necesidad de producir o interpretar signos gráficos de ningún tipo.
Los señores, por su parte, sin haber conseguido salir del todo de su asombro, habían acabado aceptando la peculiaridad de su empleada en razón de su excelente desempeño, e incluso —utilizando el chisme como una entradilla anecdótica para sus reuniones sociales— solían comentar entre sus conocidos que, en todos los años que llevaban en el mundo (y empezaban a ser muchos), jamás habían encontrado un caso parecido.
Parsimoniosos y quizá un poco anodinos, sus días transcurrían en la apacible armonía de quienes están ya un poco de vuelta de todas las batallas, de los que se han perdonado sus injurias mutuas y han decidido dejarse ir en paz hasta el final de su existencia, disfrutando de su tiempo libre de calidad, de su buena posición social y de sus sencillas aficiones. De entre todas, la música ocupaba un lugar preeminente en esas vidas maduras, lo que derivaba en los ocasionales escarceos de ella con el piano, y en las desiguales participaciones de él en un coro para militares jubilados —al que aportaba más voluntad que talento— que solía organizar breves giras por las comarcas cercanas.
En consonancia con su devoción melómana, el núcleo de su ocio lo constituía una amplia habitación empapelada en un relajante azul pastel, de una de cuyas paredes colgaban dos docenas de jaulas de idéntico tamaño, en tres filas de ocho, que ocupaban toda su superficie desde el suelo hasta el techo. Allí dentro, en perfecta majestad, se desenvolvían jubilosamente sus criaturas: veinticuatro canarios macho —uno por jaula—, más treinta hembras acompañantes, repartidas según las necesidades reproductivas y los ciclos hormonales de todos ellos.
No siempre habían coexistido en esa habitación tantos ejemplares. Aunque nunca había faltado en la casa algún ave que animase el ambiente con su canto, no fue hasta la jubilación del general que el número de aves había ido aumentando progresivamente, como si por fin el hombre hubiera podido dar rienda suelta a una afición que había permanecido larvada en su interior durante mucho tiempo. Su esposa lo secundó de inmediato. Seducidos por las cualidades cantoras del orden de los paseriformes, se inclinaron al fin por la frescura y el virtuosismo de los canarios, y a lo largo de los años habían ido desfilando por esa estancia todo tipo de ejemplares, sustituyéndose unos a otros conforme los más veteranos enfermaban y morían de viejos. Cada vez que un nuevo ejemplar llegaba a esa casa, el acontecimiento era motivo de celebración, y los señores solicitaban a la criada que les trajera una botella de champán para dar conveniente relevancia al evento. Muchas botellas se descorcharon, ya que, según sus cálculos, más de setenta canarios habían pasado a formar parte de esa gran familia en distintos momentos de la historia.
Aunque la cifra podría inducir a pensar en una cierta indiferenciación, nunca, para ellos, habían existido dos canarios iguales; y dado que el método alcanzaba hasta los más pequeños detalles, en el afán por individualizarlos habían tomado por costumbre ponerles nombre según el santoral del día, conforme los ejemplares iban entrando en la casa. Así, tenían un Isidoro, un Agapito, una Ursulina y hasta (en un alarde de humor burlón del general) un Apapucio.
Sin menoscabo de esta extravagante nomenclatura, la variedad y la riqueza de los plumajes constituía, sin duda, la gran marca de identidad en ese batiburrillo de pequeños retozones. Aunque algunos de esos animalillos parecían haber sido fabricados en serie, clonados por el capricho de una mano demasiado revoltosa, siempre conservaban algún minúsculo rasgo que los hacía desiguales: Agapito era de un amarillo huevo muy particular, similar al de Martiniano, aunque con un sutil remate pardo en la punta de las alas; Basilisa, Imelda y Ciriaco tenían el plumaje blanco, pero dentro de escalas ligeramente cambiantes; el color de Luis, Nicasio, Olimpia y Onésimo tendía al anaranjado, mientras que en las plumas de Escolástica y Porfirio predominaban los tonos rosados, en ruedas cromáticas que mudaban con suavidad desde el malva al rosa palo. Con todo, para cualquier profano habría resultado imposible discernir quién era quién en ese complicado galimatías multicolor, aunque los señores eran capaces de distinguirlos de un solo vistazo sin posibilidad de error, e incluso con los ojos cerrados, solo a través de los matices de su canto.
Todos esos bribones tenían ganado el corazón de los señores, cada cual a su modo, pero de entre ellos Apapucio era, sin género de dudas, el ojito derecho del general. Era un precioso ejemplar de harz roller de un color rojo intenso, que destacaba como una llamarada en ese pandemonio de sonido y movimiento. El general no era un hombre especialmente caprichoso, pero se había quedado prendado de él nada más verlo a través del escaparate de la pajarería y había decidido que ese vivaz diablillo tenía que ser suyo.
Los canarios harz roller pasaban por ser los mejores cantores de su especie, y, según los entendidos, aun de todas las demás especies del planeta, y Apapucio era un ejemplar especialmente dotado que ya había dado muchas satisfacciones a sus dueños en numerosos concursos de canto. Sus trinos y sus gorjeos eran, en palabras de sus orgullosos dueños, «de los que hacían época», y bastaba con aguzar mínimamente el oído para sentirlo destacar de entre todo el averío que alborotaba la atmósfera con la vibración de sus siringes. Su liderazgo arrastraba al resto de los machos, que, en la medida de sus posibilidades, pugnaban por ponerse a su altura, haciendo valer el ardor competitivo que sus dueños trataban de inculcarles. Esa era la cuestión de fondo, pues más allá del entretenimiento o la deleitación estética que su afición les procuraba, el objetivo final de esa crianza alocada y masiva era la participación en concursos ornitológicos, donde sus criaturas pudieran entrar en competencia directa con otras aves cantoras.
Como cualquier otra especie del reino animal, el comportamiento de los canarios está basado en previsibles intereses territoriales y, de un modo más pedestre, en las servidumbres que impone en ellos el cortejo de las hembras. Esta es la razón por la que solo los machos de la especie cantan, pues es su modo de defender su territorio de los otros machos y de atraer a las hembras para sus fines sicalípticos. También había sido la razón por la que los señores, atendiendo a estas pautas de conducta, habían aislado a cada macho en una jaula para evitar disputas, y los habían provisto de una o dos hembras con el fin de despertar sus circuitos hormonales y, en consecuencia, de inducirlos al canto. No todas las asociaciones habían producido los efectos esperados, en cualquier caso, de modo que, a lo largo de los tiempos, los señores habían probado los más variados emparejamientos: Abdón con Margarita, Catalina con Eligio, Liduvina con Nicasio, y luego nuevas combinaciones de los mismos elementos, en una ruleta vital un tanto promiscua. Rita, que se mostraba como una hembra especialmente activa, había pasado sucesivamente por las jaulas de Damián, Simeón y Tarasio, con excelentes resultados, a tal punto que los señores habían llegado a comentar entre bromas que esa pajarraca era un poco «ligera de cascos». Blandina, sin embargo, resultaba un tanto apática para las cuestiones venéreas, y varios cambios de jaula no parecían haberla espabilado, hasta que finalmente se había topado con Medardo y sus inesperadas dotes galantes, que dieron como resultado una deslumbrante puesta de nueve relucientes huevecillos moteados, aunque finalmente solo dos de los polluelos habían salido adelante y ahora vivían una pletórica y saltarina juventud bajo los nombres de Quintín II y Braulio (había existido un Quintín I).
La criada, por su parte, soportaba con cierta resignación profesional la afición de sus señores, y normalmente se sentía aturdida y aquejada de dolor de cabeza a los pocos minutos de lidiar con el bullicio, cada vez que entraba en la sala para limpiarla y ventilarla, cosa que hacía a diario, cada mañana, desde hacía doce años.
Como expertos oyentes en busca del mejor reparto para una obra, el general y su esposa se sentaban en sendos sillones ante esa cuadrícula cartesiana de armazones que llenaba la pared y, durante horas, escuchaban con toda su atención para seleccionar a los mejores intérpretes, con el pensamiento puesto en los concursos. Los elegidos eran apartados a una segunda habitación, donde eran entrenados con las más selectas arias de ópera, que los señores hacían sonar en un viejo tocadiscos. Con frecuencia se escuchaba a Caruso o a Callas, pero también a Cyndia Sieden, Sherrill Milnes, Jussi Björling o Mirella Freni. A no muy largo plazo, toda esa destreza vocal acababa ejerciendo un indudable efecto sobre esas criaturas turbulentas y excitadas que parecían esperar la gloria en el interior de sus pequeñas mazmorras de oro.
Con la mejor de las alimentaciones y los más esmerados cuidados, esas cincuenta y cuatro aves afortunadas vivían, en definitiva, «a los siete vicios», como solía comentar para sí la criada con un ligero resquemor. Era una pequeña nota de rebeldía que se permitía en privado, no obstante, porque era posible que en lo más hondo sintiera algún aprecio por toda esa caterva, a pesar del trabajo que le daba y de la escandalera casi constante que emitía, difícil de sobrellevar en según qué momentos del día o en según qué estados de ánimo concretos. La labor más ingrata, sin duda, consistía en la limpieza de las jaulas: cambiar los periódicos arrasados de la base, rascar los barrotes atestados de excrementos. Ella misma reponía el alpiste de sus comederos y el agua de sus bebederos, e incluso disponía para ellos, en los meses más calurosos, un pequeño recipiente para que fuera usado como bañera. Hacia el mediodía, el propio general solía ser el encargado de rematar la kermés asomando con un manojo de hojitas de lechuga fresca, que distribuía equitativamente entre sus pimpollos como si estuviera repartiendo un puñado de diplomas olímpicos.
Aunque a todos, sin falta, los aguardaba siempre su trocito de manzana y sus virutas de huevo duro rallado, sus palabras melifluas y sus carantoñas por parte de sus dueños, acababan siendo los elegidos los que acaparaban las mayores atenciones.
En las semanas previas a los concursos se intensificaban los cuidados físicos, al tiempo que se incrementaba el ritmo y la frecuencia de las sesiones musicales. Señalando el mueble de los discos, el general le preguntaba a su esposa qué programa tenían para esa tarde, y ella trataba de sorprenderlo con combinaciones más o menos imaginativas: Joan Sutherland y Kiri Te Kanawa; o Huguette Tourangeau, Franco Corelli y Helga Dernesch.
Espoleados por los gorgoritos de las sopranos, los tenores y las mezzosopranos, los canarios se introducían en una espiral de delirio creativo y sorprendentes variaciones melódicas, normalmente capitaneados por Apapucio y su vistoso plumaje escarlata: una luz que guiaba a esa tropa de animosos trovadores hasta los límites mismos de la excelencia. El general estaba encantado, al igual que su esposa, y ya veían otra cascada de medallas y reconocimientos cayendo sobre sus criaturas.
Con el furor de entrenadores en la fase final de un campeonato, los señores se desvelaban por proporcionarles la óptima consistencia física general que les permitiera afrontar el reto con garantías, y recurrían a todo tipo de suplementos para tonificar los músculos y el órgano fonador de sus pupilos: huesos de calcio; mezclas vitamínicas con metionina; extracto de ortiga para aumentar su libido y, en consecuencia, estimular su canto. Mientras escuchaban a Renata Tebaldi, el general asentía apreciativo, satisfecho con los progresos de Ludgero y de Gregorio, de Hipólito y Tarasio, del propio Apapucio.
Por eso, a la vista del perpetuo estado de lasitud y abundancia en que se movían las mascotas, no parecía explicable el fenómeno que venía ocurriendo en las últimas semanas, y que mantenía sumamente preocupados a los señores. Había empezado con el aspecto contrito y un tanto desaliñado de Gaciano, que, bien es verdad, nunca había sido un modelo de perfección anatómica, pero un día había amanecido con las plumas torcidas y apuntando hacia la nada en ángulos imposibles, como si hubiera dormido en un descampado después de una noche de juerga. Su actitud, sin embargo, denotaba todo tipo de emociones menos que se estuviera divirtiendo: apático y deprimido, con un ojo hinchado, entrecerrado y lacrimoso, parecía más bien un borrachín nocturno después de haber recibido una paliza. El doctor Netzer, el veterinario de cabecera de esa cuadrilla desde hacía más de diez años, sugirió que pudiera tratarse de un brote de tricomoniasis, y de inmediato mandó aislar a Gaciano en un destierro que, a pesar de los antibióticos con los que fue tratado, acabó costándole la vida, más por la tristeza de su soledad que por la enfermedad misma. Parecía un desenlace un tanto brusco, en cualquier caso, poco acorde con la verdadera gravedad del diagnóstico, y por primera vez en muchos años los señores comenzaron a recelar de las dotes profesionales del doctor. Podía ser simple resentimiento, o tan solo un acceso de pánico canalizado a través de un estado de desconfianza hacia el galeno, pero las relaciones con este no volvieron a ser las mismas.
Y, sin embargo, más que nunca lo necesitaban, porque los señores enseguida habían observado un deterioro progresivo en la salud y el desempeño de algunos ejemplares, algo que se extendía rápidamente como una pandemia y que estaba causando bajas casi a diario, para consternación de todos los implicados. En el transcurso de apenas tres días habían desaparecido para siempre más de veinticinco aves. Algunas de esas desapariciones habían entrado dentro de lo previsible, en todo caso, pues Telmo, Águeda y Emeterio ya habían alcanzado los trece años de vida —una edad más que provecta para un canario— y habían fallecido de viejos. Pero no era de recibo que Quintín II, en la flor de la edad y con todas sus capacidades orgánicas al cien por cien, hubiera aparecido una mañana tirado en el fondo de la jaula, apuntando con las patitas al cielo y más seco que la mojama.
El destino de los otros estaba siendo más o menos el mismo. El doctor Netzer se devanaba en busca de diagnósticos que restituyeran su reputación a ojos de sus pagadores, y hablaba de coccidiosis, de micoplasmosis, de colibacilosis, dando desesperados palos de ciego que solo conseguían crispar más el enrarecido ambiente.
Los señores decidieron interrogar a la criada en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que estaba acaeciendo, pero enseguida quedó demostrado que su método (tan minuciosamente inculcado en su psique por sus señores) parecía tan impecable como se le había sugerido que fuera, y sus limpiezas de jaulas, sus cambios de agua, sus desinfecciones de instrumentos, sus suministros de comida y sus aportaciones de juguetes y divertimentos se habían atenido minuciosamente a la ortodoxia establecida por aquellos.
Sin embargo, en unos pocos días más, prácticamente todo el averío había volado como una bandada de espíritus funestos hacia el otro barrio. Tan solo resistían el robusto Vilibrordo y el eterno y consistente Apapucio.
Durante unos días, la perdurabilidad de estos dos últimos titanes hizo albergar esperanzas a los señores de que la crisis había tocado a su fin, o estaba a punto de hacerlo. Pero una mañana los encontraron yaciendo bocarriba en el suelo de la jaula, tiesos y tirando pompas de espuma por el pico.
El general estaba consternado. La visión de Apapucio derrotado, yaciendo con su cuerpecillo colorado como un gran jefe indio después de una batalla, provocó que se le saltaran algunas lágrimas furtivas.
El doctor Netzer fue llamado —en un último voto de confianza y, en verdad, para tranquilizar las atribuladas conciencias de los señores— a determinar la causa última del óbito, y su veredicto fue demoledor: los pájaros habían muerto intoxicados.
Antes de levantar los cadáveres, de envolverlos en un trozo de papel de aluminio y de darles sepultura en una maceta del jardín, el general propuso elevar una plegaria a modo de homenaje póstumo, y junto a su esposa, el doctor Netzer y la criada (que había sido convocada para participar de este sencillo acto) formaron un pequeño corro en torno a las jaulas y procedieron a cerrar de modo ceremonial ese amargo capítulo de sus vidas.
Quién sabe. Pudo ser por el leve olor acre que flotaba en la habitación —un tenue efluvio a pajarería y mercadillo químico que los tres habitantes de esa casa, por estar habituados a él, no parecían notar—, pero fue justo entonces cuando el doctor, en un raro destello de clarividencia, pidió a la criada que hiciera el favor de mostrarles el ambientador que solía utilizar cada mañana para perfumar la estancia. Ante el desconcierto de todos, la criada volvió con un espray insecticida en las manos, y casi de inmediato comenzó la rueda de exclamaciones de asombro, de expresiones de incredulidad, de preguntas, de explicaciones entrecortadas, de recriminaciones y sollozos. El doctor decidió que era momento de dejar que esas personas dirimieran sus asuntos en privado, y pretextó las obligaciones de una agenda demasiado apretada para abandonar la casa. La señora, entre gestos de resignación y suspiros desconsolados, tuvo que emplear buena parte de sus esfuerzos en tratar de aplacar la ira del general. La mujer tenía un fondo misericordioso, cualidad que demostró mediando en favor de la criada que, deshecha en lágrimas, repetía una y otra vez que se sentía desolada; que, por lo que más quisieran los señores, no tuvieran en cuenta su equivocación; que si no podía seguir en esa casa no tenía adónde ir; y que sentía tanto lo ocurrido como si le hubiese acontecido a ella misma. Después de unas palabras algo menos severas del general (ya suavizado el sentimiento inicial por la intervención de su esposa y por su propio agotamiento emocional), hubo otra tanda de lloros, disculpas, súplicas y, finalmente, un perdón resignado de los señores, que al fin entendieron que la criada, incapaz de interpretar los textos que contenían sus respectivos envases, simplemente había confundido un producto con el otro.
La indulgencia devolvió las aguas a su cauce. La criada dedicó gran parte del día siguiente a descolgar las jaulas de sus clavos y trasladarlas al desván, y a ventilar y limpiar a fondo esa habitación que había sido la felicidad de los señores. Cuando terminó su tarea se detuvo un momento a contemplar el escenario. Sin las jaulas y sus pequeños ocupantes se hacía más evidente el vacío de la estancia, el peso del silencio. No sabía si era un sentimiento pertinente, pero se sentía aliviada, liberada. Mientras cerraba las ventanas, no pudo evitar que en sus labios asomara el dibujo de una media sonrisa maliciosa.
Lo que resultaba difícil de entender era que, sin saber leer, guardara un ejemplar de Crimen y castigo en el cajón de su mesita de noche, con párrafos subrayados y un marcapáginas incrustado entre las últimas hojas del libro.
Deriva
El recepcionista finge no entender, pero entiende. Tomás ha ensayado uno de esos gestos de la convención amatoria poniendo su mano sobre la de Elena, cuando esta se ha vuelto para sonreírle. Lo que divierte a Elena es precisamente la expresión en el rostro del recepcionista mientras este comprueba los pasaportes, la forma un poco embarazada de no querer saber demasiado, de no incomodar a los jóvenes huéspedes con un escrutinio en exceso riguroso, el modo de pasar las hojas denotando disgusto por tener que importunar a los señores, dando por sentada su fiabilidad, tratando de decir con los ojos, pero sobre todo con las cejas —combadas de manera risible—, que esa rutina policial no es cosa suya, que son normas de la casa, pero a su vez tenso en el cumplimiento concienzudo del deber, en el celo un poco idiota al que se entrega. A qué ha venido esa pequeña mentira de Elena, la broma de decir que están casados, la sonrisa buscando la complicidad de Tomás, que ha depositado su mano sobre la de ella como si fuera el lomo de una mascota abnegada.
Esas mismas manos que ahora van y vienen desde el interior de la maleta hasta el centro de la cama, como animalillos afanosos, planeando bajo las rayas de sombra que proyectan los listones horizontales de la persiana, depositando las prendas previsibles del ocio y el verano, los libros, los pareos, la existencia liviana. Mientras Elena termina de deshacer su equipaje, Tomás deambula por la habitación para familiarizarse con el entorno, exhibe sus dotes detectivescas, examina los recovecos en busca de pistas, vestigios de anteriores inquilinos, manchas que delaten sus actividades (un mapa de Somalia en la moqueta, un vendedor de chatarra atrofiado en la pared), y frunciendo el ceño ratifica el resultado de sus inspecciones, hace saltar con la uña pequeñas cáscaras de barniz reseco por el sol, en las lamas de madera de la ventana. Luego se acerca a Elena desde atrás y le besa el hombro desnudo (la piel de ella se eriza), y Elena le dedica de nuevo una sonrisa, pero sigue ordenando prendas porque pronto deberán bajar a cenar: ha descubierto a través de la ventana un recodo encantador en la terraza y ya imagina la brisa cálida, los astros, los grillos. Tomás se sienta en la mecedora del rincón a contemplar a Elena de espaldas, abandonado a su dicha, dejando que las rayas de luz y sombra del atardecer le dibujen en el cuerpo una delicada camisa de aire, como barrotes de una prisión intangible.
Por la mañana, el giro copernicano ha desplazado las líneas al lado opuesto de la estancia; las ha violentado; retorciéndolas, las ha obligado a ceñirse al aspecto alborotado de la cama, dilatada por el cuerpo de Elena moribunda. Tomás separa las contraventanas para hacerla regresar de su sima de sueño y vino, tira suavemente de la sábana de raso, pero ella solo es capaz de mover los dedos de un pie. Detrás del telón opaco de los párpados, Elena intuye la presencia de Tomás; desde ese otro lado lo nota extendido de nuevo junto a ella, pugnando por abrir delicadamente sus piernas como alas de mariposa, topándose con la terca resistencia, volviendo al asedio. Ella musita palabras abisales, su garganta es un nido de arañas roncas que inoculan su veneno en el corazón contrito de Tomás, sujeto paciente, separado de Elena por la broza de pelo que cubre su rostro como una enredadera, por las rodillas definitivamente apretadas de Elena. Tomás sopla hacia arriba para apartar el flequillo demasiado juvenil, que le hace cosquillas en los ojos, como si se sacudiera la impaciencia y el desasosiego. Al dejar la habitación, el beso de despedida tiene la textura un poco pegajosa de lo hecho con desgana.
Sobre la piedra ardiente del solárium Tomás despliega una toalla, espera tumbado a que Elena se reúna con él, y hacia el mediodía distingue su silueta vacilante entre el claroscuro del follaje, detenida un momento y luego arrimándose perezosamente a su espacio, con ese modo tan peculiar de caminar, el pelo suelto, los pies descalzos que parecen deslizarse sobre nubes. Le admira el sigilo con que ella sabe traspasar otra vez la zona, como si colonizase un organismo; le admira la determinación con que la cruza, la naturalidad con que la habita, grabando su impronta en cada plaza usurpada al enemigo, desarmado y dócil, que no puede sino dejarse tomar, resignarse, hacerle un sitio en la toalla. Pero ya Elena está extendiendo la suya, está acodándose en el suelo tendida de lado junto a él, está paseando los dedos como miriápodos sobre el torso de Tomás, y por un instante desaparece el sol, las acacias, el rumor de las aguas, y solo hay Elena omnisciente y cálida, reconstruida, envolviéndolo en la malla mórbida de su culpabilidad, jugando con las cartas marcadas de la seducción para hacer retornar al tierno cascarrabias, brincando por encima de la última velada, omitiendo las ofensas, la sinceridad intempestiva que eclosiona a cubierto de la noche, todas esas palabras que los vapores del alcohol hacen flotar en el aire como si fueran ligeras y no lastimasen. Sin embargo, ella presiente que algo se le escapa: comportamientos que no recuerda, detalles, escenas que tanto han debido de contrariar a Tomás…, y no parece que vaya a ser suficiente todo este emplearse a fondo, la afectación de los labios fruncidos, los susurros, el pelo que va y viene por el aire como un cepillo de seda.
El armisticio adopta la forma de los cuadros clásicos, con el general rendido entregando las llaves de la ciudad…, solo que es el brazo de Elena el que se tiende alargando hacia Tomás la hoja prensada en el libro que ella ha traído: un magnífico ejemplar de simetría perfecta, endémico de la zona, destinado a ampliar el contenido de su tesina. Fue idea suya (y Tomás estuvo de acuerdo) elegir ese balneario atendiendo a la profusión de especies interesantes, porque, aparte de las concesiones a aspectos lúdico-medicinales, en la decisión pesó sobre todo el certero emplazamiento, idóneo para estudiar particularidades y excepciones, para apreciar las diferencias morfológicas que tan bien sabe explicar André en las clases de botánica. Son los ojos entornados de Elena los que subyugan a Tomás, semicerrados por la pose seductora o el exceso de luz, cuando le alcanza la hoja a través del aire; es el mismo mohín irresistible, los mismos párpados caídos que ella debe exhibir cuando oye hablar al profesor y su mente acaba divagando hacia la última habitación de hotel, hacia el próximo café, y en el propio gesto de alargar la hoja hacia Tomás está queriendo enmascarar el aroma masculino que desprenden las manos de André, los suéteres de cuello alto, los veinte años de diferencia. Es el gesto tácito que contiene toda la urgencia de las redenciones emocionales, que pretende acercar a Tomás por la vía rápida y obligarlo a aceptar el obsequio amargamente, con su propia sumisión de mascota.
Tomás entiende el regalo, comprende el intento de expiación de Elena; conviene con ella en admitir que esta es la reparación por su despertar enfurruñado, por las palabras groseras de la mañana. Sopla su flequillo. Sin decirlo, ambos saben que la culpa es más honda, pero simulan que todo está en orden, posado en esa superficie facilona que no exige cábalas, que rehúye encontronazos. Ahora las cosas están claras. Elena puede levantarse tranquila, puede marchar con la sonrisa de Tomás validando la idílica situación. Sin embargo, él prefiere permanecer allí sentado un poco más, abrazando sus propias rodillas, con la mueca de la sonrisa todavía en el rostro, el ademán mecánico que perdura por inercia aun después de haber perdido el contenido, aquello que lo provocaba. Sujeta el tallo de la hoja entre dos dedos y la hace girar como una hélice, largo rato. De vez en cuando la acerca a los ojos para admirar su belleza. Elena tiene razón, es un ejemplar único, valioso, pero basta un movimiento de muñeca para que la hoja salte al centro de la corriente y baile en el remolino, antes de que el agua la vaya alejando.