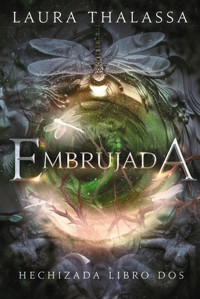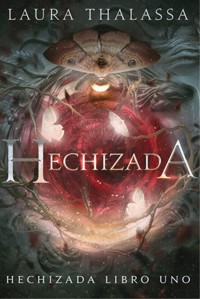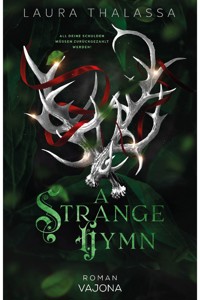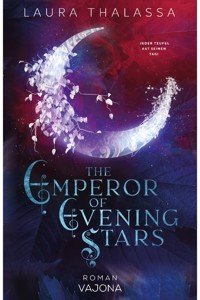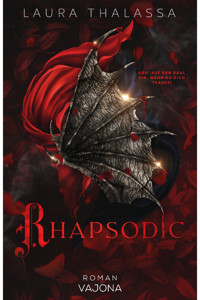Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Faeris Editorial
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Faeris Editorial
- Sprache: Spanisch
Llega la precuela de Hechizada. Dos mil años antes de Selene, estaba Roxilana. Un amor predestinado, una vida condenada y una historia olvidada... hasta ahora. Cuando Roxilana escucha una voz dentro de su cabeza, cree que se ha vuelto loca. La voz, Memnón, afirma que es su alma gemela por gracia de los dioses y alguien que tiene la capacidad de esgrimir magia. Pero no solo eso, también cree que Roxilana es una bruja. Por muy enajenado que suene, Roxilana se da cuenta de que Memnón dice la verdad. Primero, se despertó el poder de la bruja. Luego, Memnón, el rey de los Sármatas, se presenta en su casa en Roma, la reclama como esposa y se la lleva a su tierra natal. El destino de Roxilana es todo lo que la muchacha había deseado. Sin embargo, hay cosas que Memnón no le ha contado sobre su propia magia y sobre la vida de los sármatas, cosas que ella, como reina, tendrá que soportar. Además, pronto se da cuenta de que no hay nada más peligroso que el amor y el poder. Aunque juntos puedan construir imperios y linajes, son capaces de destruirlo todo y a todos a su paso. Y si Roxilana y Memnón no tienen cuidado, también acabarán sucumbiendo a la destrucción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Katie, porque le gusta esta historia muchísimomás que a mí: Ubi amici, ibi opes
ADVERTENCIAS DE CONTENIDO
La maldición que nos une contiene algunos temas y descripciones que pueden ser sensibles para ciertos lectores. En mi página web encontrarás una lista completa de las advertencias de contenido.
PARTE I
CAPÍTULO 1Roxilana, 7 años
43 d. C., Cancio, Britania
Los gritos me despiertan.
Por un segundo, estoy segura de que lo he soñado. Ese tipo de alaridos solo podrían haber salido de una pesadilla. Pero el sonido agónico continúa y cada vez estoy más confundida, tanto que ya ni siquiera estoy segura de estar despierta.
El miedo se me aferra a los huesos mientras sigo tumbada en la cama, oyéndolos. Son unos aullidos agudos, aterrados, espeluznantes. Con cada respiración corta y superficial que exhalo, más segura estoy de que esto es real.
A mi lado, mi hermana mayor y mi hermano pequeño duermen, respiran profundamente, despreocupados, ajenos a lo que está ocurriendo más allá de los muros de casa.
Al otro lado de la estancia, no sé si mi madre o mi padre se remueve y se sienta. Me quedo mirando su silueta en la oscuridad, demasiado asustada para decir algo o acercarme corriendo, pero deseo estar a su lado.
Los gritos aumentan en intensidad y cantidad, y ahora llegan acompañados del rugido y el crepitar del fuego.
—Despierta, levántate —dice mi madre. Debe de ser la que se ha incorporado. La distingo inclinada sobre mi padre—. Está pasando algo.
Fuera se oye el golpeteo de los pasos y el pesado ajetreo del metal cuando la gente pasa por delante de casa. A cada segundo que transcurre, los sonidos se vuelven más fuertes, más cercanos. Se oyen chillidos y gritos y unos ruidos húmedos y terribles, que son los que más me asustan. Mis hermanos empiezan a moverse, pero entonces… entonces…
Oigo el crepitar y el siseo de las llamas mucho más cerca… Primero junto a la puerta y luego, con un zumbido, extendiéndose por el tejado de paja.
Un grito, luego un chillido… Creo que han sido mis padres, pero está demasiado oscuro. No veo, así que no lo sé. Estoy temblando y me castañetean los dientes. Algo va muy muy mal, eso sí que lo entiendo.
Alguien se acerca corriendo por el lado de la cama que ocupo y empieza a sacudirnos a mis hermanos y a mí. Me doy cuenta de que es mi madre. Consigo distinguir el brillo del blanco de sus ojos.
—¡Despertad, arriba! —susurra con un tono frenético y ronco.
A su espalda, el humo se arremolina por delante del nefasto brillo naranja de las llamas crecientes. Los ramilletes de hierbas que cuelgan de las vigas se prenden y su fragancia choca con el denso humo.
Mi hermano y mi hermana se despiertan por fin y empiezan a gritar del miedo y la confusión, alguien solloza. ¿Soy yo? Hay muchísimo humo. Me escuecen los ojos. A lo mejor sí que estoy llorando.
Mi madre tira de mis hermanos y de mí, nos grita órdenes, pero el miedo me ha embotado los sentidos. Mi hermana es la primera que se levanta y se dirige hacia la puerta delantera… o hacia donde debería de estar la entrada. Sin embargo, el humo es tan denso que su silueta se desvanece.
—¡Arriba, ya! —me urge mi madre tirándome del brazo.
Me tambaleo hacia delante cuando una parte del tejado de paja se desploma. Grito y me alejo. Soy incapaz de ver a mi madre y mi hermano, aunque los oigo, pero sigo sin distinguir la puerta. Me doy la vuelta y ahora sé que sí que estoy llorando. ¿Dónde está mi familia? ¿Adónde debería ir?
En la distancia, oigo los gritos de mi padre, pero se acallan de repente. ¿Dónde está? ¿Me está llamando?
Impulsada por el instinto, avanzo hacia el ruido e intento apartar a manotazos el humo que se me aferra a los pulmones y me irrita los ojos. Siento que el corazón intenta escapárseme del pecho. Oigo los latidos incluso por encima del rugido de las llamas.
Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum.
Cae otra parte del techo, la paja desprendida arde a mi espalda. Grito, pero enseguida los aullidos de mi madre y de mi hermano eclipsan los míos.
Me doy la vuelta por un instante, pero lo único que veo es el fuego… voraz y difuso.
—¡Madre! —Mi lamento ronco acaba en una tos seca. ¿Cómo va a salir de aquí?
Pumpumpumpumpumpum.
Más gritos. Sus gritos. ¿Están atrapados? ¿Heridos?
La paja ardiendo me cae sobre los hombros e, impulsada por el pánico, huyo en dirección contraria.
La puerta se materializa en medio del humo y la cruzo corriendo. Apenas he pasado del umbral y he notado el aire fresco cuando me tropiezo con algo largo.
Caigo y aterrizo sobre un charco de barro cálido y pegajoso. Aquí fuera los gritos son más fuertes, aunque ya no son los de mi familia. A mi alrededor, mis vecinos huyen por las calles mientras unos hombres con atuendos extraños recorren la aldea blandiendo espadas y acuchillando a la gente. El fuego y el humo me impiden ver nada más. Las cenizas se arremolinan en la oscuridad, estoy segura de que esto es el fin del mundo.
—¡Madre!¡Padre! —Me arde la garganta cuando grito.
Estoy a punto de ponerme en pie cuando me fijo en el bulto con el que he tropezado. Recorro con la mirada un cuerpo ensangrentado hasta llegar a la cara desencajada, donde las llamas bailotean en las pupilas sin vida.
Vuelvo a gritar y mis alaridos se mezclan con los del resto de la aldea. Grito y grito y grito hasta que vomito, y después sigo desgañitándome.
Entonces es cuando la casa se desmorona del todo, las paredes y lo que queda de techo se hunden. Yo sigo chillando y me interrumpo, frenética, solo para decirles a voces a mi madre y a mi hermano que escapen, y a mi padre, que despierte.
Siento que algo se me ha roto por dentro y ha liberado más terror y desolación. Me llevo una mano al pecho, donde he empezado a notar un dolor punzante; estoy segura de que me han herido, pero no siento nada.
Entonces alguien tira de mí con una mano callosa, alguien vestido de cuero y cuya armadura choca y repiquetea cuando se mueve. Empuña una espada y, mientras me arrastra y me obliga a avanzar hacia delante, raja a un vecino que pasa corriendo por nuestro lado.
Vuelvo a gritar, pero me duele la garganta y siento una punzada en el pecho. Mi padre está muerto. Mi madre y mi hermano… C… creo que sé cuál ha sido su destino…, pero no, es imposible que ellos también se hayan ido.
En cuanto a mi hermana, no sé si está viva o muerta; solo sé que no está entre las caras cenicientas de los aldeanos que han apresado estos hombres con armaduras, como a mí.
Al final, los gritos y las llamas se apagan. En cierto modo, el silencio que les sigue es peor que el clamor.
Y cuando sale el sol, lo único que queda de mi pueblo son los huesos de las casas humeantes y un cementerio de muertos sin enterrar.
CAPÍTULO 2Roxilana, 12 años
48 d. C., Roma, Imperio romano
Asomo la cabeza por la puerta de la dependencia en la que vivo y observo el trasiego matutino del animado patio de la ínsula.
Allí abajo, muchos de los habitantes del complejo ya se han levantado, lavan la ropa o charlan mientras se preparan para empezar el día. Unos cuantos críos juegan a las tabas y los vendedores ambulantes colocan las cestas llenas de víveres y pan. Una madre joven calma a su bebé acunándolo contra el pecho. Al contemplar esa leve muestra de amor, un anhelo terrible se apodera de mí y tengo que apartar la vista.
He tardado años en acostumbrarme a esta ciudad: a su idioma, a su gente, a sus costumbres, a su peste sofocante. Pero cuando miro a dos soldados romanos que pasan por el patio del complejo, tengo la certeza de que todavía no me he adaptado del todo, pues, al verlos, la respiración se me acelera y empiezo a sudar.
El terror infantil es una sensación vieja y familiar, pero la rabia que me hierve bajo la piel… eso es nuevo. Puede que estos soldados no sean los mismos hombres perversos que mataron a mi familia y le prendieron fuego a mi hogar, pero seguro que han destruido la vida de alguien o han matado a la familia de alguien.
—¡Niña! —Me tenso al escuchar la voz estridente de mi madre adoptiva, que me llama desde dentro de la casa—. ¡Niña! —vuelve a llamarme Livia. Es indudable que está enfadada.
Entro a casa y me preparo.
Livia está junto a la mesa de la cocina, sobre la cual hay paños doblados, unos cuantos ovillos de hilo y un par de pesos de telar sueltos.
Lleva en el puño un trozo de gasa fina y parece que tiene los ojos oscuros duros como el pedernal.
—¿Por qué no están acabados los detalles dorados de este velo?
El corazón se me acelera cuando bajo la mirada a la tela amarilla y semitransparente que lleva en la mano.
Livia tiene un negocio próspero de confección de ropa para la élite y, como soy su subordinada, espera de mí que la asista en todos los sentidos, incluso que cosa. Pero yo soy un tanto torpe y no trabajo todo lo rápido que a ella le gustaría. Es consciente de esto, pero también sabe que hay demasiadas cosas que hacer y demasiado poco tiempo.
Sin embargo, decirle todo esto no aplacará su rabia, sobre todo después de que me haya pillado soñando despierta, así que me trago la explicación antes de poder darla.
Esta vez, mi silencio también hace que se enfade.
—Eres una inútil, no sirves para nada —escupe bien aferrada al delicado material del velo, que me sacude en la cara. Un rizo oscuro se le escapa del recogido—. Hace años que te salvé, te di cobijo, te alimenté… —Se le agita el pecho cada vez más rápido y yo intento no acobardarme ni recular, pues eso solo la provocará más. Se me acerca un paso con un aire amenazador y ahora sí que se me acelera el pulso—. Y me lo pagas comportándote como una chiquilla vaga y huraña. Ahora, dime: ¿por qué esto no está terminado?
—Estaba a punto de…
Cubre la distancia que nos separa con dos zancadas rápidas y me pega bien fuerte. El ímpetu repentino me lanza hacia la pared y unas briznas de pintura verde del enlucido se desprenden ante el impacto.
—¡No me mientas! —Su voz es tan aguda que me encojo del miedo.
No he reaccionado como debería. Siempre me equivoco.
Livia vuelve a pegarme, esta vez en el brazo. Me muerdo el labio para no llorar.
—Te he visto ahí plantada, soñando despierta como si tuvieras todo el tiempo del mundo.
Otro golpe, este en la cabeza.
Me doblo sobre mí misma e intento hacerme todo lo pequeña que puedo. Las lágrimas se me acumulan en los ojos, pero no es por el dolor y el terror, sino porque odio responder así a las palizas.
—Lo siento. Perdóname —le ruego una y otra vez.
Lo que sea para que se detenga.
Me da una patada, dos, en el vientre.
Me quedo sin respiración y tardo un par de inhalaciones en recuperar el habla.
—Por favor —digo con la voz ronca—, madre…
Mi intención no es llamar a mi madre, a esa presencia cálida que ya casi he olvidado, esa que tarareaba canciones para que me durmiera y cocía cosas extrañas en el caldero que colgaba del fuego. La mujer que debió de acunarme como la que he visto con el niño en el patio hace un rato.
Livia se detiene con el pie echado hacia atrás. Oigo su respiración pesada y siento su rabia agria. Sé que se está conteniendo para no volver a pegarme. Me asusta que sienta tanta furia.
Por fin, baja el pie al suelo, pero yo sigo acurrucada cuando me lanza encima el velo a medio coser.
—No comerás hasta que no lo termines —dice cerniéndose sobre mí—. Me da igual si tardas todo el día y toda la noche, lo acabarás. —Para sí misma, masculla—: No entiendo por qué te acogí.
Tampoco es algo que no haya escuchado ya, pero aun así sus palabras caen sobre mí como si me hubiera dado otro golpe en la cabeza.
Sé que tuvo un marido y una hija y que ambos murieron con poco tiempo de diferencia. Podría haberse vuelto a casar y haber tenido más críos, como hacen muchas mujeres romanas. Pero ella se dedicó a sacar el negocio adelante sola hasta que me adoptó.
No me imagino qué la llevó a tomar una decisión tan trascendental. Livia es de todo menos sentimental.
Aun así, a veces la pillo mirándome con un brillo en los ojos y me pregunto si le recordaré a la hija que perdió.
Independientemente de sus razones, siento que cada día tengo que contener la respiración para llegar al siguiente. Me incorporo despacio, porque me duele el vientre donde me ha golpeado. A veces, incluso vuelve a enfadarse cuando me levanto.
Aprieta los labios y me mira de reojo cuando se acerca a la mesa. Siento su rabia y su asco como si fueran algo denso que nos envuelve.
—Arréglate el pelo —me dice mordaz mientras recoge los hilos y los pesos sueltos— y ponte algo más modesto. Dentro de un rato hemos quedado con Séptima Opimia y ya sabes que valora la modestia por encima de todo. Dejará de confiar en el negocio si te ve vestida como una ramera…
La voz de Livia se desvanece cuando siento una presión bajo el esternón.
Es una opresión extraña e inexplicable.
Me pongo la mano encima y apenas puedo coger aire cuando esa sensación desplaza a todas las demás e incluso me perfora el latido de la piel.
¿Qué me está pasando?
Nunca he sentido algo igual… ¿o sí?
¿No fue hace poco…?
Acuden a mi memoria las llamas y el humo, pero unos ojos apagados y acuosos alejan el recuerdo que estaba a punto de rozar.
Aun así, la presión no hace más que aumentar y aumentar…
Livia frunce aún más el ceño, las arrugas de la frente se le marcan más, pero por un instante parece incluso preocupada, como si hubiera llevado las cosas demasiado lejos.
—¿Qué te pasa? —me pregunta.
Estoy a punto de responder, pero de repente la presión se afloja, como el agua rajando una presa, y por debajo del esternón siento que algo se coloca en su sitio.
Viene acompañado de dolor. Aprieto las rodillas para no caerme cuando una punzada se me clava en el hombro izquierdo.
Est iwapagu sinavakap metum…1
Me tambaleo un poco al escuchar una voz joven y masculina que habla en un idioma extranjero. No se parece a nada que haya escuchado antes. Y aun así la siento tan cerca que es como si viniera de mi interior…
Logu suwwas iv’taburwa.2
Miro la estancia; me fijo en la mesa; en la expresión inquieta de Livia; en las paredes verdes desconchadas; en la larga estantería en la que dejamos los cántaros, cuencos y tazas; en el enorme telar, que está apoyado contra la pared del fondo y, a un lado, las cestas llenas de tela, hilos, cuentas y prendas cosidas. Hay muchas cosas en este apartamento, pero entre ellas no se encuentra un hombre joven.
—Niña, contrólate —dice Livia en un tono algo más exigente y con una expresión más molesta.
Intento respirar a pesar de las extrañas sensaciones que me inundan: dolor, alarma, determinación.
—Estoy mareada…
Iv’tassa e’waditvak singatasava. Lusavasa guxip ewwatavak metum…3
Me llevo una mano a la cabeza cuando la voz del joven regresa. Sin duda viene de mi interior, pero eso solo contribuye a que esta situación sea aún más inquietante.
Tras las palabras hay desesperación y euforia y dolor… El hombro sigue latiéndome.
Es un malestar que eclipsa el mío propio.
—Toma. —Livia se acerca al estante y coge una jarra y un vaso. Me sirve un poco de vino rebajado con agua. Me pone el vaso entre las manos e insiste—: Bébetelo y recomponte. —A pesar del tono áspero, creo que de verdad está preocupada por mí. Al menos hasta que añade—: No me avergüences delante de la esposa del senador.
Me tiemblan las manos cuando le doy un sorbo a la bebida e intento tranquilizarme.
I’snut ivwagu ruvwavu bovotavak…4
El vino sabe agrio, así que dejo el vaso en la mesa, todavía temblando. No sé lo que está pasando, pero no estoy bien y el vino no ayuda.
—Voy a… voy a peinarme —mascullo.
Antes de que Livia pueda responder, corro hacia mi cuarto. No es muy grande ni tiene muchas cosas: un taburete, un estante, una cama y un par de cestos con mi ropa y algunas prendas que hay que coser o remendar.
A toda prisa, suelto en uno de los canastos el velo, que todavía tenía aferrado en la mano, y me dejo caer en el fino colchón. Una parte de mí espera que me siga y me vuelva a reprender por perezosa, pero la oigo moverse por la sala y salir de casa.
Suelto el aire… Una cosa menos de la que preocuparme.
Todavía me duele el hombro de la punzada fantasmal y el vino me ha revuelto el estómago y… y…
Si’nap sunwatud wi’va’ta dotzakummu etavaku inpuburpusa.5
Me aprieto los ojos con las palmas de las manos.
«Cállate», le digo a la voz.
Sé que hay personas que oyen voces… ¿Es a esto a lo que se enfrentan? Es horrible.
Lasa otvas do si’n! Pesa govak pusanutapsa susazakunam wek i’nagatvup, vakosazakunam wek wovubga.6
«¡Cállate!», digo más alto, pues el pánico empieza a apoderarse de mí.
¿Qué pasa si la voz no se va? ¿Y si ahora mi vida es así?
Unduwu, sak kikat vuratavaksa wusnubaga. Pesava mi’ratis zakunva’awugavusa sutvunut metum di’nvusagu.7
«¡Maldito, sal de mi cabeza!», grito.
Mi mente parece quedarse inmóvil, como si estuviera conteniendo la respiración. Ante el breve silencio, me centro en el dolor del hombro, de la mejilla, del estómago. Estoy sorprendida, curiosa y esperanzada… Muy esperanzada, aunque no consigo adivinar por qué siento algo que no sea mera confusión. Y entonces experimento otra sensación, como agua corriendo, surgiendo…
¿Puedes escucharme? Esta vez, la voz masculina habla en latín. Es áspero y con un acento marcado, pero sigue siendo latín.
Se me corta la respiración. ¿Debería responder? Puede que sea mala idea. No, sin duda es una mala idea.
«Sí», digo de todos modos.
Cuando respondo, siento asombro y una alegría tal que me quedo sin respiración.
¡Por fin!, dice el joven, aunque no sé si me habla a mí o no.
«¿Qué se supone que significa eso?», pregunto desconcertada. Quiero que la voz desaparezca, no que se alegre de hablar conmigo.
Esta noche te diré más, pero ahora mismo no puedo hablar, dice. Intento que no me maten.
¿Matar?
Tardo un rato en asimilar el resto de sus palabras. Espera, ¿se refiere a esta noche? ¿Está haciendo planes? Oh, no, no, no.
«No vamos a volver a hablar», insisto. «Ni esta noche ni nunca.»
Claro que sí, contesta el muchacho con una certeza atroz.
Acaba de decir que estaba intentando que no lo mataran. Esto no tiene ningún sentido. Pero sí sé algo: la muerte es un final permanente. Puede que incluso para las voces despreciables que oigo en la cabeza.
«Entonces, espero que mueras para que no tenga que volver a escucharte.»Es una confesión vil, incluso para hacérsela a una voz abstracta.
No me arrepiento.
Se produce otra pausa y siento que el aluvión de alegría se desvanece.
Solo por lo que acabas de decir, voy a asegurarme de salir con vida de esta, dice.
La voz se aparta.
Espero unos segundos, pero creo que se ha ido.
* * *
Me equivocaba. No se ha ido.
No sé lo que es esta entidad, pero está claro que ha sobrevivido al calvario en el que estaba inmerso porque no dejo de oírlo hablar durante todo el día, durante la prueba del vestido que Livia había acordado con Séptima y su rostro severo —la esposa del senador observa mi atuendo y mi pelo con una aprobación recelosa, también se fija en la mejilla que tengo hinchada con una reprobación obvia—, y luego, cuando nos reunimos con la familia de un guardia pretoriano para confeccionarles prendas con unas telas más ligeras y coloridas de cara a la primavera y el verano.
La voz está ahí cuando Livia me da una charla de camino a casa y está ahí cuando me lee las notas que ha tomado en la tablilla de cera y le preparo la cena mientras me rugen las tripas del hambre. La voz ha vuelto a hablar en ese otro idioma. Es áspero y gutural y hace que se me ponga la piel de gallina.
Y no se calla.
«Por el amor de los dioses, ¿quieres dejar de hablar, por favor?»,le ruego cuando casi tiro el decantador de vino del que me estaba sirviendo.
Estoy de un humor de perros. Me duele la cabeza del estrés de tener una segunda voz, sigo notando ese dolor fantasma en el hombro y Livia me ha pegado un par de veces más por despistada. Aparte del hambre constante y de que cada vez estoy más famélica. El maldito velo que se supone que tengo que bordar sigue a medias, y no me atrevo a desafiar las órdenes de Livia y ponerme a comer.
No estoy hablando. Estoy pensando, me espeta la voz en latín.
«Bueno, pues me distrae», digo, molesta.
Yo he tenido que escucharte a ti durante años y nunca me has hecho caso cuando te he pedido que te callaras. Estoy seguro de que puedes aguantar un día.
Se me corta la respiración por un momento.
«¿Llevas años… escuchándome?»
Espero haberlo entendido mal.
Sin cesar, responde la voz masculina.
Mi mente ha sido el único lugar en el mundo en el que podía refugiarme. Así que saber que ahí fuera hay alguien, esta voz, que ha podido escuchar mis pensamientos más reales y profundos…
Cuando asumo que la situación no puede empeorar, me estremezco.
«Por favor, déjame en paz», le ruego mientras corto una loncha de queso y una gruesa rebanada de pan, ignorando que la boca se me hace agua.
La voz no responde y pienso… que quizás está intentando acatar mis deseos. Pero eso no me impide escucharla de vez en cuando hablar en ese otro idioma a lo largo de la noche, aunque no creo que su intención sea hablarme. Es casi como si escuchara una conversación que alguien está teniendo cerca de mí.
Aun así, me distrae muchísimo.
Más tarde, cuando la luna ya está alta en el cielo y hace un buen rato que Livia se ha ido a la cama, por fin vuelvo a centrarme en la molestia que supone la voz.
Apoyo la espalda en la pared del dormitorio, con el velo sin acabar encima del regazo y la aguja en la mano. Suelto una bocanada de aire.
«¿Estás ahí», le digo a mi mente.
Espero una respuesta. Como no oigo nada, lo intento otra vez.
«¿Hola? ¿Me oyes?»
Nada.
Como era de esperar, ha decidido marcharse ahora que de verdad quiero hablar con ella… bueno, con él.
«¡Voz!», gruño impaciente. «¿Estás ahí?»
Dioses, no hace falta que grites. Y no me llamo Voz. Soy Memnón.
Siento una preocupante necesidad de reírme… y reírme y reírme.
Me he vuelto loca. De verdad.
«Veo que no te has muerto», digo en lugar de soltar una carcajada. Me estaba aferrando a la leve esperanza de que la herida o la pérdida de sangre se lo hubieran llevado en algún momento entre la cena y ahora.
Tu decepción me da fuerza, dice el muchacho.
Detecto en estas palabras una mezcla de fastidio y humor. Me doy cuenta de que estas emociones son suyas. No solo lo escucho hablar… Siento lo que siente él.
Solo de pensarlo, me resulta incómodo, pero aparto esa idea.
«¿Estás herido?»
No es nada que no pueda manejar, dice brusco.
«Entonces sí.»Se me acelera el pulso.
«¿Dónde?»,le pregunto, aunque a mí me sigue palpitando el hombro.
Me ha alcanzado una flecha en la espalda, dice inseguro. Justo debajo del omoplato.
Se me corta la respiración.
«Lo noto», admito.
No estoy muy segura de si la emoción que se apodera de mí es mía o de la voz, pero es como si me rozaran las puntas de unos dedos, como una conexión.
Trago saliva y doy otra puntada en el velo, mientras el candil que tengo al lado, sobre el taburete, parpadea en la oscuridad.
Una parte de mí siente curiosidad por saber qué es esta voz. La lógica me dice que mi mente se ha puesto en contra de sí misma, pero tengo muchísimas ganas de no creerlo.
«¿Qué… eres?», digo con precaución.
¿Qué quieres decir con que qué soy?, pregunta Memnón, parece ofendido. Soy un hombre.
No estoy segura de que «hombre» sea la palabra adecuada para describir esa voz. No suena adulto. Más bien a un adolescente.
«Entonces, ¿eres real y no eres producto de mi imaginación?»
Soy real, dice. Debe de sentir mi profunda desconfianza, porque añade: Ahora mismo estoy mirando las estrellas. Veo a Orión, el cazador.
Orión, el cazador. Es una de las pocas constelaciones que consigo distinguir.
No recuerdo la última vez que me detuve a mirar las estrellas y, ahora mismo, me pesan los músculos tras un largo día de trabajo y no quiero moverme.
Pero la curiosidad me impulsa a ponerme en pie, así que dejo el velo a un lado y me encamino a la puerta del cuarto. El dormitorio de Livia queda a la izquierda, y me detengo para escuchar los ronquidos suaves antes de decidir recorrer el apartamento de puntillas y escabullirme. Tengo que bajar hasta el patio para poder ver bien el cielo. Está nublado, pero consigo distinguir unas cuantas estrellas dispersas. Entre ellas están los tres puntos parejos del cinturón de Orión.
Se me encoge el estómago mientras observo la constelación. Memnón dice la verdad.
¿Niña?, dice como si lo hubiera llamado. ¿Sigues ahí?
«No me llames así», digo ausente, mientras subo las escaleras y vuelvo a entrar en la casa. Me froto los brazos para combatir el frío.
¿Cómo debería llamarte?
Se me cierra la garganta cuando me meto en mi cuarto y vuelvo a recoger el velo. Me acomodo de nuevo en el suelo junto al candil y sigo cosiendo, mientras ignoro el dolor punzante del vientre.
En lugar de responderle, le digo:
«Así que ves el cielo nocturno. Estoy segura de que hay muchos seres que pueden verlo. ¿Cómo sé que eres una persona de verdad y no alguna especie de espíritu vengativo o un dios caprichoso?»
Podría preguntarte lo mismo, replica.
Estoy dándole vueltas a ese razonamiento cuando me vuelve a preguntar:
¿Cómo te llamas?
«¿De verdad que no lo sabes?» Vuelvo a esquivar la pregunta. «Creía que llevabas años escuchando mis pensamientos.»
Has pronunciado muchos nombres en tu mente, nombres que de por sí ya son extraños y difíciles de recordar, así que no he podido averiguar cuál es el tuyo.
Esta admisión despierta mi curiosidad. Sé que no es romano. El idioma que habla es áspero, aunque vibrante, y suena gutural. Sin embargo, hay muchísimas culturas cuyas lenguas suenan rudas, y no tengo suficiente oído para saber a cuál podría pertenecer.
¿Vas a decirme cómo te llamas?, insiste.
Dudo. La gente no suele preguntarme mi nombre. Legalmente soy Livia la Joven, pues mi madre adoptiva es Livia la Mayor. Por lo general, si me llaman algo que no sea «niña», me llaman Livia.
Sin embargo, no quiero darle a Memnón ese nombre maldito ante el que debo responder.
«¿Cómo quieres llamarme?» Evito la pregunta.
Se hace el silencio por un momento.
Esa parece la respuesta que daría un espíritu vengativo, dice el muchacho.
Aprieto los labios para no sonreír. Tiene razón.
«No me gusta mi nombre», admito.
Pues dime otro, dice, impávido ante mi respuesta. Uno que te guste.
Paro de coser y dejo vagar la mirada en la oscuridad. La cabeza me da vueltas, el corazón me late frenético.
Ya sé el nombre que me gustaría decirle, el que me pusieron mis padres en el norte. Pero…, y esta es una de mis mayores vergüenzas, no recuerdo cuál era. La única persona que podría saberlo es Livia, aunque, si se lo aprendió, debió de olvidarlo en menos que canta un gallo.
Rebusco en mi pasado, me esfuerzo por recordar cualquiera de los nombres de las personas que amaba: mi hermana, mi madre, el resto de mi familia. Sin embargo, solo veo las llamas que abrasaron mi aldea. Todavía siento el humo en la lengua y el calor del fuego procedente del pasado, el cual intenta devorarme. He dedicado tanto tiempo a huir del recuerdo de esas llamas que he dejado que también consuman los nombres de mis seres queridos.
«Solo se me ocurren nombres romanos.»
En realidad, es algo que me inquieta bastante.
Y eso es malo porque…
«No soy romana», termino la frase.
¿No eres romana?, pregunta Memnón. Parece sorprendido.
«¿Llevas años escuchando mis pensamientos y no lo habías deducido aún?»
«Escuchar» es un término demasiado generoso, dice. Más bien los he estado «ignorando deliberadamente». Después de un rato, añade: ¿Quieres que te ayude con lo del nombre?
¿Es lo que quiero? La posibilidad hace que un escalofrío me recorra el cuerpo.
«Sí»,respondo al fin. Creo que es lo que quiero.
De acuerdo, dice él.
Se queda callado durante tanto tiempo que casi empiezo a pensar que me he vuelto a quedar sola en mi cabeza. Lo único que me convence de lo contrario es una leve sensación de entusiasmo que estoy casi segura de que es suya.
Roxilana, dice al fin, y la voz le suena más grave al marcar las consonantes.
La palabra me pone la piel de gallina. No suena para nada como los nombres romanos a los que estoy acostumbrada. Suena indomable, como algo que está fuera del alcance del Imperio.
¿Te gusta?, pregunta Memnón.
«Sí»,respondo, una sonrisa lenta se me dibuja en los labios. «Me gusta. Muchísimo. Soy… Roxilana.»
Juro que siento la sonrisa del muchacho dentro de la cabeza. Lo cual provoca que el corazón me vuelva a latir desbocado.
Hola, Roxi, dice.
Tengo que morderme el labio para contener la sonrisa.
«¿No hace ni un segundo que tengo nombre y ya estás usando un diminutivo?», pregunto.
Ya, bueno, resultas menos aterradora como Roxi, confiesa él. Roxilana me arrancaría el corazón del pecho, pero Roxi… Roxi suena como… una amiga.
Me gustaría decirle que no hay amistad que nos una, que nos acabamos de conocer y que no estoy del todo convencida de que sea humano, pero… para mi tranquilidad, la idea de tener un amigo suena bien. Sobre todo si lo voy a tener metido en la cabeza.
Poco después, pregunto:
«¿Qué significa el nombre…? Roxilana.»
Como me diga que significa «bosta de asno», me amotino.
¿Es necesario que tenga un significado?, pregunta.
«Por supuesto que sí, es indispensable», replico. «Soy un espíritu vengativo y es muy fácil disgustarme.»
Si le hablara a alguien así, me llevaría una reprimenda. Pero este hombre no es tan hombre, así que no hace falta que sea una niña romana obediente. Puedo ser quien yo quiera ser.
Puedo ser Roxilana. Solo de pensarlo, una oleada de placer me recorre entera.
No sé cómo soy capaz de sentir la sonrisa de Memnón, pero así es. Y, en este instante, creo que podría ser la cosa más maravillosa del mundo.
En mi idioma, Roxilana significa «bendecida», explica.
Soy de todo menos eso, pero me lo guardo para mí misma… o al menos estoy segura de que me lo he guardado para mí misma. No tengo modo de saber si mi nuevo amigo escucha todo lo que pienso o solo las palabras que yo quiero que escuche.
«¿De verdad eres humano?»,pregunto.
De verdad que sí, dice.
Doy varias puntadas en el velo mientras intento encontrarle sentido al hecho de que una persona completamente distinta esté conectada a mí.
«¿Dónde vives?»,pregunto al fin.
Depende de la estación, responde él. Mi tribu se desplaza a menudo, pero los sármatas solemos vivir cerca del mar Negro.
Sármatas. Le doy vueltas a la palabra en mi mente. No estoy segura de haber oído alguna vez hablar de ese pueblo. Sin embargo, sí que he oído hablar del mar Negro, aunque me resulta tan remoto como Egipto o Anatolia. Tan remoto como Britania, la isla de la que vine.
«Yo estoy en Roma», digo. Intento imaginarme la distancia que nos separa, pero soy incapaz. «¿Cómo podemos comunicarnos si estamos tan lejos?», pregunto. Esto escapa a las leyes de la naturaleza.
Esto es obra de los dioses y la magia, Roxi.
Un escalofrío me recorre la columna vertebral.
Memnón parece aceptar mucho más la situación que yo, pero me recuerdo que al parecer ha tenido años para considerarlo.
Meto la aguja en el velo y escucho la cháchara lejana de los romanos que siguen en las calles.
«Si los dioses existen, me han abandonado por completo», digo en voz baja.
No, est menulumguva amage,8 dice Memnón. Solo te estaban preparando.
Fruzo el ceño en la oscuridad.
«¿Para qué me iban a estar preparando?»
Para nosotros.
1 Debo permanecer en mi caballo…
2 Duele muchísimo.
3 Ignora el dolor. Tienes que seguir luchando…
4 Me estoy quedando sin flechas…
5 No puedo apuntar bien si me tiembla el brazo.
6 ¡Maldito brazo! Cuanto antes mate a mis enemigos, antes acabará.
7 Por supuesto que la chica tiene que ponerse a hablar ahora. Justo cuando mejor me vienen las distracciones.
8 Mi futura reina.
CAPÍTULO 3Roxilana, 12 años
48 d. C., Roma, Imperio romano
Tardo semanas en acostumbrarme a tener otra voz en la cabeza. Semanas de jaquecas y de distracciones y de palizas de Livia por estar distraída. Siento que me estoy deshaciendo, pensamiento a pensamiento. Y toda evidencia sugiere que, aparte de la muerte, no hay modo de acabar con esta forma de compartir mente.
Al final, sí que me acostumbro a escuchar la voz de Memnón, gracias a los dioses. También ayuda el hecho de que, cuando divaga, piense en un idioma que no entiendo. Y por la noche, cuando acaba la jornada laboral, solemos hablar.
¿Qué estás haciendo, brujilla?, me pregunta ahora, mientras limpio las migajas y el polvo que se ha acumulado en la sala. Mi madre adoptiva acaba de apagar el candil y la he oído meterse en la cama.
«¿“Brujilla”?»,repito al fijarme en el apelativo.
¿Te gusta?, pregunta él.
A pesar de que es obvio que es raro…, me gusta.
«¿Por qué “bruja”?»
Porque solo una bruja podría atravesar naciones y hablarme directamente en la mente, dice. Debes de poseer algo más que un poco de magia.
Solo de pensarlo me entran ganas de reírme, sobre todo porque llevo el dobladillo de una estola sucia atada hacia la mitad de los muslos y unos mechones cubiertos de sudor se me han escapado del moño.
Me apoyo en el palo de la escoba.
«Sí, soy muy poderosa.»
Es una idea más que atractiva, en especial porque me siento muy impotente.
Memnón duda, como si estuviera a punto de decirme algo importante, pero en el último momento siento que cambia de opinión.
También estaba sopesando «hechicera asesina», dice, pero nunca has matado a nadie, ¿verdad?
«Oh, no.»
Sonrío ante una idea tan absurda mientras vuelvo a barrer.
Cuando lo hagas, a lo mejor tengo que reconsiderar tu apodo, responde él.
«¿Cuándo lo haga?», repito, y levanto las cejas, aunque no pueda verme. «Ahora mismo no tengo pensado matar a nadie.»
Eres un espíritu vengativo; al final acabará ocurriendo, dice con una seguridad total.
Me muerdo el labio para contener la risa.
«¿Tú sí has matado?», pregunto. «Sigo convencida de que el espíritu vengativo eres tú.»
Memnón gruñe con suavidad y eso le quita hierro al asunto.
Yo sí, confiesa con una voz… extraña.
«¿Tú sí qué?», digo, pues no le sigo el hilo de inmediato. Continúo medio centrada en barrer a pesar de que apenas se ve mucho, pues es la tarea que me ha encomendado Livia antes de acostarme.
He matado a alguien, admite Memnón. De hecho, a más de un hombre. Maté al primero en una batalla hace varios años. Desde entonces, he matado a docenas y he herido a muchos otros.
Le sale solo, y una confesión da paso a otra y a otra más.
Al principio, sus palabras no tienen sentido para mí. Hace unos minutos estábamos bromeando. Puede que no lo diga en serio…
Pero sí. Lo siento por el modo en que se me retuercen las tripas y por el silencio pesado que se instala entre nosotros. Mi mente no quiere aceptar lo que acaba de decir.
Cuando me cala el mensaje, la bilis me sube por la garganta y casi tiro la escoba.
Debería haberme imaginado que me iba a confesar algo así. La primera vez que hablamos, me dijo que intentaba que no lo mataran. Pero no hice ninguna pregunta al respecto. Si soy sincera, no quería saberlo.
¿Roxilana?, me llama. Te has quedado callada.
Dejo la escoba a un lado, me apoyo en la pared que me pilla más cerca y cojo aire por la nariz.
«¿Docenas?», repito atónita.
Memnón hace una pausa.
¿Por qué te ha cambiado la voz?
Todavía siento el regusto de la bilis en el fondo de la garganta. Memnón no lo niega. Y mi corazón, mi estúpido corazón, se siente como Ícaro, que se ha elevado demasiado solo para tambalearse y caer. Y romperse.
Miro el candil encendido que hay sobre la mesa de la cocina. Se oye un leve siseo y la llama diminuta me recuerda a otras más grandes que atormentan mi recuerdo.
De inmediato, me sumo en el pasado. Oigo los gritos, que se interrumpen de manera brusca y, acto seguido, un gorgojeo húmedo. Muerte y más muerte. Apenas recuerdo los años que precedieron a aquel incendio, y he olvidado casi por completo cuánto tiempo ha pasado, pero esa noche… siempre la tendré grabada en la memoria.
«Eso es… horrible», digo al fin, siento un nudo en el estómago y me duele el corazón.
Siento que Memnón se aparta de mí, está claro que mis palabras lo han desalentado.
Soy un guerrero, se justifica. Durante toda la vida, me han entrenado para luchar. Después de una pausa, sigue hablando: Aquí se considera un gran honor matar a un enemigo. Percibo por su voz que está ofendido y, al mismo tiempo, se mantiene a la defensiva. Todos los integrantes de mi tribu deben intentar arrebatar una vida como mínimo. Ni siquiera las mujeres pueden casarse hasta que lo hagan.
¿Todos los sármatas deben matar? Otra oleada de náuseas se apodera de mí.
Me acuerdo de los legionarios romanos que masacraron a mi familia. Me acuerdo de que vi que mi casa se derrumbaba con mi madre y mi hermano dentro, que me tropecé con el cuerpo sin vida de mi padre. Que nunca sabré lo que le ocurrió a mi hermana, y esa incertidumbre me atormentará durante el resto de mi vida. Pienso en lo doloroso que fue sobrevivir a aquella noche… el hambre, las palizas, lo horrible que es que te necesiten pero no te quieran.
La acidez me cubre la lengua.
«Entonces, enhorabuena por tus muchos asesinatos.»
Mentalmente me aparto de Memnón e intento poner toda la distancia que puedo entre sus pensamientos y los míos.
Por más que haya fantaseado con él, la realidad dura y decepcionante ha hecho añicos todos mis sueños.
El chico que habita mi mente es tan malo como todos los demás.
* * *
Me paso muchas semanas sin hablar a Memnón de manera consciente. Aun así, estoy resentida. Resentida con los hombres que ejercen la violencia. Resentida por los inocentes que pagan con su sangre.
Durante todo este tiempo, él sí ha intentado hablar conmigo. Se justifica, se defiende, me ruega que lo escuche.
Me dan ganas de decirle que, por desgracia, no puedo evitar escucharlo. Y es una desgracia porque, aunque no entiendo ese otro idioma que habla, algunos retazos de pensamiento sí que me vienen en latín.
Ojalá me hablara… La echo de menos.
Y esos pequeños fragmentos hacen que se evapore mi resentimiento. A lo mejor por eso, cuando Memnón se pone en contacto conmigo una noche mientras estoy doblando las prendas que tenemos que entregar mañana, sí que le respondo.
O a lo mejor es simplemente por su petición:
Háblame de tu familia, en la que naciste.
Trago saliva y dejo la estola a un lado. Puede que no me acuerde del nombre de mi familia y que solo a veces recuerde sus rostros, pero los quería.
«Éramos cinco», empiezo a decir. «Mi madre, mi padre, mi hermano y mi hermana…»
Al final no me quedan muchos recuerdos, pero comparto con él los que sí conservo… como la calidez y la seguridad que sentía al dormir al lado de mis hermanos, la barba grisácea y la risa estridente de mi padre y el modo en que yo me retorcía cuando mi madre me trenzaba el pelo. Hablo sobre festividades para las que no tengo nombres, de las flores con las que mi hermana y yo hacíamos coronas y de cómo olía la casa después de que mi madre hubiera preparado uno de sus extraños brebajes en el caldero.
En parte soy consciente de que debe de ser aburrido, pero Memnón me escucha y parece interesado de verdad…, y puede que también un tanto aliviado cuando comenta algo de vez en cuando.
¿Cómo los perdiste?, me pregunta.
Me cambia el estado de ánimo, como las nubes ocultando el sol.
«Unos soldados romanos atacaron la aldea en mitad de la noche», confieso; las palabras me salen precipitadas.
Memnón se queda callado, pero siento que la tristeza y un cierto horror se acumulan en su interior.
¿Mataron a tu familia? Parece reticente a preguntarlo.
Asiento con la cabeza, pero él no puede verlo, claro.
«Sí», me obligo a decir.
Por eso odias la batalla, dice cuando cae en la cuenta.
Trago saliva, pero no respondo nada. No hace falta.
¿Cómo es tu vida ahora?, me pregunta.
Yo suelto una bocanada de aire. Escucho la voz de Livia abajo, en el patio, está hablando con una vecina, y más allá se oyen los ruidos de la ajetreada Roma que se cuelan por las ventanas. También entra el olor de la ciudad: excrementos y carne, humo y un levísimo olorcillo a mirra.
Me fijo en el apartamento: el telar, los montones de tejidos, los cestos de abalorios, lanas e hilos. Miro la mesa de madera y las paredes con la pintura verde desconchada.
«Hay gente que vive mucho peor», admito. Ignoro los calambres de hambre que noto en el estómago y los moratones de los brazos.
El resto de la gente me da igual, brujilla.
Es la primera vez que Memnón usa ese apodo desde que nos peleamos, y a pesar de lo que provocó, en realidad me parece que me gusta.
¿Cómo es tu vida ahora?, repite.
«Antes lo tenía todo», admito. Pero la verdad es que entonces tampoco lo tenía todo, ¿no? Tan solo sentía que era así. Aclaro: «Me querían.»
¿Y ahora?, insiste él.
Reticente, bajo la mirada y observo los moratones que me cubren el cuerpo.
«Ahora no.»
Y pienso que es así de simple.
Se hace el silencio por un momento y me quedo escuchando los sonidos de la ciudad.
A veces… escucho fragmentos sueltos de lo que piensas, admite. Se queda callado otro instante. Roxi, hay alguien…, otra pausa. ¿Alguien te está haciendo daño?
Agacho la cabeza, tengo el corazón acelerado. O a lo mejor es su propio latido. Me cuesta distinguirlo. La respuesta se me atasca en la garganta. No sé por qué quiero mentir, pero es lo que hago. Oigo la voz en la cabeza. Suena como la mía: «Soy egoísta, estúpida, perezosa…».
No, dice Memnón interrumpiendo esos pensamientos tan agrios, no lo eres. Eres divertida, amable, inteligente y mil cosas más, y si es Livia quien te ha dicho eso y te ha hecho daño… Su voz adquiere un deje amenazador y me vuelvo a acordar de lo violento que es.
«Memnón, para», le ruego.
Se queda callado, aunque noto que está enfadado y preocupado.
Me tienes a mí, dice al fin con un tono más amable. Yo me preocupo por ti.
Me dejo caer con pesadez en uno de los taburetes de la cocina. Se me cierra la garganta de la emoción y tengo que apretar los labios para contener el sollozo que pugna por escapar.
Este muchacho le ha hecho daño a gente y lo más probable es que haya separado a familias como la mía. Aun así, cada vez que hablamos, es amable. Es más de lo que puedo decir de cualquiera que me conozca.
Me tienes a mí, vuelve a decir. Siempre me vas a tener, est menulumguva amage.
Una lágrima descarriada se me desliza por la mejilla y me la seco enseguida.
«Vale», digo con la voz rota. Creo que esto significa que lo voy a perdonar y que vamos a volver a hablar.
Siento su sonrisa. Entonces, añade algo más en sármata, algo que no espero entender:
Vak busu dat dit kuppu sutvuvu evu di’nuvak, pesa suvup azakupusa. Pesa udugab vesamapusa.9
Vuelve a cambiar al latín.
Siempre puedes hablar conmigo, Roxi, aunque estés enfadada conmigo. Aunque me desprecies. Hace una pausa. ¿Lo harás? ¿Me hablarás aunque estés enfadada? Porque creo que no soporto más tu silencio.
Me quedo ahí sentada dándoles vueltas a sus palabras, dibujando con los dedos sobre la mesa.
Al final, digo:
«Sí.»
Y es verdad.
9 Volverás a tenerlo todo, te lo juro. Soy tuyo para siempre.
CAPÍTULO 4Roxilana, 13 años
49 d. C., Roma, Imperio romano
Me siento en uno de los bancos de piedra en la parte de atrás de una de las villas que Livia y yo tenemos que visitar hoy. El sudor se me acumula por debajo de la túnica larga. El sol estival calienta tanto que se podría asar carne, pero me da igual. Mientras ella está dentro del caserón cotilleando con la clienta, yo he aprovechado el tiempo libre para escabullirme y comerme una rebanada de pan y escuchar a las cigarras cantar desde la alta hierba seca.
Como es habitual, la mente se me va a Memnón. Lo he escuchado hace un ratito, mascullando algo en voz baja que no iba dirigido a mí.
Pienso en esas notas preciosas y vibrantes de su lengua nativa y deseo, no por primera vez, poder entenderla. Sé latín y algo de griego, pero no sármata. Durante un tiempo no me importó no conocer su idioma, pero quiero aprenderlo. Quiero entender todos sus pensamientos igual que él entiende los míos.
«¿Memnón?», lo llamo por nuestra conexión. «¿Me enseñas tu idioma?»
¿Roxi?
Ese primer roce de su consciencia me deja sin aliento. Enseguida le siguen la sorpresa y el agrado, unas sensaciones que caen sobre mí como la nieve derritiéndose en primavera. Es algo embriagador… él es embriagador.
Me encantaría, est menulumguva amage, dice, aunque juraría que también siento una punzada de algo más. ¿Incomodidad? Quizás estoy dándole demasiadas vueltas a esto.
«¿Podemos empezar con esa frase?»,pregunto, y le doy un mordisco al pan.
Est menulumguva amage?, repite. Si está ocupado en sus quehaceres, no me lo da a entender.
«¿Qué significa?», insisto.
Pronto lo averiguarás, dice críptico.
«¿Pronto?»Resoplo, aunque una ligera alegría me recorre todo el cuerpo. «¿Qué tipo de respuesta es esa?»
No he prometido ser un buen maestro, dice, y siento su sonrisa. Además, intento que nuestra relación mantenga algo de misterio.
«Ah, así que tenemos una relación»,digo. La sangre se me acelera solo de pensarlo.
Siento su sonrisa.
Vaya que sí, Roxi.
Ahora no puedo evitar que una sonrisilla se me extienda por la cara ni sentir esa esperanza que despiertan sus palabras.
Vaksasavazaku pesa susagub mi’tasavakvu evupusa?, pregunta. ¿Cómo crees que soy físicamente?
Me doy cuenta de que es su intento de enseñarme sármata: primero pensar una frase en su idioma y luego repetirla en latín. Quién sabe, a lo mejor funciona.
«No lo sé», le respondo.
Kezak di’napuvusagu do kusgu i’banud mi’tgasavakpa? ¿Al menos te lo has planteado alguna vez?
«Por supuesto que he pensado en ello», digo. Es algo a lo que le he dado vueltas muchísimas veces. Esa voz tan honda y llamativa casi está rogando que le ponga cara.
Cierro los ojos, disfrutando del sol de mediodía, y busco en mi mente la imagen que me he creado de él.
«Te imagino con el pelo corto, castaño claro y… con una piel suave y aceitosa.»
Su carcajada resuena por el vínculo que compartimos.
«¿Por qué te ríes?»,pregunto. Si cree que una piel suave y aceitosa es algo de lo que reírse… entonces, ¿qué aspecto tendrá?
Por nada, brujilla.
«¿Acaso tienes aspecto de monstruo?», le pregunto un tanto hosca, y le doy otro mordisco al pan.
Él se ríe una vez más, esta vez con más chulería.
No soy un monstruo, Roxi.
Al oírlo, me da un vuelco el corazón, por alguna extraña razón. Nunca lo veré en carne y hueso, así que el aspecto que tenga es irrelevante.
Sapu sanburvak?, dice en sármata. ¿Qué estás haciendo?
Miro fijamente el trozo de pan.
«Comiendo… y hablando contigo.»
Me encantaría estar contigo ahí, admite él. Una pausa, y esta vez, cuando vuelve a hablar, lo hace en sármata: Botuvap iv’tabiwvusasa logu suwas wanubpusa.Se detiene, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Pesa wetasavakvu wevugavusa sobivakvu kuvug sanupusa. Xu nudnutasavasa i’rugavusa sisa. Pusa vak danusa di’vak lib di’nvusa kuxivu xu vaksa ovaknud wotugavusa etvu kuvug sanupusa.10
Intento centrarme en los sonidos de su idioma porque estoy decidida a aprenderlo. En cierto modo, me ayuda a percibir sus emociones; está aturdido y agitado, igual que me siento yo cuando el vino me llega a la sangre.
Vaksu i’k wanapsa i’tvuwavakgu est buvisu si’tsoxap vakosguma, vak est vatnutapsa dukup mi’tavakgusdanad inavakasavak popmas,11 concluye.
Después de una pausa, le pregunto:
«¿Qué has dicho?»
Siento su sonrisa y esas emociones cálidas y embriagadoras que emana.
—¡Niña! —La voz cortante de Livia me saca de mis pensamientos.
Las cigarras se callan.
Mierda.
«Tengo que irme, Memnón», le suelto a toda prisa.
Me pongo en pie enseguida y me meto el último trozo de pan en la boca.
¿Esa es Livia?, pregunta.
«Sí…»
¿Vas a estar bien?, pregunta, alarmado. Ahora ya sabe cómo me trata esa mujer.
—¡Niña!
«Tengo que irme», insisto. «Esta noche hablamos. Y digo en serio lo de que quiero aprender sármata.»
Botuvap ipis sinavakasa wanubpusa,12 responde.
«¿Qué has dicho?», le pregunto mientras vuelvo corriendo hacia la villa.
Parece que tiene sentimientos encontrados, pero detecto otra sonrisa en su voz cuando contesta:
Qué ganas que tengo de enseñarte.
10 Lo deseo con tantas ganas que me duele el corazón. Envidio el sol que te acaricia la piel. Y el pan que te besa los labios. Envidio el aire que comparte espacio contigo y el suelo que te sostiene.
11 Y mi único miedo de que consigas aprender mi lengua es que podrías descubrir mis secretos antes de que yo esté preparado para compartirlos.
12 Rezo para que mi corazón sobreviva.
CAPÍTULO 5Roxilana, 16 años
52 d. C., Roma, Imperio romano
La escritura tiene algo hipnótico.Las líneas claras, los bordes rectos y afilados. La capacidad de mirar hileras e hileras de líneas dispuestas de tal manera que permiten extraer de ellas el lenguaje. Oír en tu mente palabras que ha dicho otra persona, que alguien ha imaginado y sentido. Para mí es algo casi tan sobrenatural como tener una voz en la cabeza, literal.
Observo a Livia mientras escribe las instrucciones en la tablilla de cera en el domus de la familia Juventia. El anhelo se apodera de mí. Soy consciente de que lo que escribe es bastante mundano y de que la tarea en sí puede ser lenta y tediosa, pero, a diferencia de confeccionar ropa, no creo que me importe el aburrimiento, igual que nunca me importó aprender sármata, aunque tardé casi dos años en entender completamente el idioma.
Sin embargo, mi madre adoptiva ha decidido no enseñarme a escribir, y dudo que alguna vez lo haga. Mucho menos cuando ya obtiene de mí toda la ayuda que necesita. Además, educarme supondría aumentar mi valor en un sentido que sin duda la haría sentir incómoda.
—La túnica debe tener un ribete de púrpura de Tiro —dice Quinta, nuestra clienta, mientras observa a su hijo Gayo, que tiene pinta de aburrirse—. También me gustaría que llevase algunos detalles en oro.
Mientras Livia lo anota todo, yo estudio al joven noble. Puede que solo sea un par de años mayor que yo, aunque parece mucho más viejo. El poder se ha aferrado a él como el dolor se ha aferrado a mí.
Livia termina de escribir las instrucciones y guarda la tablilla de cera y el estilete.
—Ya que estás aquí —le dice Quinta—, esperaba enseñarte un par de prendas mías que me gustaría embellecer.
Livia me lanza una miradita. He tardado años, pero por fin soy capaz de descifrar sus miradas y detectar sus cambios de humor.
Esta vez sé que quiere que yo termine de medir al hijo de la señora y que luego la ayude.
Asiento con un gesto sutil y ella sigue a la clienta fuera de la estancia.
Gayo las observa mientras sus voces se pierden en la distancia. Cuando ya no pueden escucharnos, el chico se centra en mí.
Tomo la última medida desde la cadera hasta lo alto de la rodilla, y luego hasta los tobillos, y le hago un nudo al trozo de hilo que uso para marcar la distancia.
—Estás muy guapa de rodillas —comenta el joven noble.
Me detengo, pues no estoy muy segura de que me esté hablando a mí. Después de todo, ¿por qué iba a molestarse el hijo de un senador en hablar con la ayudante de la modista? Sin embargo, cuando levanto la vista y lo miro a la cara, veo que me está observando con unos ojos afilados y una mueca divertida en los labios.
Empieza a subirse el bajo de la túnica por las piernas, por encima de las rodillas, y el calor me acude a las mejillas cuando por fin lo entiendo. Me está hablando a mí, y el halago, si es que puede llamarse así, está envenenado.
El miedo se apodera de mí. He oído bastantes historias de hombres privilegiados que se aprovechan de quien ellos quieren.
Bajo el hilo.
—Creo que ya tengo todo lo que necesito —digo a toda prisa mientras intento fingir que esto no ha pasado.
Me levanto, pero Gayo me pone la mano en el hombro y me empuja hacia abajo.
—No hemos terminado —dice con un brillo de determinación en los ojos.
Ahora el miedo se ha convertido en puro terror.
¿Roxi? Memnón me llama con la voz cargada de preocupación. Tengo que ignorarlo y centrarme en este momento.
Trago saliva.
—No necesito nada más —insisto.
Me siento idiota fingiendo que este chico no me ha agredido, pero no sé qué más hacer y no puedo pensar porque cada vez estoy más aterrada.
Me suelta y creo que va a dejar que me marche, pero se me acerca en cuanto me pongo de pie.
—Pero yo sí necesito algo —dice. La diversión ha vuelto a su expresión, pero todo en él me resulta amenazador. Sigue avanzando y me obliga a recular. Los ojos se me van a la puerta, pero Gayo se ha interpuesto entre ella y yo, así que no me siento lo bastante confiada como para dejarlo atrás aunque lo intentara.
—Por favor —digo y me obligo a mirarlo, aunque no quiero—. Tengo que irme para ayudar a tu madre.
Al noble no parece importarle ni mi plegaria ni mi reticencia. Me pone las manos en el torso y me manosea de manera brusca.
Roxi, ¿qué está pasando?, dice Memnón con el tono cada vez más afilado. Siento tu miedo…
Apenas lo escucho. La cabeza me va a toda velocidad. Creo que estoy aturdida.
Le pongo a Gayo las manos en el pecho e intento apartarlo de un empujón.
—Mi madre puede esperar —dice él—. Tú relájate. —Me agarra por las muñecas y me las sujeta con una mano—. Te va a gustar, te lo juro.
Cuando me agarra, entro en pánico y empiezo a zafarme con más ahínco para que me suelte.
—Relájate —vuelve a gruñir mientras me empuja contra la pared. Me retiene con todo su cuerpo.
Empieza a sobarme de nuevo con la mano libre, me pasa los dedos por el muslo y me agarra la tela de la estola.
No, no, no.
Un grito me sube por la garganta y quiere abrirse paso como sea. Aprieto los dientes para ahogarlo. Estoy en la casa de un patricio, el escalafón más alto de la sociedad. Puede hacerme lo que quiera, cuando quiera, tiene una inmunidad casi total. Nadie vendrá a salvarme de esto.
Gayo me pega un beso húmedo y patoso en la mejilla y yo aprieto los párpados, la mandíbula me empieza a temblar y se me cae una lágrima.
«Memnón… Memnón, Memnón, Memnón.»
No sé por qué entono su nombre. No puede hacer más de lo que estoy haciendo yo.
Roxi, ¿estás bien?, pregunta el aludido, todavía con un deje afilado en la voz. ¿Qué está pasando?
Se me empieza a acumular la presión debajo del esternón. Siento que el miedo que me invade también me empuja las costillas, decidido a liberarse.
«Ayuda», ruego con la voz rota, aunque sé que es imposible que la consiga. «No puedo quitármelo de encima…»
¿Quitártelo de encima…?
De manera vaga, siento la alarma de Memnón, seguida de su angustia y una crueldad que no hace más que aumentar.
Escúchame, me dice, y su voz es como el hierro. Si te están atacando, hazle daño a ese cabrón, te lo pido por los dioses.
«¿Hacerle daño?»
Es como una epifanía. A pesar de que la presión se me sigue acumulando en el pecho, me deja sin aire en los pulmones y se abre paso hacia la garganta y mi abdomen.
Memnón continúa:
Los ojos, la nariz, la garganta, el bajo vientre y la entrepierna son los puntos débiles.Si no tienes un puñal, usa las uñas, los nudillos o las rodillas. Dale rápido, con todas tus fuerzas.
Me quedo rígida cuando lo escucho y Gayo confunde esta reacción con docilidad, así que me suelta las muñecas para poder levantarse mejor la túnica.
Una vez le hayas dado el golpe, dice Memnón, no dudes… corre o atácalo otra vez. No le des tiempo a recuperarse de la sorpresa.
«Asestarle un golpe», repito.
Vale, eh, creo que eso puedo hacerlo.
Aunque es imposible seguir ignorando la presión que siento dentro. Se extiende a toda velocidad por todos los rincones de mi cuerpo —los brazos, las piernas, los dedos de las manos y de los pies—, me calienta la sangre y me empuja por debajo de la piel.
Vuelvo a poner las manos en el pecho de Gayo, que sigue arremangándose los ropajes; tengo la cabeza aturullada.
«La presión no me deja respirar… No sé dónde golpearle… tengo que quitármelo de encima…»
Le clavo los dedos en el pecho y el pánico devora el razonamiento. «Tengo que quitármelo de encima.»Me aferro a ese pensamiento: «Tengo que quitármelo de encima».