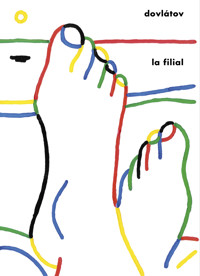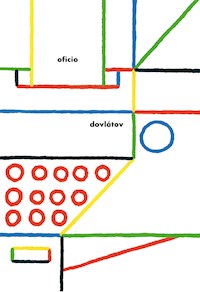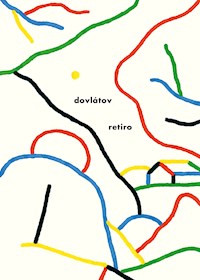Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fulgencio Pimentel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La principal
- Sprache: Spanisch
El libro más celebrado de Serguéi Dovlátov se recrea en el escaso contenido de la maleta que lo acompañó en su exilio.Cada uno de los inútiles objetos que constituyeron su único patrimonio nos conduce a un lugar memorable de su biografía. Mago del estilo, Dovlátov entrega aquí lo más parecido a un canon de su escritura. Preciso, despojado e irónico, el resultado es un recorrido personalísimo por algunos avatares de su vida, tanto como un índice tragicómico del tejido espiritual, social y político de la URSS. La engañosa liviandad de su prosa, su disposición para reírse de sí mismo y su extraordinaria capacidad para el retrato humano han convertido a Serguéi Dovlátov en uno de los grandes maestros de las letras rusas de la segunda mitad del siglo xx. «Dovlátov no solo es el escritor más popular del último cuarto de siglo en Rusia, también es el autor de algunas de las mejores páginas que ha dado el siglo XX». —The Guardian «Tu voz es profundamente auténtica y universal. Tenemos suerte de tenerte con nosotros. Tienes grandes dones que ofrecer a este loco país». —Kurt Vonnegut «Sus relatos y novelas están teñidos de un escepticismo irónico en el que emerge la absurdidad humorística de la vida, y de un estoico acatamiento de esa fuerza ajena llamada destino». —Marta Rebón, El País Tu voz es profundamente auténtica y universal. Tenemos suerte de tenerte con nosotros. Tienes grandes dones que ofrecer a este loco país. Kurt Vonnegut Sus relatos y novelas están teñidos de un escepticismo irónico en el que emerge la absurdidad humorística de la vida, y de un estoico acatamiento de esa fuerza ajena llamada destino. Marta Rebón, El País
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Prólogo
Calcetines finlandeses de crespón
Botines de la nomenklatura
Un buen traje cruzado
Cinturón militar de cuero
La chaqueta de Fernand Léger
Camisa de popelín
Gorro de invierno
Guantes de chófer
A modo de epílogo
Título original: Чемодан
© 1986 Serguéi Dovlátov
All rights reserved
© 2002, 2018 Herederos de Justo E. Vasco
por la traducción
© 2018 Alfonso Martínez Galilea y Tania Mikhelson
por la revisión y la adaptación de la traducción
© 2018 José Quintanar por las ilustraciones de cubierta
© 1980 Nina Alovert por el retrato del autor
© 2018 Fulgencio Pimentel por la presente edición
en español para todo el mundo
www.fulgenciopimentel.com
Primera edición: octubre de 2018
Editor: César Sánchez
Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos
ISBN de la edición en papel: 978-84-17617-05-9
ISBN de la edición digital: 978-84-17617-53-0
… Incluso así, Rusia mía,
eres mi tierra más querida…
alexandr blok
Prólogo
En el OVIR1, aquella zorra va y me dice:
—Cada emigrante tiene derecho a tres maletas. Esa es la norma vigente. Por resolución especial del ministerio.
No tenía sentido protestar. Lógicamente, protesté.
—¡¿Solo tres maletas?! ¡¿Y qué hace uno con sus cosas?!
—¿Con qué, por ejemplo?
—Por ejemplo, con mi colección de coches de carreras.
—Véndala —respondió la funcionaria, imperturbable.
Luego añadió, frunciendo levemente las cejas:
—Si algo no le parece bien, ponga una reclamación.
—Todo me parece perfecto —dije.
Después de haber pasado por la cárcel, todo me parecía perfecto.
—En tal caso, compórtese correctamente…
Una semana después, pude recoger mis cosas. Y como se podrá apreciar más adelante, una sola maleta me bastó. Tan miserable me sentí que estuve a punto de echarme a llorar. Tenía treinta y seis años. Llevaba dieciocho trabajando. Ganaba una miseria, aunque alguna cosa me permitía comprar. Creía ser dueño de algunas propiedades. Pero todas cabían en una sola maleta. Para colmo, de muy modestas dimensiones. ¿Qué era yo? ¿Un pordiosero? ¿Cómo había llegado a aquella situación?
¿Libros? Básicamente tenía libros prohibidos. De los que no me habrían permitido pasar por la aduana. Tuve que regalárselos a los conocidos, junto con lo que yo denominaba «mi archivo».
¿Manuscritos? Hacía tiempo que los había enviado a Occidente, mediante discretos operativos.
¿Muebles? Llevé el escritorio a la tienda de segunda mano. Las sillas se las quedó el pintor Cheguin, que hasta entonces se había arreglado con cajas vacías. El resto lo tiré.
Y así fue como me largué, con solo una maleta. Era de aglomerado, forrada en tela, con refuerzos niquelados en las esquinas. La cerradura estaba estropeada. Tuve que atar la maleta con cuerdas de las que se usan para tender la colada.
Llevaba utilizando aquella maleta desde los tiempos del campamento de pioneros. En la tapa, con tinta, estaba escrito: «Grupo infantil. Seriozha Dovlátov». Al lado, alguien había grabado un cariñoso «Asistente de letrinas». Tenía la tela raída en algunos sitios.
En el interior de la tapa había pegadas algunas fotos. Rocky Marciano, Armstrong, Iósif Brodski, la Lollobrigida en ropa interior. El aduanero intentó arrancar a la Lollobrigida con las uñas, pero solo consiguió arañarla un poco.
No tocó a Brodski. Se limitó a preguntarme quién era. «Un pariente lejano», le dije…
El dieciséis de mayo llegué a Italia. Me alojé en un hotel romano, el Dina. Con la maleta debajo de la cama.
Al poco, recibí algunos pagos de varias revistas rusas. Me compré unas sandalias azules, unos vaqueros de pana y cuatro camisas de lino. Ni siquiera abrí la maleta.
A los tres meses me trasladé a los Estados Unidos. A Nueva York. Primero viví en el hotel Rio. Después, en casa de unos amigos, en Flushing. Finalmente, alquilé un piso en una buena zona. Guardé la maleta en el rincón más profundo del armario empotrado. Ni siquiera le quité la cuerda aquella de tender la colada.
Pasaron cuatro años. Nuestra familia se reunificó. Mi hija se convirtió en una adolescente norteamericana. Nació mi hijo. Creció, y empezó a hacer trastadas. En una ocasión, mi esposa, perdida la paciencia, le ordenó:
—¡Métete ahora mismo en el armario!
El niño pasó alrededor de tres minutos en el armario. Después, lo dejé salir.
—¿Has pasado miedo? —le pregunté—. ¿Has llorado?
—No —respondió—. Me he quedado sentado encima de la maleta.
Entonces saqué la maleta. Y la abrí.
Por encima de todo lo demás había un buen traje, cruzado. Ideal para entrevistas, simposios, conferencias y homenajes. Creo que habría servido hasta para la ceremonia de recepción del Premio Nobel. Inmediatamente después, vi una camisa de popelín y unos zapatos, envueltos en papel. Más abajo, una chaqueta de pana forrada con piel sintética. A la izquierda, un gorro de invierno, piel de nutria de imitación. Tres pares de calcetines finlandeses de crespón. Unos guantes de chófer. Y, por último, un cinturón militar de cuero.
Al fondo, en la base, una página de Pravda, fechada en mayo del ochenta. El pomposo titular rezaba así: «¡Larga vida a la grandiosa doctrina!». Y en el centro de la página, un retrato de Karl Marx.
Cuando iba a la escuela, me gustaba dibujar a los líderes del proletariado mundial. En especial, a Marx. Echabas un borrón de tinta y ya casi lo tenías…
Contemplé la maleta vacía. Al fondo, Karl Marx. En la tapa, Brodski. Y entre ellos dos, una vida inestimable, echada a perder.
Cerré la maleta. Las bolitas de naftalina rodaron deslizándose por su interior. Mis cosas se amontonaban sobre la mesa de la cocina. Era todo lo que había conseguido reunir al cabo de treinta y seis años. Al cabo de toda una vida en mi patria. Me pregunté: ¿de verdad? ¿Es esto todo? Y me respondí: sí, esto es todo.
En aquel momento, como suele decirse, me asaltaron los recuerdos. Seguramente se hallaban agazapados entre los pliegues de aquellos trapos miserables. Y ahora se habían dado a la fuga. Recuerdos que deberían llevar por título «Entre Marx y Brodski». O, digamos, «Mis posesiones». O quizá, simplemente, «La maleta»…
A todo esto, una vez más, el prólogo se ha alargado en exceso.
Calcetines finlandeses de crespón
La historia sucedió hace dieciocho años. En aquella época yo era estudiante en la Universidad de Leningrado.
Los edificios de la universidad se hallan en la parte vieja de la ciudad. La combinación de agua y piedra otorga a esa zona cierta atmósfera de grandeza, la convierte en algo singular. No es fácil ser un holgazán en semejante ambiente, pero yo lo conseguía.
Existen en el mundo ciencias exactas. Y también, como es lógico, otras poco o nada exactas. Siempre he creído que, entre las poco o nada exactas, la filología ocupa una posición privilegiada. Así que me matriculé en la Facultad de Filología.
Una semana después, se enamoró de mí una chica esbelta que llevaba zapatos de importación. Se llamaba Asya.
Asya me presentó a sus amigos. Todos eran mayores que nosotros: ingenieros, periodistas, operadores de cámara. Entre ellos había incluso un director de almacén de abastos. Aquellos individuos vestían bien. Les gustaban los restaurantes, los viajes. Algunos hasta tenían coche propio.
Por aquel entonces, casi todos se me antojaban enigmáticos, poderosos y seductores. Yo aspiraba a ser un miembro más de aquel grupo.
Más tarde, muchos de ellos emigraron. Ahora, ancianos ya, son judíos normales y corrientes.
Nuestro estilo de vida exigía grandes gastos. Lo más normal era que los amigos de Asya corrieran con ellos. Aquello me llenaba de vergüenza.
Recuerdo al doctor Logovinski depositando subrepticiamente cuatro rublos en mi mano mientras Asya pedía un taxi por teléfono…
Se puede clasificar a la gente en dos categorías: unos preguntan, otros responden. Los unos formulan preguntas. Y los otros fruncen el ceño, irritados, como respuesta.
Los amigos de Asya no hacían preguntas. Y yo, lo único que hacía era preguntar.
—¿Dónde has estado? ¿Quién era ese al que has saludado en el metro? ¿De dónde has sacado ese perfume francés?
La mayor parte de la gente considera irresolubles todos aquellos problemas cuya solución no es de su gusto. Y hace preguntas a todas horas, aunque en forma alguna esté dispuesta a escuchar respuestas sinceras…
En pocas palabras, que me comportaba como un cretino, sin venir a cuento.
Comencé a tener deudas, que se incrementaron en progresión geométrica. En torno a noviembre, debía ochenta rublos, una cantidad disparatada por aquel entonces.
Supe por fin lo que era una casa de empeños, con sus recibos, sus colas, su atmósfera de desesperación y de miseria.
Mientras Asya permanecía a mi lado, conseguía no pensar en el asunto. Pero tan pronto nos despedíamos, los pensamientos acerca de mis deudas rondaban a mi alrededor como negros nubarrones.
Me despertaba con la convicción de ser un desgraciado. Durante horas me sentía incapaz de vestirme. Planeé muy seriamente asaltar una joyería.
Saqué en conclusión que lo único que se le pasa por la cabeza a un enamorado indigente son proyectos criminales.
En esa época, mi rendimiento académico se resintió de manera notoria. Asya siempre había sido mala estudiante. En el decanato comenzaron a poner en cuestión la moralidad de nuestros principios.
Pude entender entonces que, cuando un hombre está enamorado y tiene deudas, siempre se ponen en cuestión sus principios morales.
En pocas palabras: que la situación era horrible.
En una ocasión, vagabundeaba yo por la ciudad a la caza de seis rublos. Tenía que sacar mi abrigo de invierno de la casa de empeños. Y allí me encontré con Fred Kolésnikov.
Fred fumaba con los codos apoyados sobre el pasamanos de latón de la tienda Yeliséyevski. Yo sabía que era estraperlista, porque Asya nos había presentado ya.
Era un joven alto, de unos veintitrés años, con la piel de un color poco saludable. Mientras hablaba, se alisaba nerviosamente el pelo.
Sin pensármelo mucho, me le acerqué.
—¿Podría usted prestarme seis rublos hasta mañana?
Cuando pedía dinero prestado, empleaba siempre un tono más o menos incidental, para que a la gente le resultara más fácil decirme que no.
—Eso está hecho —dijo Fred, mientras sacaba una carterita cuadrada.
Sentí no haberle pedido más.
—Si necesita más… —dijo.
Entonces dije que no, como un idiota.
Fred me miró con curiosidad.
—Vayamos a comer. Me gustaría invitarle.
Se comportaba de manera sencilla, natural. Siempre he sentido envidia por los que consiguen hacerlo.
Caminamos tres manzanas hasta el restaurante La Gaviota. El salón estaba desierto. Los camareros fumaban sentados en torno a una mesita, en un lateral.
Las ventanas estaban abiertas de par en par. El viento agitaba los visillos.
Elegimos un rincón apartado. De camino a él, un jovenzuelo con una chaqueta plateada de poliéster detuvo a Fred. Mantuvieron una críptica conversación.
—Saludos.
—Mis respetos —respondió Fred.
—¿Cómo va el asunto?
—Nada, de momento.
El jovenzuelo, contrariado, levantó las cejas.
—¿Nada de nada?
—Nada en absoluto.
—Se lo he pedido por favor.
—Créame que lo lamento.
—Pero ¿puedo contar con ello?
—Sin duda.
—Esta semana me vendría de perlas.
—Lo intentaré.
—¿Me lo garantiza?
—No puedo darle garantía alguna. Pero lo intentaré.
—Producción extranjera, supongo.
—Por supuesto.
—Llámeme cuando lo tenga.
—Sin falta.
—¿Recuerda mi número de teléfono?
—Lamentablemente, no.
—Anótelo, por favor.
—Con mucho gusto.
—Aunque mejor que no toquemos el tema por teléfono.
—Estoy de acuerdo.
—¿Quizá pudiera usted pasarse directamente con la mercancía?
—Sería lo mejor.
—¿Recuerda la dirección?
—Me temo que no…
Y así siguieron.
Nos sentamos en un rincón alejado. En el mantel se advertían claramente las marcas dejadas por la plancha. Parecía un felpudo.
—Fíjese en el niñato ese —dijo Fred—. Hace un año me pidió una partida de delbanes con cruz…
—¿Qué son unos «delbanes con cruz»? —lo interrumpí.
—Relojes —explicó Fred—, pero eso es lo de menos… Le llevé la mercancía unas diez veces, y nunca compraba nada. En cada oportunidad improvisaba nuevas excusas. Finalmente, no hubo negocio. Yo me preguntaba: ¿de qué ira este tío? De repente comprendí que no quería comprar mis delbanes con cruz. Lo que quería era sentirse un hombre de negocios al que le urge adquirir una partida de mercancía de buena calidad. Lo que quería era pasarse la vida preguntándome: «¿Cómo va el asunto?»…
Una camarera anotó el pedido. Encendimos sendos cigarrillos.
—Y a usted, ¿no lo podrían meter en la cárcel? —expresé, con preocupación.
—Podría ocurrir —respondió Fred con calma después de meditar un instante—. O que me vendiera mi propia gente —añadió, sin acritud.
—Y así las cosas, ¿no sería mejor dejarlo?
Fred se explicó, con gesto sombrío.
—En una época, trabajé de mozo de almacén. Vivía con noventa rublos al mes…
De repente, se puso en pie y gritó:
—¡Un repugnante número de circo!
—La cárcel no es mejor.
—¿Y qué? Carezco absolutamente de talento. Y tampoco tengo intención de partirme los cuernos en trabajos absurdos por noventa rublos… Eso me permitiría, digamos, meterme al coleto unos dos mil filetes de carne picada. Gastar veinticinco trajes gris marengo. Leer setecientos números de la revista Ogoniok. ¿Eso es todo? ¿Y tendré que morir sin haber dejado siquiera un rasguño sobre la corteza terrestre? ¡Cuánto mejor vivir, aunque sea un solo minuto, como un auténtico ser humano!
En ese momento nos trajeron de comer y de beber.
Mi nuevo amigo siguió filosofando:
—Antes del nacimiento, solo hay oscuridad. Y tras la muerte, oscuridad también. Nuestra existencia no es más que un granito de arena en las playas indiferentes del infinito. ¡Intentemos al menos no ensombrecer ese instante con pesadumbres y aburrimiento! Tratemos de dejar siquiera un rasguño sobre la corteza terrestre. Que los mediocres tiren del carro. No puede esperarse de ellos que culminen hazañas. Ni siquiera que cometan crímenes…
Estuve a punto de animarle a ello: pues, ¡hala! ¡A culminar hazañas! Pero me contuve. Al fin y al cabo, estaba bebiendo a su costa.
Estuvimos cerca de una hora en el restaurante.
—Tengo que irme —dije finalmente—. Me van a cerrar la casa de empeños.
Y en ese momento, Fred me lo propuso.
—¿Quiere ser mi socio? El trabajo es limpio: ni oro, ni divisas. Cuando haya arreglado su situación financiera, podrá retirarse. En pocas palabras, que le conviene apuntarse… Pero ahora echemos un trago, ya hablaremos mañana…
Supuse que al día siguiente mi nuevo colega me daría plantón. Pero solo se retrasó. Nos encontramos frente al hotel Astoria, junto a la fuente seca, y después nos internamos tras los setos.
—En pocos minutos, llegarán dos finlandesas con la mercancía —me explicó Fred—. Tome un taxi y vaya con ellas a esta dirección… ¿Nos tuteamos ya?
—Sí, por supuesto. ¿A qué tanta ceremonia?
—Muy bien. Busca un taxi y ve a este lugar. —Fred me tendió un trozo de periódico—. Te recibirá Rímar —prosiguió—. Te será fácil reconocerlo, tiene cara de anormal y lleva un jersey naranja. A los diez minutos, apareceré yo. ¡Todo irá bien!
—No hablo finés…
—Eso no tiene importancia. Lo fundamental es sonreír. Iría yo, pero me tienen muy visto…
Fred me agarró del brazo.
—¡Ahí están! ¡Muévete!
Y desapareció entre los arbustos.
Presa de una enorme inquietud, me dirigí al encuentro de las dos mujeres. Tenían dos caras anchas y bronceadas de campesinas. Sin embargo, vestían gabardinas de colores claros, zapatos elegantes y pañuelos estampados en la cabeza. Cada una acarreaba una bolsa de la compra, hinchada como un balón de fútbol.
Gesticulando y ansioso, conduje a las mujeres hasta la parada de taxis. No había cola. Yo repetía constantemente: «Míster Fred, míster Fred…», mientras tiraba de la manga de una de las mujeres.
La mujer pareció enfadarse de repente.
—¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué pasa, que quiere gastarnos una jugarreta?
—¿Habla usted ruso?
—Mamá era rusa.
—Míster Fred llegará algo más tarde —dije—. Me pidió que las llevara a su domicilio.
Apareció un taxi. Di la dirección al chófer. Después me puse a mirar por la ventanilla. Nunca antes me había fijado en la cantidad de milicianos que suelen rondar entre los peatones.
Las mujeres conversaban entre sí en finés. Se veía que estaban molestas. Al rato, se echaron a reír y me quedé algo más tranquilo.
En la acera me esperaba un tío con un jersey flamígero. Me hizo un guiño.
—¡Vaya caretos! —exclamó.
—El tuyo no se queda corto —replicó irritada Ilona, la más joven.
—Hablan ruso —advertí.
—Perfecto —dijo Rímar, imperturbable—, magnífico. Eso nos acerca mucho más. ¿Les gusta Leningrado?
—Más o menos —respondió Marya.
—¿Han estado en el Hermitage?
—Aún no. ¿Dónde está eso?
—Hay cuadros, souvenirs y cosas así. Es la antigua residencia de los zares.
—No estaría mal echarle un vistazo —dijo Ilona.
—No han estado en el Hermitage —murmuró Rímar, sobrecogido.
Hasta su paso se ralentizó. Era como si le produjera repugnancia tratar con aquellas ignorantes.
Subimos al segundo piso. Rímar empujó la puerta, que no estaba cerrada. Había vajilla acumulada por todas partes. Las paredes estaban llenas de fotografías. El sofá, cubierto de carátulas de discos extranjeros. La cama, deshecha.
Rímar encendió la luz y lo ordenó todo con rapidez.
—¿Y qué nos han traído? —preguntó después.
—Primero, dinos dónde está tu socio con el dinero.
Exactamente entonces se oyeron unos pasos y apareció Fred Kolésnikov. Llevaba en la mano un periódico, recién sustraído de un buzón de correos. Tenía un aspecto tranquilo, casi indiferente.
—Terve —saludó a las finlandesas—. Hola. —Y al momento se volvió hacia Rímar—. ¡Vaya caras de funeral! ¿Has estado molestando a estas mujeres?
—¡¿Yo?! —se indignó Rímar—. Charlábamos acerca de la belleza. A propósito, hablan ruso.
—Excelente. Buenas tardes, señora Lénart. ¿Cómo está usted, señorita Ilona?
—Bien, gracias.
—¿Por qué no nos dijo que hablaban ruso?
—¿Alguien nos preguntó?
—Antes de nada, echemos un trago —propuso Rímar.
Sacó del estante una botella de ron cubano. Las finlandesas bebieron con agrado. Rímar les sirvió de nuevo.
Las mujeres se ausentaron entonces para ir al baño.
—Cómo se parecen todas… —dijo Rímar.
—Estas no es raro que se parezcan: son hermanas —aclaró Fred.
—Ya me parecía a mí… A propósito, la cara de esa señora Lénart no me inspira confianza.
—¿Y qué cara te inspira confianza a ti? —le gritó Fred—. ¿La del juez de instrucción?
Las finlandesas regresaron enseguida. Fred les dio una toalla limpia. Las dos levantaron sus copas y sonrieron. Era la segunda vez que lo hacían.
Las bolsas con la mercancía descansaban sobre sus rodillas.
—¡Hurra! —dijo Rímar—. ¡Por la victoria sobre Alemania!
Brindamos y bebimos. El tocadiscos estaba en el suelo y Fred lo encendió con el pie. El oscuro microsurco comenzó a girar lentamente.
Rímar seguía dando la lata a las finlandesas.
—¿Quién es su escritor favorito?
Las mujeres intercambiaron unas palabras.
—Posiblemente Karjalainen —respondió Ilona.
Rímar sonrió con condescendencia, dando a entender que daba por bueno al candidato. Pero que sus gustos eran mucho más elevados.
—Muy bien. ¿Y de qué mercancía estamos hablando?
—Calcetines —respondió Marya.
—¿Nada más?
—¿Y qué querías tú?
—¿Cuántos? —inquirió Fred.
—Cuatrocientos treinta y dos rublos —respondió Ilona, la más joven, regodeándose en la cifra.
—Mein Gott! —exclamó Rímar—. Henos aquí, ante las despiadadas fauces del capitalismo.
Fred lo apartó a un lado.
—Digo que cuántos. ¿Cuántos pares?
—Setecientos veinte.
—El crespón, ¿de nailon? —intervino Rímar, exigente.
—Sintético —respondió Ilona—. Sesenta cópecs el par. En total, cuatrocientos treinta y dos…
Trataré de ofrecer una somera explicación matemática. En esa época, los calcetines de crespón estaban de moda. La industria soviética no los producía. Solo era posible comprarlos en el mercado negro. Un par de calcetines costaba seis rublos. Y las finlandesas los vendían por sesenta cópecs. Un noventa por ciento de beneficio neto…
Fred sacó la billetera y contó el dinero.
—Aquí lo tienen —dijo—, y veinte rublos adicionales. Dejen la mercancía en las bolsas.
—Brindemos —intervino Rímar—. Por la solución pacífica de la crisis de Suez. Por la anexión de Alsacia y de Lorena.
Ilona se pasó el dinero a la mano izquierda y tomó el vaso, lleno hasta el borde.
—Vamos a tirarnos a las finlandesas estas —susurró Rímar—, para fomentar la unidad entre los pueblos.
—¡Lo que hay que aguantar! —dijo Fred, volviéndose hacia mí.
Me sentía inquieto, amedrentado. Quería irme lo antes posible.
—¿Su pintor preferido? —preguntó Rímar a Ilona, poniéndole la mano en la espalda.
—Posiblemente Maantere —respondió Ilona, apartándose.
Rímar alzó las cejas con gesto de reproche. Como si su sentido de la estética hubiese sufrido una afrenta.
—Hay que acompañar a las señoras y darle siete rublos al taxista —dijo Fred—. Mandaría a Rímar, pero seguro que se quedaría con parte de la pasta.
—¡¿Yo?! —se indignó Rímar—. ¡Pero si soy un individuo de acrisolada honestidad!
Cuando regresé, había envoltorios multicolores de celofán por todos lados. Rímar parecía medio enajenado.
—Piastras, coronas, dólares —repetía—. Francos, yenes…
Al rato se tranquilizó súbitamente, sacó una libreta de notas y un rotulador. Hizo unos cálculos.
—Exactamente, setecientos veinte pares. Los finlandeses son gente honrada. Eso explica que sean un país tan poco desarrollado…
—Multiplícalo por tres —le dijo Fred.
—¿Cómo que por tres?
—Si los vendemos al por mayor, los calcetines saldrán por tres rublos. Quedarán, limpios, mil quinientos, descontando gastos.