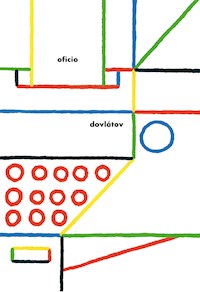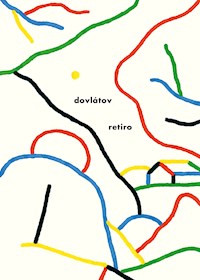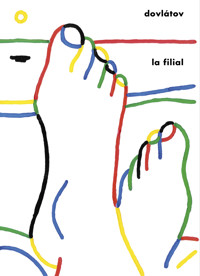
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fulgencio Pimentel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1981, un simposio convoca en Los Ángeles a los agentes culturales de la emigración. Enviado para cubrir el evento, un escritor frustrado descansa en el hotel cuando alguien llama inesperadamente a la puerta: es su amor de juventud. Tan fértil como «Los nuestros», tan mordaz como «Oficio», tan personal como «Retiro», el último libro de Dovlátov antes de su prematura muerte reúne a la Rusia del exilio para hablarnos de amor. Y no de un amor cualquiera, sino del amor idiota, en caída libre, un amor inmortal y enemigo frente al que nos descubriremos peores y capitulando, y frente al que solo cabría oponer «una pizca de absurdo». «Dovlátov no solo es el escritor más popular del último cuarto de siglo en Rusia, también es el autor de algunas de las mejores páginas que ha dado el siglo XX». —The Guardian «Tu voz es profundamente auténtica y universal. Tenemos suerte de tenerte con nosotros. Tienes grandes dones que ofrecer a este loco país». —Kurt Vonnegut «Sus relatos y novelas están teñidos de un escepticismo irónico en el que emerge la absurdidad humorística de la vida, y de un estoico acatamiento de esa fuerza ajena llamada destino». —Marta Rebón, Babelia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Филиал
© 1990 Serguéi Dovlátov
All rights reserved
© 2023 Tania Mikhelson y Alfonso Martínez Galilea
por la traducción
© 2023 Tania Mikhelson por el apéndice
© 2023 José Quintanar por las ilustraciones de cubierta
© 1980 Nina Alovert por el retrato del autor
© 2023 Fulgencio Pimentel por la presente edición
www.fulgenciopimentel.com
Primera edición: junio de 2023
Editor: César Sánchez
Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos
ISBN: 978-84-19737-12-0
Contenido
La Filial
Breve catálogo de personajes y una cronología del autor, por Tania Mikhelson
La «Rusia de recambio» y sus piezas
Algunos personajes de La Filial y sus modelos reales
Serguéi Dovlátov. Una cronología
La Filial
Mamá suele contar que hubo un tiempo en que me despertaba con una sonrisa en la cara. Supongo que sería en torno al año cuarenta y tres. Imagínense: a mi alrededor, la guerra, los bombardeos, la evacuación; y yo tumbado allí, sonriendo…
Ahora todo es distinto. Hace veinte años que me despierto con una mueca repugnante en un rostro demacrado.
Frente a mi ventana, un letrero fluorescente: «Banco Colonial». Las letras de neón parpadean antes de desvanecerse. Amanece.
Missis Bono, la dueña de la luncheonette, levanta con estrépito las verjas de hierro. De entre las tinieblas emergen nuestro pequeño puf árabe, un columpio para niños, un chifonier que se tambalea… Bonjour, monsieur Chifonier! Ciao, signore Collumpioni! Guten morgen, genosse Puf!
Tengo que irme. Soy periodista radiofónico. Mejor dicho, soy el presentador, el anchorman. Transmitimos para Rusia. La emisora se llama La Tercera Ola. El programa, Personas y acontecimientos. Nuestra oficina está ubicada en el mismísimo corazón de Manhattan.
Rusia está experimentando una perestroika y una aceleración. Ahora publican a Nabókov y a Jodasévich. Se abren cafeterías de propiedad privada. Los Dinosaurios, la banda de rock, dan conciertos en vivo. Sin embargo, nuestra emisora sigue con la señal interferida. Incluso mi débil timbre de barítono es interferido. Tengo entendido que se destinan enormes cantidades de dinero al asunto.
Y digo yo: ¿por qué no interferir nuestras emisiones con las canciones de Los Dinosaurios? «Los lobos hartos y las ovejas a buen recaudo», como dice el refrán.
Llevo prisa. Desayuno de soldado: café y Gauloises sin filtro. De propina, los titulares de la mañana:
«Otra toma de rehenes… Base terrorista tiroteada… Tim O’Connor persigue su reelección al Senado…».
De hecho, este tipo de cosas nos preocupan más bien poco. Nuestra preocupación primordial es Rusia. Su futuro, para ser exactos. Respecto a su pasado, las cosas están muy claras. Y, en cuanto al presente, está más claro todavía: vivimos en la época de los dinosaurios. Con respecto al futuro, en cambio, existen opiniones contrapuestas. Muchos creen incluso que lo tenemos a nuestras espaldas, como los cangrejos.
Una hora en el subway. Gimnasia psicológica cotidiana. Escuela de paciencia, de humor, de democracia y de humanismo. Una especie de arca de Noé, por decirlo así.
Aquí tienen a los policías con los traseros más gordos del planeta. A los managers y los empleados más anodinos. A los sordomudos más temperamentales. A los adolescentes más escandalosos… A los delincuentes y los ladrones mejor educados.
Aquí lo pueden atracar a uno, pero nadie le dará con la puerta en las narices. Y eso, me parece a mí, es lo importante.
La Tercera Ola se encuentra ubicada en la esquina de la Cuarenta y nueve con la avenida Lexington. Ocupamos una planta entera del Corvette, el ciclópeo rascacielos. En la planta baja disponemos de un vestíbulo, una cafetería, un estanco y un laboratorio fotográfico.
A todas horas vemos pasearse a un par de guardias de seguridad, uno blanco y otro negro. Al blanco le doy los buenos días como a un igual. Con el negro me muestro mucho más obsequioso. Por lo que se ve, debo de ser demócrata…
Llevo diez años colaborando en esta emisora. Mi superior, Barry Tarasévich, se dirigió a mí uno de los primeros días:
—No voy a decirle a usted lo que debe escribir. Solo le diré qué es lo que no debe escribir bajo ningún concepto. No debemos escribir que el renacimiento religioso va ganando terreno año tras año. Ni que la economía socialista se halla inmersa en una profunda crisis. Nada de eso. Venimos repitiéndolo desde hace cuarenta años. En ese período hemos cambiado catorce veces de director. Y la economía socialista sigue viva.
—Pero inmersa en una crisis, efectivamente.
—De lo que se deduce que la crisis es un fenómeno estable. Por regla general, la decadencia es visiblemente más estable que el progreso.
—Lo tendré en cuenta.
Barry Tarasévich continuó:
—No se le ocurra escribir que Moscú está blandiendo agresivamente sus armas. Ni que los gerontócratas del Kremlin mantienen pegado su dedo esclerotizado…
Lo interrumpí:
—¿Al botón de la guerra?
—¿Cómo lo ha sabido?
—Pasé diez años escribiendo eso mismo en los periódicos soviéticos.
—¿Acerca de los gerontócratas del Kremlin?
—No, acerca de los halcones del Pentágono.
A veces tengo fantasías como la que sigue. La guerra ha terminado. América ha capitulado. Los rusos están en Nueva York. Han montado aquí su cuartel general.
Finalmente han de hacer frente al problema de los emigrados. De los científicos, escritores y periodistas dedicados a actividades antisoviéticas.
El comandante nos cita en el cuartel:
—Supongo que os estaréis preparando para la pena de muerte. Y la tenéis todos bien merecida, la verdad. Si por mí fuera, os daría matarile uno a uno contra la primera tapia que tuviera a mano. Pero el capricho me saldría caro, no me lo puedo permitir. ¿A quién colocaría luego en vuestro lugar? ¿Dónde podría encontrar a unos cantamañanas semejantes? No disponemos de suficientes recursos como para producir una nueva partida de granujas impenitentes como vosotros. Exigiría una inversión excesiva de tiempo y de dinero… Así que atentos. ¡Firmes, la madre que os parió! Tú, Kuroyédov, antaño fuiste filósofo soviético. Después, filósofo antisoviético. A partir de ahora, vuelves a ser filósofo soviético. ¿Lo has entendido?
—¡A sus órdenes! —responde Kuroyédov.
—Tú, Liovin, fuiste primero escritor soviético. Luego te hiciste escritor antisoviético. Ahora serás escritor soviético nuevamente. ¿Te queda claro?
—¡A sus órdenes! —responde Liovin.
—Tú, Dalmátov, fuiste periodista soviético un día. Después, periodista antisoviético. Ahora vas a ser periodista soviético otra vez. ¿Alguna objeción?
—¡A sus órdenes! —responde Dalmátov.
—¡Ahora —vocifera— fuera de aquí! ¡Y que no se os ocurra faltar mañana al trabajo!
La Tercera Ola consta de catorce despachos, dos zonas comunes, cinco estudios, una biblioteca y un laboratorio. Hay, además, un pasillo que da acceso a la sección de mensajería, al taller técnico y a un almacén para los equipos de radio.
Los despachos están ocupados por personal de plantilla. La zona común, dividida por mamparas, es para los colaboradores ocasionales. Los secretarios y las mecanógrafas también trabajan aquí. Elteletipo, el interfono y la fotocopiadora ocupan nichos propios.
Hay, incluso, un cuartito para el conserje.
En la URSS, nuestra emisora es objeto de libelos y panfletos diversos. Una decena de esas publicaciones está disponible en la biblioteca de la redacción:
Telaraña de mentiras, Tecnologías del odio, Maestros de la desinformación, A la sombra del FBI, Más allá de la puerta de hierro. Etcétera.
Nuestra puerta, por cierto, es de cristal. Da al rellano de la escalera. Junto a la puerta se acomoda miss Phillips, afanadísima con sus labores de punto.
La bibliografía mentada describe nuestra emisora como un organismo siniestro y misterioso. Una especie de fortaleza inexpugnable. Dicen que ocupamos un búnker subterráneo. Que nos protegen poco menos que con misiles balísticos.
En realidad, es miss Phillips la que nos protege. Cada vez que asoma la cara un desconocido, miss Phillips le pregunta:
—¿En qué puedo ayudarlo?
Exactamente igual que en un restaurante. En el supuesto de que el desconocido entre pisando fuerte, sin formalidades, la vigilante suele exclamar:
—¡Bienvenido!
Podemos traer aquí a nuestros amigos y familiares. Podemos venir con los niños. Podemos quedar aquí con quienquiera que sea, lo mismo por negocios que por asuntos sentimentales.
Estoy seguro de que es pan comido meter aquí una bomba, una mina antipersona o un paquete de dinamita. Nadie te pide que enseñes tus papeles. Ignoro si los que están en nómina disponen de algún tipo de documento. Yo solo dispongo de la llave del retrete.
Alrededor de cincuenta empleados componen la plantilla de nuestra emisora. Entre ellos hay aristócratas, judíos, excombatientes del ejército de Vlásov1. Seis son «no retornados», todos turistas o marineros. Hay americanos, unos de origen ruso y otros de orígenes diversos. Hay un intelectual negro, Rudy, experto en la obra de la Ajmátova.
En la emisora, uno puede toparse con personalidades bastante destacadas. Con el sobrino nieto de Kérenski, por ejemplo, cuyo apellido quizá resulte algo extravagante: Bujman. O con un descendiente remoto de su majestad imperial: Vladímir Konstantínovich Tatíshchev.
Una vez, celebramos con una francachela la visita de la hija de Stalin. Me senté exactamente entre Bujman y Tatíshchev. Justo enfrente de Alilúyeva2.
«A mi derecha —reflexioné— tengo a un familiar de Kérenski. A la izquierda, a un descendiente del emperador. Frente a mí, a la hija de Stalin. Y, en medio de todos ellos, mi persona, un representante del pueblo. De ese pueblo por el que los tres anduvieron a la gresca».
Mi jefe había estudiado Historia del Teatro. Trabajaba en la televisión de Moscú. Allí le asignaron la realización de telefilmes. Dirigió la famosa serie Hoy comienza el futuro. Un día se planteó rodar una adaptación de Gógol. Aquelló terminó en bronca con sus superiores. Emigró, se instaló en Nueva York y se puso a trabajar en la radio.
Tarasévich aprendió inglés muy rápidamente. Se dedicó al arriendo de viviendas. Se hizo además aficionado al cultivo de setas. Sí, digo bien, de setas. Ignoro los detalles.
Durante sus primeros años aquí, solo pensaba en el teatro. Trató de formar una compañía con antiguos actores soviéticos emigrados… Incluso consiguió poner en escena una de sus creaciones. Una especie de montaje basado en los cuentos de Mírgorod, de Gógol.
El espectáculo se estrenó en Broadway. Yo estaba en viaje de trabajo y no pude asistir. Más tarde, pregunté a un amigo:
—¿Has ido? ¿Qué te ha parecido?
—En fin, normal.
—¿Había gente?
—Al principio, no mucha. Luego llegué yo y llené la sala.
Tarasévich era un director bastante profesional y una persona razonable. Me acuerdo de mis primeros guiones para la radio. Reseñas de libros recién aparecidos. Intentos desesperados de hacer patente mi erudición.
Empleaba términos como «filosofema», «extrapolación», «relevante». Al final, el director me llamó a su despacho y me dijo:
—Programas como los tuyos no haría falta ni interferirlos. Se mire por donde se mire, aparte de algún doctorando de la Universidad de Moscú, no los entiende ni Cristo.
Durante unos tres años colaboró con nosotros un enigmático activista religioso, Lemkus. Dirigía un programa fijo en la parrilla, Vislumbrar a Dios. Se trataba de demostrar que el asunto no era tan complicado.
De vez en cuando, Tarasévich observaba a Lemkus y murmuraba:
—Quizá no sea tan malo que nos interfieran. Hay veces que hasta puede ser conveniente. La gente de la URSS sale ganando.
Lemkus se ofendía:
—Usted no comprende lo que es la religión. La religión, para mí…
—Claro que lo comprendo —lo hacía callar Tarasévich con un gesto de la mano—. La religión es su fuente de ingresos.
En el pasillo me topé con el presentador Liova Asmus. Liova poseía una voz de barítono singular, profunda y agradable. Solía leer sus textos de un modo sencillo, elocuente, exento de emoción. Con el tono indiferente que suelen usar los presentadores natos.
Asmus llevaba ocho años trabajando en la radio. Durante ese tiempo, había desarrollado una manía peculiar. Se había convertido en un fanático de la puntuación. No solo respetaba cada uno de los signos. Los articulaba en voz alta. Tampoco esta vez hizo una excepción:
—Cómo va eso, coma, viejo amigo, puntos suspensivos. Ve corriendo al despacho del director, signo de admiración.
—¿Qué ocurre?
—Se va a celebrar un simposio en Los Ángeles, punto. El tema, dos puntos, se abren comillas, «La nueva Rusia, coma, versiones y alternativas», se cierran comillas. En resumidas cuentas, dos puntos, la verborragia ataca de nuevo, punto y seguido. Y te toca cubrirlo a ti, puntos suspensivos…
Lo que me faltaba.
Debo confesar que no soy exactamente periodista. Desde muy niño sueño con la literatura. He llegado a publicar cuatro libros en Occidente.
Vivir de la literatura es complicado. Por eso me toca currar en la radio.
Ocupo un determinado lugar en la jerarquía de los escritores emigrados. Por desgracia, bastante lejos del primero. Aunque, afortunadamente, tampoco soy el último. Considero que mi posición es óptima para atisbar lo que quiere decir «la literatura de verdad».
Mi mujer es mecanógrafa cualificada. «Taipist», en el dialecto local. Ha mecanografiado para distintas editoriales todas mis obras. De modo que ya no le hace falta ni leerlas.
Reconozco que la cosa me descoloca un poco. Le pregunto:
—¿Has leído mi relato «Destino»?
—Por supuesto: fui yo quién lo compuso. Para la antología Encrucijada.
Entonces vuelvo a preguntarle:
—Vale, ¿y qué es lo que tecleas ahora?
—Bulgákov. Para la editorial Ardis.
—¿Y cómo puede ser que no te oiga reírte a carcajadas?
Mi mujer arquea las cejas, extrañada:
—¡Porque lo hago de manera mecánica!
Chóbur, nuestro columnista económico, se abalanza sobre mí. Desde hace más de ocho años, fuma de mi tabaco. Hace más de ocho años que me saluda como a un hermano: «¡Vamos a echar un cigarrito!».
Cuando saco mis Gauloises de siempre y el mechero, Chóbur puntualiza: «Tengo cerillas».
A veces, me retraso un par de horas. Al verme, Chóbur respira aliviado:
—Llevo todo el día sin fumar. Fidelidad a la marca, tío… Le he cogido el gusto, ¿qué te parece? ¡Hala, vamos a echar un cigarrito!
Conque le pregunto a Chóbur:
—¿Cómo va eso?
—Tengo una noticia espectacular, viejo. ¡Me han ascendido! ¡Por fin! ¡Nivel catorce en la escala salarial! ¡Dos mil más al año! ¡Una nueva vida, tío! ¡Radicalmente nueva!… Anda, tira, vamos a echar un cigarrito para celebrarlo…
Polina, la mecanógrafa, tiene su puesto frente al despacho del redactor jefe. Antes, Polina trabajaba en nuestra sucursal de Fráncfort. Allí conoció a un actor alemán. Se casaron. El matrimonio se trasladó a Nueva York. Y ahora su Klaus está desempleado.
Le comenté a Polina:
—Tendría que ir a Hollywood. Podría interpretar papeles de miembro de las SS.
—¿Crees que Klaus tiene pinta de miembro de las SS?
—No lo sé, nunca lo he visto. ¿Qué pinta tiene?
—Pinta de judío.
—Bien. Pues, que haga de judío.
Polina suspiró, afligida:
—Como si no tuvieran bastantes judíos por aquí.
Tarasévich, nuestro redactor jefe, se incorporó tras el escritorio abarrotado de papeles.
—Pasa —dijo—. Siéntate.
Me senté.
—¿Has estado en California?
—Tres veces.
—¿Y qué te pareció? ¿Te gustó?
—Claro, es un lugar fabuloso. Un rincón paradisíaco.
—¿Te gustaría volver?
—No.
—¿Y eso?
—Ya sabes: la familia, las obligaciones domésticas… Ese tipo de cosas.
—Razón de más para que vayas. Vas a descansar, a divertirte. Por cierto, en California ahora es abril.
—¿Cómo?
—Quiero decir que hace calor… Yo no me lo pensaría dos veces. Sol, mar, chicas en bikini… Perdona, me voy por las ramas.
—De eso nada, continúa, ya que has empezado.
El redactor jefe prosigue:
—Una pregunta más. Dime, ¿qué opinión tienes acerca del futuro de Rusia? Pero dímelo sinceramente.
—¿Sinceramente? Ninguna.
—Eres un tío muy raro. Ni te apetece viajar a California, ni te preocupa el futuro de Rusia…
—No he superado el pasado todavía… Además, ¡¿de qué sirve opinar?! El tiempo lo dirá.
—Ya —afirmó el director—, pero solo se lo dirá a los que queden vivos para entonces.
Tarasévich siempre estaba preguntándome:
—¿Tienes algún tipo de ideal político?
—Me parece que no.
—¿Ni la más miserable concepción del mundo?
—No, ninguna concepción.
—Pero ¿algo tendrás, no?
—Tengo una visión del mundo.
—¿No viene a ser lo mismo?
—No. Son cosas tan diferentes como un colaborador y un empleado de plantilla, más o menos.
—Algo me dice que te estás pasando de listo conmigo.
—Lo intento.
—En serio, ¿qué pasa con esos ideales? Prestas tus servicios en una emisora política. No estaría de más que tuvieses ideales.
—¿Es obligatorio?
—Lo es para el personal de plantilla. Para los colaboradores, digamos que deseable.
—Está bien —le dije—, escúchame atentamente. Creo que dentro de cincuenta años el mundo estará unido. Si será para bien o será para mal es cuestión aparte. Pero estará unido. Con una economía común. Sin rastro de fronteras políticas. Todos los imperios se vendrán abajo y se establecerá un sistema económico global…
—Escúchame tu a mí —contestó el director—: será mejor que no difundas esos ideales tuyos. Son demasiado progresistas.
Hace un año, Tarasévich sacó el tema de entrar en plantilla:
—¿Sabías que Kléyner está en el hospital? En estado crítico.
(Kléyner era un empleado de plantilla).
Le pregunté:
—¿Crees que hay esperanzas?
—Un noventa y nueve por ciento: habrá una vacante.
—Quiero decir que si hay esperanzas de que sobreviva.
—Ah, bueno, eso… Lo dudo. Y es una lástima, porque el tipo es buena persona. Y un firme combatiente contra el comunismo. Todo lo contrario que tú.
Así las cosas, no tuve más remedio que explicarle al redactor jefe:
—Verás, eso de tener un empleo fijo no es para mí. No quiero convertirme en una especie de funcionario. Soy incapaz de mantener la disciplina. Un curro para ganarme la vida, eso sí que lo hago encantado. Pero mi principal oficio es la literatura.
—Pobre diablo —apostilló Tarasévich. Con franqueza, sin la menor intención de ofenderme.
A Tarasévich lo interrumpieron un par de veces. Luego corrió al estudio a atender una urgencia. Al volver contestó una llamada telefónica, pero impostando una voz femenina bastante vulgar: «¿Qué coño pasa?… ¿Por quién pregunta?… ¡No!… ¡Que no!… ¡El tal Tarasévich no está aquí!… Sí, yo también llevo todo el día buscándolo…». Luego se puso a reparar el ordenador con un abrecartas. Finalmente, cuando hubo acabado con todo, procedió a explicarme mi tarea:
—Te vas para California. Participas en el simposio «La nueva Rusia»… Grabas lo más interesante. Haces unas cuantas entrevistas a los disidentes más famosos. Las completas con tus propias reflexiones, que puedes sacar, por ejemplo, de las obras de Shraguin, de Turchín o de Bukovski3. Por último, preparas cuatro programas, de más o menos veinte minutos cada uno.
—Entendido.
—Aquí tienes el programa. Habrá tres módulos: uno político-social, uno cultural y uno religioso. Están previstas alrededor de veinte sesiones. Los asuntos a tratar son pura dinamita. Desde el Tratado de Brest hasta la conferencia de Yalta. Del protopapa Avvakum4 hasta algo tan estúpido como el poeta Fet5. En resumen, Rusia y su futuro.
—Y… ¿qué tienen que ver Fet y Avvakum con el futuro?
—A mí qué me dices. Está en el programa. Mira: «Ecos de la conferencia de Yalta. Ponencia de Shenderóvich». Sigo leyendo: «Fet, profeta del eurocomunismo. Comentario de Fokin». Por cierto, también se hablará del futuro. «Rusia a la conquista de los espacios cósmicos». «Centros del ecumenismo en la Rusia venidera». Etcétera.
—Me pondré al día en cuanto aterrice allí.
—El evento concluirá con unas elecciones simbólicas.
—¿Qué van a elegir?
—Presidente, supongo.
—¿Presidente?
—Presidente en el exilio.
—Pero ¿presidente de qué?
—De la Rusia venidera, me temo. Elegirán al presidente y a todos sus secuaces: obispos metropolitanos, alcaldes, generalísimos, esas cosas… ¡Deja ya de tocarme los cojones! Va a tener lugar un acontecimiento público de gran relevancia. Nuestro deber es reseñarlo. ¡¿Alguna duda?! ¡Manos a la obra! ¡Que se note que eres un profesional!
Vengo observando que cada vez que se refieren a uno como un profesional es para seguidamente exigirle que se comporte como un idiota.
Aterricé en Los Ángeles a primera hora de la mañana. Esperé unos diez minutos junto a la cinta del equipaje. Me emocionó ver la parada de taxis llena de sombreros vaqueros.
Subí al coche. Circulamos un buen rato por la carretera y yo me dediqué a contemplar los cipreses. El taxista llevaba vaqueros, camisa a cuadros y una gorrita de jockey con la leyenda: «Yankees». Un puro humeaba entre sus dientes. Finalmente, pregunté:
—¿Falta mucho?
(Es una de las escasas frases que soy capaz de pronunciar sin acento).
El taxista me observó en el espejo y preguntó:
—Dime, paisano, ¿no habrás servido tú de lorito6 en Ust-Vym, el campo, en torno al año sesenta?
—Serví, pero no de lorito, sino como inspector de la celda de aislamiento.
—¿En el segundo subcampo, a doce kilómetros del pueblo de Yóser?
—Digamos que sí.
—¡Increíble! Me tiré diez años allí. ¡Menuda sorpresa, jefe!
A lo que parece, el conductor había cumplido condena por corromper a una menor de edad. Después, se casó con una judía y emigró. Se sacó una licencia de taxista.
—A grandes rasgos —me dijo— estoy satisfecho con la vida. Tengo un trabajo, una mujer, una hija.
No sé por qué le pregunté:
—¿Menor de edad?
—Michélochka va al colegio, está en cuarto… Yo tengo el taxi, mi mujer es contable. Ganamos algo más de mil a la semana. Vamos a restaurantes un día sí y otro también. Pedimos todo lo que se nos viene en gana: sacivi, pastirma, costillas a la shashlyk7…
—Nadie lo diría, está usted muy delgado.
El taxista se volvió y me miró:
—Pues no vea cómo me pongo. Lo que pasa es que a mí me devoran también…
«Valiente Lejano Oeste de las pelotas… —reflexioné—. Los nuestros están por todas partes».
A las once ya me había hecho cargo de la situación. El simposio «La nueva Rusia» había sido organizado por el Instituto de Derechos Civiles de California. Al frente del proyecto se hallaba místerHiggins, famoso activista social. Había recaudado para la causa unos cuantos miles de dólares. Se contaban no menos de noventa invitados llegados de América, Europa y el Canadá. Incluso desde Australia. Entre ellos, había científicos, literatos y clérigos rusos. Por no hacer cuenta de politólogos, historiadores y eslavistas norteamericanos.
Además de los participantes en el congreso, estaba prevista la asistencia de simples espectadores. Es decir, periodistas aficionados, filólogos en paro, gandules errabundos y ambiciosos de toda especie.
La idea del simposio era «intentar abordar la imagen civil, cultural y espiritual de la Rusia futura con los métodos de la prospectiva».
El objeto en cuestión era una enigmática mancha amoratada en el mapa. Una mancha, diría yo, con las dimensiones de la piel de un oso de buen tamaño antes de ser cazado.
Nos alojaron en el hotel Hilton. A cada uno en una habitación individual. Con la excepción del prosista Beliakov, infaliblemente acompañado por su mujer. Que se preocupaba de anotar cada palabra que dejaba caer su esposo.
Recuerdo que en una ocasión Beliakov dijo al crítico literario Étkind:
—A mí esta ropa sintética me da picor por todo el cuerpo.
Y que Daria Vladímirovna abrió de inmediato el cuaderno.
Hacia la una, el habla eslava se dejaba oír por todas las plantas del Hilton. Alrededor de las dos, incluso el personal de mantenimiento había conseguido dominar el ruso. A la llegada de cada nuevo huésped, el portero repetía:
—¡Bienvendido! ¡Bienvendido!
A las tres, míster Higgins convocó a todos los invitados para proporcionarnos ciertas informaciones prácticas. Para entonces, ya me había topado con una decena de conocidos. Aguanté los abrazos de Lemkus. Soporté una grosería de Yuzovski. Le ofrecí fuego a Samsónov. Ayudé al sionista Gurfínkel a arrastrar su maleta. Di un abrazo al viejo Panáyev.
Panáyev sacó un reloj de bolsillo del tamaño de un platito de postre. La esfera estaba adornada con un monograma barroco a duras penas descifrable. Me fijé bien y pude leer la inscripción caligráfica:
«Va siendo hora de acabar con esa resaca». Con tres signos de admiración al lado.
Panáyev explicó:
—Lo conservo desde la guerra, nada menos; me lo regaló un amigo, Murashko, soldado de la guardia. Un experto de excepción en cuestiones de bebercio. Un poeta… Un artista…
—Es algo temprano para mí —dije.
Panáyev se rió:
—Pero ¿qué le pasa a la juventud de hoy en día?
Luego añadió:
—Tengo unos doscientos gramos de vodka. Pero no aquí, en París. Escondidos detrás de la tele. Créeme, sufro físicamente al pensar que se está calentando.
Panáyev era un clásico de la literatura soviética. En el cuarenta y seis, escribió su novela Victoria. En la novela no se mencionaba ni una sola vez a Stalin. Al generalísimo aquello le pareció tan sorprendente que otorgó a Panáyev una condecoración.
Posteriormente, Panáyev afirmaría:
—El sanguinario Stalin me condecoró. El pacífico Jrushchov me echó del partido. Y el buenazo de Brézhnev casi me mete en la cárcel.
Era el aniversario de las masacres de Babi Yar. La gente se reunió en un mitin. Entre los participantes estaba Panáyev, nuestro condecorado. Se acercó al micrófono y empezó a hablar. Alguien gritó desde el público:
—No todos los fusilados allí eran judíos.
—Cierto —respondió Panáyev—. Pero solo a los judíos los fusilaron únicamente por eso, por ser judíos.
Míster Higgins nos explicó los objetivos del simposio. La parte introductoria de su disertación concluía tal que así:
—¡La historia del mundo es común para todos!…
—Fakt!8 —dijo Lemkus, el enigmático activista religioso, dando señales de vida desde un rincón de la sala.
Míster Higgins, ligeramente desconcertado, añadió:
—¡Estoy convencido de que Rusia se incorporará con prontitud a la senda de la democratización y del humanismo!
—Fakt! —insistió Lemkus, con la misma pasión.
Míster Higgins, alterado, enarcó las cejas:
—¡Y pronostico que la Rusia futura será un país libre y próspero!
—Fakt! —repitió, monótono, Lemkus.
Por fin, míster Higgins lo miró un buen rato y dijo:
—Estoy dispuesto a respetar su punto de vista, señor Lemkus. Solo le pido que lo exponga con argumentos sólidos, porque con groserías no vamos a llegar a ninguna parte…
El malentendido fue resuelto con ayuda de Samsónov, que dominaba el inglés.
Míster Higgins nos orientó en relación con toda una serie de detalles organizativos. Compartió con nosotros diversos consejos prácticos respecto al transporte, a la comida y a los servicios del hotel. Después, se ofreció a responder nuestras preguntas.
—¡Una pregunta! —gritó Panáyev—. ¿Cuándo tenéis pensado devolverme el dinero?
Samsónov tradujo.
—¿Qué dinero? —dijo, extrañado, Higgins.
—¿Qué dinero va a ser? ¡El del taxi!
Tras reflexionar un instante, Higgins le recordó con discreción:
—Yo mismo fui al aeropuerto a buscarlo. En mi coche. Lo veo ligeramente confundido.
—No, el confundido es usted.
—Está bien —cedió míster Higgins—. ¿De cuántos dólares hablamos?
Panáyev se animó:
—De ochenta. Pero nada de dólares, francos. El taxi lo pedí en París.
Míster Higgins examinó al público con la mirada:
—¿Más preguntas?
León Matejka, disidente checo, levantó la mano:
—No veo a Ruvim Kovriguin. ¿Por qué?
La gente se puso a dar voces:
—¡Kovriguin, Kovriguin!
Guliáyev, antiguo fiscal, exclamó:
—¡Caballeros! ¡Sin Kovriguin, este simposio carece completamente de representatividad!
Míster Higgins explicó:
—Todos sentimos un gran respeto por el poeta Kovriguin. Participó en todos los simposios y conferencias anteriores. Además, es buen amigo mío. Sin embargo, no lo hemos invitado. Desgraciadamente, nuestros recursos son bastante limitados. Y esa limitación afecta también al número de nuestros muy apreciados huéspedes. Cada habitación nos cuesta más de cien dólares.
—¡Tengo una idea! —gritó Matejka, el disidente checo—. Escuchad. Me mudo con mi vecino. Así mi habitación queda libre para que la ocupe Kovriguin.
La gente se puso a gritar:
—¡Muy bien! ¡Así se hace! Que Matejka se vaya con Dalmátov. Y que Ruvímchik se aloje en la habitación de Matejka.
Matejka dijo:
—Estoy dispuesto a ese sacrificio. Me mudaré con Dalmátov.
Mi consentimiento no parecía en absoluto necesario.
Míster Higgins dijo:
—Perfecto. Me pondré en contacto con Ruvim Kovriguin de inmediato. Por cierto, ¿dónde está ahora? ¿En Chicago? ¿En Nueva York? ¿En la casa de campo de Rostropóvich, tal vez?
—Estoy aquí —dijo Ruvim Kovriguin, incorporándose con desgana.
La gente volvió a vocear:
—¡Kovriguin! ¡Kovriguin!
—Estoy aquí de paso —dijo Kovriguin—. En casa de un conocido. No necesito ningún hotel.
Matejka exclamó:
—¡Fantástico! ¡No tendré que vivir con Dalmátov!
También yo me sentí aliviado. De repente, Kovriguin alzó la voz:
—Vuestro simposio me la trae al pairo. Sois todos unos fracasados. La sociedad occidental está moralmente corrompida. Y la emigración, todavía más. ¡Únicamente en Rusia puede ocurrir algo verdaderamente trascendental!
Tras lo que Higgins observó, tratando de templar gaitas:
—De eso precisamente trata nuestro simposio.
Por la tarde nos enseñaron los lugares de interés. La verdad es que ese tipo de cosas me produce una gran indiferencia. En particular, los museos. Siempre me produjo agobio la falta de naturalidad de semejante aglomeración de curiosidades. Almacenar varios Rembrandt en un único recinto, por ejemplo, carece completamente de sentido…
Primero nos llevaron a ver un cañón, una especie de desfiladero. Al verlo, Kovriguin, que se había colado con nosotros, dijo:
—¡Tenemos una porrada de cañones parecidos en las afueras de Melitópol!
Seguimos adelante. Visitamos una granja agrícola: vimos cabañas, graneros, una cuadra.
Kovriguin manifestó su decepción:
—Nuestros caballos son tres veces más grandes.
—Son ponis —aclaró míster Higgins.
—No los envidio.
—Por supuesto —advirtió Higgins—. Sería un poco raro que lo hiciera.
Después estuvimos en el fuerte Romper. Allí nos dedicamos a estudiar un mortero de cierta relevancia histórica. Tras echar un vistazo al frío interior del tubo, Kovriguin sentenció:
—¡No le llega ni a las suelas de los zapatos a nuestra artillería antiaérea!
Lo que más asombro nos produjo fue una máquina de café. Nos dirigíamos hacia Santa Bárbara. El horizonte era vasto y despejado. La luz recortaba las matas de espino que jalonaban la carretera. Daba la impresión de que las viviendas más cercanas distaran decenas, cientos de millas.
De pronto, vimos una cabina. Sobre ella un letrero: CAFÉ. El autobús frenó en seco. Bajamos a la calzada. El prosista Beliakov se adelantó. Leyó con cuidado las instrucciones. Sacó una moneda. La introdujo en la ranura.
Se oyó un chasquido, y un vaso de papel se irguió en el pequeño nicho.
—¡Daria! —gritó Beliakov—. ¡Un vaso!
Y volvió a meter una moneda en la ranura. Una cucharada de azúcar se derramó en el vaso desde algún ignoto orificio.
—¡Daria! —exhaló Beliakov—. ¡Azúcar!
Metió la tercera moneda. El vaso se llenó de café caliente.
—¡Daria! —dijo, nervioso, Beliakov—. ¡Café!
Daria Vladímirovna regaló a su esposo una mirada llena de amor y le dijo, con maternal ternura:
—¡Que ya no estás en Mordovia, tarambana!
Para un padre de familia, vivir en un hotel es una verdadera delicia. Más aún, en una desconocida ciudad americana. Y, por añadidura, en verano.
El teléfono permanece en silencio. La ducha fría está enteramente a tu disposición. Responsabilidades, ni una ni media.
Uno puede fumar dejando que las cenizas caigan sobre la colcha. Evitarse cerrar la puerta del baño. Y darse el gusto de andar descalzo sobre la alfombra.
Restaurantes y cafeterías están abiertos. Hay dinero para gastar. Y quién sabe si a la vuelta de la esquina no nos espera un grato encuentro.