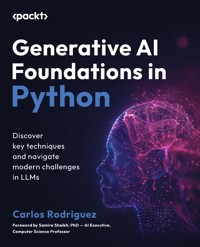Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Angels Fortune Editions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En el siglo xvii las cuatro brujas del clan de los Quiñones, una de ellas ya seca, acomodadas en una de las cuevas que horadan el suelo de Vianos, se ven obligadas a abandonar la sierra huyendo de la Inquisición, para instalarse en la no muy lejana Berrinches de la Infanta, donde reniegan del lado oscuro y regresan a la vida mortal al redescubrir los placeres de la carne, desencadenando con ello unos hechos extraordinarios que irán de generación en generación hasta alcanzar a nuestros protagonistas en la actualidad. Como escenarios de La Mancha queer, la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel, dos comarcas aledañas de extraordinaria belleza que arropan esta trama de amor y sexo y alegrías y miserias, con la amistad como aglutinante de una historia algo loca, personal e íntima. La magia de las brujas y el hechizo de don Quijote crean la atmósfera adecuada para introducirse en las peculiaridades de la homosexualidad en la España interior.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA MANCHA
QUEER
Carlos Rodríguez
Ilustraciones
Fran Peinado
Primera edición: marzo de 2024© Copyright de la obra: Carlos Rodríguez© Copyright de la edición: Grupo Editorial Angels Fortune
Edición a cargo de Ma Isabel Montes Ramírez
Código ISBN: 978-84-128153-4-4Código ISBN digital: 978-84-128153-5-1
Depósito legal: B 3576-2024
Corrección: Teresa Ponce
Maquetación: Celia Valero
Diseño portada e ilustraciones: Fran Peinado.
©Grupo Editorial Angels Fortune www.angelsfortuneditions.com [email protected] Barcelona (España)
Derechos reservados para todos los países.No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni la compilación en un sistema informático, ni la transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro o por otros medios, ni el préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar sin permiso previo por escrito de los propietarios del copyright.«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, excepto excepción prevista por la ley».
Pie de foto
Pie de foto
Juan, qué complicado todo.
Pero, tranquilo, que ya lo saco yo adelante.
Sergi, hijo, céntrate, por favor.
Te quiero.
A las amigas, los amigos,
los follamigos,
los que por delante, los que por detrás,
los que se agachan, los que de pie,
los que todo nos viene bien,
los de actitud positiva,
los que te hacen reír, los amantes,
los que no molestan,
los sinceros, los que te acarician.
Los que preguntan.
A los que les importo.
Por eso yo camino solo,
siempre pendiente de mí.
Con mis caprichos y antojos, una vida a mi modo,
que no comparto si no mueren por mí.
Antoñito Molina
Ya no me muero por nadie
Nota del autor
Poner así, «nota del autor», en tercera persona, suena muy profesional. Pero, vamos, que podría hacer escrito «nota mía» perfectamente, ¿no? Cosas de las editoriales. El caso es que deseo explicar con brevedad cómo y por qué nace esta novela, tan alejada de lo que he venido escribiendo hasta ahora.
Necesitaba soltar lastre, que retener sentimientos es peor que retener líquidos o gases, además de compartir con la gente que me quiere y me aprecia esta historia que, en el fondo, es un canto al amor y a la amistad. Una historia que, de principio a fin, es personal e intransferible. Que no quede duda. Pero sabido es que la cabra tira al monte, no he podido resistirlo, y encontraréis también entre estos párrafos mi puntito más asesino.
No he hecho ningún parón ni me ha atacado el síndrome de la página en blanco; o no más de lo normal. Más sencillo que eso: es un aparte que me ha servido de terapia para sacudirme detritus que se me empezaban a acumular en la piel. También para reírme, sobre todo de mí mismo, que ya me vale.
Si contribuyo a remover conciencias al tiempo que ayudo a que tierras tan hermosas como olvidadas tengan el protagonismo que se merecen, me daré por satisfecho.
De momento, propongo que os dejéis llevar por mi locura. Pronto regresaré a mis inicios.
El nacimiento de una historia
Vianos
Vianos ha sido conocido en la Sierra de Alcaraz y localidades cercanas como el pueblo de las brujas. «Eran brujas buenas», se apresuraba a puntualizar mi madre, Onorada Garrido Martínez, siempre defensora de sus raíces, vianesca luchadora, bondadosa de carácter y porte recio. A pesar de la cojera producida por la poliomielitis que le atacó en la infancia, crio a cinco hijos, muchos años de penuria ella sola con los dos mayores ―mi padre atareado con un servicio militar interminable, la Guerra Civil y la cárcel para republicanos, que entre permiso y permiso y liberación final, iba haciendo chiquillos―. Provista de una buena carga de humor negro que solo aquellas duras tierras saben dar, me contaba como en las noches de unos fríos inviernos que ya no existen corrían toda clase de historias respecto a esas brujas.
Buenas o no, el caso es que jamás tuvo valor para acercarse a las cuevas y grietas que horadan las laderas de la Peña, precipicio en forma de herradura del que cuelgan las casas de Vianos y origen del valle de los Quiñones. Se daba por cierto que en esas cavernas las brujas tuvieron su morada. O la tienen, que hay gente que las quiere seguir viendo. Yo, por poner un ejemplo.
Vayan ustedes a saber la realidad de todo aquello. En todo el Viejo Mundo se cuentan historias similares. Para mí que eran mujeres que se dedicaban a curar males del cuerpo y del alma utilizando los productos que la tierra proporcionaba, siendo la única atención que la gente pobre recibía para sanar las enfermedades producidas por hambrunas endémicas y una total falta de higiene. Vamos, que no tenían el cuerpo llagado de úlceras purulentas, ni narices aguileñas, ni eran más feas que Picio, sino mujeres como las demás que transmitían sus conocimientos de madres a hijas para aliviar la miseria de sus vecinos, no para crear pócimas y hechizos de lo más variopinto o invocar al mismísimo diablo.
El demonio lo tenían aquí mismo, en la tierra, con la debacle desatada por la Inquisición, que hacía de esas pobres curanderas las víctimas perfectas con las que alimentar las hogueras públicas. Escarnio que mantenía atenazada a la población inculta para continuar oprimiéndola.
Ahora el apelativo del pueblo de las brujas lo conoce poca gente, salvo los que somos de allí y quizá un puñado de personas de poblaciones cercanas. Aquellas historias se han quedado en la memoria de los que se alinean a la sombra de los cipreses; las mismas que no hemos sabido conservar quienes nos dedicamos a alimentar embotellamientos interminables para acudir al trabajo.
Es verdad que a los vianescos nos gusta mantener y ostentar esta denominación. Como que otorga distinción y marca diferencia con otras poblaciones, en este mundo globalizado de información instantánea, encerrada en un aparato tan chico que, eso sí, parece cosa del Dueño de las Tinieblas. Mira, ya salió a relucir Belcebú. Normal, porque es muy prota en esta narración.
Quien no conozca Vianos, le invito a pasear por las estrechas y sinuosas calles que lo conforman, de casas encaladas y enrejados señoriales, descubrir rincones únicos y, por supuesto, asomarse a su abrupto precipicio.
No le costará trabajo imaginar a nuestras hechiceras locales lanzándose al vacío para iniciar el vuelo.
Mi madre no creía en brujas. Historias de viejas, decía. Pero a las cuevas ni acercarse.
Riópar
Mi padre, Antolín Agustín Rodríguez Blázquez, nació en el Cortijo del Cura, pedanía perteneciente a Riópar, allá donde el río Mundo se da a conocer a través de su imponente cascada. No tiene pérdida, es el primer grupo de casas que se encuentran al bajar el puerto de las Crucetas y que dan entrada al valle donde se asienta esa maravillosa población. Un valle verde, profundo, rodeado de cumbres que nada tienen que envidiar a las de Suiza.
¡Y no, no es amor de descendiente! Antes de darle a la lengua, vayan a conocer esa parte de la sierra.
Por la parte paterna conocí la otra vertiente, la del Calar del Mundo, donde las aguas que manan de las entrañas de las montañas ya no alimentan el atlántico Guadalquivir, sino el mediterráneo Segura.
Veranos en el Noguerón, bajo la sombra del Almenara y la roca cilíndrica de Riópar Viejo como vigía. Siempre junto a mi primo Ramoncín, que me llevaba de un lado para otro hasta caer la noche. Al terminar de cenar salíamos del cortijo y cazábamos murciélagos para darles de fumar, sujetándolos por las alas. No os lo vais a creer, pero es bien cierto. Se rebelaban con fuerza y emitían unos chillidos escalofriantes, pero esos bichos, en cuanto les ponías en su boca dentada un cigarrillo encendido, lo remataban hasta el filtro en menos de un minuto. Eran pura ansia.
Al terminar el pitillo renqueaban aturdidos, pero tras unos minutos de reposo revivían y desaparecían en la oscuridad. Bueno, a algunos les costaba más, que se estampaban contra la pared del cortijo o el tronco de los árboles que daba gloria verlos.
Nota: no recuerdo de dónde sacaba mi primo Ramoncín los cigarrillos, pero sí que era él quien cazaba los murciélagos, que a mí me daba pavor de niño urbanita. Una vez sujeta la alimaña, entonces bien que disfrutaba acercándoles el cigarrillo.
Desde que tengo uso de razón he viajado de una vertiente a otra decenas de veces, y ni una sola han dejado de sorprenderme los maravillosos paisajes.
Os animo a recorrer, ahora que por fin está arreglada, la antigua comarcal 415 entre Vianos y Riópar. Arreglo consistente en una capa de asfalto nuevo, porque angosta sigue lo mismo. Solo es cuestión de tomárselo con calma y disfrutar del paisaje. Ya luego me comentáis.
Panzas en la noche
Mi padre era muy guapo, aunque no tanto como yo. Delgado y pelirrojo ―el Rojo era su mote― y de hablar pausado, siempre dándolo todo por los demás. Es como le recuerdo y como le recuerdan los que le conocieron, que se deshacían en elogios. Como en unos documentos constaba Agustín, en otros Antolín, y en no pocos aparecían ambos, llevarle el papeleo legal siempre fue cosa de locos.
En los años treinta del siglo pasado era arriero. Se recorría la Sierra de Alcaraz a lomos de una burra, y, con su buen porte y demás atributos, mi madre no tardó en quedarse prendada, como decía ella, «en cuantico recaló en Vianos». Pero, mira por dónde, el caso es que a mi abuelo no hubo manera de que el pretendiente riopeño de su hija le entrara por los ojos. Ea, que no y que no. Todo un misterio familiar, que ya no queda nadie, ni Rodríguez ni Garrido, que nos pueda informar al respecto.
Pero hete aquí que dijo el Agustín: «¡Ja, a mí con esas!». ¿Y qué hizo? Pues lo normal en esos casos, raptar a la Onorada, llevársela a lomos de la burra a un cortijo del interior de la sierra y devolverla, al cabo de unos meses, con panza.
He de confesar que esto lo averigüé por casualidad. Un día de agosto, sin más cosas que hacer que atiborrarme a comer y esperar la llegada de la noche con sus temperaturas más benignas, subí al ayuntamiento de Vianos y rebusqué en los registros. Así, a lo tonto, sin pensar. No tardé en encontrar el acta de nacimiento de mi mamá. Después, para seguir matando el tiempo, me dirigí a los libros donde se anotaban los matrimonios.
Mi cabeza decía que debía de correr el año 1931, pero allí no estaba el documento, por lo que abrí el libro correspondiente al año siguiente. Bingo. Septiembre de 1932. Como chismoso contumaz, no tardó una luz en encenderse en mi cerebro, que yo, para los asuntos canallas tengo un olfato infalible. Mis dedos hicieron la cuenta con rapidez. ¡Hostias! Mi hermana nació en marzo de 1933, ergo mami se casó preñada hasta las cejas.
Mis padres se casaron de noche y por la puerta de atrás de la iglesia, como correspondía a una mujer soltera embarazada de tres meses. Vergüenza, humillación, vicio, pecado. Al infierno derechitos. Tremenda transgresión en aquella España, pero que a mí, seguramente por petarda, me llena de placer, de un íntimo orgullo complicado de transcribir.
A mi hermana, en cambio, el destape del secreto familiar le sentó como un tiro a bocajarro. ¡Se puso como la grana! «Pos, hija, si es un notición», apunté yo, más feliz que si hubiera descubierto que descendemos directamente del zar de todas las Rusias. Ella no pensó lo mismo, que al fin y al cabo se trataba del pecado que rellenaba la panza, pero a base de insistir conseguí que me confesara y detallara el rapto, copulación y boda nocturna en la Sierra de Alcaraz.
¡Vaya con el Agustín y la Onorada!
¡Que sea nena!
Los últimos tres hermanos ya nacimos en Valencia. Yo tenía ocho años cuando a mi padre le dio un ictus. Los movimientos se le ralentizaron, hablaba poco y miraba mucho, pero le dio por devorar las novelas de Marcial Lafuente Estefanía como quien come cacahuetes. Las historias de este escritor estaban siempre ambientadas en el Oeste americano. Molaban cantidad. Oye, que en las diez primeras páginas se había cargado a un par de vaqueros y alrededor de seiscientos indios. ¡Pedazo masacres liaba el Marcial! Yo estaba al cargo de cambiar las novelas en el quiosco de enfrente de mi casa, Zapadores esquina con Peris y Valero, pero papá leía más rápido de lo que el quiosquero era capaz de reponer ejemplares nuevos, así que Agustín repitió muchas historias. Nunca me dijo una sola palabra al respecto. Me hubiera gustado saber si lo hacía porque no se acordaba de lo que había leído o por no incomodarme.
Llegué tarde y sin avisar, confundido con una menopausia tardía. Cuarenta y siete años tenía la señora Onorada. Tela. «Fuiste un descuido», se excusaba. «No, mamá. Lo mío fue un polvo como los otros cuatro. Que ya os vale, ya». «¡A tu madre no le hables de esa manera!». «¡Cochina!». «¡Sinvergüenza!». Y así de entretenidos pasábamos las tardes, mientras veíamos la tele y pelábamos pipas con sal.
El deseo de la familia fue unánime: «Ya que viene, que sea una nena para cuidar a los papás».
¡Pos toma nena!
Con tales antecedentes, ¿alguien se extraña de cómo salió el último de la camada, un servidor?
El Campo de Montiel
Al final mamá se salió con la suya, compramos una casa en Vianos y mis veranos cambiaron de vertiente. Pasé de trotar en verdes valles cual Heidi retozona al altiplano ocre quijotesco. Eso aseguran los carteles en las calles del pueblo: Ruta de Don Quijote. Nunca he estado seguro de hacia dónde nos dirigen esas señales, ni nadie ha aclarado qué pintó por allí tan noble y loco caballero.
Dejé de observar montañas alpinas para descubrir bajo mis pies las ondulaciones de los campos de Montiel y me dediqué con deleite a asombrarme de cada atardecer, únicos, espectaculares. Me pillaron muchos amaneceres, pero los recuerdo poco, que sabido es que alcohol y fiesta no son amigos de bucolismos campestres.
Me acoplé con rapidez a la vida en Vianos uniéndome a una gran pandilla de gente tan diferente y disparatada que daría para una saga costumbrista. Y ahí seguimos, tantos años después, queriéndonos y peleándonos cada verano con ahínco machacón propio de adolescentes.
Con el tiempo me aventuré a explorar nuevos destinos, quién dijo miedo. Siempre he pensado que el mundo es demasiado grande como para mantenerse en los mismos lugares de confort, que es una manera cursi de decir que he sido como el baúl, no sé si de la Piquer, pero de alguna artista con mucho brilli-brilli, fijo. Andalucía, la interminable costa mediterránea, Portugal, resto de Europa y esos nortes peninsulares llenos de verdor tan en contraste con el secarral en que nos toca vivir.
Al final crucé el charco, que si no lo hago me da un telele. Estados Unidos, México. Más amigos, más amor. Mi propia familia. Encuentros irrepetibles y pérdidas irreparables. Vivencias y emociones que crearán historias desde el corazón.
El caso es que no ha mucho tiempo que la amistad me hizo recalar en la monumental Villanueva de los Infantes, pueblo manchego que transmite muchas cosas, pero yo me quedo con dos: la nobleza y el halo de cultura que exhalan sus edificios centenarios. La conservación de la villa resulta sorprendente en un país donde, durante el desarrollismo, las excavadoras entraron en los centros urbanos con la misma atrocidad e impunidad con que los tanques nazis traspasaron las fronteras de su país para invadir los limítrofes. Ahí, con un par. En Infantes presenté dos de mis libros, impartí un curso de escritura creativa en la Universidad Popular y un taller para el Consejo Local de la Mujer en los que descubrí talentos insospechados. Hice amistades que, no me cabe duda, estaban en la lista del destino.
Infantes hizo de puente para descubrir otras localidades. Villahermosa, Valdepeñas, Fuenllana, Torre de Juan Abad, Villanueva de la Fuente, La Solana, Villarrobledo, Socuéllamos, Tomelloso y las conocidas Lagunas de Ruidera, que las tenía en el olvido. Demasiados lugares. Alguno seguro que se me escapa. Hasta Ciudad Real llegué. Pomposo nombre para una ciudad decepcionante. Otra población donde la maquinaria pesada de la especulación, en nombre de una supuesta modernidad, arrasó con todo vestigio de población manchega.
Cosa fea, Ciudad Real. Tenía que decirlo.
Encaje de bolillos
En fin, que empecé a centrifugar. La Sierra de Alcaraz por aquí, La Mancha por allá, las brujas de Vianos, gays al poder, amistad, respeto, sexo campestre y campero, un pisto de récord Guinness, magia, seres llenos de luz y dulzura, las apps de ligue, la lacra de las drogas, el actor de moda, maricas chismosas, zumbadas, pollas bien hermosas, el amor.
Uf, a ver cómo cojones uno todo esto para hilar una historia.
Carletes, pues desde el principio. Las brujas.
Pensé que lo más oportuno era acudir al pasado, en concreto al recetario La cocina de las brujas, un libro sobre comidas típicas de Vianos que escribí hace muchos años y en el que las protagonistas eran, mira tú por dónde, unas brujas. Feas no, lo siguiente, y repugnantes. Así quise inventarlas, siguiendo cánones clásicos. ¿Para qué imaginar brujas nuevas si de estas ya me quedé embarazado y las parí a su debido tiempo?
Para escribir este recetario recibí la ayuda de mi querida Pilar Montoro, seca esté, durante unas vacaciones. Nos reímos mucho, la verdad, a pesar de que cada uno cargábamos con nuestros lastres, que no eran pocos.
Vendimos todos los ejemplares y no volvimos a imprimir.
Pilar nos dejó una noche envuelta en la niebla de otoño. Va por ti.
También va por su hermano, Francis Montoro. Mi Francis. El señor letrado no tuvo mejor ocurrencia que alzar el vuelo en pleno julio jienense, dejándonos exhaustos, empapados, el cuerpo en sudor y el alma en lágrimas.
En fin.
Decía mi madre cuando la hacía rabiar, algo que sucedía a menudo, que no inventaba una buena, que tenía la cabeza como un fregadero, así que seguí sus consejos para trabar lo que parecía imposible. Utilizando como pegamento dosis de humor e imaginación a espuertas, he montado esta película pelín alocada y fantástica, donde el amor, la amistad, la libertad y el optimismo juegan un papel fundamental.
Mi vida, por demasiados motivos que no os voy a contar, so cotillas, necesitaba una catarsis, y un escritor se purga escribiendo. Dicho y hecho. Nada de dramas, Carlos, que de eso vas sobrado; tampoco gente negativa, que lo mismo. Una historia divertida, positiva, que conforme la escribas te vaya destapando las grietas que otros rellenaron de dolor.
Porque sí, grietas haylas y son necesarias. Si no existieran, ¿por dónde nos entraría la luz?
He conseguido reírme a carcajadas. Confieso que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto inventando historias, situaciones y personajes. Idearla y teclearla ha sido un placer.
He querido relacionar sierra y meseta, tan diferentes, pero con tantas similitudes; tan cercanas y tan desconocidas. En las innumerables veces que he recorrido esas carreteras, me ha invadido la triste sensación de visitar zonas colindantes que, sin embargo, parecen vivir de espaldas. Esos inventos artificiales que supusieron la creación de las provincias son una atrocidad. Nos convirtieron en provincianos, con todos los dobles sentidos que se le quieran dar al adjetivo. Las personas necesitamos sentirnos cercanas a nuestro entorno más próximo, no a localidades a las que una visita al especialista supone algo así como hacer el trayecto en el Transiberiano.
Aunque no venga al caso ―pero como el libro es mío…―, aprovecho estas líneas para reivindicar más comarca y menos provincia.
Berrinches de la Infanta nació en mi imaginación. No el nombre, que surgió entre risas y bobadas charlando con un amigo, pero sí lo que yo quería representar con su creación. Enclavado en el linde entre la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel, jamás sabréis a cuál de las dos comarcas pertenece o su situación exacta, porque ni yo mismo lo sé. Y no tengo intención de averiguarlo. Pero sí sé que es un lugar que me gustaría haber conocido, relacionarme con sus habitantes y experimentar las pasiones y aventuras que describo.
Sorprende la intensidad con la que un escritor llega a venerar los lugares construidos en algún rincón de su cerebro, a amar como seres reales a los personajes que ha creado de la nada y a disfrutar y sufrir de las situaciones inventadas por las que les hace pasar.
Berrinches de la Infanta es un pueblo que ha venido para quedarse en mi corazón. Los personajes que han salido de mi caja atolondrada, también.
¡Por favor, comadritas, me leen el siguiente párrafo con atención!
Como soy de la zona y me conozco el percal, aviso: los personajes que aparecen en esta novela son imaginarios. Algún matiz he ido tomando de personas conocidas, incluido un servidor ―que me gusta chupar cámara como al que más y para algo me tiene que servir ser el hacedor de todo esto―. Lo he hecho con todo el cariño y respeto del mundo, pero también, que nadie lo dude, porque me ha salido de ahí.
Homosexuales, con y sin complejos; reivindicaciones, que falta mucho por hacer; alegría, que el hecho de retozar con gente de nuestro mismo sexo no nos amarga la vida, más bien todo lo contrario; placer, que no estamos locos, sino salidos; transgresor, que hay que despertar conciencias; miserias humanas, que están ahí, nos rodean por doquier; intransigencia, que es una plaga; traiciones, que ya le vale a la peña. El entorno: La Mancha y la Sierra de Alcaraz. Y la palabra inglesa queer, que engloba tantos conceptos que cae derechita del cielo en mi ayuda.
La Mancha queer, el título. Au.
Pretendo también que este libro sea un canto a la libertad, un relato sobre la homosexualidad en el ámbito rural, donde, a pesar de lo que hemos avanzado como sociedad, quedan demasiados problemas por resolver y mucho, muchísimo, por normalizar. No podemos permitir, bajo ningún concepto, que lesbianas y gays tengan que sufrir, en la adolescencia o en la madurez, el obstáculo añadido de haber nacido en poblaciones pequeñas. Y eso debe involucrar al conjunto de la sociedad.
Y a ver si de una vez es posible que nos dejen vivir en paz. ¡Qué hartura, de verdad! Por favor, homófobos, talibanes de la religión que sea, fascistas, nostálgicos de otros regímenes y demás fauna arcaica, desalojen. Y rapidito.
Pretendo darle el valor que merece a uno de los muchos rincones de la España interior a los que tanto les cuesta tirar hacia adelante, donde la gente trabaja como el que más, pero tiene que apañárselas con menos servicios y recursos.
Hablemos con propiedad. No se trata de la España vaciada, no. Es la España que están obligando a vaciar.
En todas mis historias la música, imprescindible en mi día a día, es un pilar esencial en el desarrollo de la trama y, mira por dónde, esta novela ha resultado ser la más filarmónica de todas. Creo que el argumento y el tono se prestan a ello. Como siempre, aconsejo escuchar las canciones conforme aparezcan en la lectura. Entenderéis mejor la relación de los personajes con la historia y os sentiréis más cercanos a ellos. O los mandaréis al carajo, cualquiera sabe. Venga, joer, hacedme caso, con el trabajo que me ha costado encontrar la música apropiada para vincularla a las distintas escenas.
Deseo que mis personajes sean felices para siempre, que disfruten de la vida. A pesar de los problemas a los que sin duda deberán enfrentarse, siempre hay una luz en algún lugar de nuestro viaje terrenal que nos hace ver las cosas de otra manera. Una luz mágica tan potente que por sí sola elimina las piedras del camino y los cardos borriqueros de los senderos, despejándolos y dejándolos como una autovía la mar de transitable.
Nos vendrán cosas. Siempre vienen. En lo que a mí respecta, aquí las espero.
Yo sigo expectante, anhelando que a la vuelta de cualquier esquina aparezca la sonrisa de Jorge.
Todo esto, y mucho más, tiene cabida en Berrinches de la Infanta, provincia de…
¿Perdona? ¿Que la magia no existe?
¡Sujétame el gintonic!
Vianos, enero de 1612
Cueva de los Quiñones
La cueva de los Quiñones está situada en el camino que baja al lavadero, segunda grieta a la izquierda. Los simples mortales solo apreciarán un diminuto hueco entre dos rocas de donde surge una zarzamora, pero los oscuros seres que habitan el otro lado divisan con claridad una entrada tan grande y ostentosa como la puerta de una catedral.
Esa zarzamora no produce moras; al igual que las brujas a las que sirve, es infértil. Es una planta mágica destinada a emitir una vibración especial y los efluvios fétidos propios de la nigromancia. Fuerzas oscuras de tal magnitud que los entes de las tinieblas convocados son guiados en un santiamén ―palabra que ninguna de esas criaturas malignas se atrevería a pronunciar, so pena de exasperante sarpullido en la entrepierna― desde cualquier lugar de los dos mundos.
Una vez frente a la abertura, es necesario soltar una ventosidad pestilente para que el hechizo se ponga en funcionamiento. Y un pedo es algo que a las fuerzas del mal, de entrañas podridas y sangre venenosa, no les cuesta dejar caer. En ese instante, unas piernas peludas de mujer surgen de las rocas y el pequeño hueco se transforma en una vagina de tamaño descomunal. Es necesario introducirse entre el espeso pelaje, soportar olores nauseabundos e ir palpando llagas y abscesos para encontrar el falo que abre la entrada a la morada de las brujas de Vianos.
Las cuatro brujas, una de ellas ya seca, procedían del grupo de las Pútridas, de las Pútridas de toda la vida, famoso clan asentado en los valles vascos. La convivencia entre pérfidas, siempre compleja, se truncó de manera definitiva cuando Nagore la Bubónica, lideresa de la secta, decidió amancebarse con un joven mortal, un pobre pastor que no salió de la cueva hasta que su raptora se aburrió. Un par de meses del calendario de las tinieblas. Año y medio del humano.
El secuestro se produjo por el efecto de una poción a base de hongos, tripas de sapo y sangre de murciélago. El brebaje anulaba la voluntad de manera momentánea y era necesario estar vigilante al despertar de la víctima, pues se enamoraba perdidamente de lo primero que vieran sus ojos, bien fuese una oveja, un haya centenaria o una hogaza de pan. Nagore, para evitar disgustos, se colocó encima de él, con su rostro lleno de bubas de peste negra pegado al del efebo, de piel blanca y suave como la seda.
El zagal, que jamás supo qué fue de su vida durante ese tiempo, reapareció en su pueblo con el cuerpo lleno de pupas resecas, que desaparecieron a las pocas semanas. Una curación que llegó tarde, repudiado ya por los suyos. Una mañana se lio el hato a la espalda y se encaminó hacia las tierras del rey de Francia. Contaban los mercaderes que de allí venían que se respiraba un aire de permisividad desconocido al sur del Bidasoa, pues entre el corrupto duque de Lerma, la Iglesia de Roma y su Inquisición y la nobleza vendepatrias estaban dejando una España que mejor olvidar.
El pastor necesitaba comenzar una nueva vida, conocer gente amable, encontrar una buena mujer con la que tener hijos, pero también quitarse de encima ese repugnante olor que llevaba pegado a la piel y que ningún jabón había sido capaz de eliminar. Jamás se volvió a saber de él.
La estancia del pastor acrecentó el odio entre las habitantes de la cueva de las Pútridas. Su estado de semiinconsciencia y desnudez constante no despertó el ansia sexual de las brujas, de órganos genitales chuchurríos como tocino rancio, pero el asedio al joven fue constante. Intentaban morderle, lamerle y succionarle todos los fluidos, a la espera de que eso reportara algún beneficio a sus maltrechas apariencias. A la Bubónica se le acabó la paciencia y expulsó a las cuatro pérfidas más libidinosas, que echando espumarajos por la boca abandonaron la cueva a trompicones. Cuando la jefa de un clan pronunciaba las palabras de expulsión, era cuestión de minutos obedecer, o se abocaban a colgar de las rugosas paredes como papiros.
Nagore la Bubónica no tuvo otra opción que permitir que Belinda la Rastrera se llevara el abanico de las horas, a sabiendas de que no sería capaz de aprovechar sus propiedades. «Un desperdicio de sabiduría», se quejó. El abanico perteneció a la madre terrenal de Belinda, Davinia la Almorrana, seca esté. Davinia invocó a las brujas con su hija recién nacida, harta de malos tratos, hambruna y el desprecio de sus vecinos. Hermosa y honrada, se ganaba la vida haciendo abanicos y otros utensilios de madera que tallaba con esmero, realizando un trabajo encomiable. Sin embargo, al morir su marido su belleza corroyó las entrañas del resto de las mujeres del pueblo, que le hicieron la vida imposible.
Al ingresar en el clan de las Pútridas se llevó el abanico como recuerdo de su pasado terrenal. Gracias a los conocimientos en la materia que fue adquiriendo con los años, la Almorrana impregnó el abanico de magias singulares: predecía el futuro y tenía pálpitos, poseía el poder de cambiar el tiempo atmosférico de manera transitoria y, si se lo ordenaba con respeto, cocinaba la caldereta de cordero de forma sublime. Su inconveniente consistía en que no era de trato fácil; tenía su genio, y un punto en su personalidad difícil de calificar. Se necesitaba poseer inteligencia y una buena dosis de paciencia para dominarlo.
Un día, su creadora se interesó por sus gustos tan peculiares e insólitos. El artilugio rugió y soltó las peores ventosidades y, golpeándole con rabia en la cabeza, le ordenó que se metiera sus preguntas en la raja del demonio.
Quitando esos abruptos en la personalidad, el abanico de las horas se encontraba a gusto con su creadora. Le agradecía que le hubiera elegido para hacerlo extraordinario al impregnarlo de tanta magia.
Davinia, afligida, dudaba que su hija Belinda, poco espabilada, supiera hacerlo. Su abobamiento venía por la rama paterna, donde nadie superaba un dedo de entendimiento. La magia solo podía avivar su juicio hasta cierto punto; nada definitivo que le sentara la cabeza como bruja.
Belinda la Rastrera se encontraba más a gusto afeándose que prestando atención a las clases de magia de su madre. Le encantaba adornarse con toda porquería que entraba en la cueva y se quedaba embelesada con las sabandijas que cazaba y se colocaba en la cabeza con primor, antes de comérselas.
Davinia la Almorrana, seca esté, como propietaria, era la única que podía tomar una decisión sobre a quién traspasar el abanico y los poderes que llevaba asociados, pero quedó amojamada sin que nadie conociera su parecer. Por lo tanto, y según las leyes inapelables de la oscuridad, solo podía heredarlo su hija.
Las expulsadas se dirigieron al sur, tierras de escasa población donde la Inquisición, según se decía, no actuaba con tanta severidad. Alternaban el vuelo clásico sobre escobas talladas de una sola pieza de madera de haya de los montes de Irati con la levitación a escasos metros del suelo cuando el viento era favorable. De paso, se divertían no poco aterrorizando a los aldeanos.
La búsqueda fue larga. Acostumbradas a las incomodidades de la cueva de las Pútridas, las cavernas que encontraban les parecían demasiado limpias, cuando no llenas de una luz abrumadora, aspectos ambos impensables para llevar una vida insana.
Unos orcos asentados en las profundidades húmedas de Socuéllamos les hablaron de las cuevas de Vianos, y fue así como recalaron en aquel pueblo situado en el camino a ninguna parte, a las puertas de una sierra inaccesible. Las cuevas, grutas y cavidades que horadaban las entrañas del pueblo eran idóneas, puesto que les permitían acceder a cualquier rincón mediante un intrincado sistema que la hechicería puso en marcha. Todas las casas quedaron a su alcance y, por ende, el acceso libre a algunos ingredientes básicos para sus mejunjes que solo los humanos podían procesar y los alimentos suficientes para atiborrar sus barrigas.
Tomaron posesión oficial de la cueva mediante el Baile de Adquisición, acto festivo consistente en delimitarla con heces, escupitajos y orina, arrancarse tiras de piel unas a otras, que echaban en la marmita del almuerzo, e invocar a Belcebú para que diera su beneplácito. El Rey de las Tinieblas apareció arropado por las llamas del infierno y flanqueado por su ejército de ángeles negros, cuyos cuerpos, ¡por las uñas del demonio!, hicieron babear a las brujas.
―¿Qué miráis, puercas? ―escupió el Maligno con su voz nacida en las ultratumbas―. ¡Son solo míos! ¡Igual que vosotras!
Las hermanas chillaron al ser poseídas, no de un placer que eran incapaces de sentir, pero, oye, que te le meta el diablo tiene su morbo, no nos vamos a engañar.
―Muy bien, hermanas, os doy mi beneplácito. Tú, Sanguijuela, que pareces algo más espabilada que tus hermanas, te nombro jefa de este clan. El clan de los Quiñones. Tú, Basilisca, te nombro cocinera oficial para que os cebéis como puercas. Os deseo una estancia llena de desgracia e infelicidad para que me sirváis fielmente. Uno de mis ángeles comunicará el acto de posesión a Old Mile de manera inmediata. Hasta nunca, zorras.
Ya instaladas, Belinda la Rastrera depositó el abanico de las horas en una oquedad de la roca. Alguna que otra vez lo abría para provocar un huracán y soliviantar a sus hermanas. Poco más podía hacer con él. Si la bruja se atrevía a demandarle algo, él se ponía hecho un basilisco. Con desprecio, le decía que lo mejor que podía hacer un ser como ella, inútil para servir a la oscuridad, era sentarse en un banco de la iglesia del pueblo, edificio que las brujas de Vianos evitaban en sus incursiones nocturnas. Ninguna de ellas se atrevería a pisar un recinto sagrado. De manera inmediata se quedaría como una ñora.
Belinda la Rastrera, Peonia la Cucaracha y Margaret la Sanguijuela custodiaban la salazón en que se había convertido el cuerpo de su hermana Basilisca la Marrana, seca esté, colgada de los pies a la entrada de la cueva, donde hacía corriente, después de quedarse tiesa sin decir ni ¡ay! seis meses mágicos antes.
«Las únicas ideas interesantes son herejías».
Susan Sontag
Alcaraz, enero de 1612
Casa de la Inquisición
Pedro Ruiz de Pastrana, comisario de la Inquisición enviado por el Tribunal Permanente de Toledo, recorría inquieto el reducido espacio de la sala de la Cruz Verde, una habitación tan helada como el resto de aquel pueblo, donde había que caminar con mil ojos para evitar que un carámbano de hielo te abriera la cabeza. Faltaba leña en la chimenea; las escasas brasas apenas desprendían calor. A base de gritos, había demandado más troncos de buen grosor, pero hasta el momento sus órdenes no habían sido atendidas.
―Las hay, mi buen Rodrigo, las hay ―dijo Pastrana a su ayudante, Rodrigo Ramiro del Valle, natural de Almagro, cuyo único detalle destacable de su vida consistía en tener un tío noble con la influencia necesaria para asegurarle un jornal fijo en el Santo Oficio, además de sentir una pasión irresistible por las rameras―. Las puedo oler.
Pronunció esas palabras abriendo los orificios nasales y acrecentando la malsana sonrisa de su rostro. Tenía fama de desalmado. Para conocidos y allegados, no era fama, sino certeza.
―Las huelo ―repitió―. Están cerca, muy cerca.
Rodrigo del Valle se consideraba una persona práctica, con los pies bien asentados en el suelo que pisaba. Su ambición consistía en cobrar la paga, abonar el alquiler de la miserable habitación que compartía con pulgas y chinches, comer caliente al menos dos veces a la semana y visitar la mancebía de la calle Santa Úrsula otras tantas. A cambio, tenía que soportar la tiranía de un ser despreciable, con tantas dobleces de personalidad que era necesario medir con suma cautela cada palabra dicha y cada acción realizada.
Además, como era el caso, debía acompañarle en sus viajes. El de Alcaraz había sido penoso en extremo. Caminos congelados y mal asentados en los que resbalaban las caballerías, vientos gélidos que cortaban la respiración y desalentaban el ánimo. La comida, escasa, queso más duro que los pies de Cristo y pan enmohecido por la humedad.
A Rodrigo el tema de las brujas le traía sin cuidado. Tres años al servicio del Tribunal del Santo Oficio y la asistencia a decenas de juicios bastaron para convencerle de que se juzgaba a mujeres cuyo único pecado consistía en tener más imaginación que el resto a la hora de buscar algo sustancioso con que acompañar el mendrugo de pan diario. Opinión que ya se guardaría de manifestar en presencia del comisario, poseedor de una habilidad propia del demonio para que el acusado confesara lo que él deseaba escuchar y enviarlo después, con su ética católica intacta, a asar vivo en la plaza Mayor del pueblo.
―Desde luego que las hay, eminencia ―dijo el ayudante, utilizando una de sus coletillas habituales. El comisario era feliz recibiendo halagos y él se los daba. Así de sencillo―. Vuestro olfato es infalible.
―Lo sé, Rodrigo, lo sé ―asintió sin modestia. Le dio una palmada en el hombro―. Anda, vete a ver qué pasa con esa leña, que los enviados de Dios no podemos morir de frío.
La Casa de la Inquisición estaba situada junto al patio del Convento de los Jesuitas, recinto cuidado por los frailes con pulcritud, delimitado por columnas de piedra y artesonado noble. Los frailes habían ofrecido a la comitiva toledana sus instalaciones. No sin reticencia, pues conocida era la barbarie que acompañaba a los séquitos inquisitoriales. Lo hicieron más por las bestias, que ninguna culpa tenían. Allí, al menos, se arracimaban para compartir calor. Un claustro donde aquella mañana se acumulaban dos pies de nieve que se verían incrementados a lo largo del día, pues no cesaba de nevar.
El comisario, contrariado por el retraso en sus planes, recorría de nuevo la sala de la Cruz Verde dando grandes zancadas. Les habían traído una hogaza de pan recién horneado y una cuña de queso fuerte y sabroso y una jarra de recio vino tinto, además de varios troncos de leña seca.
―No podemos retrasarnos más, Rodrigo. ¡No podemos!
―Desde luego, eminencia. Nadie como vos para saber cuándo proceder.
La lisonja hizo su efecto y Pedro Ruiz de Pastrana dulcificó un tanto el rostro. Se acercó a la mesa y agarró el manojo de pliegos en los que se detallaban los hechos que habían acaecido en Vianos, «claros como la luz del día», aseguraba el inquisidor; «otra estupidez que no servirá más que para soliviantar a los habitantes de este pueblo y aumentar el ego del jefe», pensaba el ayudante Rodrigo.
Florita Llamas, hija del Pocero, aseguraba haber visto una bruja en el camino del lavadero. Desde chiquilla andaba prendada por la zarza que no producía frutos, singular planta que los habitantes de Vianos conocían bien. Ella, que amaneció fisgona, no se contentó aquella mañana con mirar hacia el interior o separar alguna rama llena de pinchos, sino que agarró un tallo largo y duro, lo introdujo en la maleza y hurgó con fuerza en el interior. Al momento, un alarido infernal surgió del fondo de la grieta. Se le erizó el vello del cuerpo y perdió el control de sus esfínteres. Un rostro de mujer, horripilante y nauseabundo, apareció entre las rocas. Tenía la cara deformada, los ojos sangrantes y fuera de las órbitas y un enorme grano en la punta de la nariz que supuraba un humor espeso y ocre. «¡Húrgate en tu entrepierna, arpía. Lárgate de aquí!», gritó. Florita, meada y aterrorizada, salió despavorida.
Melitón Garrido, conocido por sus paisanos como Meli, dormía con placidez sobre su jergón de paja. La picazón de las chinches le despertó, momento en que escuchó las pezuñas de sus animales, un burro y un cerdo, que dormían en la habitación de al lado, utilizada también como despensa y donde guardaba los paupérrimos alimentos que lo mantenían con vida. Se levantó y se acercó. Un ser vestido de negro que emanaba una pestilencia que le acompañaría de por vida flotaba a unas pulgadas del suelo. Su brazo huesudo introducía en un jergón el par de morcillas y el chorizo que colgaban del palo. «¡Ladrón! ¡Ladrón!», gritó. El ser se giró. Era un rostro mujeril recorrido por serpientes, cucarachas y sanguijuelas. Le escupió y desapareció. Melitón no sabe cómo ni por dónde. El escupitajo le dio en la frente. Se trataba de un líquido sanguinolento rebosante de insectos, la mayoría desconocidos para él.
Luisa Muñoz, tres veces viuda, regresaba a su casa por la tarde y vio, sin ningún género de dudas, una bruja en la puerta. Del enorme grano de su nariz goteaba una sustancia amarilla, su mirada estaba llena de odio y emitió una desagradable risotada antes de darle una bofetada. Desapareció. Le había dejado la despensa vacía. Una hogaza de pan y una punta de queso de oveja. Su sustento para la semana.
Por otro lado, se apuntaba en el documento, no cabía sino tener presente el grito aterrador que los habitantes del pueblo, sin excepción, escucharon salir de las entrañas del suelo que pisaban. Se trataba de un grito humano, que al tiempo no lo era. Ocurrió a medianoche. Presas del pánico se dirigieron a la iglesia para pedir la protección de Dios.
Así mismo, los testimonios de desaparición de toda clase de viandas y productos de diversa índole se podían contar por decenas, denuncias habituales en las zonas donde habitaban esos seres del diablo. La gente pronto se acostumbró a dormir con el pan, el tocino y las morcillas dentro de sus camastros.
El comisario sonrió. Con mucho menos había alimentado hogueras. Las declaraciones, juradas ante Dios Nuestro Señor y recogidas por el alguacil de Alcaraz y el cura del pueblo como testigo, fueron enviadas a Toledo a su debido tiempo y forma. Ahora, con el beneplácito para actuar entre sus manos, solo la maldita nevada le impedía llevar a cabo el cometido sagrado. Vianos podía estar incomunicado días, incluso semanas, le habían asegurado.
―Se nos van a escapar ―refunfuñó.
Su ayudante levantó las manos.
―¿Cómo, comisario? No hemos aparecido por allí. Solo el alguacil de Alcaraz cuando recogió los testimonios.
―Esas hijas de Satanás son muy listas ―proclamó―. Poseen la inteligencia del Maligno.
Pastrana dejó que su mirada se perdiera a través de la ventana. Los copos de nieve tenían un tamaño inusual, grandes como la palma de la mano.
―Rodrigo, algo me dice que estas no son brujas como las otras. No, no. Estas son brujas de verdad.
―Entonces, eminencia, ¿las otras no eran brujas? ―preguntó Rodrigo, en un tono de voz aparentemente inocuo, pero cargado de veneno.
Su jefe se giró para lanzarle una mirada asesina, pero nada respondió. En su lugar, chasqueó la lengua y se acercó al calor de la chimenea. Tenía otros asuntos en los que pensar. Quizá el fuego lograra apaciguarle la entrepierna. Su miembro viril llevaba erecto desde hacía un par de días y el dolor se hacía insoportable. No había manera de hacerlo volver a la flacidez. Ni el látigo, ni estrujándolo con las manos, ni introduciendo esa pieza de carne entumecida dentro de un bacín lleno de agua y nieve.
Además, el inquisidor continuaba pasmado. También en esos dos días, su verga se había incrementado en largura y grosor de manera formidable. No le cabía. No había forma de acomodarla.
Vianos, febrero de 1612
Cueva de los Quiñones
Los gritos, lamentos y las blasfemias más atroces que el ser humano había ideado saturaban la cueva, ampliados por el eco que devolvían las paredes cubiertas de musgo negro, cuyas grietas rezumaban una humedad del mismo color. Alrededor de una hoguera de gran tamaño, tres figuras deformes se convulsionaban, alargando y empequeñeciendo sus cuerpos de manera escalofriante. En el centro de la lumbre, una marmita de cobre pendía de una cadena y hervía a borbotones. Del interior manaba un vapor espeso de color verde que nunca llegaba a disiparse, manteniéndose suspendido sobre las cabezas de las tres hermanas del diablo.
―¡Tengo hambre! ―bramó Belinda la Rastrera con los ojos desorbitados.
Belinda la Rastrera poseía una nariz a modo de pepino arrugado de cuya punta sobresalía un grano en forma de cono que supuraba continuamente. Cada dos por tres acercaba la mano a la protuberancia para recoger con los dedos el humor amarillento, se lo llevaba a la boca y lo sorbía con deleite.
―¡Tengo hambre! ―repitió, enseñando unos dientes escasos y podridos―. Saco más alimento de mi grano que de estos aguachirles.
―¡El próximo lo haces tú, mala pécora! ―escupió Peonia la Cucaracha, un ser deforme con el cuerpo cubierto de escamas―. Con dos ratas momificadas, un ciempiés y un cuarto de sangre de camella echada a perder desde hace siglos, poco puedo hacer.
Margaret la Sanguijuela se llevó las manos a la cabeza. Sin ningún esfuerzo se estiró del cabello hasta arrancar un mechón.
―¿Eran las últimas ratas? ―preguntó.
Peonia asintió. La Sanguijuela miró el pelo que tenía entre las garras que formaban sus dedos, que más parecía un manojo de paja seca, y lo arrojó al interior de la marmita.
―Algo de sabor dará ―dijo convencida. A continuación, se dirigió a su hermana―. Y tú, ramera mellada, podías compartir el pus de tu grano con nosotras.
La negativa de Belinda fue el detonante de una nueva discusión. Maldecían y juraban por todos los seres del averno utilizando el ancestral lenguaje de las tinieblas, se arrancaban a mordiscos trozos de carne podrida y se estampaban unas a otras contra las rocas de las paredes.
Margaret se alzó sobre sus pies hasta casi tocar el techo de la cueva. Levitando sobre sus compañeras les habló como jefa del clan, utilizando una voz cavernosa.
―Nada vamos a solucionar encadenando peleas. Y no podemos tomar decisiones hasta que venga el mago negro. Es imposible ir arriba para traer suministros hasta que Luzbel el Suculento utilice su magia. Nosotras no sabemos hacerlo. Nos ha visto ya demasiada gente.
Peonia se enfrentó a su hermana Basilisca.
―¡Esta perra! Tenía que salir y asustar a aquella mujer.
―No soporto que toquen la zarzamora.
―¡Callaos! ―gritó la Sanguijuela―. Luzbel lo arreglará.
―¡O nos secará, como a la Marrana! ―aulló Belinda.
Uno de los muchos poderes de los magos negros consistía en secar bajo su criterio a cualquier ser de la oscuridad.
Belinda introdujo un dedo en la marmita, se lo llevó a la boca y se retorció de asco. Escupió en el interior de la olla.
―Es la peor sopa que he probado en mi vida. Basilisca, seca estés, ¿qué vamos a hacer sin ti?
―Deja de comportarte como una niña humana ―ordenó Peonia la Cucaracha―. ¡Tienes sesenta y tres años!
Como siempre que se ponía de mal humor, las prominencias córneas del cuerpo de la Cucaracha comenzaron a mutar. Algunas se desplegaban, otras se abrían, algunas se desplazaban de lugar. En un minuto se había convertido en un insecto indefinido, con características comunes a varios de los más horrorosos que poblaban la tierra.
―¡Lo que faltaba! ―se quejó Margaret―. ¡Qué hartura! ―le dio una patada en el abdomen recién formado―. Haz el favor de no convertirte en una sabandija, que no se te entiende al hablar.
Margaret la Sanguijuela, de setenta y un años de edad, era especialista en encantamientos para la venganza, envidias y odios de distinta índole. De sus orificios podía surgir cualquier clase de bicho, muchos de ellos mutaciones de varias especies, y su cuerpo estaba cubierto de un pelaje seco, enrevesado y de color marrón. No era la más inteligente de las tres, pues lista, la verdad, no lo era ninguna, pero tenía presencia de ánimo. Sin bajar del techo, continuó calmando las aguas.
―Basilisca, seca esté, ya se encuentra en otra dimensión, en la estepa seca, divirtiéndose junto a la peor calaña que habita la faz de la tierra. Pero la muy marrana, haciendo honor a su nombre, no ha dejado escritas sus recetas, ni los encantamientos especiales que neutralizan a los humanos al entrar en sus moradas para robarles comida; tampoco nos dijo a ninguna de nosotras quién deseaba que ocupara su lugar como cocinera. Y, como bien sabéis, en nuestro mundo solo las autorizadas para ello pueden hacer esta labor.
Las tres eran buenas conocedoras de estas costumbres, invariables desde el nacimiento de la humanidad. Las brujas, aunque seres mágicos morando en un nivel intermedio entre la vida y la muerte, necesitaban la comida humana para subsistir. Podían pasar un tiempo ingiriendo musarañas, líquidos corporales de diversos animales y demás asquerosidades necesarias para sus pócimas, pero esta dieta tenía una limitación temporal: un mes mágico. Desesperante.
Basilisca la Marrana, seca esté, se quedó paralizada un día, de repente, mientras guisaba pollo y conejo especiado, al que en los últimos minutos añadía una torta de harina cortada en trozos pequeños. En el momento en que se quedó más tiesa que un ajo contaba con 109 años y ostentaba el título oficial de cocinera, otorgado por el mismísimo Belcebú, sin el cual una bruja no puede salir a buscar alimentos, cocinarlos y recibir la magia necesaria para llevar estos menesteres a buen término.
Las brujas y demás criaturas de las tinieblas mueren así, de manera súbita, sin mover un solo músculo, sin emitir sonido alguno. Se quedan inmovilizadas, desecadas como el papiro, y tan contentas.
La bruja cocinera llevaba veinte días del calendario oscuro colgada boca abajo a la entrada de la gruta, donde el flujo de airecico fresco y seco era constante, algo esencial para la momificación. Medio año más y su carne y huesos pulverizados servirían para realizar multitud de brebajes, entre ellos el famoso ungüento destinado a inocular el CMC, cólico miserere cruel, cólico entre los cólicos. Consiste en padecer una diarrea que cuanto más corres más te cagas, pero si paras revientas.
―Las reglas son claras ―continuó Margaret―. Sin testamento ni comunicación expresa a otra bruja por parte de Basilisca, seca esté, ninguna de nosotras puede cocinar hasta que un alto cargo de la oscuridad realice un nombramiento formal.
Pero de nada sirvió el sermón de la jefa del clan. El tiempo se echaba encima y la rabia acumulada por el hambre hizo que se enfrascaran en una nueva pelea. Margaret soltó sapos y culebras por la boca, momento que aprovecharon sus hermanas para agarrar las alimañas y arrojarlas a la sopa, lo que las llevó a un nuevo enfrentamiento.
―¡Mis gusarapos son solo para mí!
La superiora, hastiada, las agarró del pelo y estrelló sus cabezas contra la pared. Sus gritos fueron tan desgarradores que el sonido traspasó la barrera sónica que las separaba del mundo de arriba. Los habitantes de Vianos, muertos de miedo, volvieron a encomendarse al santoral entero y corrieron a la iglesia, donde encontraron a un cura más aterrorizado que ellos.
―No nos queda otra, si no queremos secarnos ―sentenció la lideresa―. Debemos esperar la llegada de Luzbel el Suculento. Y no solo es el hambre que pasamos, nos faltan ingredientes básicos para nuestras pociones que solo los mortales saben elaborar. Tenemos una buena lista de pedidos sin atender, y recordad que cada pedido que nos hacen es un alma que nos llevamos al infierno.
―Ciento veinte, para ser exactos ―puntualizó Peonia.
Los pedidos procedían de un área inmensa, que abarcaba casi la mitad de aquel territorio que ahora llamaban España. Mujeres despechadas, maridos infieles, odios y rencillas… No faltaba gente llena de resentimiento que, aunque fuera de pensamiento, les pedía algún hechizo o encantamiento. Cuando la bruja ponía el remedio frente a sus ojos, en un primer momento se dejaban llevar por el pánico. Pero terminaban aceptándolo, que la carne es débil cuando la tientas, y pagaban la tarifa habitual. La tasa se adaptaba al tipo de cliente. No se le puede pedir a un campesino que abone la misma cantidad que un noble, y ellas, nada amantes del dinero y el oro, preferían los pagos en especie.
―¡Inadmisible! ―exclamó la Sanguijuela―. Está en juego nuestra reputación brujeril. Espero que Luzbel no se demore más.
―¡Por Satanás! Este hedor es insoportable incluso para mí ―exclamó Luzbel el Suculento, tapándose la nariz.
Mago negro procedente de las tierras de los escoceses, tenía el título de alteza oscura, lo que le daba poder para dirimir y, en su caso resolver, los encuentros con mortales. En medio de la maraña peluda, palpaba llagas y fístulas sangrantes intentando dar con el falo de la puerta.
―¡Qué exageración! No es necesaria tanta parafernalia.
Recordó la información proporcionada por los magos de menor rango que estaban a su cargo. Según constaba en los archivos, las arpías moradoras de la cueva de los Quiñones, procedentes de las Pútridas vascas, no destacaban por su inteligencia. «Y cierto será, con tantos encuentros en tan poco tiempo». Las riñas entre las hermanas eran habituales y una de ellas, Belinda la Rastrera, resultaba ser la propietaria legítima del famoso abanico de las horas. Un artilugio mágico que la estrechez de mente de su dueña era incapaz de utilizar. «¡Qué desperdicio para la oscuridad!».
La llamada urgente había sido recibida en el castillo de Old Mile, cerca de Edimburgo, en ruinas para los mortales, pero un edificio grande y funcional para los seres del otro lado. Old Mile era el templo supremo de la oscuridad; como el Vaticano para la cristiandad, pero en plan maligno. El llamamiento de socorro fue emitido por Margaret la Sanguijuela mediante el código flatulento, consistente en soltar seis cuescos seguidos con el trasero en pompa orientado al norte, y otros tres orientado al sur. Una vez que la señal llegó al destino, un mago funcionario se comunicó con la Sanguijuela mediante imágenes y sonidos emitidos por la llama de una vela negra, tomó nota del problema y trasladó el asunto al superior de turno, en este caso Luzbel.
Cuando el mago negro palpó la silueta inconfundible de una verga de respetable tamaño y la accionó. Tenía un tacto pegajoso. «¡Qué necesidad, por favor!». El sonido áspero de engranajes antecedió a la apertura de la vagina putrefacta. Nada más pisar la cueva se dio de bruces con el pellejo colgado de Basilisca la Marrana, seca esté. «La causante de todos los problemas», pensó la alteza oscura. «Edad tenías para estar pendiente de traspasar tus conocimientos. Menudo enredo tenemos ahora, víbora ponzoñosa».
Las brujas recibieron al alto cargo como correspondía: lametones, besos en la boca con sus lenguas bífidas y toqueteos en partes íntimas. Sin ninguna pretensión, por otra parte, porque los seres mágicos son estériles y carecen de libido, pero les agrada recordar sus buenos tiempos pasados antes de la conversión.
―Su alteza, qué gran honor ―bisbiseó la Sanguijuela―. Pasa, pasa y ponte cómodo.
―Gracias. ―El mago negro se sentó de espaldas a sus anfitrionas. Después, giró la cabeza 180 grados―. Qué placer. Estos viajes largos me destrozan el cuello.
―¿Quieres tomar algo? Tenemos poco para ofrecerte. Ya sabes cuál es nuestra situación.
―Nos queda algo de sangre de camella, pero está pasada ―advirtió Peonia la Cucaracha.
―No deseo nada. Y tenemos mucho de que hablar. La situación se ha complicado.
―¿Cómo es eso?
―Las órdenes que traía eran claras. Habilitar a una de vosotras para ser nombrada cocinera, preguntar si era vuestro deseo recibir acólitas y asunto arreglado. Pero sobrevolando el pueblo que hay más abajo he olido a un vergano. Y han venido a por vosotras.
¡Vergano! Una de las peores palabras que una bruja puede escuchar. Su sola mención les provocaba un dolor insoportable, incluso para unos seres acostumbrados a él. Comenzaron a convulsionar y los gritos desgarradores de las tres hermanas del abismo volvieron a traspasar la línea de los dos mundos. Pero esta vez los vianescos no se dirigieron a la iglesia. ¿Para qué, si el párroco estaba más aterrorizado que los feligreses? Se abrazaron unos a otros en sus hogares y se encomendaron al Altísimo.
Los verganos eran humanos poseedores de un poder especial. Tenían la cualidad de detectar el verdadero olor de las brujas, incluso a bastante distancia, gracias a tener una verga de dimensiones extraordinarias. Su falo creaba un fluido especial que recorría el cuerpo al introducirse en el flujo sanguíneo. Al llegar a la nariz, les incrementaba el sentido del olfato al mismo nivel que un jabalí, único animal terrenal que detectaba a esos seres. Ese fluido también les aguzaba el oído y el tacto, además de proporcionar un apetito sexual inusitado e insaciable y les aumentaba el tamaño de sus atributos una barbaridad.
La mayoría de estos humanos desconocía el poder que detentaban y se limitaban a fornicar de manera desenfrenada hasta que les daba un patatús, para desgracia de esposas y amantes. El comisario enviado por el Santo Oficio de Toledo a partir de las denuncias presentadas en Vianos empezaba a intuir este poder. Había estado rodeado de suficientes brujas falsas para que su olfato se despertara. Una intuición lo suficientemente fuerte para causar graves problemas a las habitantes de la cueva de Vianos.
―¡Callaos! ―ordenó el mago―. Pedro Ruiz de Pastrana y su comitiva están a la espera de que se abra el camino para subir ―se dirigió a las hermanas en tono de reproche―. En su poder tiene las denuncias de quien os ha visto y escuchado, que no son pocos. En fin, tenemos que actuar con prontitud, esta tarde deja de nevar y mañana suben las temperaturas de manera considerable.
En la mente de los seres oscuros que se hallaban en la cueva de los Quiñones seguía bien vivo el recuerdo de las seis brujas de Zugarramurdi, juzgadas el 7 y 8 de noviembre de 1610. Quemadas vivas. Habitaban en Navarra, cerca de las tierras del rey francés, unos valles al este del clan de la Pútridas.
Los contactos entre ambas familias de la oscuridad eran constantes, ya que las navarras eran las únicas montañas donde crecía la hierba de la mierda, una planta que olía a excremento humano a base de bien. La hierba se trituraba en almirez y se mezclaba con orina, salvia y unas hojas de albahaca. El potingue resultante se introducía en frascos y estaba considerado como el perfume de moda entre las brujas.
Desde aquel suceso, Old Mile envió un decálogo de nuevas normas a cumplir de manera estricta. La más importante, evitar cualquier error que provocara un encuentro con humanos. En la cueva de los Quiñones llevaban tres.
El inquisidor que cazó a las brujas de Zugarramurdi era vergano.
Alcaraz, febrero de 1612
Casa de la Inquisición
El comisario inquisidor Pedro Ruiz de Pastrana y su ayudante Rodrigo Ramiro del Valle verificaban la carga de los burros que les subirían, esa misma mañana, al altiplano de Vianos. Tres días de buen sol deshicieron lo suficiente la nieve como para viajar al pueblo embrujado. Les acompañaban dos alguaciles de Alcaraz y doce voluntarios a los que se les había prometido una buena paga, además de adjudicarles uno de los mejores sitios a la diestra del Señor, después de cazar, juzgar y quemar a las tres brujas que habitaban las cavidades situadas bajo las entrañas de la localidad serrana.
Le desconcertaba la procedencia de esa certitud, pero el comisario no tenía duda de que eran tres, aunque en los últimos días un nuevo tufillo había invadido sus pupilas. Una peste que, por el momento, no podía clasificar. En cualquier caso, disponían de la fuerza necesaria y el apoyo de la fe verdadera para llevar a esos seres al infierno, lugar del que jamás debieron salir.
Pedro Ruiz se acomodó sus partes pudendas de la manera más discreta que pudo. Seguía sin poder controlar el atributo viril, que, como manejado por el diablo, se mostraba siempre enhiesto, enmarañado entre los calzones, tirando de la tela tanto como de la moderación de la que siempre había hecho gala. Un caos de entrepierna y de vida.
Le impedía conciliar el sueño, pensar con tranquilidad. Los rezos tampoco servían. La noche anterior, preso del dolor y la pasión desorbitada, acudió a uno de los alguaciles que le custodiaban para que, por un puñado de monedas, le proporcionara una manceba del lugar. Su lascivia no acabó ahí, que una vez regresó el rapaz con la joven le agarró también del brazo y lo introdujo en la celda de un empujón. Este, sin oponer resistencia, todo sea dicho, se bajó las calzas sonriente y se colocó junto a la manceba en igual posición canina.
Ambos dirigieron sus plegarias a la cruz de madera que pendía de la pared mientras el inquisidor saciaba su sed.
Rodrigo, apoyado en una de las columnas del patio del Convento de los Jesuitas, había amanecido de mal humor. La juerga pecadora del comisario y la envidia que le provocaba su noche de pasión tenían la culpa. Los gemidos de placer de los tres fornicadores no le dejaron dormir y dudaba de que los frailes lo hicieran. Hasta que no acudió a su mano derecha y se desparramó con una furia nacida del resentimiento no pudo conciliar el sueño.
Consejos daré que para mí no querré. Un hijo de Satanás, eso era el inquisidor. A ver cómo lidiaba con su Dios tras la lujuria con una doncella y la sodomía con el alguacil.
Y ahora se enfrentaba al penoso viaje a través de unas montañas congeladas, la desagradable búsqueda de las infortunadas mujeres, el consiguiente teatro de un juicio perdido de antemano y el aciago final con las hogueras encendidas en la plaza del pueblo. Minutos que parecían horas escuchando gritos desgarradores que le quemaban el alma y le erizaban hasta el último vello de su cuerpo.
―¡Partimos! ―gritó el comisario, a lomos de su caballo―. ¡Por Dios Nuestro Señor!
«Por tu lujuria, hijo de una meretriz pordiosera», pensó Rodrigo, subiendo a la burra.
Vianos, febrero de 1612
Cueva de los Quiñones
El sol llevaba tres días luciendo un esplendor más propio de la primavera y las suaves temperaturas nocturnas habían ayudado a que la nieve se retirase de laderas y senderos antes de lo esperado. La subida a Vianos era transitable. Era un decir, porque en verdad nieve poca había, pero sí quintales de barro que en algunos tramos llegaba hasta los tobillos.