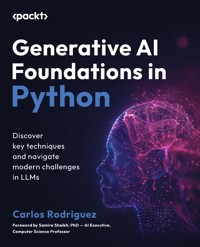8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Angels Fortune Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El joven periodista Gabriel Villa languidece escribiendo artículos insulsos en un semanario valenciano, más enfocado en dar coba política que en promover la cultura local. Contra todo pronóstico y con la inestimable ayuda de su amiga mexicana Rita, la Hayworth, termina instalado en el sur de Manhattan, donde de inmediato siente la atracción que la ciudad ejerce sobre sus habitantes, a la vez que descubre el espanto y la ternura, el dolor y la amistad que esta atmósfera es capaz de generar, sin ser consciente de lo que el destino y los hilos ocultos de la ciudad tienen reservado para él. Una urbe que da vida y mata al mismo tiempo, pero en la que también es posible encontrar el amor y formar una familia entre personas del mismo sexo. Sumérgete en esta historia del East Village neoyorquino que te adentra en la pluralidad y vitalidad de sus habitantes, de aquellos que viven en la ciudad de los rascacielos sin dirigir nunca la mirada hacia las alturas. Una historia para Juan Francisco Velázquez, que tanto disfrutó leyéndola.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
New York City Flash
Los hilos invisibles
Carlos Rodriguez
Primera edición: junio de 2022© Copyright de la obra: Carlos Rodríguez© Copyright de la edición: Angels Fortune Editions
Código ISBN: 978-84-125198-2-2Código ISBN digital: 978-84-125198-3-9
Depósito legal: B 6571-2022Imagen de portada: Kuki Go, New York City
Corrección: Teresa PonceMaquetacióncy diseño portada: Celia Valero
Edición a cargo de Ma Isabel Montes Ramírez
©Angels Fortune Editions www.angelsfortuneditions.com
Derechos reservados para todos los paísesNo se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni la compilación en un sistema informático, ni la transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro o por otros medios, ni el préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar sin permiso previo por escrito de los propietarios del copyright.«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, excepto excepción prevista por la ley»
Vivir en Nueva York tiene sus consecuencias.
Las mías se llaman Juan y Sergi.
El amor es un derecho humano y no conoce barreras.
Quien se las quiera poner se enfrentará a mí.
Yo
Let’s come together
right now,
oh, yeah,
in sweet harmony.
The Beloved. Sweet Harmony
AGRADECIMIENTOS
Mi Juan, que siempre me inspiró las cosas más relindas.
Mis sobrinas Eva y María José, a la espera de repetir nuestro viaje de locura a la Gran Manzana, siempre a ras de suelo.
Mi editora Isabel, por su infinita confianza, porque me apoya y anima cada día.
Fran, por tantas risas e ideas nuevas.
Mi hijo Sergi, que me lleva por la Quinta Avenida.
Goyo, que soporta de manera estoica la lucha neoyorquina.
A toda mi gente a aquel lado del Atlántico. Sois grandes.
Mis compañeras y compañeros de la editorial, talentos que desprenden una fuerza arrolladora. Seguid así.
A esa cantidad asombrosa de lectores que me sigue. Y me aguanta.
PRÓLOGO
New York City Flash es una gran mentira creada a partir de muchas pequeñas verdades, y os aseguro que he disfrutado una barbaridad inventando esta historia, haciendo coincidir las piezas de un puzle que, a primera vista, parecían imposibles de encajar.
Una tarde de invierno, Juan me miró de soslayo y habló con su flema habitual, pretendiendo aparentar indiferencia, que no era sino su manera acostumbrada de informarme de que estaba verdaderamente interesado en algo.
—¿Y cuándo vas a escribir algo sobre Nueva York?
Así que este libro nació aquella misma tarde. El primer párrafo fluyó por las teclas del ordenador como si hubiera estado almacenado en mi memoria desde siempre, y a partir de ahí el resto fue llegando por sí solo. Nunca existió una trama, un principio y un final. Cada escena que escribía me iba dando pie a la siguiente.
La combinación de personajes reales, inventados y adaptados es tal que espero que ninguno me preguntéis por ellos, porque me atascaré en las respuestas.
Le he dado una actualización al texto. Un rejuvenecimiento adaptado a la actualidad, a las nuevas circunstancias que la vida me ha ido ofreciendo, pero el alma es la misma, y el cariño que me transmite esta historia, aún mayor.
LOS HILOS INVISIBLES
Vivo en Manhattan por casualidad, ya que jamás se me pasó por la cabeza establecerme en esta ciudad, desproporcionada en todos sus aspectos. A veces caótica, otras accesible, siempre sorprendente. Llegué a Nueva York para unos meses, decidido a aprovechar la ocasión y conocer a fondo su locura, mejorar mi inglés y regresar a México con las pilas cargadas. Pero una de las cosas que tiene The Big Apple es esta: pocas veces deja hacer lo que uno se propone. De una u otra manera, esta urbe se las apaña para manejar a sus habitantes con hilos invisibles, y la capacidad para ser consciente de esa manipulación depende de cada individuo.
Al terminar la carrera encontré trabajo como redactor en una pequeña revista de Valencia fundada con la pretensión de ser la referencia cultural de la ciudad. En realidad se trataba de un panfleto provinciano, cateto hasta la médula, lleno de tópicos y mortalmente aburrido al que solo el dinero y las influencias políticas de sus dueños conseguían colocar cada semana en los kioscos. No hizo falta que pasara mucho tiempo para que aquella oficina se convirtiera en una manera como otra cualquiera de adormecerme durante ocho interminables horas.
Una oficina que siempre recordaré oscura y húmeda. Gélida en invierno, pero que, con la llegada de mayo, se convertía en una barbacoa donde se mezclaban los más agresivos olores emanados por el ser humano, en la que sufría a unos compañeros mortecinos, más preocupados de lamer las nalgas a los propietarios que de la calidad y veracidad del contenido de sus artículos. El alma de la revista consistía en pasarse el código deontológico por salva sea la parte, para loor y glorificación del partido gobernante en la Generalitat.
Realicé mi labor, eso sí, con bastante empeño, sacando lo mejor de mí para redactar los insulsos artículos.
Allí languidecí durante siete meses, hasta que recibí la llamada de Laura Margarita Higueruela Payne, la Hayworth para los más allegados y mundialmente conocida como Rita, la mexicana. Compañera y amiga íntima desde el primer año de universidad, había regresado a Ciudad de México para ostentar un puesto de esos que con solo nombrarlos te dejan sin aliento en un canal de televisión competidor directo de la poderosa Televisa.
—Vente para acá, Gabrielito. Están buscando nuevos talentos y yo soy la encargada de contratarlos.
—Pero no sé nada de tu país.
—¡Ay, no me seas huevón! Eso lo aprendes tú en quince días. Enchiladas, tacos al pastor, micheladas, guajolote, padrísimo y la chingadera, esas palabras que ya conoces te bastan para entrar por la puerta grande en el Imperio azteca. Morirás si sigues trabajando en esa revista de mierda. ¿Crees que no recuerdo que nadie la leía?
—Ciudad de México —murmuré, pensativo—. Está tan lejos.
—¡No mames! Pues según sea la referencia, pendejo. De Cuautitlán Izcalli a mi casa, media hora no más.
—Estás loca.
—Bien reloco tú si desaprovechas esta oportunidad.
Me tomé unos segundos para reflexionar e intentar detener las mariposas que habían empezado a revolotear dentro de mi estómago. Me interesé por el salario, beneficios sociales y expectativas laborales del puesto de trabajo que me ofrecía. Di un respingo en la silla, que salió disparada y se estampó en las rodillas del seboso de Fabián, el más lameculos de toda la plantilla. Sus improperios me sonaron a música celestial.
En una fracción de segundo, me vi instalado en el altiplano mexicano.
Por último, pregunté a Rita por el ambiente capitalino.
—No te lo acabas —decretó.
Y así fue como salí para México una mañana de primavera con mamá deshecha en lágrimas y los amigos montando espectáculo en el aeropuerto, ataviados con sombreros típicos del país norteamericano y un grupo de rancheras desgarrando corridos frente a la puerta de embarque.
No dejaba mucho atrás. Un bodrio de trabajo y el recuerdo de la desafortunada relación con Tomás, amorío finiquitado con mi cabeza coronada de cuernos. Una historia típica y vulgar: Tomasito, tan mitómano como salido, revoloteaba sin azorarse por la noche valenciana. Y yo fui el último en enterarme.
Un trabajo de calidad en el extranjero me despejaría la mente, y la experiencia y prestigio que pudiera adquirir valdría, en el futuro, su peso en oro.
Además, contaba con el apoyo incondicional de la Hayworth, una mezcla imprecisa de chica intensa, chiflada, amiga íntima y compañera de juergas.
El semáforo de la aduana del aeropuerto internacional Benito Juárez se puso en rojo cuando al llegar mi turno apreté el botón. El agente registró mis pertenencias a conciencia, mostrando sus dientes blancos al separar los paquetes de jamón ibérico al vacío, enviándome una sonrisa llena de picardía al trastear entre mis monísimos slips Calvin Klein y permitiendo la entrada de los regalos que traía para Rita y su familia. La loca me esperaba en el vestíbulo de llegada dando saltos de entusiasmo al tiempo que agitaba pompones con los colores de la bandera española. Su espontánea y continua alegría, que tanto nos había divertido durante los años de universidad, seguía intacta.
El recibimiento logró espantar algunos de los miedos que me oprimían. La tozudez que muestran los medios en dar salida solo a las malas noticias de algunos países tenía parte de culpa de esa desazón. Eso y mamá, que me auguraba los peores males al otro lado del Atlántico: terremotos, huracanes, volcanes y balaceras en cada esquina. Reconozco que llegué a México cargado de prejuicios y con una buena dosis de desconfianza.
Rita me había alquilado un apartamento en el mismo fraccionamiento donde ella vivía, de calles sinuosas y casas de dos alturas, vallado en su totalidad, con control en la entrada y coches de seguridad que patrullaban las veinticuatro horas.
—¿Y por qué le llamáis fraccionamiento? —le pregunté.
Desde que salimos de la terminal y nos encajamos en el tráfico espantoso de la ciudad no había parado de hacerle preguntas. Todo lo que veía me resultaba tan atractivo que tenía la impresión de que me faltaban sentidos para absorberlo. La variedad de colores de las casas, las multitudes abarrotando las aceras, la sucesión interminable de puestos de venta ambulante. Abrí unos centímetros la ventanilla y me dejé embriagar por un abanico de olores desconocidos.
—Pues quién sabe —respondió resoplando, cansada del interrogatorio—. Se le dice así y ya está. ¿No querrás saciar toda tu curiosidad el primer día, verdad? ¡Guácala con el jodón!
El taxista, un tipo pequeñín y rechoncho, asentaba sus posaderas sobre un cojín elevador que le permitía mantener el campo de visión justo por encima del volante. No quiso perderse la fiesta.
—¿Nuevo en la ciudad, joven? —Me sonrió por el espejo retrovisor, utilizando un acento más enérgico y sonoro que al que Rita me tenía acostumbrado.
Parecía increíble que aquel tipo obligado a dar saltitos sobre el asiento para examinar el tráfico manejara con tanta habilidad entre un enjambre automovilístico que a mí me tenía acojonado.
—Sí, mi primera visita a México.
Rita puso cara de picarona.
—Un españolito recién llegado dispuesto a saborear toditos nuestros placeres.
—Espero que le vaya bien por acá —me deseó el conductor. Entre otras cosas, que la hora de trayecto dio para mucha conversación.
Cargados con las maletas nos metimos en la caseta de recepción de la urbanización. Rellené una ficha, hicieron una copia de mi pasaporte y me dieron las llaves de mi apartamento. Al momento, un par de mozos se hicieron cargo de mis enseres.
—¿Dónde nos encontramos? —pregunté a mi amiga, rodeándola con el brazo y llenándola de besos. No era capaz de controlar los latidos de mi corazón.
Rita agitó los pompones.
—En lo mejorcito de la ciudad. Colonia Polanco, fraccionamiento Las Virtudes. A un paso del Bosque de Chapultepec, para que puedas correr por las mañanas.
El apartamento me pareció magnífico. El blanco inmaculado de la fachada contrastaba de manera agradable con los tonos pastel utilizados en la decoración interior. Los muebles eran de tipo rústico y tanto el comedor como la cocina tenían salida directa al pequeño jardín. Pero lo mejor, tal y como observó la Hayworth, era que las dos viviendas se comunicaban por el patio.
Me acostumbré a Ciudad de México con rapidez. Imaginé una ciudad caótica llena de peligros donde el mal acechaba en cualquier esquina. Con lo del caos acerté, no nos vamos a engañar. Ríos humanos que engullían lo que encontraban a su paso se mezclaban con la paranoia del tráfico, irrespetuoso, imprudente. Aprendí a caminar, sobre todo en hora punta, por el bordillo de la acera, tras los puestos ambulantes, donde la marea humana producía menos oleaje. Una profusión increíble de vendedores impasibles ante la marabunta. Un Corte Inglés callejero donde se vendía de todo. Fundas para móviles y tarjetas telefónicas, menaje del hogar, ropa, artículos de segunda mano, bicicletas, plantas... Lo que más proliferaba eran los puestos dedicados a la elaboración de comida según el gusto mexicano.
Respecto a la peligrosidad de Ciudad de México y del resto del país, no puedo opinar. Nunca me pasó nada; jamás tuve un altercado. Criminalidad había, solo había que ver los noticieros, pero mi experiencia personal fue muy positiva. La misma tarde que llegué, Rita me dio unas lecciones rápidas de seguridad. Normas que seguí a rajatabla y con las que logré manejarme sin problemas.
Me encontraba feliz con el trabajo en la cadena de televisión. El recibimiento, tanto por la dirección como por el resto de personal, fue encantador, lo que ayudó a que no tardara en sentirme querido y valorado. Se palpaban en el aire las ganas de trabajar, pero sobre todo la alegría de hacerlo. El día y la noche en comparación con los cutres compañeros del libelo valenciano. En dos semanas ya me había familiarizado con las peculiaridades del idioma español de México y sus diferencias en el lenguaje periodístico. Tenía mi propio despacho, secretaria compartida, y ante mis ojos se extendía un horizonte plagado de éxitos.
Los cuates de Rita me acogieron como uno más desde el primer momento. Una cuadrilla de jóvenes profesionales que se zampaba el mundo a través de botanas variadas, chelas, cubas de ron y tragos de tequila. La noche citadina nada tenía que envidiar a la de otras capitales, la gran diversidad de sitios a los que acudir a la salida del trabajo me dejaba atónito. Fieles al estilo gamberro de nuestros años de estudiantes, Rita y yo organizamos en el jardín algunas fiestas poco discretas que dieron que hablar durante bastante tiempo.
Una vez aclimatado a los más de dos mil metros de altura, dedicaba dos o tres días a la semana a correr por el Bosque de Chapultepec, el Central Park del altiplano mexicano. Callejeé a menudo por el barrio, y la pandilla se ofreció como guía para sorprenderme con los rincones más emblemáticos de la inmensa extensión donde se asentaba el antiguo Distrito Federal.
No faltaron las excursiones de fin de semana. La selvática Taxco y sus tiendas de plata, las tropicales playas de Veracruz y Acapulco y el esplendor de las ciudades del centro de país: Puebla, con su centro histórico tan similar a Sevilla; o Atlixco, cuyo emblema turístico era «El mejor clima del mundo», tendida en las faldas del volcán Popocatépetl. Cuernavaca, Oaxaca, Zihuatanejo, Querétaro… Nombres todos ellos que solo de pronunciarlos me llenaban la boca y el alma. Había tanto que ver y hacer que me daba vértigo.
Subimos al Paso de Cortés, encajonado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, a tres mil seiscientos metros de altura. Desde el límite de la zona de seguridad, vi como la nube oscura que escupía el cráter del Popo conquistaba mi voluntad.
—Desde aquí se lanzó el jodón de Hernán Cortés y su ejército de impresentables a conquistar a los mexicas —explicó Rita, puesta en jarras—. El resto ya lo conoces: exterminio, violaciones, robo, cristiandad. Toda esa chingadera.
Un espectáculo único que se instaló en mi retina para siempre. Hacia el oeste, la mancha gris del DF dominaba el inmenso valle. Al este, la ciudad de Puebla se extendía a los pies del volcán La Malinche; más allá, era el puntiagudo Orizaba el que anunciaba el estado de Veracruz.
Sentí un repentino escalofrío, pensando cómo era posible que jamás hubiera oído mencionar tanta belleza, tanta grandiosidad.
Rita siguió reflexionando en voz alta.
—Claro que, de no ser así, quién sabe qué hubiera sido de este país.
—Seríamos un estado más USA, o hablaríamos portugués —comentó Rómulo, alto como un armario, que presentaba los informativos.
—O francés. ¿Se imaginan? Bonjour monsieur, bonjour madame, allez vous à la chingada.
Repentinamente, empezó a dolerme la cabeza de manera increíble y un extraño cansancio se adueñó de mi cuerpo.
—Hora de irnos. Tienes el mal de altura, Gabrielito.
—Hipoxia —puntualizó Rómulo, sonriendo—. Tu cuerpo no está acostumbrado a la falta de oxígeno en estas alturas.
—Mira qué bien —acerté a decir, tambaleándome.
Entre continuas náuseas, mis amigos me ayudaron a llegar hasta el automóvil, dándome ánimos con palabras dulces y sonoras y asegurándome que los efectos se disiparían en cuanto descendiéramos.
Sí, era feliz en México. Tenía a mi lado a Rita, la Hayworth, que era algo así como vivir puerta con puerta con la chispa de la vida, había hecho buenos amigos, y mi trabajo, además de gustarme, estaba excelentemente remunerado.
Tras no poco empeño, empecé a cruzar miraditas con Diego, un cámara cañón que mejor hubiera utilizado en mi persona toda la fuerza y tiempo que gastaba en parecer hetero. Con escaso resultado, por otra parte.
Tomé la decisión, con el apoyo incondicional de la mitad del staff de la empresa, de hablarle una tarde. Lo tenía todo calculado al milímetro: le esperaría junto a su coche en la plaza de estacionamiento que tenía asignada, le echaría morro al asunto y, sin más preámbulos, le invitaría a unas chelitas.
O a cenar, quizá.
O primero a una cosa y luego a otra.
O las dos cosas a la vez.
—¡Gabrielito, nos vamos a Nueva York! —gritó Rita, entrando en mi despacho como un huracán para arrancarme de cuajo la imagen del cámara, guapo hasta quitar el sentido. Aquella mañana había aparecido con un pantalón más ajustado de lo normal y el recuerdo me sacaba de mis casillas.
—¡Qué padre! —exclamé. La jerga azteca ya no tenía secretos para mí.
Mi mente empezó a tomar notas. Clic. Conocer la ciudad, ir de compras, saborear nuevas cocinas. Clic. Salir a ligar (al cámara aún no lo tenía asegurado). Clic. Invitarle al viaje y hacernos zoom en la habitación. Clic.
Unas vacaciones en toda regla.
—¿Hará mucho frío en esta época? ¿Qué ropa llevo?
—Llévatela toda, nos vamos allá a vivir.
—Oh.
Unos meses, el trabajo en la oficina de Nueva York era solo para unos meses. La delegación de la cadena televisiva en la ciudad de los rascacielos se remodelaba por completo, y Rita era la encargada de llevar el asunto adelante. Tenía manos libres para disponer de su propio equipo, y nosotros, cinco días para prepararnos.
Enumeré con los dedos:
—El visado. Las maletas. Encontrar un apartamento. No nos da tiempo.
Estaba asustado. Un nuevo cambio, y nada menos que a Nueva York. Mi cerebro solo era capaz de procesar excusas por las que pudiera continuar en México.
Y flotaba en mi ánimo el asunto de Diego, el cámara. Iba a ser aquella misma tarde.
Su sonrisa de ensueño, su mirada felina, sus pantalones ajustados. Joder.
—Por la visa no te preocupes, ya se están ocupando de eso. Estará a tiempo.
Rita no necesitaba visado. Tenía la doble nacionalidad.
—El apartamento —musité.
Le había tomado cariño a mi casa en el fraccionamiento Las Virtudes y me dolía dejarlo. Más ahora, cuando en mi imaginación llevaba semanas compartiéndolo con el cámara, a quien veía tomando el sol en el jardín, colgando un cuadro en la pared o sacudiéndome las telarañas sobre la barra de la cocina.
La chica de la inmobiliaria me aseguró que siempre tenían viviendas vacías y, cuando regresáramos de la aventura norteamericana, sería fácil volver al mismo fraccionamiento. Sin embrago, mi pena era tan grande que pensé en seguir pagando la casa, enviando el dinero desde los Estados Unidos. Entre las dos mujeres me lo quitaron de la cabeza. Alquilamos un trastero cerca del aeropuerto y dejamos allí los enseres que no podíamos llevarnos.
Aterrizamos en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy un día oscuro y húmedo de principios de noviembre, envueltos en un viento helado que parecía llegar de todas partes.
Pronto se cumplirán dos años y medio de aquel aterrizaje.
Añadieron a nuestros sueldos mil dólares al mes para alojamiento, dinero suficiente para alquilar un estudio decente, a no menos de hora y media de viaje hasta nuestra oficina en Manhattan.
—Me niego a pasarme media jornada en un tren, y tampoco nos vamos a meter en ninguna cucarachera —renegué.
Los planes de Rita eran otros.
—No nos vamos a gastar toda esa plata en un departamento, con todo lo que se puede hacer en esta ciudad.
—¿Y entonces?
—Raúl —respondió con rapidez.
Raúl Bermejo, otro compañero de estudios que salió disparado al extranjero espantado por el desolador panorama laboral patrio y al que le tenía perdido el rastro. Ni siquiera sabía que viviera en Nueva York.
—No sé cómo te las apañas para seguir estando al día de la gente —comenté divertido.
Mi amiga tenía una capacidad asombrosa para mantener el contacto y saber de las andanzas de todo el mundo.
—Es cuestión de organizarse.
La situación era la siguiente: Raúl se mudaba a Miami. Según le contó por teléfono a Rita, la hora de la Gran Manzana había pasado para él y no se sentía con ánimos de aguantar otro invierno en la ciudad. Aprovechando nuestra llegada, se iría a Florida de inmediato y nos dejaría el apartamento, aunque el contrato de arrendamiento seguiría a su nombre, para mantener el precio. Una verdadera ganga en la calle 12 esquina con la avenida A por mil dólares al mes.
Compartí con Rita mi temor respecto a ese piso.
—Dos dormitorios y en el corazón del East Village. No me cuadra.
Pero mi amiga no tardó en quitarle importancia al asunto. Cuando la Hayworth tomaba una decisión resultaba agotadora.
El taxi amarillo nos dejó en la calle 12 frente a un edificio con la fachada de ladrillo, una infinidad de cubos rebosantes de basura y un restaurante chino en el bajo que hacía esquina con la avenida. A nuestras maletas les esperaban cuatro pisos sin ascensor.
—Ya empiezo a entender el precio de este apartamento —refunfuñé, subiendo los primeros escalones.
Coincidimos dos días con Raúl antes de su partida hacia Florida. Afortunadamente. Porque desde el primer momento quedó claro que no se encontraba a gusto con nosotros y la convivencia fue tensa. Parco en palabras, nunca supimos qué hizo y a qué se dedicó durante su estancia en la ciudad de los rascacielos. Ni siquiera permitió que le acompañáramos al aeropuerto para ayudarle con el equipaje.
—Hum, este escuincle oculta algo —sentenció Rita en cuanto el taxi en el que subió se perdió en el tráfico de la avenida A.
Nos dirigíamos a desayunar, porque la porquería acumulada en el apartamento nos hacía imposible acercarnos a la cocina.
—La verdad es que nos ha contado muy poco —observé, antes de atacar mis pancakes y mi café.
—Y lo poco que contó es mentira. Además de repuerco, mentiroso.
Mis temores del apartamento estaban fundados. Crujían las tablas del suelo, que presentaba una alarmante pendiente, como si se tratase de un barco escorado; las paredes, algún día blancas, estaban comidas por la humedad; las ventanas no cerraban bien y el viento helado nos cortaba al pasar frente a ellas como un bisturí; daba al patio interior del edificio, el baño era un cubículo cochambroso y teníamos como roommates a un sinfín de cucarachas.
—Gabrielito, tenías razón —claudicó Rita—. Esto es un asco. El cerdo de Raúl no ha limpiado aquí en meses. ¡Qué asco!
—Joder, Laurita, ahora tenemos que buscar otra cosa, y con prisas —me quejé.
Pero no se encuentra apartamento en Nueva York de la noche a la mañana, así que contratamos los servicios de una mujer que se anunciaba en folios pegados en las farolas para que limpiara toda aquella suciedad, aconsejándole por teléfono que no viniera sola.
La mexicana acudió con dos cuñadas, y entre las tres rollizas señoras hicieron un trabajo excelente. Cuando regresamos por la tarde, apenas podíamos creer que nos encontrábamos en la misma casa. Además de las horas y de los productos de limpieza, nos pasaron también la factura de tres botes de veneno y varias trampas contra las cucarachas que distribuyeron por los rincones. Josefina quedó contratada para venir tres días por semana, tanto en ese apartamento como en el que alquilaríamos en un futuro.
—Ay, m’hijo —se quejó—, la cochambre que hay aquí acumulada me dará para meses.
Nuestro primer día de trabajo fue de toma de contacto y de reparto de obligaciones. En un principio y salvo necesidad, haríamos turno intensivo. Le pedí a Miguel Ángel, encargado del sonido, que me grabara en el iPod el Nine to Five de Dolly Parton. Fue la primera canción que me vino a la cabeza al saber el horario.
—¡Qué padrísimo que vamos a pasarla, Gabrielito! —gritó Laura, entusiasmada—. Esta noche, pero ya, que salimos de fiesta y buscamos el amor.
—¡Ándale!
Esperaríamos unos días antes de ir a la caza de un nuevo apartamento.
Pero New York, New York tenía otras cosas preparadas para nosotros, y la primera noche que salimos nos topamos con el Moss Corner, un bar a dos cuadras de la calle 12 del que nos enamoramos nada más bajar los escalones de la entrada y que trastocaría todos nuestros planes.
Nuestro primer comentario al abrir la puerta del bar fue el mismo:
—¡Cheers!
El Moss Corner era muy parecido al famoso pub de la serie de televisión ambientada en la ciudad de Boston. La barra formaba una isla en medio del local y la madera abundaba en la decoración. Haciendo honor a su nombre, grandes zonas de la pared estaban decoradas con musgo artificial.
En nuestra primera cena en el Moss nos atiborramos de lo mejor de la cocina estadounidense: hamburguesas dobles y una cantidad extraordinaria de patatas fritas, todo ello regado con kétchup, mostaza y otras salsas de sabores fuertes. Bebimos soda en vasos colmados de hielo y enormes cafés de pobre sabor.
Sheyla y Tom eran los dueños. Una pareja particular que mantenía una relación llena de disputas. Diferencias, tanto laborales como personales, que no dudaban en compartir con los clientes. Trabajaba a tiempo completo Manuel, un puertorriqueño de eterna sonrisa y que fue el primero que congenió con nosotros, poniéndonos al día en la chismología local; Walter acudía cuatro o cinco noches por semana después de terminar su jornada en un supermercado de la 14, y los fines de semana aparecía la deslenguada Sara con su cara rancia, tanto para ayudar en el restaurante como para soliviantar a la clientela.
El cocinero era Peter, un hombretón de ciento veinte kilos que siempre hablaba, viniera a cuento o no, de su querida Minnesota natal, su querida madre y su querido equipo de los Timberwolves. Completaba la plantilla del Moss Corner Douglas, el pinche de cocina. No medía más de un metro sesenta y pesaba cincuenta kilos. Cuando Peter y Douglas asomaban por la puerta de la cocina el cachondeo entre los parroquianos estaba asegurado.
Sheyla y Tom comentaban a menudo que su local era frecuentado por gente de todo tipo, ambigüedad equivalente a decir que no eran muy exigentes en la entrada. Pero la verdad es que la peña asidua al bar se componía de una variedad de lo más heterogénea, puro reflejo de la estructura social del East Village, un barrio donde predominaba gente joven proveniente de todo el mundo.
Las calles del East Village siempre se veían animadas, la vida nocturna era variopinta y divertida, y las manifestaciones artísticas, numerosas. Los dueños del Moss nos informaron de que el barrio era más barato que Greenwich Village, al oeste, y muchos homosexuales habían decidido cruzar Bowery y la Tercera e instalarse en la zona.
—Aquí mojamos, Gabriel.
—Ya va siendo hora, ya —dije haciendo un mohín al recordar a mi cámara mexicano.
Entusiasmados e impregnados de la fuerza que la ciudad de Nueva York desprendía, Rita y yo nos hicimos asiduos del Moss Corner.
Las primeras semanas pasaron con una rapidez pasmosa. Cuando reaccionamos, el barrio y nuestro Cheers particular ya nos habían poseído. Las jornadas laborales eran frenéticas, todo estaba por hacer en la sede de la cadena y echar a andar la oficina supuso una labor titánica, pero afrontábamos cada mañana con un entusiasmo arrollador. Por la tarde tomábamos el metro N o R en la 42, bajábamos en la 8, hacíamos las compras necesarias y luego entrábamos en nuestro bar con una sonrisa de oreja a oreja.
Una tarde cayó entre mis manos una de las revistas gratuitas que se distribuían por toda la ciudad. Tenía una extensa sección inmobiliaria.
—Laura Margarita —llamé la atención de mi amiga—. ¿Qué hay de lo de buscar apartamento?
—¿Quieres de verdad largarte de este barrio?
—Ni de coña, pero la oferta es extensa. Podemos encontrar algo mejor. Imagínate: ascensor, un suelo horizontal, ventanas al exterior, baño decente.
—Si me vuelves a llamar Laura Margarita, me rento un departamento yo solita en la Quinta Avenida.
—¡Ja! Con lo que a ti te gustan los barrios llenos de chusma.
—Pinche español.
Discutíamos el asunto frente a un par de cervezas y, como solía ocurrir, no tardamos en cambiar de tema. El hecho de que Josefina nos tenía el piso como los chorros del oro ayudaba una barbaridad. No nos quedábamos pegados en la cocina, y el baño, cuyo aspecto ya no podía mejorar, al menos olía a limpio. Respecto a las cucarachas, solo se trataba de recoger sus cadáveres cada vez que regresábamos y ya no correteaban a sus anchas por el apartamento.
Para entonces ya habíamos hecho amistad con buena parte de los vecinos de nuestro edificio, un crisol extraordinario de culturas y reflejo ideal de la esencia neoyorquina. Pero fue en el Moss donde fuimos descubriendo lo mejor del barrio cuando empezamos a ser invitados a las fiestas, inauguraciones y demás actos sociales que se organizaban en el Bajo Manhattan.
Rita me presentó a un par de novias, ninguna de las cuales cuajó más allá de quince días. Se quejaba de que las lesbianas norteamericanas eran muy serias, sumamente materialistas, que siempre estaban como enojadas y además carecían de conversación.
—Eres demasiado exigente —apunté.
—¡Quién fue a hablar! Yo al menos me como algo.
—Eso sí —tuve que admitir.
Desde mi salida de España solo había tenido una aventura con un londinense que trabajaba en la Embajada británica en México, estirado como un palo y mortalmente aburrido. El asunto dio para diez días. A John, después de un aburrido polvo, le encantaba detallar los pormenores de los acuerdos económicos entre la república mexicana y el Reino Unido. Fascinante.
De nuevo, recordé con melancolía a Diego. Lo que pudo haber sido. Lo que no fue. Me pregunté si no sería buena idea invitarle unos días a la ciudad de los rascacielos.
Rita arrancó los músculos morenos del mexicano de mis pensamientos con una de sus sentencias.
—Pero claro, si no sales...
También era verdad. Me había acostumbrado al Moss, a nuestro barrio y a nuestros conocidos. Cuando llegaba el fin de semana, como se decía en México, me daba hueva salir a la aventura.
Pero era cierto que el estado de mis partes íntimas empezaba a ser preocupante. No recordaba haber tenido tantos sueños húmedos y eyaculaciones espontáneas desde los primeros años de adolescencia, por lo que me sorprendí a mí mismo diciendo que no a la invitación de Rita para pasar la Navidad en Puebla, en casa de sus padres. Me miró con ojos como platos.
Pero más sorpresa fue descubrir que tampoco deseaba cruzar el charco y visitar a mi familia.
—Vaya, vaya. Mírate, no más. Parece que esto te está sentando muy bien —se burló Rita.
Lo que me apetecía de verdad era quedarme completamente solo durante la semana que teníamos de vacaciones. Mi amiga era un sol, pero empezaba a necesitar mi propio espacio. En Ciudad de México, aunque pasásemos el día juntos, gozaba de la intimidad de mi propio apartamento. En Manhattan era un veinticuatro siete. Tarde o temprano, nos tendríamos que separar. Me prometí hablar del tema con ella cuando regresara de las vacaciones.
De momento, tenía ante mí un montón de días en los que ponerme en orden de cintura para abajo.
La marcha de Rita coincidió con la llegada de la primera ola de frío polar. Hasta entonces había soportado bien las bajas temperaturas, que se mantuvieron dentro de valores aceptables, pero cuando en la televisión vi el pronóstico del tiempo pensé en hacer las maletas y tomar el primer avión que saliese rumbo a cualquier destino templado.
Dediqué una hora a investigar en la red. Jamaica, Puerto Rico, Cancún, República Dominicana, Bahamas. Todos los destinos me gustaban y los precios me parecieron convenientes. Pero, al mismo tiempo, me preguntaba qué cojones pintaba yo achicharrándome bajo el sol en completa soledad.
Sintonicé el Weather Channel y quedé abobado frente al televisor, viendo pasar una y otra vez la misma información.
¡Máximas de dieciocho grados bajo cero! ¡Casi un metro de nieve! ¿Pero cómo era eso posible?
A continuación emitieron un reportaje hablando de las navidades blancas y toda esa monserga. Chorradas, yo estaba seguro de no poder aguantar semejante temporal, a no ser que lo pasara encerrado en el apartamento, con la calefacción a tope y bajo cuatro mantas.
Mientras tapaba las rendijas de las ventanas con trapos de cocina, barajé seriamente la posibilidad de cambiar de planes. Quizá aún no fuera tarde para salir hacia México o España. Pero sonó el teléfono y, de nuevo, la ciudad tenía otros planes para mí.
Era Sheyla. Al día siguiente era su cumpleaños y quería celebrar la fiesta en el Moss.
—¡Pero no irá nadie! —dije cargado de razón.
Exaltado, detallé la información de los noticieros. La dueña del Moss Corner suspiró.
—¿Tu primer invierno en Nueva York, right?
—Right.
—No te preocupes. Mañana estará lleno el bar.
Yo no estaba en absoluto convencido y aquella tarde no salí. Pedí comida italiana, extendí el edredón de Rita sobre el mío y acerqué la cama al radiador de mi habitación. Por la noche me puse el pijama de felpa que mamá me había enviado ―junto a unas tripas de chorizo y salchichón, dos cajas de polvorones y otra de mazapán― y me metí en la cama esperando una muerte rápida e indolora.
Comenzaba muy mal el estreno de mi anhelada soledad, pero ni por todo el oro del mundo me hubiera acercado al Village con ese tiempecito con la intención de ligar.
Me desperté sobresaltado en mitad de una pesadilla. Me encontraba en algún lugar indefinido y enormes bloques de hielo me rodeaban, acercándose de manera inquietante hacia mi posición. Incapaz de moverme un centímetro, respiraba con dificultad, pero, al contrario de lo que pudiera esperarse, estaba empapado en sudor. Quizá había muerto congelado y me había convertido en un témpano de hielo. Hice un nuevo intento, pero seguía sin poder mover un músculo.
Poco a poco fui internándome en la realidad. Saqué la cabeza y abrí los ojos para percibir la escasa luz del patio interior que se colaba por la ventana. Me había enterrado en vida. Los dos edredones, el pijama de felpa y la calefacción a tope habían creado en mi habitación una atmósfera tropical.
Devolví un nórdico a la cama de Rita, me puse un pijama normal y me sentí mejor de inmediato. Me acerqué a la ventana y la toqué; fue como meter la mano en el congelador. El agua del cubo de fregar que dejábamos en la escalera de incendios estaba congelada y de la barandilla colgaba una sucesión de estalactitas de hielo.
Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La ciudad de Nueva York, bulliciosa, llena de vida y esplendor, se había transformado en un infierno glacial.
Entonces le vi por primera vez.
UN PRÍNCIPE DETRÁS DE LA VENTANA
Divisé su rostro entre las cortinas de la ventana de la cocina. Por sus ademanes intuí que estaba cocinando. De vez en cuando se retiraba de la frente un mechón de pelo negro como el azabache, mostrando unas manos de rasgos finos y color tostado. Con la escasa luz era difícil calcularle edad, pero le situé en una avanzada veintena. Ideal para mí. De repente, acudieron a mi memoria los cuentos con los que papá me dormía durante la niñez, arropado bajo el edredón, pendiente de cada palabra. Cuentos de lugares exóticos y lejanos, con palacios llenos de minaretes y cúpulas doradas; de ladrones a caballo y genios que vivían en lámparas; emires o sultanes con vestidos brillantes y harenes de hermosas mujeres envueltas en velos de seda. Que ya por entonces, todo hay que decirlo, el tema de esos velos de seda, vaporosos, sutiles y transparentes, atraía mucho mi atención.
Historias con las que mi mente infantil, apuntando maneras, inventaba príncipes morenos a lomos de camellos que recorrían los desiertos llenos de peligros empuñando espadas doradas con las que se defendían de sus enemigos y, al llegar al oasis, envueltos en sudor y arena, se bañaban en el agua fresca de la charca mostrando unos cuerpos de piel oscura atiborrada de músculos. Uf.
Y ahora el moreno que tenía ante mis ojos en el apartamento de enfrente era sin duda el príncipe más hermoso que había visto jamás.
No sé cuántos minutos permanecí de pie junto a la ventana, inmóvil, con la boca abierta, como paralizado por los efectos de un hechizo. El marco de madera, podrido por el paso del tiempo, dejaba entrar un hilo de aire gélido que me cortaba el rostro. Fuera, los carámbanos de hielo emitían destellos plateados. Dentro, oleadas de un calor fuera de control encendían mi rostro. Cuando el emir de mis cuentos giró la cara una corriente eléctrica sacudió mi cuerpo y el pelo de la nuca se me erizó.
Clavó sus ojos grandes y oscuros en los míos. Un gesto que no duró más de unos segundos con el que estuve deleitándome durante días. En un ademán estúpido, levanté la mano y saludé. El muchacho reaccionó con nerviosismo echando una rápida ojeada a sus espaldas, alargó las manos hacia la ventana, negó con el rostro y cerró las cortinas.
Unos segundos después, la luz de la cocina se apagó.
Eran las cuatro de la madrugada.
Yo me quedé con la nariz pegada al helado cristal y la respiración entrecortada.
Todo eso sucedía en casa de mis vecinos. De aquella puerta solo había visto salir y entrar un par de veces a un señor de unos cincuenta años de mirada seria, hombros cargados y andar pausado. El cortés intercambio de buenos días fue toda la conversación que mantuvimos. Según la chismología vecinal, se trataba de gente formal, pero poco dada a las relaciones sociales.
A la mañana siguiente me dispuse a salir. Siguiendo el ritual de cada mañana, barrí la decena larga de cucarachas muertas esparcidas por el suelo y la bañera y las arrojé a la basura. Mientras me ponía más capas que una alcachofa eché miradas furtivas a la ventana vecina y al televisor. La temperatura era de diez grados Fahrenheit. Positivos. Un cálculo rápido hizo que me temblaran las rodillas. Equivalían a unos doce grados centígrados. Negativos. Cada vez estaba más convencido de que no iba a poder sobrevivir.
Me coloqué tanta ropa que dificultaba mis movimientos. Abrumado, llamé a Walter, que trabajaba esa mañana en el súper de la 14. Era un chico reservado, pero agradable, inteligente y amante de las buenas conversaciones frente a una Bud. Podíamos hablar de cualquier tema durante horas. Además, sabía escuchar.
Siempre amable, no me fue difícil tomarle cariño, a pesar de ser hetero, como le bromeaba a menudo.
Walter era un remanso de paz entre la vorágine neoyorquina.
Entre carcajadas, me informó de cómo vestir en tales circunstancias.
—Anda, quítate ropa. No vas a ir más caliente por eso. Es cuestión de llevar la adecuada. Eso sí, cabeza, boca y manos siempre cubiertas.
Hice caso a Walter, aunque no me atreví a quitarme los calzoncillos largos que llevaba debajo de los pantalones de pana.
La verdad es que la temperatura imponía y cuando salí a la calle noté como si el cuerpo me encogía varios centímetros. Tuve que andar con tiento, pues el hielo cubría gran parte de las aceras. En la esquina de la calle 13, un coche había patinado y se había estampado en la marquesina de la parada del autobús. El conductor se llevaba las manos a la cabeza. Con semejante temperatura, los viandantes nos limitábamos a lanzar ojeadas breves a la escena, cuando en otras circunstancias se habría formado un buen corro de curiosos.
Aun así la mañana me cundió. Tras pedir un opíparo desayuno a base de huevos, beicon, frijoles, tortitas con sirope de arce, zumo de naranja y cantidades industriales de café, tomé el metro en Union Square y me fui al Macy’s, atestado de gente por la cercanía de la Navidad. Me gasté doscientos cincuenta dólares en la mejor chupa que he tenido en mi vida. También adquirí tres gorros de lana, otro par de guantes y bufandas variadas para combinar. Para el regalo de Sheyla, opté por lo seguro: me llevé un perfume tan caro como conocido.
Sorprendido conmigo mismo ante semejante arrojo, caminé con lentitud hasta Times Square, mirando escaparates, edificios, observando los rostros entumecidos por el frío de la gente. Incluso en plena luz del día y con esa temperatura extrema, la exuberancia de la conocida plaza no me dejó indiferente. Las imágenes, los colores, las luces de neón de los paneles luminosos. Todo me deslumbraba. Me quedé de pie, inmóvil sobre la acera durante un tiempo que nunca pude calcular.
Cuando un soplo de viento helado me hizo reaccionar, estaba desconcertado, pero con la sensación de que aquellos destellos se habían apoderado de mí.
Un presentimiento que hoy, más de dos años después, aún sigo teniendo.
Eufórico tras mis compras y con las pilas cargadas, regresé al apartamento y llamé a la familia. Tenía varios mensajes en el contestador. Mamá estaba de los nervios con el tema de la ola de frío. «Vamos, quedarse allí la Navidad, menuda amargura. Y tú que no estás acostumbrado a esas temperaturas. Y Laura en México. Pero qué locura es esa. Un disgusto tras otro, eso es lo que me dais». «¿Quiénes, mamá?». «¡Todos! ¡Todos!». Intenté tranquilizarla, cosa que no conseguí, y me auguró una muerte segura por congelación. ¡Ya te apañarás! Fue su última sentencia.
Dejando a mi progenitora por imposible, al colgar me puse mi nueva cazadora, agarré el portátil y volví a la calle. Le había cogido gusto a esa sensación de vivir en plena Siberia pero con el ambiente chachi de una gran ciudad.
Me dirigí a Washington Square. Resultaba sorprendente encontrar a gente sentada en los bancos, leyendo el periódico o dando cuenta de su lunch, tapados por completo bajo un sol helado que solo estaba de adorno. Pasé de extrañas costumbres locales y opté por entrar en un café, donde pedí la clave wifi y me dispuse a atender con tranquilidad mi cuenta de correo.
Volví a recordar la piel aceituna de mi vecino, el príncipe de Las mil y una noches que cocinaba de madrugada apartándose el caracolillo de la frente.
Intentaría hablar con él, entre vecinos siempre se puede inventar alguna excusa. Mientras leía emails atrasados empecé a imaginar las más idóneas para llamar a su puerta y entablar nuestra primera conversación. Un poco de azúcar, sal, un huevo, todo bien aderezado con una mirada estúpida y acento bobalicón.
Yo, que soy de natural cabezón, empecé a preparar un asalto a mis vecinos los Mayer, tal como había visto rotulado en el buzón del apartamento 4B. El asunto fallido del cámara de televisión seguía estando presente en mi ánimo, pero a mí me pesan mucho las razones de cintura para abajo, así que pasé de los mensajes y me concentré en cómo averiguar por mí mismo la profundidad de la mirada de mi cocinero trasnochador.
Todo inútil. Otra vez New York City iba a ejercer su poderosa influencia para mover a su antojo los hilos invisibles con los que nos manejaba.
Cuando aquel chico rubio logró quitarse los guantes, la gorra, la bufanda y el abrigo y colocar todas las prendas con esmero en el respaldo de la silla, me miró por primera vez. Una mirada clara, ligeramente acuosa, mejillas encendidas y la prestancia que otorga saber lo bueno que estaba. Un genuino y arrogante wasp (white anglo-saxon protestant), término informal para referirse a los estadounidenses blancos de origen europeo. Arquetipo de tales características, lucía también una nariz pequeña y puntiaguda y labios finos y apretados. Walter era de la opinión de que los wasp tenían los labios tan delgados por su extrema tacañería. Aquel tacaño era muy guapo.
Pidió un capuchino y tarta de manzana. Estuvimos un buen rato trasteando por nuestros ordenadores, haciéndonos los interesantes, poniendo cara de circunstancias. En cinco minutos quedaron claras nuestras preferencias.
Los hechos se sucedieron así: primero cerré el ordenador y lo guardé en la mochila; después me levanté decidido, pero con el corazón acelerado y la moto atacándome las piernas; por último, puse mi mejor sonrisa y me lancé como una flecha hacia la mesa del guapo anglosajón. Quien, por otra parte, no se demoró en invitarme a sentarme con él en un gesto amable.
—Gabriel Villa, encantado —me presenté.
—Brad Romney, encantado —dijo a su vez, ofreciéndome una mano larga y helada. Su acento tenía un deje diferente al usado en Nueva York.
Tras las primeras sonrisas de complicidad, la conversación giró en torno a la ola de frío, tema recurrente donde los haya en cualquier cultura, y, como era de esperar en un norteamericano, no tardó en abordar temas más pragmáticos. Se mostró encantado cuando mencioné España.
—Oh, I love Spain!
Brad era de una población llamada Peabody, que al parecer quedaba al norte de la ciudad de Boston. Me resultó una estupidez decir «Oh, I love Peabody», así que me limité a asentir con la cabeza. Al conocer mi actividad como periodista, se mostró convencido de que debía de ser un trabajo fascinante.
—No está mal —comenté coqueto. A veces soy así de patético.
Por su parte, Brad Romney dirigía junto a su padre una empresa familiar de componentes electrónicos, ubicada en la ciudad de nombre tan simpático. Se encontraba en Manhattan por motivos de trabajo.
—Hay que cuidar a los clientes —dijo sonriente.
Yo pensé: «Ven y cuídame a mí, sinvergonzón».
En general fue una conversación agradable. Correcta, como corresponde a dos desconocidos en aquellas latitudes. Pedimos otro café e intercambiamos algunas anécdotas divertidas. En media hora, ambos supimos interpretar sin problema los códigos que nos enviábamos. Los dos queríamos lo mismo. Mi bajo vientre se despertó, tanto tiempo aletargado.
Brad se mostró realmente encantado de que quisiera asistir con él al cumpleaños de Sheyla esa noche.
Le recogería en su hotel a las ocho en punto.
Un buen revolcón bien se merecía una velada agradable previa.
Brad Romney estaba bueno, pero lo mejor es que lo pillé con ganas. Casi diría que más que las que tenía yo. Y eso que carecía de imaginación en la cama, no pasando de las dos o tres cosas básicas. Eso sí, le puso empeño, por lo que me mostré indulgente. Pasamos la noche y la mañana en mi apartamento. Cuando dijo que debía de regresar a Massachusetts se despidió con un simple «espero que nos volvamos a ver pronto».