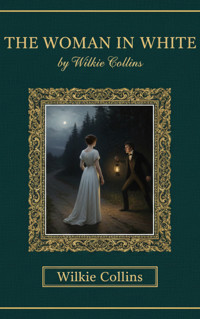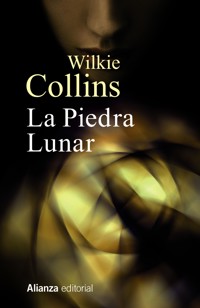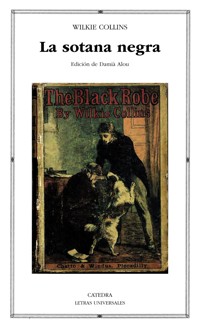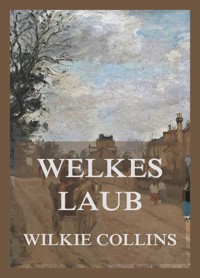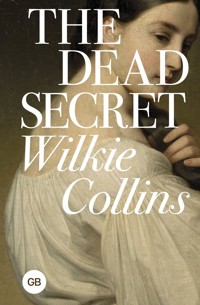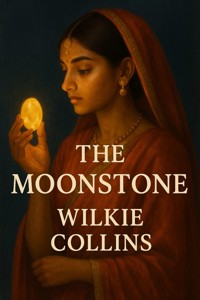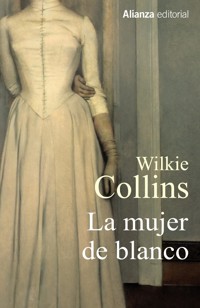
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Cuando Walter Hartright, joven profesor de dibujo, se encuentra de madrugada en un camino con una misteriosa mujer vestida de blanco, no puede imaginarse que está empezando a vivir una aventura de consecuencias imprevisibles. Su traslado, justo a continuación, a una mansión de la costa noroeste de Inglaterra para instruir a dos hermanas, le servirá para encontrar el amor en una de ellas y desencadenar una fascinante intriga que irán relatando varios de sus protagonistas, entre los que destacan la enérgica y perspicaz Marian Halcombe y el extravagante y muy maquiavélico conde Fosco. "La mujer de blanco" es una novela cargada de misterio, reflejo de los claroscuros de la era victoriana, y que el lector difícilmente podrá dejar una vez comenzada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1206
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilkie Collins
La mujer de blanco
Traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez
Contenido
Prefacio (1860)
Prefacio a la presente edición (1861)
Primera parte
Preámbulo
El relato de Walter Hartright, de Clement’s Inn, Londres
El relato de Vincent Gilmore, abogado de Chancery-Lane, Londres
El relato de Marian Halcombe, extraído de su diario
Segunda parte
Continúa el relato de Marian Halcombe
Epílogo de un verdadero amigo
El relato del señor Frederick Fairlie, de Limmeridge House
El relato de Eliza Michelson, ama de llaves de Blackwater Park
La historia continuada por varios narradores
Tercera parte
El relato de Walter Hartright
El relato de la señora Catherick
El relato de Walter Hartright
El relato de Isidor Ottavio Baldassare Fosco, Conde del Sacro Imperio Romano, caballero de la Gran Cruz de la Orden de la Corona de Bronce, gran maestre general y perpetuo de los masones rosacruces de Mesopotamia, miembro honorario de sociedades musicales, médicas, filosóficas y filantrópicas de toda Europa, etc., Etc., Etc.
Concluye el relato de Walter Hartright
Créditos
Prefacio (1860)
En esta novela he tratado de realizar un experimento que, hasta donde alcanzo a saber, nunca se había intentado antes en el campo de la ficción. Toda la historia del libro la cuentan sus propios personajes. Cada uno de ellos ocupa determinada posición en la cadena de sucesos que forman la historia, y se van alternando para narrarlos hasta el final.
Si con la puesta en práctica de esta idea no hubiera logrado más que cierta originalidad formal, no se me ocurriría hacerla notar aquí ni por un momento. Sin embargo, no sólo la estructura del libro, sino también su enjundia, han salido ganando gracias a ella. Me ha obligado a que la historia esté avanzando continuamente, y ha permitido que mis personajes tengan una nueva oportunidad de expresarse, por medio de las contribuciones escritas que se supone que aportan al desarrollo del relato.
Al escribir estas líneas introductorias, me es imposible guardar silencio sobre la cálida acogida que este libro ha tenido en su publicación por entregas1 entre mis lectores ingleses y norteamericanos. En primer lugar, espero que esa acogida justifique el que yo aceptara la seria responsabilidad literaria de aparecer en las columnas de All the Year Round justo después de que el señor Charles Dickens las hubiese ocupado con la obra de arte más perfecta y edificante que haya salido jamás de su pluma2. En segundo, reconocer abiertamente la aceptación que ha tenido el libro hasta la fecha me brinda la oportunidad de dar las gracias a muchos lectores, a los que no conozco personalmente, que me escribieron para darme unos ánimos entusiastas mientras estaba ocupado en la redacción de mi obra. Ahora, conforme los hombres y mujeres de ficción entre los que he vivido tanto tiempo empiezan a dejarme, recuerdo muy agradecido que «Marian» y «Laura» hicieron tantos amigos en muchas partes que se me advirtió en tono perentorio que tuviese cuidado con cómo las trataba en determinado momento crítico de la historia; que el señor Fairlie halló unos comprensivos compañeros de sufrimientos que se me quejaron por no tratar su afección nerviosa con una indulgencia más cristiana; que llegó un momento en que el «secreto» de sir Percival se volvió tan exasperante que se convirtió en objeto de apuestas (todas las cuales afirmo aquí que ya han quedado solventadas); y que el conde Fosco sugirió ciertas reflexiones metafísicas a los eruditos en dicha materia que a día de hoy sigo sin entender, además de provocar numerosas preguntas acerca de la identidad del modelo vivo en que estaba basado. Sólo puedo contestar a estas últimas confesando que muchos modelos diferentes, algunos vivos y otros muertos, han «posado» para él, y apuntando que el conde no habría podido resultar todo lo real que he intentado que fuese si mi búsqueda de materiales no hubiese ido, tanto en su caso como en el de otros, más allá de los limitados confines que representa una única persona.
Al presentar mi libro en forma completa a un nuevo grupo de lectores, he de decir que lo he revisado cuidadosamente, y que las divisiones de los capítulos, y algunas cuestiones menores de la misma índole, han sufrido aquí y allá algunas alteraciones, con el fin de pulir y afianzar el desarrollo del relato. Si los lectores que han esperado a esta forma definitiva de publicación resultan ser un público tan amable como quienes lo siguieron a lo largo de su evolución semanal, la «mujer de blanco» se convertirá en la más querida de mi lista de conocidas sin nombre propio.
Antes de concluir, me gustaría plantear a los críticos una o dos cuestiones de carácter muy inofensivo e inocente.
En el caso de que se reseñara este libro, me aventuro a preguntar si es posible alabar al escritor, o condenarlo, sin contar el argumento de su historia. Tal y como está escrito —con las inevitables supresiones a las que el sistema de publicación por entregas obliga al novelista—, llena más de mil páginas de letra muy apretada. Una considerable parte de ese espacio lo ocupan cientos de pequeños «vínculos conectores» de poco valor por sí mismos, pero de la mayor importancia para mantener la fluidez, realismo y verisimilitud de toda la narración. Si el crítico cuenta la historia y los incluye, ¿tendrá sitio en la página o columna que tenga asignada? Si no los incluye, ¿le estará haciendo a un colega de otra disciplina literaria la justicia que se deben los escritores entre sí? Y por último, si cuenta el argumento de la forma que sea, ¿qué servicio hará a los lectores, al destruir de antemano dos de los elementos principales del atractivo de cualquier historia, como son el interés propio de la curiosidad y la emoción de la sorpresa?
Harley Street, Londres
3 de agosto de 1860
1. Las entregas se publicaron entre noviembre de 1859 y agosto de 1860 en All the Year Round, la revista de Charles Dickens. En Estados Unidos se publicaron entre noviembre y septiembre en Harper’s Weekly.
2. Se refiere a Historia de dos ciudades, cuya última entrega apareció en el mismo número en que se publicó la primera del presente libro.
Prefacio a la presente edición (1861)
La mujer de blanco ha sido tan bien recibida por un gran círculo de lectores que este nuevo volumen apenas necesita introducción por mi parte. Todo lo que tengo que decir sobre la presente edición —la primera que se imprime en un formato más económico y manejable— se puede resumir en unas pocas palabras.
He intentado, por medio de una cuidadosa revisión y corrección, lograr que mi historia siguiese siendo digna de contar con el favor del público. Ciertos errores que se me habían escapado mientras escribía el libro han quedado aquí rectificados3. Ninguno de esos pequeños fallos iba en modo alguno en detrimento del interés del relato, pero consideré más conveniente eliminarlos a la primera oportunidad por respeto a mis lectores, con lo que ya no existen en esta edición.
Como algunos críticos han expresado sus dudas acerca de la correcta presentación de los aspectos legales de la historia, permítaseme que mencione que no escatimé esfuerzos —en eso como en todo lo demás— con tal de no engañar involuntariamente a mi público. Un abogado de gran experiencia en el ejercicio de su profesión tuvo la amabilidad de guiar minuciosamente mis pasos siempre que el desarrollo de la narración me llevaba a un laberinto legal. Planteaba cada cuestión dudosa a este caballero antes de atreverme a escribir nada, y todas las galeradas que se referían a cuestiones jurídicas fueron corregidas por él antes de que se publicase la historia. He de añadir, de acuerdo con autoridades judiciales de primer orden, que estas precauciones no se tomaron en vano. Desde que se publicó este libro, más de un tribunal competente ha tratado sus aspectos legales y ha decidido que estaban bien documentados.
Antes de concluir, quisiera decir algo más con respecto a la fuerte deuda de agradecimiento que he contraído con el público lector.
Que no se entienda como una presunción por mi parte si afirmo que el éxito de este libro me ha sido muy grato, ya que implicaba el reconocimiento de un principio literario que me ha guiado desde que empecé a dirigirme a mis lectores como novelista.
Siempre he defendido la vieja opinión de que el principal objetivo de una obra de ficción ha de ser contar una historia, y nunca he creído que el novelista que lleve a cabo debidamente esa primera condición de su oficio corra por eso el peligro de descuidar la descripción de personajes, por la sencilla razón de que el efecto que pueda producir cualquier narración de hechos no depende de los hechos en sí, sino del interés humano que está directamente relacionado con ellos. En una novela, puede que sea posible presentar unos personajes bien delineados sin contar una historia, pero no lo es contar bien una historia sin presentar bien a los personajes, ya que su existencia como realidades reconocibles es la condición básica a partir de la cual se puede contar la narración con óptimos resultados. El único relato que puede aspirar a atrapar con fuerza la atención de los lectores es el que consigue que se interesen por los hombres y mujeres de los que les habla, por la razón obvia de que ellos también lo son.
La buena acogida que se ha dispensado a La mujer de blanco prácticamente confirma estas ideas, y me lleva a pensar que puedo confiar en ellas en lo sucesivo. He aquí una novela que ha tenido un recibimiento muy favorable porque cuenta una historia, y he aquí una historia cuyo interés —como sé por el testimonio de los propios lectores— siempre guarda una estrecha relación con el interés que despiertan sus personajes. «Laura», «la señorita Halcombe» y «Anne Catherick»; «el conde Fosco», «el señor Fairlie» y «Walter Hartright» me han ganado amigos allí donde se han dejado conocer. Espero que no pase mucho tiempo hasta que pueda volver a ver a esos amigos e intentar por medio de nuevos personajes despertar su interés por otra historia.
Harley Street, Londres
Febrero de 1861
3. Había ciertos errores cronológicos en las entregas y en la primera edición de 1860, que señaló la crítica aparecida en The Times el 30 de octubre de 1860.
Primera parte
Preámbulo
Ésta es la historia de lo que puede soportar la paciencia de una mujer, y de lo que puede lograr la determinación de un hombre.
Si se pudiera confiar en la maquinaria de la ley para dilucidar cualquier caso turbio, y llevar a cabo cualquier investigación con tan sólo una moderada ayuda por parte del aceite lubricante del dinero, los hechos que componen estas páginas podrían reclamar la atención del público en un tribunal de justicia.
Sin embargo, en ciertas ocasiones inevitables la ley sigue siendo sierva de la riqueza, por lo que la historia habrá de contarse por primera vez en estas páginas. Tal y como la podría haber oído el juez, así lo hará el lector. Desde el principio de la narración hasta su resolución, ninguna circunstancia importante se relatará basándose en testimonios de oídas. Cuando el escritor de estas líneas introductorias (Walter Hartright) sea quien esté más estrechamente relacionado con los episodios que haya que narrar, él se encargará de contarlos. Cuando no lo esté tanto, se retirará del puesto de narrador para que dicha tarea la continúen desde donde él la haya dejado otras personas, cuyo conocimiento directo de los hechos en cuestión les permita relatarlos con la misma claridad y contundencia que él.
Así pues, la historia que aquí presentamos la contará más de una pluma, del mismo modo que la de un delito la cuenta en un tribunal más de un testigo, con la misma intención en ambos casos de presentar la verdad siempre de la forma más directa e inteligible, y de seguir el rastro de una serie completa de hechos haciendo que las personas que han estado más íntimamente vinculadas con ellos, en cada una de sus fases sucesivas, expongan su propia experiencia con todo detalle.
Demos pues primero la palabra a Walter Hartright, profesor de dibujo de veintiocho años de edad.
El relato de Walter Hartright, de Clement’s Inn, Londres
1
Era el último día de julio. El largo y caluroso verano se acercaba a su fin, y nosotros, los cansados peregrinos del pavimento londinense, empezábamos a pensar en las sombras de las nubes sobre los campos de trigo y en la brisa de otoño de la costa.
Por lo que a mí respectaba, ese verano que se desvanecía me había dejado sin salud, sin ánimos y, toda la verdad sea dicha, también sin dinero. Durante el último año no había administrado mis ingresos con mi habitual cuidado, y ese derroche ahora me restringía a la perspectiva de pasar el otoño con moderación entre la casa de Hampstead4 de mi madre y mis habitaciones de Londres.
Recuerdo que la tarde estaba tranquila y nublada; la atmósfera de Londres se encontraba en su punto más cargado y el lejano murmullo del tráfico en el más débil; el pequeño latido de vida de mi interior y el del gran corazón de la ciudad que me rodeaba parecían apagarse al unísono, cada vez con mayor languidez, según se ponía el sol. Me espabilé, dejé el libro con el que, más que leerlo, estaba perdido en ensoñaciones y salí de mis habitaciones para tomar el fresco aire nocturno de las afueras. Era una de las dos noches de cada semana que acostumbraba a pasar con mi madre y mi hermana, así que encaminé mis pasos hacia el norte, en dirección a Hampstead.
Los hechos que tengo que relatar hacen necesario que mencione ahora que mi padre había muerto unos cuantos años antes del periodo sobre el que escribo, y que mi hermana Sarah y yo éramos los únicos supervivientes de cinco hijos. Mi padre era dibujante al igual que yo. Sus esfuerzos le habían proporcionado bastante éxito en su profesión, y su afectuoso interés por dejarles asegurado el porvenir a los que dependían de él lo impulsó, desde el momento en que se casó, a dedicar a su seguro de vida una parte mucho más grande de sus ingresos de lo que la mayoría consideran necesario apartar para ese fin. Gracias a esa admirable prudencia y sacrificio, mi madre y mi hermana pudieron seguir viviendo tras su muerte con la misma independencia que cuando él vivía. Yo seguí sus pasos profesionales, y tenía todas las razones del mundo para sentirme agradecido por las perspectivas que me aguardaban al empezar a abrirme paso en la vida.
El tranquilo crepúsculo todavía temblaba en lo más alto de las colinas del parque de Hampstead, y la vista de Londres en la lejanía se había hundido en un negro abismo bajo las sombras de esa noche nublada, cuando llegué ante la verja de casa de mi madre. Nada más llamar a la campanilla, la puerta se abrió con fuerza y, en lugar de la sirvienta, apareció mi buen amigo italiano, el profesor Pesca, que salió dichoso a recibirme mientras hacía una chillona parodia extranjera de un hurra inglés.
Por sus propios méritos, y permítaseme que añada que también por lo que me concierne a mí, el profesor se merece el honor de una presentación formal. La casualidad ha querido que él fuese el punto de inicio de la extraña historia familiar que es mi propósito narrar en estas páginas.
Había conocido a mi amigo italiano en varias casas importantes en las que él enseñaba su lengua y yo dibujo. Todo lo que sabía entonces de su vida era que había trabajado en la Universidad de Padua, que se había ido de Italia por razones políticas (de las que se negaba a hablar a nadie) y que llevaba muchos años en Londres convertido en un respetable profesor de idiomas.
Sin que llegara a ser enano, pues estaba perfectamente proporcionado de la cabeza a los pies, Pesca era la persona más pequeña que yo había visto jamás, fuera de las exposiciones de rarezas de las barracas de feria. Si ya su aspecto físico hacía que no pasara desapercibido en ninguna parte, destacaba aún más entre el conjunto de la humanidad por la inofensiva excentricidad de su carácter. La idea que dominaba su vida parecía ser la de que estaba obligado a demostrar su gratitud al país que le había dado asilo, así como un medio de subsistencia, esforzándose al máximo para convertirse en un verdadero inglés. Como no se contentaba con hacerle a la nación el cumplido de llevar siempre paraguas, polainas y un sombrero blanco, el profesor también aspiraba a volverse inglés por medio de sus costumbres y entretenimientos, así como de su aspecto personal. Al comprobar que nos distinguíamos como país por nuestro amor por el ejercicio atlético, el hombrecito, en toda su inocencia, se entregaba de manera improvisada a todos nuestros deportes y pasatiempos ingleses siempre que se le presentaba la oportunidad de practicarlos, firmemente convencido de que con voluntad y esfuerzo podía adoptar nuestras diversiones nacionales de los terrenos de juego del mismo modo que había adoptado nuestras polainas y sombreros blancos.
Yo lo había visto arriesgar ciegamente sus extremidades en la caza del zorro y en un campo de cricket, y poco después lo vi en Brighton arriesgar su vida en el mar con la misma ceguera.
Tras encontrarnos allí por casualidad, nos estábamos bañando juntos. De habernos dedicado a alguna clase de ejercicio que fuese propia de mi país, me habría preocupado de que a Pesca no le pasase nada, pero como por lo general los extranjeros son tan capaces de cuidar de sí mismos en el agua como los ingleses, no se me ocurrió que el arte de la natación fuese uno más de la lista de ejercicios varoniles que el profesor creía que podía aprender improvisadamente. Poco después de que nos hubiésemos alejado de la orilla, me detuve al comprobar que mi amigo no me alcanzaba y me giré para buscarlo. Para mi gran horror y estupor, no vi nada entre la playa y yo, salvo dos bracitos blancos que se agitaron un instante sobre la superficie del agua y, a continuación, desaparecieron. Cuando me sumergí en su busca, el pobre hombrecito estaba inmóvil en el fondo, hecho un ovillo sobre un lecho de guijarros, y con aspecto de ser muchísimo más pequeño. Durante los pocos minutos que transcurrieron mientras lo sacaba a la orilla, el aire lo reanimó, y finalmente pudo subir los escalones de la caseta5 con mi ayuda. Con su recuperación parcial del movimiento, también regresó su falsa ilusión acerca de su capacidad natatoria. En cuanto dejaron de rechinarle los dientes y pudo hablar, esbozó una sonrisa y dijo que debía de haberle dado un calambre.
Cuando se recobró del todo y se unió a mí en la playa, su afectuoso carácter del sur se abrió paso en un instante entre toda la artificial compostura inglesa. Me colmó de las muestras más entusiastas de afecto; exclamó con vehemencia, a su exagerado modo italiano, que a partir de ese instante su vida estaba a mi disposición, y afirmó que no podría volver a ser feliz hasta que encontrase la forma de demostrarme su gratitud por medio de algún favor que yo no olvidase nunca.
Hice todo lo que pude para detener ese torrente de lágrimas y declaraciones, insistiendo en considerar únicamente la aventura como un buen tema sobre el que bromear, y al final me pareció que conseguía aminorar la abrumadora sensación de Pesca de que estaba en deuda conmigo. Poco me imaginé entonces, y poco me imaginé después de que nuestra agradable vacación hubiese llegado a su fin, que esa oportunidad de devolverme el favor que tanto ansiaba mi agradecido compañero llegaría pronto, que él la agarraría al instante y que, de ese modo, encauzaría mi existencia en una dirección distinta que me cambiaría hasta volverme casi irreconocible.
Y, sin embargo, así fue. Si no me hubiese sumergido para rescatar al profesor Pesca mientras yacía bajo el agua en su lecho de guijarros, lo más probable es que yo nunca hubiera tenido nada que ver con la historia que van a relatar estas páginas; tal vez ni siquiera habría oído jamás el nombre de la mujer que vive en mi pensamiento, que se ha apoderado de toda mi fuerza y que se ha convertido en la única influencia que ahora guía y da sentido a mi vida.
2
La expresión y actitud de Pesca, esa noche que nos vimos en la verja de mi madre, bastaron para informarme de que había pasado algo fuera de lo común. No obstante, no serviría de nada que le pidiese que se explicara de inmediato. Sólo pude conjeturar, mientras él me arrastraba dentro tirándome de ambas manos, que, como conocía mis costumbres, había ido a la casa para asegurarse de que me vería esa noche, y que tenía que darme una noticia sumamente agradable.
Los dos nos abalanzamos al interior de la sala de un modo muy brusco y poco digno. Mi madre estaba sentada junto a la ventana abierta, riendo y abanicándose. Pesca era uno de sus principales favoritos, y ella siempre le perdonaba sus mayores excentricidades. ¡Pobrecita mía! Desde el momento en que descubrió que el pequeño profesor le tenía un afecto tan profundo y agradecido a su hijo, le abrió su corazón sin reservas y aceptó todas sus desconcertantes rarezas extranjeras sin tan siquiera intentar entender alguna de ellas.
Mi hermana Sarah, pese a contar con la ventaja de la juventud, se mostraba menos flexible, por extraño que resulte. Hacía plena justicia a las excelentes cualidades de Pesca, pero, a diferencia de mi madre, no podía aceptarlo de forma incondicional por ser amigo mío. Sus nociones insulares del decoro se alzaban en perpetua revuelta contra el desprecio congénito de Pesca por las apariencias, y siempre se sorprendía de forma más o menos indisimulada de la familiaridad de nuestra madre con ese pequeño y excéntrico extranjero. He observado, no sólo en mi hermana sino en otros muchos, que los que pertenecemos a una generación más joven no solemos ser tan entusiastas e impulsivos como algunos de nuestros mayores. Constantemente veo ancianos exaltados y emocionados por la perspectiva de algún disfrute que se avecina, el cual, por el contrario, no consigue alterar en lo más mínimo la tranquilidad de sus serenos nietos. Me pregunto si seremos unos jóvenes tan auténticos como lo fueron nuestros mayores en su época. ¿No habrán sido excesivos los grandes avances en educación, y no estaremos en estos tiempos modernos demasiado bien criados, aunque sólo sea un poquito?
No voy a intentar contestar esas cuestiones tajantemente, sino que me limitaré a constatar que nunca vi a mi madre y a mi hermana juntas en compañía de Pesca sin que me pareciese que mi madre era la más joven de las dos con diferencia. En esta ocasión, por ejemplo, mientras la señora mayor se reía con ganas por el modo tan juvenil en que habíamos entrado a trompicones en la sala, Sarah recogía molesta los fragmentos rotos de la taza de té que el profesor había tirado de la mesa al levantarse precipitadamente para recibirme en la puerta.
—No sé qué habría pasado si llegas a tardar más, Walter —me dijo mi madre—. Pesca estaba medio loco de impaciencia, y yo medio loca de curiosidad. El profesor trae alguna noticia excelente que dice que tiene que ver contigo, pero ha sido tan cruel de negarse a darnos ni la menor pista hasta que apareciese su amigo Walter.
—¡Qué fastidio! Con esto se estropea el juego —murmuró Sarah para sí, todavía concentrada con pesadumbre en los restos de la taza rota.
Mientras se decía todo eso, Pesca, alegre, inquieto e inconsciente del daño irreparable que había infligido a la loza, arrastraba una gran butaca al lado opuesto de la habitación, para tenernos a los tres delante como si fuera un orador que se dirigiese a su público. Tras girar la butaca de manera que el respaldo quedara frente a nosotros, se subió a ella de rodillas y, muy emocionado, empezó a hablar a sus tres fieles desde ese púlpito improvisado:
—Bien, queridos míos —anunció Pesca, que siempre decía «queridos míos» en lugar de «mis buenos amigos»—, escúchenme. Ha llegado el momento de que les comunique la buena nueva; voy a hablar al fin.
—¡Eso, eso! —exclamó mi madre, siguiéndole la broma.
—Lo siguiente que va a romper, madre —susurró Sarah—, es el respaldo de nuestra mejor butaca.
—Rememoro mi vida y me dirijo al más noble de los seres vivos —continuó Pesca con suma vehemencia por encima del respaldo de la butaca, en referencia a mi humilde persona—, que me encontró muerto en el fondo del mar (por un calambre) y me sacó a la superficie. ¿Y qué dije yo cuando recuperé mi vida y mis ropas?
—Mucho más de lo que era necesario —contesté en el tono más hosco que pude, pues bastaba que le diesen el menor pie en relación con ese tema para que invariablemente el profesor estallase en un torrente de lágrimas.
—Dije —insistió Pesca— que mi vida le pertenecía a mi buen amigo Walter para siempre, y así es. Dije que no volvería a ser feliz hasta que tuviese la oportunidad de hacer algo bueno por él, y en efecto nunca me he sentido satisfecho hasta este bendito día. Y ahora —exclamó el entusiasta hombrecito a voz en grito—, la felicidad que siento se me desborda por cada poro de la piel como si de transpiración se tratase, pues por mi fe, mi alma y mi honor que al fin he hecho algo bueno por él, y lo único que puedo decir es: «¡Bien-y-bien!».
Tal vez sea conveniente que explique que Pesca se enorgullecía de ser un perfecto inglés en su uso del lenguaje, así como en su vestimenta, modales y diversiones. Había cogido unas cuantas de nuestras expresiones coloquiales más habituales y las esparcía en su conversación siempre que se le ocurrían, pero las transformaba, por lo mucho que le deleitaba el modo en que sonaban y su desconocimiento general de lo que significaban, en palabras compuestas y repeticiones de su propio cuño, además de juntarlas como si consistieran en una única sílaba muy larga.
—Entre las distinguidas casas en las que enseño la lengua de mi país natal —dijo el profesor, pasando ya sin mayores preámbulos a su explicación tanto tiempo pospuesta—, hay una, de lo más distinguida, en ese gran lugar llamado Portland6. ¿Saben dónde es? Sí, sí, claro-y-claro. Dentro de esa distinguida casa, queridos míos, vive una distinguida familia. Una mamá rubia y gorda, tres jóvenes señoritas rubias y gordas, dos jóvenes caballeros rubios y gordos y un papá, el más rubio y gordo de todos, que es un destacado comerciante que está cubierto de oro hasta las cejas. En su momento fue un hombre apuesto, pero ahora tiene la cabeza calva y doble papada y ya no lo es. Pues bien, les enseño el sublime Dante a las señoritas, y, ay, no hay palabras para describir, Dios-me-ampare-y-me-ampare, lo mucho que el sublime Dante desconcierta a las bellas cabecitas de las tres. Pero da igual, todo llegará, y además, cuantas más clases demos, mejor para mí. Pues bien, imagínense que hoy estoy dando clase a las tres señoritas como de costumbre. Nos encontramos los cuatro en las profundidades del Infierno de Dante, y cuando llegamos al Séptimo Círculo (aunque lo mismo da, ya que todos los Círculos son iguales para las señoritas rubias y gordas), mis alumnas empiezan a quedarse atascadas y yo, para que se animen de nuevo, les recito, les explico y me acaloro mucho con mi entusiasmo inútil, pero entonces se oye crujido de botas en el pasillo de fuera y entra el áureo papá, el destacado comerciante de la cabeza calva y la doble papada. Ya estoy más cerca del asunto de lo que se creen, queridos míos. ¿Han sido pacientes hasta ahora, o se han dicho a sí mismos: «Maldita-y-maldita-sea, qué farragoso que está Pesca esta noche»?
Afirmamos que estábamos muy interesados, tras lo que el profesor continuó:
—El áureo papá tiene una carta en la mano, y después de disculparse por molestarnos en nuestra Región Infernal por asuntos mortales y corrientes de la casa, se dirige a las tres señoritas empezando, como ustedes los ingleses empiezan todo lo que tienen que decir en este bendito mundo, con un gran «ah»: «Ah, queridas —dice el destacado comerciante—, tengo aquí una carta de mi amigo, el señor...». El nombre se me ha olvidado, pero da igual; ya volveremos a eso, sí, bien-y-bien. Así que el papá dice: «Tengo una carta de mi amigo, el señor Tal, en la que me pide que le recomiende a un profesor de dibujo que pueda ir a su casa de campo». ¡Dios-me-ampare-y-me-ampare! Cuando he oído al áureo papá decir eso, de haber sido lo bastante alto para llegar le habría rodeado el cuello con los brazos, y lo habría apretado contra mi pecho para darle un largo abrazo de agradecimiento. Sin embargo, tal y como son las cosas, tan sólo he dado un salto en la silla. Era como si el asiento estuviera cubierto de espinas, y yo ardía en deseos de hablar, pero me he contenido y he dejado que el papá siguiera: «Tal vez vosotras sepáis, queridas —dice ese buen hombre rico, mientras jugueteaba con la carta de su amigo entre sus dedos dorados—, de algún profesor de dibujo que le pueda recomendar». Las tres señoritas se miran entre sí y después contestan, con el indispensable gran «ah» del principio: «Ah, pues no, papá. Pero aquí el señor Pesca...». Al mencionarme, ya no me puedo contener más, pues el recuerdo de ustedes, queridos míos, se me sube cual sangre a la cabeza, y me levanto con un respingo de mi asiento, como si una lanza hubiera surgido del suelo y atravesado la silla, y dirigiéndome al destacado comerciante, le digo con una frase muy inglesa: «¡Mi querido señor, tengo el hombre que busca! Es el profesor de dibujo más eminente del mundo. Recomiéndelo en el correo de esta noche y envíelo con todas sus pertenencias (otra frase inglesa, ¿han visto?) en el tren de mañana». «Espere, espere —dice el papá—, ¿es extranjero o inglés?». «Inglés hasta la médula», contesto. «¿Respetable?», pregunta el papá. «Señor —le digo, pues esa última pregunta suya me ha indignado y no pienso seguir tratándolo con familiaridad—, muy señor mío, el fuego inmortal de la genialidad arde en el pecho de ese inglés, y, lo que es más, su padre ya lo tenía antes que él». «Su genialidad es lo de menos, señor Pesca —dice ese bárbaro papá áureo—. No queremos genialidad en este país a menos que también venga acompañada de respetabilidad; en ese caso la recibimos con los brazos abiertos, ya lo creo que sí. ¿Dispone su amigo de recomendaciones, de cartas que den fe de su persona?». Le hago un gesto despreocupado con la mano. «¿Cartas? —digo—. ¡Dios-me-ampare-y-me-ampare! ¡Ya lo creo que sí! Volúmenes enteros de cartas y carpetas llenas de recomendaciones!». «Con una o dos bastará —dice ese hombre flemático y rico—. Que me las envíe con su nombre y dirección. Pero espere, espere, señor Pesca; cuando vaya a ver a su amigo, mejor que le lleve un billete7». «¿Un billete de banco? —exclamo indignado—. Nada de billetes, por favor, hasta que mi valeroso inglés se los haya ganado primero». «¿Billetes de banco? —dice el papá muy sorprendido—. ¿Quién ha dicho nada de eso? Me refiero a una nota con las condiciones del puesto, un memorándum de lo que se espera que haga. Siga con la clase, señor Pesca, que mientras le voy a escribir un resumen de la carta de mi amigo». El rico comerciante se sienta con pluma, tinta y papel, y yo bajo de nuevo al Infierno de Dante seguido por las tres señoritas. A los diez minutos la nota ya está escrita, y las botas de papá se alejan crujiendo por el pasillo de fuera. A partir de ese momento, les aseguro por mi fe, mi alma y mi honor que ya no sé nada más. La gloriosa idea de que al fin ha llegado mi oportunidad, de que ya prácticamente le he hecho a mi amigo más querido el agradecido servicio que le debo, se me sube a la cabeza y me embriaga. Ni me entero de cómo nos vuelvo a sacar a mis jóvenes señoritas y a mí de esa Región Infernal, de cómo llevo a cabo a continuación mis demás asuntos y de cómo ingiero la pequeña comida que me dan. Me basta con estar aquí, con la nota del destacado comerciante en la mano, vivito y coleando, emocionado a más no poder y contento como unas pascuas. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien-y-bien-y-bien-y-bien!
Entonces el profesor agitó el memorándum con las condiciones por encima de su cabeza, y terminó su prolijo discurso con su estridente parodia italiana de un hurra inglés.
En cuanto hubo acabado, mi madre se levantó, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes, y cogió con fervor al hombrecito de ambas manos.
—Mi querido y buen Pesca —dijo—, nunca he puesto en duda el afecto que le tiene a Walter, pero ahora quedo más convencida que nunca.
—Por supuesto que le estamos muy agradecidas al profesor Pesca por lo que ha hecho por Walter —añadió Sarah, que, mientras hablaba, se incorporó parcialmente como si también tuviese intención de acercarse a la butaca, pero, al observar que Pesca le besaba efusivamente las manos a mi madre, frunció el ceño y volvió a sentarse. «Si este hombrecillo tan espontáneo trata así a mi madre, ¿cómo me tratará a mí?». Las expresiones de los rostros a veces revelan la verdad, y con toda claridad eso fue lo que le pasó a Sarah por la cabeza conforme se sentaba de nuevo.
Aunque yo mismo le estaba muy agradecido a Pesca, y era muy consciente de su gran amabilidad, no me animé todo lo que habría cabido esperar ante la perspectiva de esa nueva colocación. Cuando el profesor hubo terminado con las manos de mi madre, y yo le hube dado las gracias calurosamente por su injerencia en mi favor, le pedí que me permitiese ver la nota con las condiciones que su respetable patrón había escrito para mí.
Pesca me entregó el papel haciendo una floritura triunfal con la mano.
—¡Lea! —dijo el hombrecito majestuosamente—. Le prometo, amigo mío, que las palabras del áureo papá le van a sonar a trompetas celestiales.
La nota con las condiciones era sencilla, directa y muy completa. En ella se me informaba de que:
Primero: El señor don Frederick Fairlie, de Limmeridge House, Cumberland, quería contratar los servicios de un profesor de dibujo de reconocida competencia por un periodo mínimo de cuatro meses.
Segundo: Las tareas que el profesor habría de desempeñar serían dos. Tendría que supervisar la instrucción de dos jóvenes damas en el arte de la pintura a acuarela, y después dedicar sus horas de asueto a organizar una valiosa colección de dibujos que se había dejado que cayesen en un estado de absoluto abandono.
Tercero: Se le ofrecían cuatro guineas a la semana a quien se hiciera debido cargo de esas labores; dicha persona residiría en Limmeridge House, donde recibiría trato de caballero.
Cuarto y último: Debía de abstenerse de solicitar el puesto quien no pudiese presentar unas referencias irreprochables sobre su persona y aptitudes. Tales referencias debían enviarse a Londres al amigo del señor Fairlie, que estaba autorizado para cerrar el trato. Las instrucciones iban seguidas del nombre y dirección de Portland Place del patrón de Pesca, y así concluía la nota o memorándum.
La perspectiva que me ofrecía esa oferta de empleo era sin duda atractiva. Probablemente el trabajo sería tan fácil como agradable; tendría lugar en otoño, cuando menos ocupado estaba, y las condiciones, a juzgar por mi experiencia profesional, eran sorprendentemente generosas. Yo sabía todo eso; sabía que bien podría considerarme muy afortunado si consiguiera el puesto, y, sin embargo, en cuanto leí la nota, sentí una inexplicable renuencia en mi interior a seguir adelante. Nunca antes mi deber y mi apetencia habían discrepado de un modo tan absoluto e inexplicable.
—Ay, Walter, a tu padre jamás se le presentó una oportunidad como ésta —dijo mi madre después de que leyera la nota y me la devolviese.
—La de personas distinguidas que vas a conocer —comentó Sarah mientras se erguía en la butaca—, y además en unas condiciones de igualdad tan satisfactorias.
—Sí, sí, las condiciones son muy tentadoras se mire por donde se mire —repliqué con impaciencia—, pero, antes de enviar mis referencias, me gustaría pensármelo un poco...
—¿Pensártelo? —exclamó mi madre—. Pero ¿qué te pasa, Walter?
—¿Pensártelo? —repitió mi hermana—. ¡Qué ocurrencias tienes, dadas las circunstancias!
—¿Pensárselo? —intervino el profesor—. Pero, dígame, ¿qué hay que pensar? ¿No se ha estado quejando de problemas de salud, y deseando que le diera lo que llama usted una bofetada de aire campestre? Pues bien, ahí tiene en la mano el papel que le ofrece unas continuas bocanadas de aire campestre como para ahogarse durante cuatro meses. ¿Acaso no es así? Y, además, le hace falta dinero. ¿Es que cuatro guineas a la semana no son nada? ¡Dios-me-ampare-y-me-ampare! Démelas a mí y mis botas crujirán como las del papá áureo, imbuidas de la sensación de apabullante riqueza del hombre que camina con ellas. Cuatro guineas a la semana, y, lo que es más, la encantadora compañía de dos jóvenes señoritas, y, lo que es más, con cama, desayuno, cena, sus opíparos tés y comidas ingleses y litros de espumosa cerveza, todo a cambio de nada. ¡Pero, Walter, mi buen amigo, maldita-y-maldita-sea, por primera vez en la vida no tengo bastantes ojos en la cabeza para mirarle atónito!
Ni el evidente asombro de mi madre por mi comportamiento, ni la ferviente enumeración de Pesca de las ventajas que me ofrecía ese nuevo empleo, pudieron disipar en modo alguno mi absurda resistencia a ir a Limmeridge House. Después de poner todas las objeciones insignificantes que pude a trasladarme a Cumberland, y después de que me las desmontaran todas una por una para mi absoluta turbación, intenté plantear un último obstáculo preguntando qué iba a ser de mis pupilos de Londres mientras yo estaba enseñando a las señoritas del señor Fairlie a dibujar del natural. La respuesta obvia fue que la mayor parte de ellos estarían viajando en otoño, y que podría confiar a los pocos que se quedaran en casa al cuidado de un colega mío, de cuyos alumnos yo me había hecho cargo en una ocasión en circunstancias similares. Mi hermana me recordó que dicho caballero se había puesto expresamente a mi disposición para la temporada en la que nos encontrábamos, en el caso de que yo quisiera irme de la ciudad; mi madre me instó con severidad a que no dejase que un vacuo capricho fuese en detrimento de mis intereses y mi salud; y Pesca me rogó lastimeramente que no lo hiriera en lo más profundo rechazando el primer favor, fruto del agradecimiento, que le podía hacer al amigo que le había salvado la vida.
Estaba tan claro que esos reproches eran producto de la sinceridad y el afecto que habrían surtido su efecto en cualquier persona con un átomo de buenos sentimientos en su composición. Aunque no consiguieron vencer del todo mi inexplicable obsesión malsana, al menos me quedaba la suficiente honradez para avergonzarme profundamente de mi actitud y terminar la discusión de forma agradable cuando cedí y les prometí hacer todo lo que esperaban de mí.
El resto de la velada transcurrió alegremente entre augurios cómicos de cómo iba a ser mi vida en Cumberland con las dos damiselas. Pesca, inspirado por nuestro ponche nacional, que parecía subírsele a la cabeza de un modo increíble a los cinco minutos de haberle caído por el gaznate, reivindicó su derecho a que se le considerase un inglés de los pies a la cabeza haciendo una serie de discursos en rápida sucesión, brindando a la salud de mi madre, a la de mi hermana, a la mía y a la salud conjunta del señor Fairlie y las dos señoritas, e, inmediatamente a continuación, dándonos las gracias con mucho sentimiento por tan agradable reunión.
—Le voy a contar un secreto, Walter —me dijo mi pequeño amigo a modo de confidencia mientras volvíamos andando a casa juntos—. Me ruborizo al darme cuenta de cuán grande es mi elocuencia. Me arde el alma de ambición. Un día de éstos ingresaré en su noble Parlamento. El sueño de mi vida es ser el honorable diputado Pesca.
A la mañana siguiente envié mis cartas de recomendación al patrón del profesor a su dirección de Portland Place. Pasaron tres días sin que recibiese noticias, con lo que concluí, para mi íntima satisfacción, que mis informes no habían resultado lo bastante convincentes; sin embargo, al cuarto día llegó la respuesta. En ella se me informaba de que el señor Fairlie aceptaba mis servicios y me pedía que fuese a Cumberland de inmediato. En la posdata se me daban con toda claridad y detalle las instrucciones necesarias para el viaje.
De mala gana hice los preparativos para partir de Londres a primera hora del día siguiente. Al anochecer, Pesca, de camino a una cena, se pasó por casa para despedirse.
—En su ausencia se me secarán las lágrimas —me dijo alegremente el profesor—, gracias al glorioso pensamiento de que ha sido mi auspiciosa mano la que le ha dado el primer empujón para que haga fortuna en este mundo. ¡Adelante, amigo mío! Por el amor de Dios, como dice el proverbio inglés, esta ocasión de Cumberland la pintan calva, así que aprovéchela. Cásese con una de las dos señoritas; conviértase en el honorable diputado Hart-right, y, cuando esté en lo más alto, recuerde que fue Pesca, ése que está en lo más bajo, quien lo propició todo.
Intenté reírle a mi amigo esa broma de despedida, pero no me sentía con ánimos. Algo se sacudió en mi interior de un modo casi doloroso mientras él me decía unas últimas palabras intrascendentes.
Una vez que estuve de nuevo a solas, ya no me quedaba nada por hacer salvo ir a la casa de Hampstead a despedirme de mi madre y de Sarah.
3
El calor había sido muy sofocante durante todo el día, y ahora hacía una noche cerrada y bochornosa.
Mi madre y mi hermana me dijeron tantas cosas, y me rogaron tantas veces que me esperase cinco minutos más, que era casi medianoche cuando la sirvienta cerró la verja del jardín tras de mí. Avancé unos cuantos pasos por el camino más corto de vuelta a Londres, pero entonces me detuve y vacilé.
La luna estaba llena y muy grande en el cielo azul oscuro sin estrellas, y bajo esa misteriosa luz el accidentado terreno del parque se veía tan agreste que parecía como si me encontrara a cientos de kilómetros de la gran ciudad que yacía a sus pies. Me repelía la idea de descender lo antes posible al calor y la oscuridad de Londres. En el inquieto estado mental y físico en que me hallaba, la perspectiva de meterme en la cama en mis habitaciones mal ventiladas equivalía a la de asfixiarme poco a poco. Así pues, decidí ir paseando a casa por aquel aire más puro dando el mayor rodeo que pudiera; seguiría los blancos senderos serpenteantes que atravesaban el solitario parque y me aproximaría a Londres por su barrio más abierto cogiendo el camino de Finchley, con lo que llegaría, al frescor del amanecer, por el lado oeste de Regent’s Park.
Fui bajando lentamente por el parque, mientras disfrutaba de la espléndida quietud del escenario y admiraba las suaves alternancias de luz y sombra según se iban siguiendo la una a la otra por el abrupto terreno que tenía a cada lado. Conforme avanzaba por esa primera parte, la más bonita, de mi paseo nocturno, mi mente se mantenía pasiva y receptiva a las impresiones que me producían las vistas y no pensaba en nada en concreto, hasta el punto de que, por lo que respectaba a mis propias sensaciones, creo que no pensaba en nada en absoluto.
Sin embargo, cuando salí del parque y cogí el camino secundario, en el que había menos que ver, las ideas que era normal que engendrase el cambio de hábitos y ocupación que se me avecinaba poco a poco fueron acaparando cada vez más mi atención. Para cuando llegué al final de camino, ya estaba del todo absorto en mis fantasías sobre Limmeridge House, el señor Fairlie y las dos damiselas cuya práctica en el arte de la pintura a acuarela pronto supervisaría.
Llegué a ese punto concreto del recorrido en el que se cruzan cuatro caminos: el de Hampstead, que era por el que había vuelto, el de Finchley, el de West End y el que llevaba directamente a Londres. Tras tomar de forma inconsciente este último, iba paseando por la solitaria carretera —recuerdo que preguntándome, por pasar el rato, qué aspecto tendrían esas jóvenes de Cumberland—, cuando, en un instante, se me heló hasta la última gota de sangre del cuerpo al notar que una mano me tocaba suave y repentinamente el hombro por detrás.
Me volví de inmediato, mientras asía con más fuerza la empuñadura de mi bastón.
Y ahí, en medio de la ancha e iluminada carretera, ahí, como si justo en ese momento hubiera surgido de la tierra o caído del cielo, estaba una mujer sola, vestida de pies a cabeza con prendas blancas. Me miró con una seria actitud inquisitiva, al tiempo que con una mano señalaba a la negra nube que pendía sobre Londres.
Yo estaba tan sobresaltado por lo repentino de su extraordinaria aparición, a altas horas de la noche y en ese solitario lugar, que no pude ni preguntarle qué quería, así que fue la extraña mujer la que habló primero:
—¿Es ésta la carretera que va a Londres? —dijo.
La observé detenidamente mientras me hacía esa curiosa pregunta. Era entonces casi la una. Lo único que pude distinguir con nitidez a la luz de la luna fue un rostro joven y pálido, enjuto y de mejillas y barbilla angulosas; ojos grandes y serios de expresión nostálgica y perspicaz; labios nerviosos e inseguros y cabello rubio tirando a castaño claro. No había nada descontrolado ni impúdico en su actitud, sino que ésta era calmada y serena, un tanto melancólica y con cierto toque de suspicacia; no era exactamente la actitud de una dama, pero, a la vez, tampoco la de una mujer de clase humilde. Su voz, pese a lo poco que la había oído, tenía un tono algo mecánico y quedo que resultaba curioso, y me hizo la pregunta muy rápidamente. Llevaba un pequeño bolso en una mano, y, hasta donde alcancé a suponer, no parecía que su sombrero, chal y vestido, todos blancos, estuviesen confeccionados con unos materiales muy delicados o caros. Era de figura delgada y bastante más alta de la media, y su modo de andar y comportarse estaba libre de la menor excentricidad. Eso fue todo lo que pude observar con tan escasa luz y en esas circunstancias extrañas y desconcertantes en las que nos habíamos encontrado. Fui totalmente incapaz de figurarme de qué clase de mujer se trataba y cómo era que estaba sola en la carretera una hora después de medianoche. De lo único de lo que estaba seguro era de que ni el hombre más vulgar habría podido malinterpretar el motivo por el que me había hablado, incluso a una hora tan tardía y sospechosa y en un lugar solitario que también podría dar que pensar.
—¿Me ha oído? —dijo en la misma voz baja y rápida, y sin la menor señal de inquietud o impaciencia—. Le he preguntado que si ésta es la carretera que va a Londres.
—Sí, ésta es —respondí—. Lleva a St. John’s Wood y a Regent’s Park. Perdone que no le haya contestado antes, pero es que me ha sorprendido bastante su inesperada aparición en medio del camino, e incluso ahora sigo sin poder explicármela.
—¿Es que se cree que he hecho algo malo? No he hecho nada malo. Me ha ocurrido un accidente, y lamentablemente estoy aquí sola tan tarde. ¿Por qué se cree que he hecho algo malo?
Hablaba con una vehemencia y agitación innecesarias, y se apartó varios pasos de mí. Hice todo lo que pude para tranquilizarla.
—Por favor, no piense que sospecho nada malo de usted —dije—. Lo único que quiero es serle de ayuda si puedo. Sólo me ha sorprendido el modo en que ha aparecido en el camino, porque justo un instante antes de verla tenía la impresión de que no había nadie.
Se volvió y señaló un lugar en el cruce del camino de Londres y el de Hampstead en el que había un hueco en el seto.
—Le he oído acercarse —me explicó—, y me he escondido ahí para ver qué clase de hombre era antes de arriesgarme a hablarle. Aún seguía con dudas y miedos cuando ha pasado usted por delante, así que después he tenido que salir a hurtadillas detrás de usted y tocarle.
¿Salir a hurtadillas detrás de mí y tocarme? Y en vez de eso, ¿por qué no me había llamado? Cuando menos era muy raro.
—¿Puedo confiar en usted? —me preguntó—. Espero que no piense mal de mí porque he tenido un accidente.
Se detuvo confusa, mientras se cambiaba el bolso de una mano a otra y suspiraba con amargura.
Me conmovieron la soledad e indefensión de esa mujer. Mi impulso natural de ayudarla se impuso al sentido común, la precaución y el tacto mundano de los que se habría valido un hombre más mayor, sabio y frío en tan extraña emergencia.
—Puede estar segura de que no tengo ninguna mala intención —dije—. Y si le angustia explicarme su peculiar situación, no vuelva a pensar más en eso. No tengo derecho a pedirle explicaciones. Dígame en qué la puedo ayudar y, si está en mi mano, lo haré.
—Es usted muy amable, y estoy agradecidísima de habérmelo encontrado. —Al decir eso tembló en su voz la primera nota de ternura femenina que le oía, pero no brillaron las lágrimas en esos grandes ojos de expresión nostálgica y perspicaz que seguían fijos en mí—. Sólo he estado una vez en Londres —continuó, cada vez más deprisa—, y no conozco esa parte de ahí delante. ¿Podré encontrar una calesa o cualquier otro tipo de carruaje? ¿Será demasiado tarde? No lo sé. Si pudiera enseñarme dónde encontrar una calesa, y me promete que no intentará entrometerse y me permitirá que le deje cuando así me convenga, tengo una amiga en Londres que estará encantada de recibirme. Eso es lo único que quiero. ¿Me lo promete?
Echó un vistazo inquieta arriba y abajo de la carretera, se volvió a cambiar el bolso de mano, repitió las palabras: «¿Me lo promete?», y me miró intensamente con una expresión suplicante, temerosa y confusa que me inquietó contemplar.
¿Qué podía hacer? Tenía ante mí a una persona desconocida, totalmente indefensa, que estaba a mi merced y que, encima, era una mujer desamparada. No había ninguna casa cerca, no pasaba nadie a quien pudiese consultar, ni tenía yo el menor derecho a ejercer control alguno sobre ella, incluso en el caso de que hubiese sabido cómo hacerlo. Redacto estas líneas con cierto recelo hacia mí mismo y con las sombras de los sucesos posteriores oscureciendo el papel en el que escribo, pero, aun así, insisto, ¿qué podía hacer?
Lo que hice fue intentar ganar tiempo interrogándola:
—¿Está segura de que su amiga de Londres la recibirá a estas horas de la noche?
—Totalmente segura. Usted sólo dígame que me dejará cuando yo quiera; sólo dígame que no intentará entrometerse. ¿Me lo promete?
Mientras lo repetía por tercera vez, se me acercó y, con repentino y gentil sigilo, me puso una mano en el pecho; era una mano delgada, y estaba fría (como comprobé cuando se la retiré con la mía) incluso en esa noche de bochorno. Recuerden que yo era joven, y recuerden que la mano que me tocaba era de una mujer.
—¿Me lo promete?
—Sí.
¡Una única palabra! Ésa tan común que está en boca de todos en cualquier momento. ¡Ay de mí! Y, sin embargo, ahora tiemblo al escribirla.
Así pues, eché a caminar en dirección a Londres, en la primera y tranquila hora del nuevo día, en compañía de esa mujer cuyo nombre, carácter, historia, propósitos en la vida y su misma presencia a mi lado en esos instantes eran para mí misterios insondables. Parecía un sueño. ¿Era yo Walter Hartright? ¿Era ése el conocido y pacífico camino por el que la gente paseaba los domingos? ¿Hacía de verdad poco más de una hora que había salido del ambiente sosegado, amable, doméstico y convencional de casa de mi madre? Estaba tan desconcertado —y también era tan consciente de cierto vago sentido de reproche hacia mí mismo— que no pude hablarle a mi extraña acompañante durante algunos minutos. Fue de nuevo su voz la que rompió el silencio:
—Quiero preguntarle algo —me dijo de pronto—. ¿Conoce a mucha gente en Londres?
—Sí, a mucha.
—¿A muchos hombres con título nobiliario y buena posición?
Había un tono inconfundible de suspicacia en esa extraña pregunta. Dudé si contestar.
—A algunos —dije tras una pausa.
—¿A muchos —añadió mientras se detenía y me miraba a la cara inquisitivamente— que tengan el título de baronet8?
Quedé tan sorprendido que, en lugar de responder, le pregunté por mi parte:
—¿Por qué lo dice?
—Porque espero, por mi bien, que no conozca usted a cierto baronet.
—¿De quién se trata?
—No puedo decírselo, ni me atrevo. Pierdo los estribos cuando lo nombro. —Habló en voz alta y casi furibunda, mientras agitaba con vehemencia un puño cerrado en el aire, tras lo que, repentinamente, se controló y añadió con un susurro—: Dígame a cuáles de ellos conoce.
No podía negarme a seguirle la corriente tratándose de semejante minucia, así que le di tres nombres. Dos eran de los padres de unas señoritas a las que daba clase, y el otro el de un soltero que en una ocasión me había llevado de crucero en su yate para que le hiciese unos bosquejos.
—¡Bien, no lo conoce! —exclamó con un suspiro de alivio—. ¿Es usted también un hombre de título y posición?
—Ni mucho menos. Sólo soy profesor de dibujo.
En cuanto la respuesta salió de mi boca —tal vez con cierto dejo de amargura—, ella se cogió de mi brazo del mismo modo súbito que caracterizaba todas sus acciones.
—No es un hombre de título y posición —repitió para sí—. ¡Gracias a Dios! Puedo confiar en él.
Hasta ese momento yo había conseguido dominar mi curiosidad en consideración a mi acompañante, pero después de eso ya no pude aguantarme más.
—Parece que tiene usted razones de peso para tener muy mala opinión de cierto hombre de título y posición —dije—. ¿Es que ese baronet, cuyo nombre no me quiere revelar, le ha hecho algo malo? ¿Es él la razón de que esté aquí a estas horas de la noche?
—No me pregunte, no me haga hablar de eso —contestó—. No me siento en condiciones. Me han maltratado y agraviado con mucha crueldad. Sea aún más amable y camine deprisa sin hablarme. Estoy triste y quiero calmarme en la medida en que me sea posible.
Seguimos avanzando a paso rápido, y durante al menos media hora no intercambiamos palabra. De vez en cuando, como tenía prohibido preguntarle nada, la miraba de soslayo. Su rostro era siempre el mismo: la boca muy cerrada, el ceño fruncido y los ojos mirando hacia delante con ansiedad, pero también con ensimismamiento. Ya habíamos llegado a las primeras casas, y estábamos cerca del nuevo Wesleyan College, cuando se le relajaron los rasgos y volvió a hablar:
—¿Vive en Londres? —dijo.
—Sí. —Al contestar, caí en la cuenta de que, como tal vez tuviese intención de pedirme ayuda o consejo, debería evitar que se llevara una posible decepción advirtiéndole de que estaba a punto de ausentarme de casa, así que añadí—: Pero mañana me voy a ir de Londres por algún tiempo. Me voy al campo.
—¿Adónde? —preguntó—. ¿Al norte o al sur?
—Al norte, a Cumberland.
—¡A Cumberland! —repitió con ternura—. Ojalá pudiera ir yo también. Fui feliz en Cumberland.
Intenté de nuevo levantar el velo que se interponía entre esa mujer y yo.
—¿Tal vez nació en el hermoso distrito de los lagos? —dije.
—No —contestó—, nací en Hampshire, pero fui una temporada a la escuela en Cumberland. ¿Lagos? No recuerdo ningún lago. Lo que me gustaría volver a ver es el pueblo de Limmeridge, y Limmeridge House.
Esa vez fui yo el que se detuvo de repente. En medio del interés y la curiosidad que sentía, el que en ese momento mi extraña acompañante se refiriese al lugar de residencia del señor Fairlie me dejó atónito.
—¿Es que ha oído a alguien que nos llamaba? —preguntó ella, mientras miraba asustada arriba y abajo de la carretera, en cuanto me paré.
—No, no, es que me ha sorprendido que nombrara a Limmeridge House, porque se la oí mencionar hace unos días a unas personas de Cumberland.
—Pero esas personas no tienen nada que ver conmigo. La señora Fairlie está muerta, su marido también, y su hija pequeña puede que ya se haya casado y se haya ido a alguna otra parte. No sé quién vive ahora en Limmeridge. Si queda allí más gente con ese nombre, sólo sé que siento por ellos un profundo aprecio si están relacionados con la señora Fairlie.
Parecía estar a punto de decir algo más, pero, mientras hablaba, llegamos a la barrera de peaje del principio de Avenue Road. Me apretó con más fuerza el brazo y contempló nerviosa la barrera.
—¿Está mirando el hombre del portazgo? —preguntó.
No miraba, ni tampoco había nadie más cerca cuando lo atravesamos. Las lámparas de gas y las casas parecían inquietarla e impacientarla.
—Ya estamos en Londres —dijo—. ¿Ve algún carruaje que pueda coger? Estoy cansada y asustada. Quiero meterme en uno y que me lleve.
Le expliqué que teníamos que andar un poco más hasta llegar a una parada de coches de alquiler, a menos que tuviéramos la suerte de que pasara alguno vacío, y después intenté volver a sacar el tema de Cumberland, mas fue en vano. La idea de encerrarse en un carruaje y que la llevasen lejos se había apoderado por completo de ella. No podía hablar ni pensar en ninguna otra cosa.
Apenas habíamos avanzado un tercio de Avenue Road cuando vi que un coche se detenía ante una casa unas pocas puertas más adelante de donde estábamos, al otro lado de la calle. Un caballero bajó y entró por la verja del jardín. Llamé al carruaje mientras el conductor se subía de nuevo a su asiento. Al cruzar la avenida, la impaciencia de mi acompañante aumentó hasta tal punto que casi me obligó a correr.
—Es tan tarde —dijo—. Tengo prisa por lo tarde que es.
—No les puedo llevar, señor, si no van hacia Tottenham Court Road —me dijo el conductor cortésmente cuando abrí la puerta del coche—. El caballo está reventado, y no puede llegar más allá de la caballeriza.
—Sí, sí, eso me va bien, voy en esa dirección —contestó ella con mucho brío y casi sin aliento mientras se montaba a toda prisa.
Antes de dejarla subirse al vehículo, yo había comprobado que el conductor, además de ser educado, estaba sobrio. Una vez sentada dentro, le rogué que me dejase acompañarla a su destino para asegurarme de que llegaba a salvo.
—No, no, no —dijo con contundencia—. Ahora estoy segura y satisfecha. Si de verdad es usted un caballero, recuerde lo que me ha prometido. Que se ponga en marcha el conductor hasta que le diga que se detenga. ¡Y gracias, muchísimas gracias!
Yo tenía una mano en la puerta del coche. Ella me la cogió, la besó y la apartó. El carruaje se puso en marcha en ese mismo instante; di unos pasos con la vaga idea de volverlo a detener sin que apenas supiera por qué, pero vacilé por miedo a asustarla o disgustarla y, cuando al fin me decidí a hacerlo, no di el alto lo bastante fuerte para que me oyera el conductor. El sonido de las ruedas se fue debilitando conforme se alejaba el carruaje, hasta que éste se fundió con las negras sombras de la calle y la mujer de blanco desapareció.
Pasaron diez minutos o más. Yo seguía en el mismo lado de la avenida, y lo mismo caminaba abstraído unos cuantos pasos que me volvía a detener. De pronto dudaba de que esa aventura hubiese ocurrido de verdad, para a continuación sentirme perplejo e intranquilo por la sensación de haber obrado mal, lo cual a su vez me dejaba con la duda de cómo podría haber obrado bien. Apenas sabía adónde iba ni lo que tenía intención de hacer; de lo único de lo que era consciente era de mi confusión de ideas, hasta que de pronto volví en mí —casi se podría decir que desperté— al oír el sonido de unas ruedas que se me acercaban rápidamente por detrás.
Estaba en el lado a oscuras de la avenida, bajo la espesa sombra de los árboles de un jardín, cuando me detuve y miré atrás. En la parte de enfrente, más iluminada, un policía iba caminando lentamente un poco por detrás de mí en dirección a Regent’s Park.
El carruaje me adelantó; era una calesa descubierta en la que iban dos hombres.
—¡Para! —exclamó uno de ellos—. Ahí hay un policía. Vamos a preguntarle.
Al instante frenaron el caballo a unos pocos metros del lugar a oscuras en que me encontraba.
—¡Agente! —dijo ese mismo hombre—. ¿Ha visto pasar a una mujer por aquí?
—¿Qué clase de mujer, señor?
—Una con un vestido de color lavanda.
—No, no —lo interrumpió el otro hombre—. Las ropas que le dimos estaban en su cama. Debe de haberse ido con las que llevaba cuando llegó. De blanco, agente, una mujer de blanco.
—No la he visto, señor.
—Si usted o alguno de sus compañeros la ven, deténganla y llévenla custodiada a esta dirección. Yo correré con todos los gastos, y también habrá una generosa recompensa.
El policía miró la tarjeta que el otro le había dado.
—¿Por qué tenemos que detenerla, señor? ¿Qué ha hecho?
—¿Que qué ha hecho? Se ha escapado de mi manicomio. No se olvide: una mujer de blanco. Sigamos.