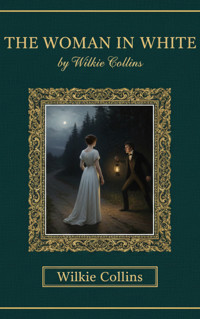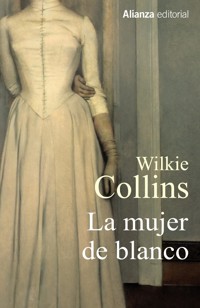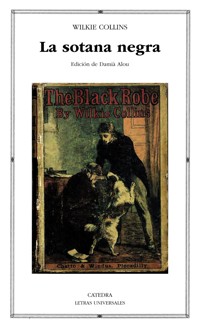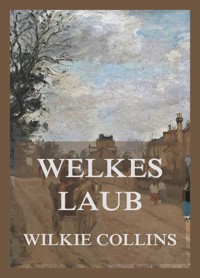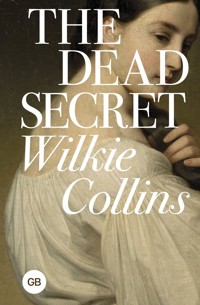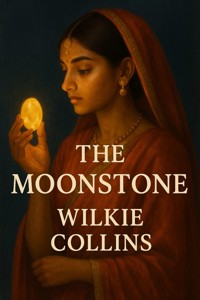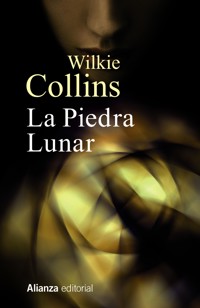
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
El día de su decimoctavo cumpleaños Rachel Verinder recibe el diamante sagrado hindú conocido como "La Piedra Lunar", que su difunto tío le ha legado en su testamento y que se supone que él robó en la India. Esa misma noche la valiosa joya desaparece de la mansión. En torno al misterio del robo se va urdiendo un fascinante relato que van narrando varios de los personajes, entre los que destacan el sardónico mayordomo Gabriel Betteredge, y la señorita Clack, puritana solterona. "La Piedra Lunar" es una novela llena de intriga e ironía en la que nada ni nadie es lo que parece.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 950
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilkie Collins
La Piedra Lunar
Índice
Prefacio
Prefacio a la presente edición
Prólogo
LA HISTORIA
Primer periodo. La desaparición del Diamante (1848)
Segundo periodo. El descubrimiento de la verdad (1848-1849)
Primer relato
Segundo relato
Tercer relato
Cuarto relato
Quinto relato
Sexto relato
Séptimo relato
Octavo relato
EPÍLOGO. La recuperación del diamante
1. La declaración del subordinado del sargento Cuff (1849)
2. La declaración del capitán (1849)
3. La declaración del señor Murthwaite (1850)
Créditos
Prefacio
En algunas de mis anteriores novelas, mi propósito era analizar la influencia de los hechos en el carácter de los personajes. En ésta, el proceso es a la inversa. Aquí he intentado analizar la influencia del carácter de los personajes en los hechos. El comportamiento de una joven ante una emergencia inesperada es la base a partir de la cual he construido este libro.
He tenido muy presente el mismo propósito al crear a los demás personajes que aparecen en estas páginas, en las que se muestra que lo que piensan y hacen según las circunstancias que los rodean es a veces lo correcto y otras no, como muy probablemente hubiese ocurrido en la vida real. Sea el correcto o no, su comportamiento es el que asimismo siempre rige la evolución de las partes de la historia en las que ellos están directamente implicados.
En el caso del experimento fisiológico que ocupa un lugar destacado en las escenas finales de La Piedra Lunar, de nuevo me he guiado de acuerdo con el mismo principio. Después de haber determinado –no sólo consultando libros, sino también a autoridades en la materia en ejercicio– cuál sería verdaderamente el resultado de ese experimento, no he querido aprovecharme de la prerrogativa del novelista de imaginarse lo que podría haber sucedido, y, en su lugar, he planeado la historia de manera que se desarrolle a partir de lo que de verdad habría sucedido, y puedo asegurar a los lectores que eso es lo que se narra en estas páginas.
En cuanto a la historia del diamante, tal y como aquí se presenta, he de reconocer que en algunos detalles importantes está basada en lo que se cuenta de dos de los diamantes que pertenecen a la realeza europea. La espléndida piedra que adorna la parte superior del cetro imperial ruso fue en su momento el ojo de un ídolo hindú1. También se cree que el famoso Koh-i-Noor2 era una de las gemas sagradas de la India, y, lo que es más, que pesa sobre él la maldición de que acaecerá alguna desgracia a quien le dé otro uso que no sea el suyo ancestral.
Gloucester Place, Portman Square
30 de junio de 1868
1 Se trata del diamante Orloff, del que se dice que era el ojo de una estatua de un templo hindú que un francés robó hacia mediados del siglo XVIII y vendió al conde Orloff, quien se lo regaló a Catalina la Grande de Rusia.
2 Diamante indio que pasó a formar parte de las joyas de la corona británica cuando fue regalado a la reina Victoria en 1850.
Prefacio a la presente edición
La Piedra Lunar se escribió en unas circunstancias que, a juicio de este autor, confieren al libro un interés muy particular.
Cuando esta obra estaba todavía publicándose por entregas en Inglaterra y en los Estados Unidos, y no había completado más de un tercio de ella, padecí al mismo tiempo la aflicción más triste de mi vida y la enfermedad más grave que haya sufrido jamás. Mientras mi madre agonizaba en su casita del campo, yo quedé postrado en Londres por la tortura de un ataque de gota reumático que me dejó las piernas inútiles. Pese a esa doble calamidad, no dejaba de tener presente mi obligación con el público. Mis buenos lectores de Inglaterra y los Estados Unidos, a los que nunca había fallado, aguardaban su entrega semanal de la nueva historia. Así pues, seguí con ésta, tanto por mi bien como por el de ellos. Cuando me lo permitía la pena y me remitía ocasionalmente el dolor, dictaba desde la cama la parte de La Piedra Lunar que ha demostrado ser la que más entretiene al público, el «Relato de la señorita Clack»1. No voy a decir nada del sacrificio físico que me costó ese esfuerzo. Ahora sólo recuerdo el bendito alivio que me supuso esa ocupación, pese a ser forzada. La creación artística, que siempre había sido el orgullo y satisfacción de mi vida, se convirtió más que nunca en «de por sí su mayor recompensa»2. Dudo que hubiese llegado a vivir lo bastante para escribir otro libro si la responsabilidad de la publicación semanal de esta historia no me hubiera obligado a recobrar mis menguantes energías de cuerpo y mente: a enjugar mis inútiles lágrimas y vencer mis inmisericordes dolores.
Una vez completada la novela, aguardé a ver la acogida que le daba el público con una inquietud que nunca había tenido antes, ni he tenido después, por la suerte de cualquier otro libro mío. Si La piedra lunar hubiese fracasado, mi disgusto habría sido en verdad muy grande. Sin embargo, la historia gozó de un buen recibimiento, tan inmediato como generalizado, en Inglaterra, los Estados Unidos y el continente europeo. Nunca he tenido mejor razón que la que me ha proporcionado esta obra para estarle agradecido a los lectores de novelas de todas las naciones. Por todas partes mis personajes hicieron amigos y mi historia suscitó interés. Por todas partes el favor del público hizo caso omiso de mis fallos y me recompensó con creces por el duro esfuerzo que estas páginas me habían exigido en esa oscura época de enfermedad y profunda pena.
Sólo me queda por añadir que la presente edición ha contado con el beneficio de una meticulosa revisión por mi parte. Con ella he hecho todo lo que estaba en mi mano para que el libro siga siendo digno de la ininterrumpida aprobación de los lectores.
W. C.
Mayo de 1871
1 Que es la parte que Collins después más revisó para la publicación definitiva del texto en forma de libro tras las entregas originales. El autor empezó a tomar láudano (un extracto de opio) para aliviar el dolor, y terminó por hacerse adicto. Su gota se volvió crónica.
2 La cita es de William Hazlitt (1778-1830), literato inglés.
Prólogo
El asalto de Seringatapam (1799)Extraído de un documento familiar
1
Dirijo estas líneas, que escribo en la India, a mis parientes de Inglaterra.
Mi propósito es explicar la razón por la que le retiré el saludo a mi primo John Herncastle. La discreción que he mantenido sobre este asunto hasta la fecha ha sido malinterpretada por algunos miembros de mi familia, cuya buena opinión de mí no quiero perder. Así pues, les pido que pospongan su decisión hasta que hayan leído mi relato. Y afirmo por mi honor que lo que estoy a punto de escribir es la pura verdad.
La desavenencia entre mi primo y yo tuvo su origen en un importante suceso en el que ambos participamos: el asalto de Seringapatam, a las órdenes del general Baird, el cuatro de mayo de 17991.
Para que se puedan entender los hechos con claridad, debo retroceder un momento al periodo previo al asedio, y a las historias que circulaban en nuestro campamento sobre el tesoro en joyas y oro que albergaba el palacio de Seringapatam.
2
Una de las historias más estrambóticas era sobre un Diamante Amarillo, una gema famosa en los anales de la India.
De acuerdo con la crónica más antigua que se conoce, la piedra estaba colocada en la frente del dios hindú de cuatro brazos que representaba a la luna. En parte por su peculiar color, y también por una superstición que afirmaba que sentía el influjo de la deidad a la que adornaba, por lo que ganaba o perdía brillo según la luna estuviera en fase creciente o menguante, recibió el nombre por el que se le sigue llamando en la India a día de hoy, «la Piedra Lunar». Tengo entendido que una superstición similar existió en su momento en las antiguas Grecia y Roma, aunque no se refería a un diamante consagrado al servicio de un dios como en la India, sino a una piedra semitransparente del orden inferior de las gemas que se creía que también estaba sometida al influjo de la luna, de la que asimismo tomaba el nombre por la que todavía la conocen los coleccionistas de nuestra época.2
Las peripecias del Diamante Amarillo empiezan en el siglo XI de la era cristiana.
Por aquel entonces, el conquistador mahometano Mahmud de Gazni atravesó la India, tomó la ciudad santa de Somnath y despojó de sus tesoros a su famoso templo, que era desde hacía siglos santuario de la peregrinación hindú y maravilla del mundo oriental.
De todas las deidades a las que se adoraba en el templo, sólo el dios de la luna se salvó de la rapacidad de los conquistadores mahometanos. Tres brahmanes protegieron a la deidad intocable que llevaba el Diamante Amarillo en la frente y, de noche, se la llevaron a la segunda de las ciudades sagradas de la India, Benarés.
Allí se dispuso y se adoró al dios de la luna en un santuario nuevo; en una gran estancia cuyas paredes estaban incrustadas con piedras preciosas y el techo descansaba sobre columnas de oro. Allí, la noche que se terminó de construir ese templo, Visnú el Preservador se apareció en sueños a los tres brahmines.
Ese dios infundió su aliento divino en el Diamante de la frente del ídolo. Y los brahmines se arrodillaron y ocultaron sus rostros en sus túnicas. El dios les ordenó que, de ahí en adelante, la Piedra Lunar fuese vigilada hasta el fin de los tiempos por tres sacerdotes que se turnarían día y noche. Y los brahmines lo escucharon y acataron su voluntad con una reverencia. El dios predijo desgracias para el mortal que osase poner las manos en la gema sagrada, así como para todos los de su casa y su sangre que la recibieran después de él. Y los brahmines hicieron que la profecía fuese escrita en letras doradas sobre las puertas del santuario.
Pasaron los años y, generación tras generación, los sucesores de los tres brahmines siguieron vigilando día y noche su inestimable Piedra Lunar. Pasaron los años hasta que, a principios del siglo XVIII de la era cristiana, llegó el reinado de Aurangzeb, emperador de los mogoles. Bajo su mando, se volvieron a asolar y saquear los templos dedicados al culto de Brahma. El santuario del dios de cuatro brazos quedó profanado por la matanza de animales sagrados, se destrozaron las imágenes de las deidades y la Piedra Lunar fue robada por un oficial de alto rango del ejército de Aurangzeb.
Al ser incapaces de recuperar su tesoro perdido por la fuerza, los tres sacerdotes guardianes se camuflaron para poder seguirlo y vigilarlo. Las generaciones se sucedieron una tras otra; el guerrero que había cometido el sacrilegio pereció de forma lamentable; la Piedra Lunar fue pasando de una mano mahometana infiel a otra (llevando su maldición consigo), y aun así, pese a todas las vicisitudes y cambios, los sucesores de los tres sacerdotes guardianes continuaron su vigilancia mientras esperaban que llegase el día en que Visnú el Preservador tuviese a bien devolverles su gema sagrada. Pasó el tiempo hasta llegar a finales del siglo XVIII de la era cristiana. El Diamante cayó en poder de Tipu, sultán de Seringapatam, quien mandó que lo añadieran como adorno a la empuñadura de una daga y que ésta se guardase entre los tesoros más selectos de su armería. Incluso entonces, en el propio palacio del sultán, los tres sacerdotes guardianes siguieron velándolo en secreto. Había tres oficiales al servicio de Tipu, de los que nadie sabía nada, que se habían ganado la confianza de su señor al abrazar, o fingir que abrazaban, la fe musulmana; y, según se decía, esos tres hombres eran los sacerdotes disfrazados.
3
Ésa era la descabellada historia sobre la Piedra Lunar que corría por nuestro campamento. No es que nos impresionara mucho a ninguno, si exceptuamos a mi primo, cuya pasión por lo portentoso lo indujo a creerla. La noche anterior al ataque a Seringapatam, se enfadó de la manera más absurda conmigo y unos cuantos más porque considerábamos que se trataba de una mera fábula. Hubo entonces una riña estúpida, en la que Herncastle se dejó llevar por su desafortunado temperamento. Afirmó, a su modo jactancioso, que veríamos el Diamante en su dedo si el ejército inglés conseguía tomar Seringapatam. Esa salida suya fue recibida con sonoras carcajadas, y ahí quedó la cosa, o eso pensamos todos esa noche.
Pasemos al día del asalto.
Al principio mi primo y yo íbamos cada uno por nuestro lado. No lo vi en ningún momento mientras vadeábamos el río, ni cuando plantamos la bandera inglesa en la primera brecha que abrimos o cruzamos el foso que había a continuación y, combatiendo metro a metro, entramos en la ciudad. Ya anochecía cuando nos apoderamos del lugar y cuando, después de que el propio general Baird hallase el cadáver de Tipu debajo de una pila de otros caídos, nos encontramos Herncastle y yo.
Nos asignaron a los dos a un destacamento que envió el general para frenar el saqueo y el caos que siguieron a la conquista. Los civiles que acompañaban a nuestra tropa cometieron todo tipo de excesos deplorables, y, lo que es peor, hubo soldados que consiguieron acceder por una puerta sin vigilancia al tesoro de palacio y arramblaron con montones de oro y joyas. Mi primo y yo coincidimos en el patio del exterior del tesoro, donde debíamos imponer disciplina a nuestros soldados. Me di cuenta enseguida de que el exaltado temperamento de Herncastle se había ido desquiciando hasta caer en una especie de delirio frenético como consecuencia de la terrible matanza que acabábamos de vivir. En mi opinión, no se hallaba en condiciones de desempeñar la tarea que le había sido encomendada.
Había bastante descontrol y confusión en el tesoro, pero no vi violencia. Los hombres se deshonraban con jovialidad, si se me permite la expresión. Intercambiaban entre ellos toda clase de bromas de mal gusto y muletillas, y de pronto volvió a surgir la historia del Diamante en forma de chanza maliciosa. «¿Quién tiene la Piedra Lunar?» era el grito burlón que hacía que, en cuanto deteníamos el saqueo en un sitio, comenzara al momento en otro. Mientras yo seguía inútilmente intentando restablecer el orden, oí unos alaridos espantosos procedentes del otro lado del patio y de inmediato fui corriendo hacia allá, temiéndome que se hubiera iniciado un nuevo pillaje en esa dirección.
Llegué a una puerta abierta ante la que yacían los cadáveres de dos indios, que por sus ropas supuse que eran oficiales de palacio.
Oí dentro un grito y entré a toda prisa en la estancia, que parecía ser una armería. Un tercer indio, herido de muerte, caía en ese momento a los pies de un hombre que me daba la espalda. Éste se volvió al entrar yo y vi que se trataba de John Herncastle, que tenía una antorcha en una mano y una daga que goteaba sangre en la otra. Al girarse hacia mí, una piedra, que era como un pomo al final de la empuñadura de la daga, lanzó un destello como de fuego a la luz de la tea. El indio moribundo, de rodillas, señaló la daga que sostenía Herncastle y dijo en su lengua:
–¡La Piedra Lunar se vengará de ti y de los tuyos!
Y después de pronunciar esas palabras, se desplomó muerto.
Antes de que yo pudiese hacer nada, aparecieron los hombres que me habían seguido por el patio. Mi primo fue a su encuentro como un loco.
–¡Despeja la habitación –me gritó–, y pon una guardia en la puerta!
Los hombres retrocedieron al verlo abalanzarse sobre ellos con la antorcha y la daga. Puse dos centinelas de mi compañía en los que podía confiar a custodiar la entrada. El resto de esa noche no volví a ver a mi primo.
A primera hora de la mañana, como no cesaba el saqueo, el general Baird anunció públicamente entre redobles de tambor que se ahorcaría a cualquier ladrón al que se cogiera en flagrante, fuera quien fuese. Estaba presente el jefe de la policía militar para demostrar que el general hablaba en serio; y después de la proclama, Herncastle y yo nos encontramos de nuevo entre la multitud que se había congregado para escucharla.
Dándome los buenos días, él me ofreció la mano como siempre, pero yo no se la estreché de inmediato.
–Dime primero –le pedí– cómo murió el indio de la armería, y qué significaban esas últimas palabras suyas que dijo mientras señalaba la daga que tenías en la mano.
–Supongo que el indio halló la muerte por una herida mortal –replicó Herncastle–. En cuanto al significado de sus últimas palabras, lo desconozco tanto como tú.
Lo observé detenidamente. Su frenesí del día anterior había remitido por completo. Decidí darle otra oportunidad.
–¿Es eso todo lo que tienes que decirme? –le pregunté.
–Sí, eso es todo –contestó.
Le di la espalda y desde ese día no hemos vuelto a hablar nunca.
4
Espero que se entienda que lo que escribo aquí sobre mi primo (a menos que surgiera alguna vez la necesidad de hacerlo público) es únicamente para información de la familia. Herncastle no ha dicho nada que justifique el que yo hable con nuestro oficial al mando. En más de una ocasión se han burlado de él quienes recuerdan su exabrupto sobre el Diamante de la noche antes del asalto; pero, como es fácil de suponer, las circunstancias en las que lo sorprendí en la armería siempre lo llevan a guardar silencio. Según dicen, ahora quiere cambiarse de regimiento, y reconoce que es para alejarse de mí.
Sea cierto o no, me cuesta decidirme a acusarle, y creo que me asisten buenas razones. Si lo denunciara públicamente, las únicas pruebas de las que dispongo son de índole moral. No sólo no tengo ninguna de que él matara a los dos hombres de la puerta, sino que ni siquiera puedo afirmar que matase al de dentro, puesto que no lo vi cometer ese crimen. Cierto es que oí las palabras del indio moribundo, pero en el caso de que se concluyese que sólo fueron un desvarío delirante, ¿cómo podría yo contradecir ese dictamen con lo que sé? Así pues, que nuestros parientes de ambos bandos se formen su propia opinión a partir de lo que he escrito aquí, y decidan por sí mismos si la aversión que le tengo a ese hombre está fundada o no.
Aunque no le doy ningún crédito a la fantasiosa leyenda india de la gema, he de reconocer, antes de concluir, que albergo mi propia superstición al respecto. Tengo la convicción –o el extravío, lo mismo me da– de que el crimen trae consigo su propia desgracia. No sólo estoy seguro de que Herncastle es culpable, sino que incluso tengo la descabellada idea de que vivirá para lamentarlo si se queda el Diamante, y de que, si se lo entrega a otros, ellos también lo lamentarán.
1 La toma de la ciudad de Seringapatam (o Srirangapatna) fue un paso importante en la dominación colonial británica de la India.
2 Dichas piedras son las selenitas o espejuelos.
La historia
Primer periodo.La desaparición del Diamante(1848)
El relato de los hechos a cargo de Gabriel Betteredge, mayordomo al servicio de lady Julia Verinder
Capítulo 1
En la primera parte de Robinson Crusoe, página ciento veintinueve, podemos leer lo siguiente:
«Entonces me di cuenta, aunque demasiado tarde, de la locura que es lanzarse a una empresa antes de calcular los costes, y antes de valorar debidamente las fuerzas de las que disponemos para llevarla a cabo».
Precisamente ayer abrí mi Robinson Crusoe por ahí, y precisamente esta mañana del 21 de mayo de 1850 vino el sobrino de milady, el señor Franklin Blake, y tuvo esta breve conversación conmigo:
–Betteredge –me dijo–, he ido a ver al abogado por unos asuntos familiares, y, entre otras cosas, hemos estado hablando de la desaparición del Diamante Indio de la casa de Yorkshire de mi tía hace dos años. El señor Bruff piensa, al igual que yo, que habría que poner toda la historia por escrito para que se sepa la verdad, y cuanto antes, mejor.
Como aún no había captado lo que quería decir, y creo que siempre es aconsejable estar de parte del abogado por el bien de la paz y la tranquilidad, dije que yo también lo pensaba así. El señorito Franklin siguió hablando:
–Por este asunto del Diamante ya ha habido personas inocentes cuya reputación ha salido perjudicada por estar bajo sospecha, como usted sabe. Y en lo sucesivo puede que el recuerdo de esas personas inocentes también se resienta por falta de un registro escrito de todos los hechos que pueda ser consultado por quienes vengan después de nosotros. No me cabe la menor duda de que esta extraña historia de nuestra familia ha de contarse. Y creo, Betteredge, que el señor Bruff y yo hemos dado con la mejor forma de contarla.
Lo cual debía de ser muy satisfactorio para ambos, por supuesto, pero yo seguía sin ver qué tenía que ver este servidor con todo eso.
–Debemos relatar ciertos sucesos –prosiguió el señorito Franklin–, para lo que contamos con algunas personas que participaron en ellos y están capacitadas para narrarlos. Partiendo de estas sencillas premisas, la idea es que escribamos todos la historia de la Piedra Lunar por turnos, sólo hasta donde alcance la experiencia personal de cada uno. Hemos de empezar explicando cómo llegó el Diamante a manos de mi tío Herncastle cuando estaba sirviendo en la India hace cincuenta años. Ya dispongo de ese relato preliminar gracias a un viejo documento familiar en el que un testigo presencial narra los detalles pertinentes con la autoridad que eso le confiere. Lo siguiente es contar cómo llegó el Diamante a la casa de Yorkshire de mi tía, hace dos años, y cómo desapareció de allí poco más de doce horas después. Nadie sabe mejor que usted, Betteredge, lo que pasó en la casa entonces. Así pues, coja la pluma y empiece a escribir.
Ésos fueron los términos en los que se me informó de cuál iba a ser mi participación en el asunto del Diamante. En el caso de que sientan curiosidad por saber qué decidí hacer en tales circunstancias, permítanme que les diga que hice lo que probablemente habrían hecho ustedes en mi lugar. Afirmé con toda modestia que no creía que pudiese estar a la altura de la tarea que se me estaba imponiendo, por más que en todo momento no dejara de pensar para mis adentros que sí que me sentía lo bastante preparado para llevarla a cabo, siempre que confiase en mi aptitud como era debido. Me imagino que el señorito Franklin debió de leerme lo que pensaba en el rostro, pues se negó a creer en mi modestia e insistió en que confiase en mi aptitud como era debido.
Han pasado dos horas desde que el señorito Franklin me dejó. En cuanto se dio la vuelta, me vine a mi escritorio a empezar a escribir la historia. Y en él llevo sentado, sintiéndome muy desvalido (pese a toda mi aptitud) desde entonces, mientras me doy cuenta de lo mismo que Robinson Crusoe que he citado antes: esto es, de que es una locura lanzarse a una empresa antes de calcular los costes, y antes de valorar debidamente las fuerzas de las que disponemos para llevarla a cabo. Tengan la bondad de recordar que, por pura casualidad, abrí el libro justo por esa página el día antes de lanzarme precipitadamente a este asunto que tengo entre manos, y permítanme que pregunte: ¿puede haber mayor vaticinio que ése?
No soy supersticioso; he leído un montón de libros y podría decirse que a mi modo soy un erudito. Aunque ya he cumplido los setenta, poseo una memoria muy activa y las piernas en consonancia. No se piensen que es mera palabrería de ignorante mi opinión de que nunca se ha escrito ni se escribirá un libro como Robinson Crusoe. Llevo años acudiendo a ese libro –por lo general mientras me fumo una pipa–, y he comprobado que es el amigo que necesito en todas las vicisitudes de esta vida. Que estoy abatido, Robinson Crusoe; que necesito consejo, Robinson Crusoe; que antes mi mujer me agobiaba, y que ahora me he tomado una copita de más, Robinson Crusoe. Seis consistentes ejemplares de Robinson Crusoe he destrozado de tanto prestarme arduo servicio. En su pasado cumpleaños, milady me regaló el séptimo. Para celebrarlo, me tomé una copita de más, y de nuevo Robinson Crusoe me enmendó. Costó cuatro chelines y seis peniques, las tapas son azules y, por si fuera poco, lleva una ilustración.
De todos modos, no creo que ésta sea la mejor forma de empezar la historia del Diamante, ¿verdad? Parece que estoy divagando en busca de vaya usted a saber qué. Permítanme que coja otra hoja y, con todos mis respetos, comencemos de nuevo.
Capítulo 2
He mencionado a milady hace unas pocas líneas. Pues bien, el Diamante nunca habría llegado a nuestra casa, de donde desapareció, si no se lo hubiesen regalado a la hija de milady; y la hija de milady nunca habría podido aceptarlo si milady, con mucho esfuerzo y dolores, no la hubiese traído al mundo. Así pues, no está de más que empecemos por milady, con lo que nos aseguramos que retrocedemos mucho en el tiempo; y eso, créanme, siempre es un verdadero alivio cuando se ha de dar inicio a una tarea como la que tengo yo entre manos.
Si conocen algo de la sociedad distinguida, habrán oído hablar de las tres hermosas señoritas Herncastle. La señorita Adelaide, la señorita Caroline y la señorita Julia; esta última la más joven y, en mi opinión, la mejor de las hermanas; y bien que tuve oportunidades de formarme dicha opinión, como irán viendo. Entré al servicio del anciano lord, su padre (y gracias a Dios que él no tiene nada que ver con esto del Diamante, pues era el hombre, ya sea de clase alta o baja, con la lengua más larga y el carácter menos amable que haya conocido jamás...); en fin, que con quince años entré al servicio del anciano lord como paje de las tres honorables señoritas. Y allí viví hasta que la señorita Julia se casó con el difunto sir John Verinder. Era un hombre excelente, al que sólo le hacía falta encontrar a alguien que lo dirigiera; y, aquí entre nosotros, encontró a esa persona; y, lo que es más, gracias a eso mejoró y se enriqueció, y vivió y murió dichoso, desde el día que milady lo llevó a la iglesia para casarse hasta el día que ella le permitió que exhalase su último suspiro y le cerró los ojos para siempre.
No he dicho que me vine con la novia a vivir aquí, a la casa y tierras del novio. «Sir John –dijo ella–, no puedo prescindir de Gabriel Betteredge.» «Milady –contestó sir John–, yo tampoco puedo prescindir de él.» Así era él con ella, y así entré yo a su servicio. A mí me daba igual adónde me llevaran, con tal de que mi señora y yo siguiéramos juntos.
Al ver que milady se interesaba por el trabajo agrícola, las granjas y todo eso, yo también me interesé, con mayor motivo aún habida cuenta de que yo era el séptimo hijo de un humilde campesino. Milady me puso a las órdenes del administrador, y yo hice mi trabajo lo mejor que pude, satisfice a todos y fui ascendiendo. Unos años después, pongamos que un lunes, dice milady: «Sir John, tu administrador es un anciano estúpido. Concédele una pensión generosa y que Gabriel Betteredge ocupe su puesto». Y pongamos que el martes sir John le dice: «Milady, el administrador ha recibido una pensión generosa y Gabriel Betteredge ya ocupa su puesto». Oímos hablar tanto de matrimonios que son infelices viviendo juntos; pues aquí tienen un ejemplo de lo contrario. Que les sirva de advertencia a algunos de ustedes, y de acicate a otros. Entretanto, yo prosigo con mi historia.
Bien, pues ahí estaba yo viviendo a lo grande, dirán ustedes; en un honroso puesto de confianza, con mi casita para mí solo, con mis paseos por la finca por la mañana, mis cuentas por la tarde y mi pipa y mi Robinson Crusoe por la noche. ¿Qué más podía querer para ser feliz? Recuerden lo que quería Adán cuando estaba solo en el Jardín del Edén, y si a Adán no lo culpan, a mí no me culpen tampoco.
La mujer a la que le eché el ojo era la que me cuidaba la casita. Se llamaba Selina Goby. Estoy de acuerdo con el difunto William Cobbett en la forma de elegir esposa1. Comprueba que mastica bien la comida y que pisa firme al caminar, y habrás elegido bien. Selina Goby cumplía esos dos requisitos, lo cual fue una de las razones para que me casara con ella. Asimismo, había otra razón que había descubierto yo solito. Selina, siendo soltera, me hacía pagarle tanto a la semana por su manutención y servicios. Selina, siendo mi mujer, no me podría cobrar la manutención y me tendría que prestar gratis sus servicios. Desde esa perspectiva lo consideré. Economía doméstica con un punto de amor. Se lo planteé a mi señora, como era mi obligación, del mismo modo que me lo había planteado a mí mismo:
–He estado pensando en Selina Goby, milady –dije–, y creo que me va a salir más barato casarme con ella que mantenerla.
Milady se echó a reír y dijo que no sabía de qué sorprenderse más, si de mi lenguaje o de mis principios. Supongo que le había hecho gracia algo que a uno se le escapa si no es una persona distinguida. Lo único que entendí fue que tenía permiso para ir a proponérselo a Selina, así que fui y se lo propuse. ¿Y qué dijo Selina? ¡Jesús! Qué poco deben de conocer ustedes a las mujeres si me preguntan eso. Dijo que sí, por supuesto.
Conforme se acercaba el día de la boda, y ella se puso a hablar de que me debería hacer una levita nueva para la ceremonia, empecé a tener mis dudas. He contrastado con otros hombres lo que sintieron mientras se encontraban en tan especial situación, y todos han reconocido que, alrededor de una semana antes de que ocurriera, les dieron ganas de salir huyendo. Yo fui un poco más lejos; es como si hubiera llegado a levantarme y huir, por así decirlo. ¡Pero no de rositas! Era un hombre justo y no esperaba que ella me dejase romper el compromiso a cambio de nada. Compensar a la mujer a la que el hombre abandona es una de las leyes de Inglaterra. En obediencia a la ley, y después de pensármelo detenidamente, le ofrecí a Selina Goby un colchón de plumas y cincuenta chelines si consentía que me echase atrás. Y no se lo van a creer, pero les aseguro que es la verdad: la muy tonta se negó.
Después de eso ya no hubo nada que hacer, por supuesto. Encargué la levita más barata que pude y pasé por todo lo demás también como mejor pude. Ni fuimos una pareja feliz ni fuimos una pareja desgraciada. Éramos una cosa y la otra. No sé cómo sería, pero el caso es que parecía que siempre estábamos, con la mejor intención, entorpeciéndonos el uno al otro. Que yo quería subir por las escaleras, ahí estaba mi mujer bajando; o que mi mujer quería bajar, ahí estaba yo subiendo. Así es la vida de casados según mi experiencia.
Al cabo de cinco años de desencuentros en las escaleras, quiso la omnisciente Providencia librarnos al uno del otro llevándose a mi mujer. Me dejó con mi pequeña Penelope, la única descendencia que habíamos tenido. Poco después murió sir John y dejó a milady con la pequeña señorita Rachel, la única descendencia que habían tenido. De poco debe de haber servido lo que he escrito hasta ahora de milady si hace falta que les explique que mi buena señora se encargó de supervisar la crianza de mi pequeña Penelope, de enviarla a la escuela para que aprendiera y se convirtiese en una chica despierta, y de hacerla, cuando tuvo edad, doncella personal de la señorita Rachel.
En cuanto a mí, seguí un año tras otro con mi trabajo de administrador hasta que llegó el día de Navidad de 1847, en el que hubo un cambio en mi vida. En esa fecha, milady se invitó a tomar una taza de té en mi casita a solas conmigo. Me comentó que, si lo calculábamos a partir del momento en que entré de paje en tiempos del viejo lord, yo llevaba más de cincuenta años a su servicio, y después me entregó un precioso chaleco de lana que había tejido ella misma para que pasase el crudo invierno calentito.
Recibí ese espléndido obsequio sin apenas saber qué decir para agradecerle a mi señora semejante honor. Sin embargo, para mi gran sorpresa resultó que el chaleco no era un regalo, sino un soborno. Milady había descubierto que me estaba volviendo viejo antes de descubrirlo yo mismo, y había venido a mi casita a engatusarme (si me permiten la expresión) para que dejara el duro trabajo al aire libre de administrador y reposara el resto de mis días desempeñando con comodidad el de mayordomo de la casa. Me opuse con todas mis fuerzas a esa idea indigna de dedicarme a reposar, pero mi señora conocía mi lado débil y me lo planteó como un favor personal que me pedía. La disputa terminó cuando, como un viejo idiota, me enjugué los ojos con mi chaleco de lana nuevo y dije que me lo pensaría.
Después de que ella se fuera, como me agobiaba mucho lo de tener que pensármelo, me apliqué el remedio que, a día de hoy, sigue sin haberme fallado jamás en casos de duda o emergencia. Me fumé una pipa y abrí mi Robinson Crusoe. Cuando no llevaba ni cinco minutos con ese extraordinario libro, llegué a una parte muy reconfortante (página ciento cincuenta y ocho) que dice: «Hoy amamos lo que mañana odiaremos». De inmediato vi lo que tenía que hacer. Hoy yo estaba totalmente decidido a seguir siendo administrador; mañana, de acuerdo con Robinson Crusoe, querría todo lo contrario. Sólo tenía que considerarlo mañana según mi estado de ánimo de entonces y todo arreglado. Una vez que me hube librado de la desazón de ese modo, me fui a dormir esa noche siendo el administrador de lady Verinder y me desperté a la mañana siguiente siendo su mayordomo. Todo muy cómodo, y todo gracias a Robinson Crusoe.
Mi hija Penelope acaba de asomarse por encima de mi hombro para ver lo que he hecho hasta ahora. Ha comentado que está muy bien escrito y que es todo cierto hasta la última palabra. No obstante, ha puesto una objeción. Dice que lo que he escrito hasta ahora no tiene nada que ver con lo que me han pedido que haga. Me han pedido que cuente la historia del Diamante y, en lugar de eso, he estado contando la historia de mi vida. Es algo muy curioso, que desde luego no sé explicar. Me pregunto si a los caballeros que se ganan la vida escribiendo libros les pasará alguna vez como a mí esto de que su propia vida se entremezcle con el tema del que estén tratando. Si les pasa, los entiendo perfectamente. Entretanto, he aquí otro comienzo en falso, y más desperdicio de buen papel. ¿Qué podemos hacer ahora? No se me ocurre nada, salvo que ustedes se calmen y que yo empiece de nuevo por tercera vez.
Capítulo 3
He intentado resolver la cuestión de cómo empezar el relato como es debido de dos maneras. La primera, rascándome la cabeza, lo que no ha dado ningún resultado. La segunda, consultándoselo a mi hija Penelope, lo que ha dado como resultado una idea totalmente distinta.
Según Penelope, lo que tengo que hacer es escribir lo que pasó día tras día, empezando desde el momento en que supimos que el señor Franklin Blake iba a venir a casa. Cuando consigues centrar tus recuerdos a partir de una fecha concreta, es increíble lo que tu memoria puede rememorar al verse coaccionada de ese modo. El único problema inicial, eso sí, es saber las fechas. Sin embargo, Penelope se ha ofrecido a consultarlo en su diario, que le enseñaron a llevar en la escuela y que sigue escribiendo desde entonces. En respuesta a una mejora a su idea que se me ha ocurrido, y que es que sea ella quien cuente la historia en mi lugar empleando su diario, Penelope ha observado, con una mirada furibunda y la cara muy roja, que su diario es para su uso privado y que nadie salvo ella conocerá su contenido nunca jamás. Cuando le he pedido que se explicara, Penelope ha contestado: «¡Tonterías!». Es un encanto de niña.
Así pues, de acuerdo con el plan de Penelope, permítanme que empiece diciendo que un miércoles por la mañana fui llamado a la sala de estar de milady. Era el 24 de mayo de 1848.
–Gabriel –me dijo ella–, tengo una noticia que le va a sorprender. Franklin Blake ha vuelto del extranjero. Ahora está en Londres en casa de su padre, y mañana se viene aquí un mes para no perderse el cumpleaños de Rachel.
De haber tenido un sombrero en la mano, sólo el respeto me habría impedido que lo tirara al techo. No veía al señorito Franklin desde que era un muchacho y vivía con nosotros en esta casa. Tal y como yo lo recordaba, era sin comparación el muchacho más encantador que jamás hubiera rodado una peonza o roto una ventana. La señorita Rachel, que también estaba presente y a quien hice ese comentario, replicó que ella lo recordaba como el tirano más atroz que jamás hubiera torturado a una muñeca, y el conductor más severo de una agotada niña enganchada a un arnés de toda Inglaterra.
–Ardo de indignación, y me entra mucha fatiga, cuando pienso en Franklin Blake –fue el modo en que lo resumió la señorita Rachel.
Al oír lo que les estoy contando, es normal que se pregunten cómo es que el señorito Franklin se había pasado tantos años, desde que era un muchacho hasta hacerse un hombre, fuera de su propio país. Les respondo que porque su padre tuvo la desgracia de ser el heredero de un ducado y no poder demostrarlo.
En pocas palabras, esto es lo que ocurrió:
La hermana mayor de milady se casó con el célebre señor Blake, tan famoso por su gran fortuna como por el gran pleito que interpuso. La de años que estuvo agobiando a los tribunales del país para que echaran al duque que había en esos momentos y lo pusieran a él en su lugar, la de monederos de abogados que llenó hasta reventar, y la de gente, por lo demás pacífica, que consiguió que anduviesen a la greña mientras discutían si tenía razón o no, es algo que escapa con diferencia a mis cálculos. Murió su mujer, así como dos de sus tres hijos, antes de que los tribunales se decidieran finalmente a enseñarle dónde estaba la salida y a dejar de quedarse con su dinero. Cuando todo hubo terminado, y el duque que estaba en posesión del título siguió estándolo, el señor Blake descubrió que la única forma de quedar en paz con su país por el modo en que lo había tratado era no dejando que su país tuviese el honor de educar a su hijo. «¿Cómo voy a confiar en las instituciones de este reino –dijo–, después del modo en que se han portado conmigo esas instituciones?» Añadamos a esto que al señor Blake le desagradaban todos los muchachos, incluido el suyo, y me reconocerán que sólo había un final posible. Nos arrebataron al señorito Franklin y se lo llevaron de Inglaterra a unas instituciones, en las que su padre sí que podía confiar, de ese excelso país que es Alemania. Mientras, como sabrán, el señor Franklin se quedó tan a gusto en Inglaterra, para mejorar la vida de sus compatriotas desde el parlamento y publicar una declaración sobre el duque en posesión del título que sigue inacabada a día de hoy.
¡Ya está! ¡Gracias a Dios que lo he contado! Ni ustedes ni yo tenemos que preocuparnos más del señor Blake, padre. Dejémoslo con el ducado, y nosotros sigamos con el Diamante.
El Diamante nos devuelve con el señorito Franklin, que fue el medio inocente de que esa funesta joya llegara a la casa.
Nuestro encantador muchacho no se olvidó de nosotros después de irse al extranjero. Escribía de cuando en cuando; a veces a milady, a veces a la señorita Rachel y a veces a mí. Antes de irse habíamos realizado una transacción entre nosotros, consistente en que él me había pedido prestado un ovillo de cordel, una navaja de cuatro hojas y siete chelines y seis peniques que no he vuelto a ver ni espero ver nunca. Las cartas que me enviaba eran sobre todo para pedirme más. No obstante, yo sabía por milady cómo le iba por el extranjero conforme iba creciendo en años y estatura. Después de aprender lo que las instituciones alemanas le podían enseñar, les dio una oportunidad a las francesas, y después a las italianas. Entre todas lo convirtieron en una especie de genio universal, hasta donde llegué a entender. Escribía un poco; pintaba un poco; cantaba, tocaba y componía un poco; sospecho que en todos los casos tomando prestado como a mí. La fortuna que le había dejado su madre (setecientas libras al año) le llegó al cumplir la mayoría de edad, y lo atravesó como si fuese un colador. Cuanto más dinero poseía, más necesitaba; el señorito Franklin tenía un agujero en el bolsillo que no había forma de coser. Adondequiera que fuese, su modo de ser alegre y relajado le abría muchas puertas. Vivía aquí, allá y en todas partes; su dirección, como él mismo solía decir, era: «Estafeta de correos de Europa; a retener hasta que se solicite». En dos ocasiones se decidió a venir a Inglaterra a vernos, y en las dos ocasiones alguna fresca (perdonen la expresión) se cruzó en su camino y lo detuvo. Al tercer intento lo consiguió, como ya están enterados por lo que me dijo milady. El jueves 25 de mayo íbamos a ver por primera vez en qué hombre se había convertido nuestro encantador muchacho. Era de buena familia, tenía mucho espíritu y contaba veinticinco años de edad, según calculamos. Ahora ya saben ustedes todo lo que yo sabía del señor Franklin Blake antes de que volviera a nuestra casa.
El jueves hizo el día de verano más excelente que hayan visto nunca, y milady y la señorita Rachel, como no esperaban al señorito Franklin hasta la hora de la cena, salieron para ir a comer a casa de unos amigos de la vecindad.
Después de que se marcharan, fui a echar un vistazo al cuarto que habíamos preparado para nuestro invitado y comprobé que todo estaba en orden. A continuación, como yo también me encargaba de la bodega del vino2 (a petición mía, no se crean, porque no me gustaba que otra persona estuviese en posesión de la llave de la bodega del difunto sir John), subí algunas botellas de nuestro famoso clarete Latour y las dejé al cálido aire veraniego para que se les quitara el frío de la bodega antes de la cena. Tras decidir ponerme yo también a que me diera el cálido aire veraniego, ya que lo que es bueno para el clarete viejo también lo es para un anciano, cogí mi butaca de mimbre para salirme al patio trasero, pero de pronto me detuve al oír algo como el suave redoble de un tambor en la explanada de delante de la residencia de milady.
Al bordear la casa y llegar a la explanada, me encontré con tres indios de color caoba, vestidos con túnicas y pantalones de lino blanco, que contemplaban el edificio.
Cuando los observé más de cerca, vi que los indios llevaban colgando unos panderos. Detrás de ellos se encontraba un chico inglés, pequeño, de aspecto delicado y pelo rubio, que portaba una talega. Pensé que los tres sujetos serían magos itinerantes, y que en la bolsa del chico trasportaban los artículos que empleaban en su oficio. Uno de ellos, que hablaba inglés y he de reconocer que hizo gala de unos modales exquisitos, me informó al poco de que estaba en lo cierto, y me pidió permiso para hacer sus trucos ante la señora de la casa.
Que quede claro que no soy ningún viejo avinagrado. Por lo general me encanta la diversión, y sería la última persona del mundo que desconfiase de otra persona porque ésta tuviera un tono de piel un poco más oscuro que el mío. Pero hasta los mejores de nosotros tenemos nuestras debilidades, y la mía, cuando sé que hay una cesta con vajilla de plata de la familia encima de una mesa de la antecocina, es acordarme al instante de esa cesta al ver a un forastero itinerante cuyos modales son mejores que los míos. Así pues, informé al indio de que la señora de la casa había salido, y le pedí que él y los suyos se marcharan. Me hizo una preciosa reverencia a cambio y él y los suyos se fueron. Por mi parte, volví a mi sillón de mimbre, me instalé con él en el lado soleado del patio y, a decir verdad, no es que me quedara exactamente dormido, pero casi.
Me despertó mi hija Penelope, que venía corriendo hacia mí como si la casa estuviese en llamas. ¿Y qué creen que quería? Quería que detuviesen a los tres prestidigitadores indios de inmediato; el motivo era que ellos sabían quién iba a venir de Londres a visitarnos y tramaban algo malo contra el señor Franklin Blake.
Al oír el nombre me despabilé. Abrí los ojos y le pedí a mi hija que se explicara.
Al parecer, Penelope acababa de volver de la casa del guarda, donde había estado chismorreando con la hija de éste. Las dos chicas habían visto salir a los indios, después de que yo les hubiese pedido que se fueran, seguidos por el niño. Como se les había metido en la cabeza que esos extranjeros maltrataban al niño –sin que hubiera ninguna razón concreta de la que consiguiera enterarme, excepto que era muy mono y de aspecto delicado–, las dos los habían seguido a hurtadillas por el lado interior del seto que separaba la finca del camino mientras vigilaban los movimientos de los extranjeros por el lado de fuera. Y esos movimientos se convirtieron en unas acciones muy sorprendentes.
Primero otearon arriba y abajo del camino para asegurarse de que estaban solos. Después los tres se volvieron y contemplaron nuestra casa. A continuación, parlotearon y discutieron en su lengua y se miraron como si tuvieran sus dudas. Entonces se giraron hacia el niño inglés, como si esperaran que él los ayudase. Y finalmente, el indio principal, el que hablaba inglés, le dijo al niño: «Estira la mano».
Me dijo mi hija Penelope que, al oír esas terribles palabras, no sabía cómo no se le había salido el corazón por la boca del susto. Pensé para mí que probablemente fuese el corsé el que lo había evitado. Lo único que le dije, no obstante, fue: «Me estás poniendo la carne de gallina.» (Nota bene3: a las mujeres les gustan esta clase de cumplidos.)
Bien, pues cuando el indio le dijo lo de «estira la mano», el niño retrocedió un paso, negó con la cabeza y afirmó que no quería. Entonces el indio le preguntó, aunque en absoluto de mala manera, si prefería que lo enviasen de vuelta a Londres, adonde lo habían encontrado durmiendo en el cesto vacío de un mercado, hambriento, harapiento y abandonado. Parece que eso puso fin al problema. El niño estiró la mano de mala gana, y entonces el indio se sacó un frasco del pecho del que le vertió un líquido negro, como tinta, en la palma. Después de tocarle la cabeza al niño y hacer sobre ella señales en el aire, el indio dijo: «Mira». El chico se puso muy rígido y se quedó como una estatua mirando la tinta que tenía en la palma de la mano.
(Hasta ahí todo me sonó a mera prestidigitación, acompañada por un derroche absurdo de tinta. Me estaba empezando a entrar sueño otra vez cuando lo siguiente que me contó Penelope me volvió a despabilar.)
Los indios miraron de nuevo arriba y abajo del camino, y luego el cabecilla le dijo al niño:
–¿Ves al caballero inglés que viene del extranjero?
–Lo veo –contestó el niño.
–¿Es por este camino que va a la casa, y por ningún otro, por el que el caballero inglés va a viajar hoy? –preguntó el indio.
–Es por este camino que va a la casa, y por ningún otro, por el que el caballero inglés va a viajar hoy –dijo el niño.
El indio hizo una segunda pregunta, después de aguardar un poco:
–¿Lleva el caballero inglés Eso con él?
–Sí –contestó el niño, después de aguardar también un poco.
El indio hizo una tercera y última pregunta:
–¿Va a venir aquí el caballero inglés al caer el día, como ha prometido?
–No lo sé –fue la respuesta del niño. El indio le preguntó por qué–. Estoy cansado. Se me llena la cabeza de una niebla que me desconcierta. Hoy ya no puedo ver más.
Y con eso terminó la catequesis. El indio le dijo algo en su lengua a los otros dos mientras señalaba al niño y también hacia la ciudad, en la que (como luego averiguamos) estaban alojados. Después de hacer más señales sobre la cabeza del niño, le sopló en la frente y aquél se despertó con un respingo. Entonces se fueron hacia la ciudad y las chicas los perdieron de vista.
Dicen que la mayoría de cosas, con que tan sólo se busque, tienen su moraleja. ¿Cuál era la de esto?
Según pensé, la moraleja era: primero, que el prestidigitador jefe había oído a algunos sirvientes hablando fuera de la casa de la llegada del señorito Franklin, y había visto la forma de sacarse algún dinero. Segundo, que sus hombres, el niño y él se iban a quedar por allí (con la intención de sacarse el mencionado dinero) hasta que vieran que milady regresaba a casa, tras lo que volverían y predirían la llegada del señorito Franklin como si fuera cosa de magia. Tercero, que Penelope los había visto ensayando su truquito como si fueran actores ensayando una obra. Cuarto, que no estaría de más que yo no le quitara ojo esa tarde a la cesta con la vajilla de plata. Quinto, que Penelope haría bien en calmarse y dejar que su padre siguiera dormitando al sol.
Eso me pareció lo más razonable. Si conocen algo de la forma de ser de las jovencitas, no les sorprenderá saber que Penelope no estuvo de acuerdo conmigo. Según ella, la moraleja era muy seria. Me recordó en particular la tercera pregunta del indio: «¿Lleva el caballero inglés Eso con él?»
–¡Ay, padre, no me haga bromas con esto! –exclamó Penelope juntando las manos–. ¿A qué se refería con «Eso»?
–Se lo preguntaremos al señorito Franklin, cariño, si te puedes esperar a que llegue. –Le guiñé un ojo para que viera que se lo decía de broma, pero ella se lo tomó muy en serio, lo que me hizo gracia–. ¿Qué diantres va a saber el señorito Franklin de algo así? –añadí.
–Pregúnteselo –replicó Penelope–, y a ver si a él también le parece que es cosa de risa.
Dicho lo cual, se marchó.
Decidí preguntárselo al señorito Franklin, más que nada para que Penelope se quedara tranquila. De lo que hablamos cuando lo hice, unas horas más tarde, hallarán ustedes cumplida cuenta donde corresponde. No obstante, como no quiero que se hagan ilusiones y que después se lleven un chasco, permítanme que les advierta ya, antes de que prosigamos, que no hubo la menor broma en la conversación que tuvimos sobre los prestidigitadores. Para mi gran sorpresa, el señorito Franklin se lo tomó muy en serio, al igual que Penelope. Entenderán que fuera así si les digo que, en su opinión, «Eso» se refería a la Piedra Lunar.
Capítulo 4
De veras que lamento entretenerlos tanto ante mi sillón de mimbre y yo. Soy bien consciente de que un anciano adormilado en un soleado patio trasero no es una visión muy interesante. No obstante, todo tiene que ir en su sitio tal y como pasó, así que les ruego que sigan un rato más conmigo mientras yo esperaba la llegada del señor Franklin Blake.
Antes de que me diera tiempo a dormirme de nuevo, una vez que mi hija Penelope me hubo dejado, me sacó del amodorramiento un ruido de platos procedente de las dependencias del servicio, lo que significaba que el almuerzo estaba listo. Como yo tomaba las comidas en mi sala, no tenía nada que ver con el almuerzo del servicio, salvo desearles a todos buen provecho antes de volver a relajarme en mi sillón. Pero estaba estirando las piernas cuando otra mujer se abalanzó sobre mí. No era mi hija de nuevo, sino tan sólo Nancy, la pinche de cocina. Yo estaba justo delante de la salida, y observé, cuando me pidió que la dejara pasar, que parecía enfurruñada, algo que, en mi condición de jefe del servicio, por principio nunca dejo que suceda sin inquirir yo qué ocurre.
–¿Cómo es que sales teniendo la comida en la mesa? –le pregunté–. ¿Qué te pasa, Nancy?
Ésta intentó apartarme a un lado y seguir su camino sin contestarme, con lo que me levanté y la cogí de la oreja. Es una moza regordeta y de buen ver, y tengo la costumbre de mostrar de ese modo que una chica me cae bien.
–¿Qué te pasa? –repetí.
–Que Rosanna llega otra vez tarde a comer –contestó Nancy–, y me envían a buscarla. ¡Es que todo lo tengo que hacer yo en esta casa! ¡Déjeme, señor Betteredge!
Esa Rosanna era la segunda criada. Como me daba un poco de lástima (pronto sabrán por qué), y vi en la cara de Nancy que la iba a traer a comer empleando unos términos más fuertes de los necesarios en tales circunstancias, pensé que, como no tenía nada que hacer, no estaría de más que fuese a buscarla yo mismo, y así aprovecharía para indicarle que fuese más puntual en lo sucesivo, lo que sabía que no le sentaría mal viniendo de mí.
–¿Dónde está Rosanna? –pregunté.
–¡En las arenas, para variar! –dijo Nancy con un movimiento brusco de cabeza–. Esta mañana le ha dado otro de sus desmayos y ha pedido permiso para salir a tomar el aire. ¡Es que me saca de quicio!
–Vuelve a la mesa, niña –dije–. A mí no me saca de quicio, así que me voy yo a por ella.
Nancy, que tiene buen comer, se alegró. Cuando se alegra, se la ve guapa. Cuando se la ve guapa, le doy una palmadita en la barbilla. No es ninguna inmoralidad, sino mera costumbre.
Bien, pues cogí mi bastón y partí hacia las arenas.
¡No, todavía no puedo partir! Lamento entretenerles de nuevo, pero de verdad que tienen que conocer primero la historia de las arenas y la de Rosanna, ya que ambas guardan estrecha relación con el asunto del Diamante. ¡Mira que intento seguir con esta declaración sin detenerme, pero no hay forma! Claro está que siempre hay Personas y Cosas que aparecen en esta vida en el momento más inoportuno, y cada una a su modo se empeñan en que nos fijemos en su presencia. Tomémonoslo con calma, así como con brevedad. Les prometo que muy pronto llegaremos al meollo del misterio.
Rosanna (pongamos a la Persona delante de la Cosa, por una cuestión de pura educación) era la única sirviente nueva que había en la casa. Unos cuatro meses antes de la época de la que estoy escribiendo, milady había ido a Londres y había visitado un reformatorio en el que intentaban evitar que mujeres descarriadas volvieran a la mala vida después de salir de la cárcel. La celadora jefe, al ver que milady se interesaba mucho por aquel lugar, le señaló una chica, llamada Rosanna Spearman, y le contó una historia muy triste que no me siento capaz de repetir aquí, ya que no me gusta padecer por padecer, como también les pasará a ustedes. Todo aquello había resultado en que Rosanna Spearman se había hecho ladrona, pero al no ser de la clase de ladrones que montan empresas en la City4 y roban a miles en vez de a uno solo, fue detenida por la policía, proceder que después siguieron la cárcel y el reformatorio. La celadora pensaba que Rosanna, pese a lo que había hecho, era una chica excepcional, y que sólo necesitaba que se le diese la oportunidad de demostrar que se merecía que cualquier señora cristiana se interesara por ella. Milady (una señora cristiana como la que más) le contestó: «Pues Rosanna Spearman va a tener esa oportunidad entrando a mi servicio». Y una semana después Rosanna empezó a servir en esta casa como segunda criada.
No se le contó su historia a nadie, a excepción de a la señorita Rachel y a mí. Milady, que me hace el honor de consultarme casi todo, también me consultó lo de Rosanna. Y como de un tiempo a esa parte yo había adoptado en buena medida la costumbre del difunto sir John de estar siempre de acuerdo con milady, estuve totalmente de acuerdo con ella en la decisión que había tomado sobre Rosanna Spearman.
A ninguna chica se le podría haber ofrecido una oportunidad mejor que la que se le dio a esta chica nuestra. Nadie del servicio le iba a poder echar en cara su vida pasada, ya que nadie sabía en qué había consistido. Tenía su sueldo y sus privilegios, como el resto, además de las palabras de ánimo que de vez en cuando le daba milady en privado. A cambio, he de decir que demostró ser digna del amable trato que recibía. Aunque no era muy fuerte, y de vez en cuando la aquejaban esos desmayos ya mencionados, se dedicaba a hacer su trabajo con discreción y sin quejarse, y lo hacía con cuidado y bien. No obstante, por lo que fuese no entabló amistad con las otras sirvientas, exceptuando a mi hija Penelope, que siempre se portó muy bien con ella por más que no llegasen a intimar.
No sé qué haría la chica para ofenderlas. Desde luego no poseía una belleza que pudiese despertar su envidia; era la mujer menos agraciada de toda la casa, con la desgracia añadida de tener un hombro más grande que el otro. Yo creo que lo que más molestaba a las sirvientas era que fuese tan callada y solitaria. En sus ratos de asueto, mientras las otras cotilleaban, ella leía o hacía labor. Y cuando era su turno de librar, nueve de cada diez veces se ponía el sombrero sin decir palabra y se iba sola. Nunca discutía ni se ofendía por nada; sólo guardaba las distancias, con tanta obstinación como cortesía, entre las otras y ella. Añadamos a esto que, pese a ser feúcha, había algo en ella que era más propio de una dama que de una sirvienta. Puede que fuera su voz, o tal vez su cara. Lo único que puedo decir es que las otras mujeres le cogieron tirria en cuanto llegó a la casa, y decían (lo cual era muy injusto) que Rosanna Spearman se daba muchos aires.
Una vez contada la historia de Rosanna, sólo me queda dejar constancia de una de las muchas rarezas de tan extraña chica antes de pasar a la historia de las arenas.
Nuestra casa se encuentra en lo alto de la costa de Yorkshire, cerca del mar. Disfrutamos de lugares preciosos por los que pasear por todas partes menos una, que para mí es una ruta horrenda. A lo largo de unos cuatrocientos metros atraviesa una sombría plantación de abetos hasta que llega, entre bajos acantilados, a una pequeña bahía que es la más fea y solitaria de toda nuestra costa.