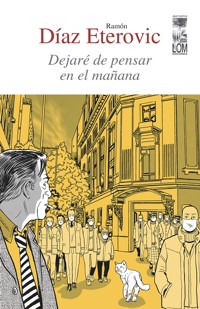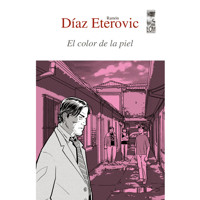Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Un pueblito del norte del Chile muere lentamente a causa de la contaminación que provoca una empresa minera. Los pobladores emigran, otros resisten. El abogado que toma la causa, es asesinado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© LOM ediciones Primera edición, 2014 Segunda reimpresión, 2015 ISBN impreso: 9789560005502 ISBN digital: 9789560013248 RPI: 246.624 Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2688 52 73 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Ilustración de portada: Gonzalo Martínez Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile
ASonia, Ángeles, Alonso,Valentina, Leonor y Mota. Y desde luego a Balzac La familia.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
Había dejado de llover. Bajo la luz de los escasos faroles del alumbrado público, las calles estaban cubiertas de un líquido viscoso, como si hubieran sido arrasadas por sucesivas olas de petróleo. En el aire imperaba un olor a combustible quemado. La gente que estaba a mi lado, en un paradero de buses al que le faltaba una parte del techo, no parecía advertirlo. Observaban hacia lo alto y murmuraban oraciones o maldiciones; las dos caras de la moneda que permiten aceptar la resignación o el espanto de sobrevivir. El cielo lucía encapotado. No recordaba la última vez que vi algunas nubes o el brillo del sol filtrándose por el ala raída de mi sombrero. Casi no quedaban árboles en las calles. La mayoría habían sido arrancados durante el último otoño y solo se mantenían en pie unos troncos resecos, como pálido recuerdo del tiempo en que todavía los parques no eran recintos privados o espacios concesionados a empresarios que lucraban con el deseo de la gente de conocer una arboleda. Hacía frío e ignoraba el destino al que debía dirigirme. No recordaba si tenía casa a la que llegar o debía conformarme con el resguardo de una construcción en ruinas o los restos de un automóvil abandonado. La ciudad que me rodeaba no se parecía a la que guardaba en mi memoria. No lograba reconocer si estaba de noche o de día. El futuro no existía y el pasado era una mancha en el pavimento. Tampoco era feliz ni tenía la ilusión de los que conservan residuos de sueños incumplidos. Simplemente existía; una fuerza desconocida me obligaba a seguir en pie y testimoniar lo que ocurría en un territorio donde solo quedaban despojos. Maldije la calamitosa situación, y a modo de respuesta, recibí la sonrisa embrutecida de los que me rodeaban. Quería huir pero la oscuridad se hacía más espesa y mi entorno se parecía al infierno que me habían enseñado a temer en mi infancia.
Desperté con el sonido del teléfono. Me había quedado dormido con la cara apoyada en la cubierta del escritorio. Un dolor agudo en la parte inferior de la espalda me apartó de las últimas huellas de la pesadilla. Cuando me animé a tomar el teléfono, este dejó de sonar. Los clientes nunca llaman, los cobradores y los carteros lo hacen dos veces, los promotores de préstamos bancarios, tres o cuatro, y la muerte no se molesta en golpear, me dije a modo de consuelo.
Simenon, como era su costumbre, dormía sobre varios ejemplares de las novelas del escritor al que debía su nombre, y junto a un par de pocillos con agua y comida.
—Otra vez la misma pesadilla —le dije, cuando luego de un rato, se levantó lentamente y se estiró a sus anchas. Enseguida, saltó sobre la cubierta del escritorio y me miró atentamente.
—¿Qué pasa? —le pregunté—. ¿Necesitas gafas?
—¿Has mirado últimamente el espejo?
—¿Qué problema tiene el espejo?
—Ninguno. Te pareces al barrio, con la tristeza de sus árboles y el hollín que le cae desde el cielo.
—¿Y la pesadilla? ¿Qué me dices de ella?
—Puede ser el anticipo de lo que nos espera en unos años más o el anuncio de nuevas preocupaciones. Tampoco es algo sorprendente. En tus pesadillas siempre aparecen imágenes de un mundo destruido por la mano del hombre.
—La contaminación no es un problema nuevo.
—Ni es novedad que por intereses económicos nadie le ponga atajo.
—¿Por qué no nos vamos a una casa en el sur? ¿Qué te parecería una salamandra junto al sillón destinado a las siestas?
—Siempre dices lo mismo y nunca mueves tu trasero más allá del centro de Santiago. Mejor ocupa tu tiempo en algo útil y sirve el desayuno.
—Ya ni siquiera tienes todos tus dientes.
—¡Tonterías! Fríe el bife guardado en la nevera y te demostraré que aún tengo colmillos vigorosos.
—No tienes remedio. Siempre serás un gato jodido.
—Y tú tampoco tienes posibilidades de mejorar. Vas a seguir metido en líos. Y no me vengas con la letanía del oficio y de que no sirves para otra cosa que no sea hacer preguntas y meter las narices donde nadie te llama. Lo único diferente es tu relación con Doris Fabra.
—Con ella no te metas. Un hombre tiene derecho a cambiar de opinión.
—Me gustaría decirte dos o tres cosas antes de que sea tarde.
***
El teléfono volvió a sonar y logré levantar el fono antes que la llamada se cortara. Un tipo de acento caribeño, que dijo llamarse Amadeo Dulanto y ser ejecutivo de un banco, comenzó a recitarme una lista interminable de ofertas de préstamos, tarjetas de créditos y cuentas corrientes. Si deseaba acceder a ese camino al cielo debía firmar una solicitud donde se estipularía que cualquier incumplimiento de mi parte me conduciría derecho al averno o a un catastro de deudores que me convertiría en un ciudadano sujeto a todas las sospechas imaginables.
Le dije que no me interesaba su oferta, no obstante lo cual siguió promoviendo las bondades de sus productos. Volví a decirle que no me interesaba nada de lo que pudiera ofrecerme y enseguida dejé el fono en su lugar de costumbre.
—La paciencia tiene límites —dije a Simenon, que había seguido con curiosidad mi imprevisto arrebato.
—Es lo que debí pensar el día que llegué a vivir a este departamento.
—Te he dado trato de príncipe. Techo, comida y una cama. ¿Qué más quieres?
—La verdad es que no necesito más. Pero siempre resulta entretenido quejarse. Sobre todo en este país donde la queja es un deporte nacional y el chisme una religión con demasiados feligreses. Lo que alguien sabe, lo comenta con las distorsiones del caso; y si no sabe nada, lo inventa.
Después del desayuno, escuché durante unos minutos las noticias de la radio y enseguida bajé a la calle a conversar con Anselmo, que a esa hora llevaba un buen rato atendiendo su quiosco. Hablamos de las carreras que se correrían por la tarde en el Hipódromo Chile y acordamos cuatro apuestas en sociedad. Después di una vuelta por el barrio y por los callejones del Mercado Central, atestados de clientes que compraban pescados y mariscos. La vida seguía su rutina y aunque el paisaje cambiara, la gente agitada de siempre llenaba las calles.
Volví a mi departamento y durante algo más de una hora leí un libro de cuentos de Rodolfo Walsh que había comprado en una de mis últimas visitas a las librerías de la calle San Diego. El teléfono volvió a interrumpirme poco antes del mediodía. La voz suave y cansada de una mujer pronunció mi nombre y luego guardó silencio.
—¿Con quién hablo? —pregunté.
—No nos conocemos personalmente, aunque he pasado buena parte de mi vida oyendo hablar de usted y sus investigaciones. Soy Raquel Donoso, la esposa del abogado Alfredo Razetti.
—¿Razetti? —pregunté—. ¿Cómo está Alfredo? ¿Sigue en su oficina de avenida Matta?
—Murió hace una semana —dijo escuetamente la mujer y volvió a quedar en silencio.
Me invadió una sensación dolorosa y desconcertante, y por un momento tuve la impresión de que no podría seguir con la conversación.
—No sé qué decir, señora. Su marido y yo nos conocíamos desde cuando estudiábamos en la Escuela de Derecho. Él siguió con sus estudios y yo los abandoné, creo que a tiempo.
—Conozco esa historia, Heredia.
—Volvimos a encontrarnos al cabo de un tiempo y varias veces él me ayudó a sortear períodos de vacas flacas —continué diciendo, como si los recuerdos ayudaran a suavizar la mala noticia—. Me encargaba trabajos de cobranzas o ubicar personas. Nada memorable, salvo cuando investigamos el asesinato de un crítico literario.
—Alfredo consideraba que esa investigación había sido una especie de aventura o algo así. Pasó su vida apegado a los códigos y a los expedientes de sus clientes. Salvo durante la dictadura, nunca se relacionó con juicios fuera de lo común o que pudieran revestir peligro.
—¿Por qué habla de peligro?
—Lo asesinaron.
—¿Alfredo, asesinado? No es posible.
—¿Puede venir a la oficina de Alfredo? Quisiera contarle los detalles y pedirle dos favores.
—Salgo de inmediato —le dije.
Delgado, cabello castaño y una barba quevediana que en el último año había comenzado a poblarse de canas. Anteojos de marcos negros y gruesos. Así era Alfredo Razetti. Nos conocimos en el curso de Derecho Romano, que evocábamos cuando nos reuníamos a beber unas copas y a imaginar un mundo mejor con las dos monedas de esperanza que nos quedaban en los bolsillos.
El mundo en el que habíamos vivido comenzaba a desaparecer. Como el testigo anónimo que era, esperaba despedirme de la vida sin estridencias; igual que el viejo parroquiano que bebe su última copa y enseguida sale a la calle, dobla en la esquina más próxima y sigue su marcha con apenas una sonrisa cansada en el rostro. Antes de que fuera demasiado tarde debía hablar con mi amigo el Escriba, quien insistía en relatar mis pesquisas en sus novelas, probablemente el único indicio que quedaría de mí, guardado en estantes a los que solo accederían gordas ratas de biblioteca.
***
Raquel bordeaba los cincuenta años. Era delgada y sin ningún atractivo en particular. Vestía falda, blusa negra y un pañuelo gris alrededor de su cuello. Su rostro lucía pálido y sin maquillaje. Estaba sentada frente al escritorio que había sido de su marido. Daba la impresión de que intentaba imaginar cómo se veía el mundo desde ese lugar.
Lo mismo que respecto de otros amigos que dejaban a sus mujeres fuera del círculo de la amistad, Raquel pertenecía a un mundo del que solo tenía algunas pocas referencias. Lo justo para imaginar una vida monótona y la pena por no haber tenidos los hijos que la mujer hubiera deseado.
—Es ridículo, pero no lo puedo evitar. Alfredo compartió más tiempo con este artefacto que conmigo —dijo, indicando el computador que estaba sobre el escritorio—. Medio en serio, medio en broma, decía que un día le iban a volar la cabeza por culpa de sus juicios.
—¿Tiene alguna idea de quién lo hizo? —pregunté a la mujer.
—No. Y por eso el primer favor que quiero pedirle, es que descubra al responsable.
—¿Quiere hablarme de las circunstancias de su muerte?
La mujer miró a su alrededor y por varios segundos no hizo otra cosa que contemplar los objetos existentes en la oficina.
—El día de su muerte salió temprano desde nuestra casa, ubicada a ocho cuadras de aquí —dijo finalmente—. Solía recorrer esa distancia a pie o bien en taxi, cuando salía atrasado a una cita con un cliente. Era sábado y decidió venir a revisar unos escritos que debía presentar el lunes siguiente. Me llamó desde acá y me dijo que estaría de regreso en la casa a las dos de la tarde. Quince minutos antes de las dos, llamó de nuevo para decirme que saldría de la oficina con retraso. Cuando dieron las tres, lo llamé, y al no obtener respuesta supuse que iba de camino a casa. Una hora más tarde decidí venir a buscarlo. A veces Alfredo se entusiasmaba con sus escritos y olvidaba el reloj.
—¿Qué pasó cuando usted llegó a la oficina?
—Me llamó la atención que la puerta estuviera abierta de par en par. Era un descuido que Alfredo jamás se hubiera permitido. Entré en la oficina y lo vi. Parecía dormitar sobre la cubierta de su escritorio, pero al acercarme descubrí que su cabeza se apoyaba sobre una mancha de sangre. Recuerdo que lo observé largo rato, sin atreverme a tocarlo. Después, y aún no me explico cómo tuve la calma necesaria, llamé a la policía y esperé a que llegara.
—¿Qué dijeron los detectives?
—Me hicieron preguntas. Les dije más o menos lo que acabo de contarle. Revisaron la oficina y el cuerpo de Alfredo. Más tarde llegaron más detectives, un funcionario de la Fiscalía y la gente del Servicio Médico Legal. Ha pasado una semana desde entonces.
—¿Por qué no me llamó antes? —pregunté.
—No tenía ánimo de hablar con nadie. Recién hoy, cuando decidí venir a esta oficina, pensé en usted y en su amistad con Alfredo.
—Me habría gustado asistir a su sepelio.
—Aún tiene la posibilidad de hacerlo. Recién ayer por la tarde me entregaron a mi marido. Había una huelga en el Servicio Médico Legal y eso demoró la autopsia.
—¿Dónde lo están velando?
—En ninguna parte. Alfredo no quería que lo velaran. Siempre decía: directo al hoyo, sin llanto de viejas pechoñas. Su entierro es mañana a las tres, en el Cementerio General.
—Allí estaré.
—Eso espero, porque el otro favor que necesito de su parte es que me ayude a cumplir uno de los deseos que expresaba Alfredo cuando le daba por hablar de su muerte.
—¿De qué se trata?
—Quería que usted hablara en su funeral. Dijo que era un acuerdo al que habían llegado.
—El sobreviviente hablaría en el sepelio del otro. Una promesa mutua, es verdad; pero siempre pensé que él haría el discurso.
***
—¿Le mencionó que hubiera recibido amenazas? ¿Algún altercado con clientes o colegas? ¿Tenía deudas? —pregunté a Raquel.
—Nada de eso. Aprendimos a compartir nuestros problemas durante la dictadura, cuando Alfredo fue relegado a la Isla de Chiloé. Nunca olvidamos esa época. No tanto por las penurias, sino porque fue ahí donde nos conocimos. Yo era parte de una organización que ayudaba a los presos de conciencia. Viajé a Chiloé con la misión de entregar ropa, alimentos y remedios a los relegados. Así nos conocimos y nos enamoramos. Lo visité varias veces, hasta que regresó a Santiago. Nos fuimos a vivir a una casa que nos prestó mi padre. Alfredo siguió defendiendo a otros detenidos políticos y muchas veces recibió anónimos con amenazas. Hasta donde sé, siempre compartió conmigo sus dudas y temores. Pero no quiero aburrirlo con historias que actualmente carecen de importancia para quienes no padecieron esas situaciones.
—No me aburre. Desconocía esos aspectos de la vida de Alfredo.
—¿Pese a la cantidad de años que fueron amigos?
—Al parecer siempre teníamos algún tema importante que tratar. A menudo predicamos contra el modo de vida que nos imponen y lo poco que hacemos por torcerle la mano. Lo que nos parece urgente y los problemas circunstanciales terminan siendo más importantes que darles tiempo a los afectos.
—No saca nada con lamentar lo que no fue —dijo Raquel—. ¿Va a investigar la muerte de mi esposo?
—Haré lo que esté a mi alcance. Es lo único que puedo prometer.
—Contaba con ello, Heredia.
—Y a propósito de investigación. ¿Sabe si los policías han hecho algún avance en sus pesquisas?
—Dicen que siguen investigando, pero no parecen avanzar mucho.
—Conozco a algunos policías —dije y recordé a Doris Fabra, que seguía con permiso en el sur y a quien debía una respuesta desde hacía muchos meses.
—¿Qué le pasa, Heredia? ¿Iba a decir algo?
—Quiero revisar la oficina de Alfredo —respondí al tiempo que pensaba que tal vez no me resultaría fácil tratar con la policía.
—Puede hacerlo cuando lo desee.
—Quisiera hacerlo a solas.
—Tiene una semana. Después tengo que desalojar la oficina porque se vence el mes de arriendo. Las pertenencias de Alfredo irán a dar a una pieza desocupada que tengo en casa.
—Otra cosa, Raquel. ¿Es necesario que hable en el cementerio?
—No pensará defraudar a su amigo. Diga lo que le dicte su corazón.
—Dicen que eso casi siempre da buen resultado.
—Tenga cuidado con los lugares comunes.
—Los lugares comunes suelen ocultar verdades del porte de un buque.
—Olvídese de ellos, Alfredo los detestaba.
2
Nada nuevo, murmuré mientras hacía una finta frente al espejo del baño, a semejanza de un púgil avezado que sabe de golpes inesperados. Había dormido poco o nada por culpa de las copas compartidas con Anselmo, en una trasnochada que nos permitió recordar a Alfredo con la lastimosa certeza de estar hablando de alguien al que jamás volveríamos a ver. No había dejado de pensar en Raquel y en la forma en que había descubierto el cuerpo sin vida de mi amigo. La muerte había hecho su trabajo con la eficacia de costumbre y nada quedaba por decir al respecto. Inquieto, deambulé por el departamento, fumé un par de cigarrillos, escuché un cedé de Ben Webster y finalmente me dejé caer en mi sillón hasta que llegó el momento de partir hacia el cementerio.
Terminada la ceremonia, los discursos y las lágrimas, pasé al «Quitapenas» en compañía de Víctor Nápoles, un abogado con el que Alfredo Razetti había compartido alguna vez su oficina. Nos conocíamos desde una de mis visitas al despacho de Alfredo, y aunque no podíamos llamarnos amigos, cada vez que nos encontrábamos nos deteníamos a conversar de nuestros asuntos. Nápoles había jubilado después de trabajar buena parte de su vida en un ministerio, pero seguía ejerciendo su profesión de manera independiente.
Pedimos unas copas. Nápoles me habló largamente de su amistad con Razetti y alabó las palabras que dije en el cementerio. Después conversamos del asesinato. Al cabo de dos horas, cuando Nápoles comenzaba a repetirse, me despedí con la excusa de un trabajo pendiente.
Salí del bar y caminé hacia la entrada del cementerio. Por un segundo quise volver al lugar donde había quedado Razetti, pero continué mi marcha hasta llegar a un paradero, donde abordé el bus que demoró algo más de diez minutos en dejarme frente a la Estación Mapocho, cuya fachada lucía intervenida con lienzos que anunciaban el inicio de una feria de productos artesanales.
Necesitaba encontrar la causa que había motivado la muerte de Alfredo y eso me exigía mover las piezas del mismo juego incierto de costumbre. Sospechas, huellas, testigos, confesiones, sentimientos difíciles de entender. Pero antes debía examinar la oficina de Razetti y enterarme de las investigaciones realizadas por la policía. Para lo primero necesitaba dejar que la pena decantara. Para lo segundo, conseguir que el ayudante de Doris, Ruperto Chacón, aceptara darme una mano, aunque fuera por el recuerdo de una investigación que compartimos tiempo atrás, y en el transcurso de la cual el joven policía me socorrió mientras me propinaban una paliza entre los árboles del parque Bustamante.
Al llegar a mi departamento puse un cedé de Bobby Darin, cantando las canciones de Ray Charles. Encendí un cigarrillo y después de observar los dibujos que formaba el humo del tabaco, tomé el teléfono y marqué el número de Ruperto Chacón. No tuve suerte. El policía no estaba en su oficina y volvería en una o dos horas. Agradecí la información a la voz de mujer que me había recibido la llamada y me apoltroné en mi butaca sin ganas de hacer nada más. Simenon me observaba desde su habitual rincón de descanso.
—¿Qué piensas que sucedió?
—No estuve en la escena del crimen y por lo tanto no puedo opinar hasta que no converse con la policía. El sitio del suceso siempre dice algo sobre el asesino.
—¿Y el motivo? ¿No dicen que el motivo es lo principal en la resolución de un crimen?
—Por ahora pienso que se debió a uno de los juicios que llevaba Razetti. Un abogado penalista suele relacionarse con tipos que nunca van a entrar ni siquiera a la antesala del Purgatorio.
—Hurgar en sus juicios sería sumergirse en un pozo sin fondo.
Llamé a Chacón una vez más y me dijeron que el policía no regresaría a su oficina hasta el día siguiente. No obstante eso, y fiel al proverbio que dice que la esperanza es lo último que se pierde, dejé mi nombre y mi teléfono a la mujer que contestó la llamada.
Estaba cansado, con una leve puntada en la espalda y no sabía cómo reunir el ánimo que necesitaba para ejercer mi oficio de preguntón.
La muerte de un amigo es un espejo que refleja la presencia de la soledad: Uno siempre está solo, pero a veces está más solo, dice Idea Vilarino en uno de sus poemas.
Escribí en la libreta donde acostumbraba anotar la información que recogía en mis pesquisas. «El hastío besa mi frente, persigue la sombra de mis pasos y se hunde en mi cuello como la tensa cuerda de un asesino. Todo cabe en el hastío que me consume. El amor, la lluvia, el modo cansado de alejarme de las cosas».
Algo parecido al dolor me inmovilizó por unos segundos. El tiempo pasa, pensé, y los amaneceres ya no me provocan la incertidumbre de antes.
El timbre del teléfono me volvió a la realidad de la oficina y de las primeras sombras que entraban por sus ventanas. Una voz conocida dijo mi nombre y preguntó por mi estado.
—¿Ruperto Chacón? —pregunté.
—El mismo que viste y calza —dijo el policía, y luego de una pausa, agregó—: Me has estado llamando, y por tu insistencia supongo que se trata de algo importante. ¿Se trata de la muerte del abogado Razetti?
—¿Desde cuándo lees el pensamiento?
—Simple lógica y buena vista. Te vi y escuché cuando despediste a tu amigo en el cementerio. Hiciste un buen discurso; breve, emotivo, y sin caer en lugares comunes.
—Lástima que no te vi. Habría ahorrado unas llamadas.
—Había mucha gente y preferí seguir el sepelio a la distancia.
—Si estabas en el cementerio significa que te asignaron la investigación del asesinato.
—Ni más ni menos, Heredia.
—¿Y cómo van las pesquisas?
—No hay pistas ni nada que permita resolver el asesinato a la brevedad.
—Mala cosa. Igual quisiera hacerte algunas preguntas acerca del homicidio.
—Supuse que investigarías la muerte de tu amigo.
—¿Tienes tiempo y ganas de conversar al calor de una botella?
—Sabes que no bebo alcohol. Pero estoy cerca del centro y en veinte minutos puedo llegar a cualquiera de tus bares.
—¿Mis bares? Los que frecuentaba parecen ser las víctimas de un mago abstemio. Desaparecen, los venden, se convierten en tiendas o simplemente cierran sus puertas sin aviso previo.
—Dime dónde nos juntamos —dijo Chacón, interrumpiendo mi letanía.
—¿Conoces la taberna del Círculo de Periodistas?
3
La taberna del Círculo de Periodistas está al comienzo de la calle Amunátegui, en el subterráneo de un viejo edificio de oficinas que soportan con resignación el bullicio del centro de la ciudad. A la hora del almuerzo suele estar lleno de comensales, pero por las tardes, o al caer la noche, es un lugar tranquilo, ideal para beber un trago, conversar y dejar pasar las horas bajo la discreta mirada de Patricia Verdugo, Lenka Franulic, José Carrasco y José Miguel Varas, entre otros periodistas cuyos retratos cuelgan de los muros.
Chacón me esperaba junto a una mesa próxima a la gran barra que presidía el salón sin ventanas ni otra vista que la amplia puerta de dos hojas por la que se ingresa al lugar. No habían pasado más de cuatro meses desde la última vez que él y yo nos reuniéramos, y sin embargo algo parecía haber cambiado en su aspecto. Y no era solo su barba de varios días ni la casaca de cuero negro que llevaba puesta. La diferencia estaba en su mirada, en la desconfianza que brotaba de sus ojos y el modo en que estos se movían, de un lado a otro, como si hubiera algo extraño que descubrir en cualquier momento. Me acerqué a su lado y nos saludamos. Le dije algo sobre su aspecto y me respondió con una sonrisa.
—Una vez me dijiste que sería un buen policía después de recibir varios golpes y desengaños. Tus palabras me parecieron exageradas, pero ahora reconozco que tenías razón. Trabajar de policía, ver lo que uno ve a diario, es el camino más corto al desencanto. Casi no existe horror que no lo afecte cuando se anda por las calles con un asomo de sensibilidad en la mirada. Pero no creas que estoy arrepentido de la profesión que elegí.
—Te entiendo perfectamente, Chacón. Uno se revuelca en el fango porque en el fondo ama la vida y a las personas —dije, y luego de soltar una risotada, agregué—: Estoy hablando igual que un veterano a punto de cobrar su pensión.
Chacón volvió a sonreír y llamó al mozo que atendía las mesas. Pidió una bebida anaranjada y yo un vodka con agua tónica y una rodaja de limón.
—¿Qué me puedes decir sobre la muerte de Razetti? —le pregunté después de probar mi bebida.
—Lo mataron de un balazo en la cabeza. Un tiro a no más de treinta centímetros, ejecutado con una pistola de nueve milímetros. El asesino es un profesional o alguien a quien el abogado conocía. Estaba en mi cuartel cuando llegó la alerta por el descubrimiento del cadáver. Fui al sitio del suceso en compañía de otros detectives de mi unidad y nos encontramos con su mujer. Parecía petrificada. La interrogamos y luego comenzamos a examinar el lugar. No descubrimos ningún indicio que nos diera alguna pista acerca del asesino. Quien sea que lo hizo se preocupó de no dejar huellas.
—¿Se llevaron algo de la oficina?
—Al parecer no robaron. Encontramos una caja con doscientos mil pesos en su escritorio.
—Tal vez robaron información o fue una venganza.
—Es lo que pienso, dada la profesión de Razetti. Pero es difícil de precisar, solo él sabía lo que había dentro de sus archivadores y en su computador.
—Sí, pero nada nos llamó especialmente la atención.
—¿Sospechosos?
—Salvo su esposa, ninguno.
—¿Raquel?
—Tranquilo, Heredia. El único que sospechó de la esposa es un colega que tiene líos con su mujer y anda por la vida intentando encarcelar a cuanta esposa se cruza en su camino.
—¿No sería más fácil que encerrara a la suya?
—Bromas aparte, por ahora no tenemos nada —dijo Chacón—. El suicidio está descartado y nadie vio entrar a ningún extraño en la oficina.
—Siempre podemos hacer algo más.
—Unos colegas andan escuchando voces por los bares del sector. A veces resulta. Los delincuentes creen que el paso del tiempo es garantía de impunidad, y por una u otra razón, terminan haciendo un comentario que los delata.
—Pero eso puede pasar mañana o en diez años más.
—Es lo que hay por ahora, Heredia.
—Tarde o temprano aparecerá algo que ayude a descubrir al asesino.
—No apostaría muchas monedas a que eso suceda.
—Estás convertido en un policía al que nada sorprende ni le importa mucho.
—No se trata de eso, Heredia. Se siguió el protocolo habitual y como ya te dije, no obtuvimos mayor información.
—Quizás hay que hacer algo más que lo habitual.
—Lo sé, pero últimamente estamos con el agua hasta el cuello. Existen muchos asesinatos que investigar y nos ordenan dar prioridad a los que tienen más connotación pública, como el reciente asesinato de un tipo que se encontraba internado en el Hospital San Borja y fue víctima del ataque de un sicario, a vista y paciencia de las enfermeras y de otros pacientes que se recuperaban de sus intervenciones quirúrgicas.
—Nada escapa de la farándula de los medios de comunicación.
—De eso no tengo culpa alguna. Tu amigo no era un abogado de renombre ni se codeaba con el poder.
—El viejo cuento de los ciudadanos de primera y segunda clase.
—Desde que tengo memoria, el mundo gira igual —dijo Chacón, y movió sus hombros como dando a entender que el asunto no merecía más atención.
—Necesito dar un vistazo a los antecedentes recopilados hasta el momento. En una de esas, encuentro algo interesante que a tus colegas no les llamó la atención.
—Mañana, hasta el mediodía, estaré en mi oficina. Ahí te puedo mostrar lo que tenemos.
—Gracias, contaba con tu ayuda —dije y uní un gesto a mis palabras para darle a entender que no tenía nada más que decir sobre el asesinato de Razetti.
—Me extraña que aún no hagas la pregunta que esperaba oírte, Heredia.
—¿En qué estás pensando? —pregunté, cauteloso—. ¿Hay algo sobre el asesinato de Razetti que debería conocer?
— Pensaba en la comisario Doris Fabra. Hace dos meses que no la llamas ni le escribes.
—¿La has visto? Todavía le debo una respuesta a cierta pregunta que me hizo.
—Concluyó el permiso que le dieron por unos meses. Mañana o pasado se reintegra a sus funciones.
—¿Está bien?
—Me ha preguntado por ti, y algo más.
—¿Qué implica ese algo más?
—Cuando se fue al sur me pidió que cuidara tus pasos.
—¿Que me vigiles?
—No, que de vez en cuando pregunte por ti a los que te conocen.
—¿Y eso qué significa?
—A tu edad y con tu experiencia en mujeres, ya deberías saberlo, Heredia.
—Moriré sin saber nada de las mujeres.
—Sigues siendo el exagerado de costumbre, Heredia.
—Un día de estos le daré mi respuesta.
—¿Será la respuesta que ella espera?
—Después de tanto tiempo, no sé si siga esperando algo de mi parte.
—Apostaría a que sus sentimientos no han cambiado.
—Ya lo veremos cuando me llegue la hora de hablar.
***
Nos despedimos frente a la Casa Central de la Universidad de Chile. Saludé en silencio a don Andrés Bello, que seguía en su silla, observando el paso alterado de los santiaguinos por la Alameda, y seguí en dirección al Paseo Ahumada, invadido por los cartoneros que recogían los desechos y la basura arrojada por las tiendas y los restaurantes. Triste tarea realizan hombres y mujeres que han salido temprano para aprender de los perros, murmuré recordando unos versos de Ennio Moltedo. El poema me hizo pensar en la suerte que corría la gente que veía en mis caminatas por el centro de la ciudad. Algún día tendrían otro oficio y un futuro; y mientras ese día llegaba, había que resistir, disfrutar de lo que nos hacía feliz y seguir creyendo en la posibilidad de vivir en un mundo mejor organizado.
Camino a la plaza de Armas, pensé en lo que había dicho Chacón sobre Doris.
4
Al principio, un silbido pareció atravesar las ventanas. Luego surgió una luz opaca, acompañada por el ruido de los vehículos y la gran bulla colectiva, que fue creciendo hasta instalarse en mi habitación como una música que nadie se molestaría en acallar. Desperté con los ecos de esa música y me quedé quieto, arropado por las frazadas, sin ánimo de mover ni el más insignificante de mis músculos. Simenon dormía a mi lado, sobre la colcha, totalmente ajeno a mis pensamientos. Puse una de mis manos sobre su cabeza y jugué con sus orejas, hasta que despertó y movió la cabeza de un lado a otro, molesto.
—Deja mis orejas en paz. Cuando necesite que me incordien te lo haré saber. Deberías respetar mi descanso.
—Has dormido más de ocho horas.
—¿Y cuál es el problema? A mi edad necesito descanso, la comprensión de quienes me rodean y una comida sana. Por ejemplo, un bife grueso y jugoso.
—Tu obsesión por los bifes es malsana. ¿No tienes otra comida en qué pensar?
—Un buen trozo de salmón me sentaría de maravillas.
—¡Olvídalo por ahora! Tenemos que investigar la muerte de Razetti.
—¿Tenemos? ¿No será mucha gente?
—Llamaré a Raquel para decirle que iré a la oficina —dije y Simenon me observó con indiferencia.
***
Usé las llaves que la esposa de Alfredo me había entregado. Di unos pasos por la habitación y una súbita sensación de abandono me hizo recordar la violenta muerte de mi amigo. No era fácil comenzar a buscar pistas mientras la tristeza seguía afectando mi ánimo. Dispuesto a dar el primer paso de la investigación, me propuse examinar lo que Alfredo hubiera escrito sobre los juicios que tramitaba en los últimos meses. Si existían esos textos, y si lograba ubicarlos, quizás podría encontrar un motivo para su asesinato y empezar a elaborar la lista de sospechosos.
Comencé por revisar los cajones del escritorio, repletos de folletos, libretas de apuntes, lápices a medio usar, tarjetas de visitas y recortes de diarios referidos a los avances o resultados de juicios que habían tenido resonancia en la prensa. Junto a los recortes, encontré una cajetilla con tres cigarros y los fumé mientras hacía mi trabajo de fisgón. A poco de iniciar la búsqueda comprendí que no obtendría mucho hurgueteando en el escritorio ni entre los libros ordenados en las dos estanterías adosadas a una de las paredes de la oficina. Mi amigo leía textos legales y de viajes, biografías de políticos, novelas de José Saramago y Abelardo Castillo. Después de una hora, encendí el computador que estaba sobre el escritorio y quedé frente a una pantalla llena de íconos que observé un par de minutos sin atinar a conjeturar nada sobre la utilidad de cada uno de ellos.
—Dudo que obtenga algo mirando este aparato —me dije mientras movía el mouse con cierta repugnancia—. Sería más fácil encontrar algo en una biblioteca medieval alumbrada con velas.
Razetti habría reído a carcajadas si hubiera podido verme. Y quizás lo estaba haciendo, tendido sobre una nube esponjosa.
—Es en este tipo de ocasiones cuando me dan ganas de jubilar
—dije en voz alta—. Pero, sin ahorros ni muchos billetes en los bolsillos, tendría que asaltar un banco.
—¿Problemas con el computador? —escuché que me preguntaban.
Había un hombre delgado, moreno, y de unos cuarenta años junto a la puerta de la oficina. Vestía un terno negro y camisa blanca; y su rostro afilado recordaba a los personajes retratados por El Greco.
—¿Quién es usted? —le pregunté con la simpatía de un doberman.
—Héctor Sanhueza. Soy abogado y trabajaba con Alfredo Razetti. Me llamó la señora Raquel y me pidió que viniera a ver si usted necesitaba ayuda.
—La última vez que visité a Alfredo no tenía ayudante. A lo más, compartía unos juicios con su amigo Nápoles.
—Alcancé a trabajar tres meses con él. La suerte no quiere nada conmigo. Me costó encontrar en qué ocuparme y con la muerte de don Alfredo vuelvo a quedar cesante.
—Sé lo que es la cesantía.
—La situación laboral está mala para los abogados.
—Y para la mayoría de las personas que tienen la mala costumbre de comer al menos una vez al día.
—Tiene una extraña manera de plantear ciertas ideas —acotó Sanhueza y esbozó algo que podía asemejarse a una sonrisa.
—Supongo que Raquel le habrá dado mi nombre y mis señas.
—Sé perfectamente quién es. Don Alfredo solía decir que usted era de confiar —dijo Sanhueza y dio unos pasos hasta quedar frente al escritorio.
—¿Confiable? Supongo que depende de para qué o para quién.
—Parece que tiene problemas con el computador. ¿Puedo ayudarle? —preguntó.
—Mi amistad con la computación es reducida, por decir lo menos. A la hora de escribir prefiero mi lápiz de pasta y una libreta de hojas blancas.
—Dígame lo que necesita y veré si puedo darle una mano.
—Quiero encontrar las demandas que Alfredo escribió o estaba escribiendo antes de su muerte. Y revisar sus últimos correos electrónicos.
—Será fácil encontrar lo que quiere. El señor Razetti era sumamente ordenado con los documentos y carpetas que mantenía en su computador. Les ponía fecha, los clasificaba por temas. Y con los correos hacia lo mismo. Ordenaba por fechas y remitentes los correos que se relacionaban con su trabajo.
—Perfecto. A la hora de investigar no hay nada mejor que tener un cacho de suerte.
—Y conocimientos o habilidades que ayuden a la suerte.
—Eso sonó a reproche, ¿o me equivoco?
—No es mi intención darle consejos, pero le vendría bien aprender a usar una computadora. Hoy en día, hasta en los círculos sociales de la tercera edad enseñan a utilizar un computador.
—Seguiré su consejo cuando llegue a la tercera edad. Por ahora seguiré fiel al lápiz y el papel.
—Tenía razón don Alfredo cuando me habló de usted y su carácter.
—¿Y qué más te dijo de mí?
—Habló de mujeres, copas y líos de pistolas.
—A veces Alfredo hablaba más de la cuenta.
—¿Le molesta que le recuerden esas cosas?
—Mis historias son un asunto personal y de cierto sujeto que suele escribir novelas con las anécdotas que le cuento. Pero el tipo exagera.
—¿Incluso con lo de las armas y los muertos?
—Nunca he usado mi pistola sin una buena razón y las muertes que he causado no pesan en mi conciencia —dije, y luego de encender un cigarrillo, agregué—: Creo que llegó el momento de ver cuánto sabe de computadoras.
Sanhueza se acomodó en una silla, frente al computador, y comenzó a trabajar con evidente pericia y conocimiento de lo que debía hacer. Media hora más tarde, imprimió medio centenar de hojas y las puso dentro de una carpeta.
—Imprimí los textos y correos que don Alfredo redactó durante los dos últimos meses. Siéntese y léalos con calma —dijo al tiempo que me pasaba la carpeta.
El primer documento era el esbozo de una querella contra un sacerdote y uno de sus amigos. Se conocieron cuando ambos entraron al seminario. Mariano, así se llamaba el compañero que al cabo de dos años abandonó sus estudios para casarse con una prima. Sin embargo, el matrimonio no modificó sus aficiones sexuales, y a los pocos meses volvió a contactarse con el cura, iniciándose entre ellos una relación que mantuvieron en secreto hasta que la esposa descubrió unas cartas comprometedoras. La mujer amenazó a su marido con denunciarlo y ese fue el comienzo de su fin. Mariano la eliminó con una sobredosis de tranquilizantes. Una hermana de la víctima había contactado a Razetti porque deseaba querellarse en contra del sacerdote y su amante. Pero la querella no prosperó. El cura asesinó a su amigo y se colgó de un árbol, en el patio de la iglesia donde ejercía de párroco. Antes de ello, escribió una carta en la que confesaba su relación con Mariano. La historia parecía sin cabos sueltos y no era para pensar que alguien hubiera querido vengarse de Razetti por elaborar una querella que no llegó a presentar.
El segundo caso estaba relacionado con Octavio Manquilef, un joven mapuche asesinado a la salida del restaurante donde trabajaba. La policía declaró que se trataba de un asalto común y la Fiscalía no prestó mayor atención al asunto, hasta que Razetti, a solicitud del padre de la víctima, presentó una querella, aportando una serie de datos que parecían destinados a dar un giro diferente a la historia. Manquilef era oriundo de un pueblo próximo a Temuco y vivía desde hacía seis años en Santiago. Pertenecía a una comunidad mapuche que luchaba por recuperar sus tierras en el sur, ocupadas por empresarios madereros. Meses antes de su muerte, había realizado una denuncia a la policía por el seguimiento del que decía ser objeto de parte de hombres a los que podía identificar. Según unas notas que acompañaban la denuncia elaborada por Razetti, mi amigo había viajado a la comunidad donde vivían los padres de Manquilef. De ese viaje había regresado con la convicción de que los asesinos del mapuche eran los miembros de un grupo de guardias armados que trabajaba para los empresarios que deseaban mantener el usufructo de los bosques. Que este grupo extendiera sus tentáculos hasta Santiago era algo factible y por eso Razetti concluía su demanda solicitando pesquisas conducentes a revelar la identidad de los asesinos. Doblé el documento que acababa de leer y lo guardé en mi chaqueta.
—¿Algo de interés? —preguntó Sanhueza.
—¿Mencionó Alfredo que hubiera recibido amenazas por investigar la muerte de Octavio Manquilef?
—Me habló de ese caso, pero no me dijo nada en especial, solo generalidades que no permitían formarse una opinión. Estaba interesado en el asunto, porque a su juicio existían antecedentes suficientes como para interponer una demanda.
—¿Sabe qué resultado tuvo esa demanda?
—Ni idea. Don Alfredo llevó las diligencias personalmente.
***
Me despedí de Sanhueza pasada la medianoche, después de compartir unas cervezas en un pequeño bar ubicado cerca de la avenida Matta. Caminamos hasta la calle San Diego y ahí nos despedimos. Yo seguí mi marcha hacia la Alameda, con la compañía de un cigarrillo y la intención de seguir leyendo los documentos apenas llegara a mi departamento. Los escritos encontrados en el computador parecían la radiografía de la locura soterrada que se anidaba en distintos sectores del país. Una de las demandas que más me impactó era la vinculada a un juicio de cuidado personal interpuesto en un tribunal de familia por el padre de un menor llamado Esteban Urzúa. El niño, de apenas diez años, se había fugado de la casa en la que vivía con su madre, una mujer que al correr de la lectura de la demanda daba la impresión de ser incapaz de cuidar a su hijo, el que luego de tres semanas de ausencia del hogar había aparecido en una posta médica, intoxicado por el consumo de pasta base y con una grave herida cortopunzante en el vientre. Razetti, con la ayuda del padre del niño y de una asistente social, había averiguado que el niño estaba vinculado al tráfico y consumo de drogas entre los integrantes de las barras que concurrían al Estadio Monumental. La madre de Esteban se había enterado de lo sucedido a su hijo tres días después de la atención del niño en la posta, cuando una pareja de carabineros llegó preguntando por ella a la oficina de corretajes en la que trabajaba. El padre quería hacerse cargo de su cuidado y según un comentario anotado al final del texto, Razetti pensaba que el asunto iba bien encaminado. Traté de encontrar en la historia algo que pudiera haber motivado la muerte de mi amigo y descarté esa posibilidad de plano.
Había otra demanda que intentaba establecer las responsabilidades de una pareja de comerciantes chinos en la muerte de un hombre encontrado en el sótano de un restaurante ubicado en avenida La Florida. El hallazgo del cadáver contó con la inesperada ayuda de un perro que acostumbraba a merodear por el sector y que se puso a ladrar frente a una ventanilla enrejada que comunicaba el sótano del restaurante con la calle. El quiltro ladró con tanta perseverancia que alertó a una pareja de vecinos que dos semanas antes habían visto salir a los chinos con destino al sur. Los vecinos llamaron a los detectives de la Policía de Investigaciones, los que luego de comprobar que a través de la ventana emanaba un olor putrefacto, obtuvieron la orden de un fiscal y entraron al restaurante. Los policías recorrieron las instalaciones y una vez en el sótano dieron con un cuartucho de poco más de cuatro metros cuadrados donde estaba el cadáver de un chino que, a primera vista, parecía haberse desangrado luego de cortarse la mano izquierda con un afilado machete. A la policía le costó una semana de pesquisas, hasta que dio con el testimonio de un vagabundo que dijo conocer al chino desde hacía algunos meses, y con quien, algunas noches, conversaba a través de la ventanilla. Se hicieron las pericias del caso y se pidió ayuda a unidades del sur del país para dar con el destino de los comerciantes, que pasaban sus vacaciones en un hostal próximo a Pucón. Entonces la historia adquirió la sordidez que Razetti exponía en parte de su demanda. El chino había entrado clandestinamente al país y los propietarios del restaurante lo mantenían encerrado bajo amenaza de denunciarlo a la policía. El hombre recibía una paga miserable, algo de comida y unas pocas horas de descanso que mediaban entre el último cliente noctámbulo y la llegada de un nuevo día. Según exponía Razetti en su demanda, era evidente que los dueños del restaurante habían sometido al cocinero a un trato miserable, y que este, desesperado por el encierro y la falta de futuro, había decidido quitarse la vida con el mismo machete que utilizaba en la elaboración de sus guisos.
Releí la demanda y concluí que la historia de los chinos tampoco era lo que buscaba.
El borrador de la última demanda fue el único que me hizo pensar en un motivo para eliminar a Razetti. El texto remitía a hechos ocurridos en el Estrecho de Magallanes y parecían sacados de un viejo volumen de cuentos de piratas, de la época de Drake o de los comienzos del siglo veinte, cuando en las aguas patagónicas navegaban pequeñas embarcaciones que saqueaban las bodegas de los barcos que naufragaban o quedaban al garete. Razetti mencionaba a un cúter que había salido de un puerto argentino transportando un embarque clandestino de oro, y cuyo propietario era un conocido político trasandino. El embarque debía llegar al Estrecho de Magallanes, donde sería traspasado a una nave de mayor tamaño que lo llevaría hasta puertos europeos. Sin embargo, y no obstante el secreto que solía rodear la operación, el cúter había caído en las manos de unos piratas modernos, que luego de vaciar sus bodegas y asesinar a sus cuatro tripulantes lo dejaron a la deriva. El cliente que había solicitado los servicios de Razetti era el hijo de uno de los tripulantes asesinados y su intención, según una nota del abogado, era agilizar la investigación policial, aparentemente estancada por falta de antecedentes o de presiones de sujetos interesados en que la historia de la embarcación pasara rápidamente al olvido. La tesis del cliente, avalada por las crónicas de un periodista argentino, era que la embarcación había iniciado su viaje con un quinto pasajero, quien habría sido el responsable de provocar una avería en el motor del cúter y así facilitar su abordaje por los tripulantes de otra nave. Las tesis mencionaba a una organización de militares chilenos en retiro que, al tanto del envío del oro, había organizado el robo. La demanda no mencionaban nombres de posibles responsables, pero se pedía al fiscal a cargo del caso que hiciera comparecer a un tal Altenor Guisada, antiguo soplón al servicio de la policía secreta de Pinochet, quien mientras bebía unas copas en un prostíbulo de Punta Arenas había dicho a sus ocasionales acompañantes que estaba al tanto de los detalles del robo. La infidencia del soplón llegó a oídos del hermano de una de las víctimas, el que viajó a Santiago a solicitar la asesoría de Razetti.
—Dinero y tipos con pasados turbios. Una combinación que bien pudo causar la muerte de Razetti —me dije antes de guardar el documento junto a los demás.
—No sería la primera vez que el pasado llega a golpear a tu puerta —creí oír que decía Simenon.
—Mis conocimientos sobre piratas se los debo a las novelas de Salgari.
—Pero tienes experiencias en tipos turbios y oscuros.
—¿Será el caso del oro el más indicado para empezar a investigar?
—A mí que me registren. Tú eres el detective de la casa, Heredia.
—Pero tendrás algo qué decir.
—Cuando las cartas no son buenas, es mejor esperar las primeras escaramuzas del juego.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Que no es conveniente tirarse a nadar en la primera poza que aparece en el camino.
—¿Cautela?
—Dale tiempo al tiempo, Heredia —dijo Simenon.
5
Fragmentos de vidas golpeadas por el infortunio o la maldad, posibles misterios, revelaciones sobre existencias reducidas a papeles que en algún momento habían dado sentido a la existencia y el trabajo de Razetti. Cargué a Simenon entre mis brazos y caminé hacia la ventana que da a la calle Aillavilú. Un pequeño espacio de ciudad convertido en guarida de narcotraficantes y administradores de cafés con piernas. Estaba cansado de registrar los cambios de la calle y prefería mirarlos de reojo. Ver lo justo y necesario para seguir recorriendo un barrio anclado en mi memoria y en un pasado cada vez más irreal.
Simenon se agitó entre mis brazos y dio un brinco. Lo seguí a la cocina. Busqué en la alacena unos tallarines que puse a cocinar después de hervir un fondo con agua y agregarle unas gotas de aceite. Más tarde los saqué del agua, los escurrí en un colador de plástico y puse sobre ellos el contenido de una lata de atún.
Simenon había seguido cada uno de mis movimientos y movió la cola de felicidad cuando dividí los tallarines en dos porciones. Me senté junto a la pequeña mesa que había en la cocina y llené un vaso de vino.
—¿Nadie te ha recomendado comer despacio?
Simenon lengüeteaba ávidamente la pasta y el atún.
— Hay que mascar a lo menos siete veces cada bocado —insistí.
—¡Pamplinas! ¿Nadie te ha recomendado no cocinar a una hora en la que desfallezco de hambre?
Después de lavar los platos me senté junto al escritorio y por unos minutos me dejé llevar por los acordes de una sinfonía de Mahler. La música me reconcilió con la vida que me rodeaba. Pensé en Doris y en la respuesta que le debía.
—¿Por qué resulta tan difícil tomar el teléfono? —me pregunté en voz alta.
—Porque estás acostumbrado a la soledad —respondió Simenon, que limpiaba sus bigotes tendido sobre la cubierta del escritorio—. La vida te ha hecho creer que los afectos son pasajeros. Perdiste temprano a tu madre, de la que apenas tienes un par de fotos. Tus compañeros del orfanato desaparecían de una semana a otra, y desde entonces tus amistades y romances han estado rodeados por la inquietud de ver desaparecer a quien guardas algún tipo de cariño. Por eso dejaste partir a Andrea y luego a Griseta. Por eso demoras en decirle a Doris lo que sientes por ella. Temes volver al tiempo de los afectos efímeros. Te has acostumbrado a postergar tus deseos y te conformas con asumir los dolores de tus clientes; sus historias que por unos días te permiten olvidarte de ti mismo.
—Hago mal en dejarte oír esos programas del corazón que transmiten en la radio.
—No festines mis palabras, Heredia. No se puede huir de uno mismo.
—Siempre queda la opción de saltar por la ventana.
—Jamás harías algo así. Te gusta la vida.
—Una vida reducida a conversar con un gato impertinente.
—Deja de quejarte, sabes que más allá de la puerta, la vida te ofrece otros afectos. Hasta ahora has andado a tu ritmo y eso es más de lo que puede decir buena parte de los tipos que pasan por tu lado.
—No dejas de tener razón.
Me dirigí hacia uno de los estantes de la biblioteca. Busqué entre los libros. Abrí uno del poeta Hugo Mujica y, al azar, leí un fragmento de unos de sus poemas: Pido morir como mueren los mendigos: meciendo la soledad del mundo en el hueco de la mano.
—Tú y tu manía de pensar en la muerte.
***
A la mañana siguiente, después de releer los documentos, tuve que aceptar que entre mis manos no tenía más que un conjunto de historias. Estaba frente a un muro y debía buscar su lado vulnerable. En eso, entre otras ocupaciones, consistía el oficio de metiche escogido muchos años atrás, después de abandonar mis estudios de Derecho y mientras trabajaba en un hotel galante. Desde entonces, había saltado varios muros y aclarado una centena de misterios de distintas layas, cosa que recordaba para aceptar que llevaba demasiado tiempo en lo mismo y que la experiencia, más algo de trabajo y un poco de suerte me ayudarían a descubrir al asesino.
Me puse una camisa limpia, llené el pocillo de Simenon y salí del departamento con la intención de encontrar la fisura en el muro. El impulso me duró hasta que estuve en la calle. Sin otro afán que el recuerdo, tomé un tren en la estación Calicanto y en menos de quince minutos subía a la calle Franklin, a pocas cuadras del antiguo Matadero Municipal y de «El Manchao», una picada en la que había estado en una ocasión, acompañado de Razetti, el abogado Nápoles y Marcos Campbell, mi amigo periodista que nos había guiado hasta ese restaurante con el pretexto de obtener información para un artículo sobre bares populares que se proponía escribir. Pero, y no obstante el empeño que puso Campbell al charlar largamente con parroquianos y mozos del lugar, en esa jornada de copas apenas logró averiguar que el bar existía desde 1925 y que su nombre se debía a una mancha en el rostro de su primer propietario.
La fachada de ladrillos descoloridos no importaba a los clientes habituales, en su mayoría obreros del barrio que aparecían al mediodía o por las tardes, buscando una cerveza o una caña de vino. A mi llegada un par de borrachitos sorbía con entusiasmo los primeros vinos del día. Avancé por un pasillo y llegué a un salón mal iluminado. Me senté junto a una mesa desde la que podía observar la extensa barra del bar y esperé unos minutos hasta que llegó a atenderme una mujer joven y algo entrada en carnes. Le pedí un churrasco y una caña de tinto.
Por unos segundos recordé mi última conversación con Razetti. Nada especial. El simple intercambio de información entre amigos que no se ven hace meses. Asuntos de nuestros respectivos trabajos y comentarios sobre la actualidad política, que por alguna razón inexplicable nos seguía interesando. Nada especial ni que nos hiciera pensar en la muerte como un asunto a corto plazo o una mala broma de eso que llamamos destino.
Una vez que me sirvieron mi pedido, observé la soledad que me rodeaba y, sin pensarlo dos veces, comí el sándwich y dejé el vino a medio consumir. Volví a la calle, tomé un taxi y me hice conducir hasta la oficina de Razetti. Observé las tiendas de los alrededores y un restaurante ubicado frente al despacho del abogado. En el primer nivel del edificio de tres pisos que acogía la oficina de mi amigo había un negocio de neumáticos. Entré a la tienda y saludé a un hombre, bajo y menudo, que estaba acodado en el mesón de atención. Le expliqué que no me interesaba comprar nada y le pregunté si conocía a Razetti.
—Por cierto que conocía al abogado —dijo el vendedor con un tono de congoja—. Llegó al barrio casi en la misma fecha en que yo empecé a trabajar en esta tienda. Era un hombre simpático y buen conversador. Es una pena que tuviera un final tan triste. Dicen que se pegó un tiro.
—En eso se equivoca, amigo —dije alzando la voz—. Al abogado lo asesinaron. Un desconocido entró a su oficina y le disparó en la cabeza.
—¿Y usted cómo sabe eso? —preguntó el vendedor, alarmado.
—Investigo su muerte.
—¿Es policía?
—Soy un tipo que hace preguntas y pretende descubrir al asesino de su amigo.
El hombre quedó pensando en mi respuesta y tironeó nerviosamente el bigote que parecía una mancha en medio de la repentina palidez de su rostro.
—¿Recuerda la mañana que lo asesinaron? —le pregunté.
—Estuvimos llenos de clientes. Recién cuando llegó la policía nos dimos cuenta de que había pasado algo especial en la oficina del abogado.
—¿Cree que alguno de sus vecinos pudo ver algo?
—Lo dudo. Por aquí la gente está pendiente de sus ventas y a nadie le importa mucho lo que suceda con las personas que están a dos metros de sus narices.
—Lástima. Tenía la esperanza de encontrar una pista.