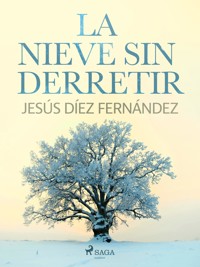
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Un poemario que nos enfrenta de cara con la naturaleza más íntima y descarnada, una manera de atravesar la noche del alma a través de la poesía. Ríos, bosques, la realidad vivida y la realidad recordada se dan cita en un lugar poético donde la memoria no tiene dueño. Una colección de poesía que no deja indiferente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jesús Díez Fernández
La nieve sin derretir
Saga
La nieve sin derretir
Cover image: Shutterstock
Copyright ©2016, 2023 Jesús Díez Fernández and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392638
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Escribía en la nieve sin derretir, para llevarse en las aguas del sueño la vida, los trabajos y los días con nombres de personas y paisajes. Sentía que atesoraba su soledad, su verdad, sus miradas, sus imposibles, su dolor, sus palabras, su firmamento. Buscaba entre los dedos de sus manos y las dos orillas del río, el rostro oculto de la corriente. Ese nombre que esconde el crepúsculo y que nadie quiere decirle. Se sumergía en el olvido y en la eterna pregunta: Si podría bañarse dos veces, en el mismo río. Partidas y retornos en esa cabalgadura del viento con el que le gustaría confundirse. Escribía en la nieve, necesitaba la belleza de su tinta y la fuerza de su silencio.
Echar de menos la radio
Recuerdos a veces traídos por una brisa lejana, que se anuda al azar en la vida como algo imposible de modificar. Con nostalgia, sin prisa, caminaba por ellos con frecuencia sirviéndole de apoyo, como si empuñara el bastón más resistente de toda su existencia. Una noche muy fría, veía a través del ventanuco la animación de un silencio blanco. La nieve forraba las ramas de los árboles frutales en la huerta, ponía boinas de levedad sobre la cosecha de las berzas aún no recogidas. Más allá, como algo desfigurado o una visión imprecisa de sus ojos, veía la señal del paso a nivel sin barreras, y el grito apagado del acero en la vía estrecha, en los raíles dormidos bajo el hielo. Difícil —pensó— que el Mixto pudiera llegar a la mañana siguiente hasta la estación y continuar su rumbo hasta la capital.
En la radio sonaba una canción cantada por Gardel y ella le acompañaba con su voz dolida... el espejo está empañado y parece que ha llorado, por la ausencia de tu amor. Lentamente, se iba encadenando en su garganta la música del bandoneón, las palabras, la nube desleída en las espinas del rosal y el cansancio de algunos de los sueños rotos. Pensó con nostalgia en Berto. Aunque los dos se querían, un día desapareció de su vida. Alguien le contó después, que le habían visto embarcando en algún puerto del norte, con rumbo desconocido.
Como de reojo miró la foto de la boda sobre la alacena, al lado del molinillo de café. De todo hacía tantos años, que sólo su memoria abría los resquicios de la nostalgia para seguir viviendo en el recuerdo. Buscó con la mirada el botón adecuado para subir el volumen del aparato de radio, y seguir cantando y así apagar la soledad en la que se encontraba. Llamaron a las puertas grandes. El ruido del aldabón sobre la madera, traspasó las paredes de adobe revocadas con arena y cal. Sólo entonces sobresaltada por la insistencia, se levantó con torpeza del escaño y fue a abrir. El instinto del miedo, fue el resorte que le hizo apagar la radio. ¡Ya va, ya va! ¿El porqué de tanta prisa? —Voceó a los de afuera—. De nuevo se oyeron varios golpes, más seguidos, más fuertes. Sonaron con la urgencia del que lucha contra la tardanza, como algo necesario para poder delatar lo que se oculta.
Ella se desplazó, con la misma diligencia que le permitían sus piernas, muy cansadas por los años y la artrosis. Metió la llave grande en el cerrojo girándola dos vueltas, luego quitó la tranca de las puertas. Oyó que nuevamente le daban voces desde fuera: ¿Qué explicaciones? ¡Para hacer lo que hacemos no tenemos obligación de dártelas! Con los guardias, entró en el portal el rigor de la saliva fría, el de la nieve colgada en los verales del tejado. Se llevaban la radio sin contemplaciones, después de hacerle una sola advertencia: Te la devolveremos, el día que subas al cuartel, para declarar de lo que tú ya sabes.
La luna brillaba envenenada en los escalones de piedra de la cantina, pulía con la nieve helada las sombras del charol en las capas verdes y alargadas, que se alejaban cruzando las vías, haciendo más negra aquella noche. En la lumbre chisporroteaba el tronco de una encina. La savia de la vejez sudaba en forma de silbido suave y resistente. Sobre la mesa de nogal había unas nueces turradas, la mitad de una hogaza y una cazuela de barro con las migas de pan, en que sazonar la sopas de ajo. Ella seguía mirando fijamente la foto de su boda, era de color sepia, se había quedado muda al lado del molinillo de café. Era la oquedad que habitaba en las paredes de la casa, como el silencio que deja lo que nos roba la muerte y el olvido. Ella respiraba con dificultad, arrastrando el peso de una maleta invisible y dolorosa, que va creciendo con las ausencias dentro del corazón.
Al día siguiente, el Mixto apareció en la lejanía. Lo veía a través del ventanuco de la cocina. Avanzaba con dificultad, orillando la nieve con la frente ciclópea de una locomotora anciana. Como otras mañanas, ella volvió a encender la lumbre de la hornilla. Miró con rabia la hornacina encalada y que había quedado vacía en la pared, donde hasta ayer tenía colocada la radio. No pudo disimular el gesto de impaciencia y de dolor. Sintió el furor de un escalofrío, atenazándole aún más la fatiga de su respiración. El tren abandonaba la estación, era una larga cuna de hierros y madera, de vagones mecidos por la rutina. También, era un presagio su irrefrenable avance por los raíles tapados y el desgarro virginal, que producían las ruedas de acero sobre la nieve caída. En la distancia, desde su cocina, veía borrarse la mirada silenciosa y perdida de los viajeros, pegando sus caras contra las ventanillas. La sala de espera donde guarecerse, la adivinaba poblada por la tristeza. Ella se abrazaba con los ojos a las paredes desconchadas; ese telón de fondo de un paisaje invernal creciendo dentro de su propio obscurecer, como crece y se refleja en los fotogramas de un cine clausurado.
El tiempo volvía a ser circular y a la vez se detenía en su mirada. La reverberación de imágenes en un espejo que regresa cada día con el tren. Los recuerdos entrando y saliendo de las estaciones. Viajeros de la realidad y el sueño, subiendo y bajando de los vagones de su memoria. El tiempo y el silencio en los ojos de una mujer, que seguía cantando tangos para distraerse. Ella echaba de menos la radio que le requisaron y ya nunca más le devolvieron. El espejo está empañado y parece que ha llorado...
Primera ausencia
Hay algún dato que ahora no puedo precisar. Regresar al puerto de la infancia, es despertar pensamientos hibernados por la cresta implacable del tiempo. La memoria atesora equipajes del sueño y nombres de chopos espigados, paralelos a un viaje que el letargo silencia. No recuerdo mi edad en aquel momento, sí que tan sólo era un niño, escondido en el silencio blanco de la nieve. De aquel círculo de lumbre que es la infancia, se abre un aleteo de luz. Sigue flotando en los salgueros de la mirada, en el piélago del horizonte, el paisaje de aquella mañana de invierno. El día anterior, alguien que no recuerdo ahora, había traído un caracol marino a nuestra casa de adobe y piedra. Nada tan misterioso, como acariciar entre mis dedos aquel tesoro de un atardecer de coral; aquella alcoba incierta y esotérica, un latido que deslinda el mar y es trashumante en la tierra. Durante varias horas seguidas, estuve asomado al mar. Me dijeron que poniendo el hueco del caracol junto al oído, se escuchaban las olas. Sobre el bosque desnudo oí su voz salina, en él naufragaba la imaginación y se enarbolaba su frágil nostalgia. Toda la noche el caracol balanceó mi sueño, fue catedral de espuma, almohada de algas que acercó la lejanía. Él y un gato silencioso que acostumbraba a dormir a los pies de mi cama, adornaron la alcoba de aquella vigilia fría.
La mañana siguiente tardó en clarear. La nieve muda caía sobre el pupitre del alba. Se hundía en la mirada del viejo manzano, del cual pendía un artesanal columpio. A diferencia de otros días, en este no me despertó la luz. Frente al silencio del sol, oí a mi madre que partía un manojo de urces, con ellas acostumbraba a encender la hornilla. Y de inmediato se producía la llama, la alegría del fuego al existir, al dibujarse sobre el rostro del roble y la encina. Afuera el cierzo azotaba los ventanales, mordisqueando las manzanas reinetas que aún colgaban en lo alto de los árboles frutales. Mi rostro infantil, seguía pegado al cristal de la ventana orientada hacia el huerto. Fui sorprendido por un mensaje nuevo, que llegaba desde el campanario. Aunque era muy niño, ya conocía el sonido de las campanas y su significado. Sin embargo, aquella mañana, comenzaron a tañer de manera muy diferente a lo habitual. Entre los barandales de la nieve, se iban quedando colgados los labios de la meditación. Era un nuevo sonido, que mi niñez aún no sabía interpretar, ni siquiera después de oír a una mujer en el portal de al lado, que con voz angustiada repetía estas palabras: Tocan a muerto ¿Habrá sido Ovidio?
Ovidio era un anciano labrador, que vivía cercano a nuestra casa. Trabajaba en un taller de carpintería, donde yo solía acudir muchas tardes. Algún cuento, muchos sueños y alguna certeza, manaban de aquel laberinto de virutas salido de la garlopa y que con mucha destreza manejaban sus manos. De manera obsesiva, acudía a sumergirme en aquel álbum de herramientas y serrín, que se traducía para mí en misterio. A la vez era fascinación y temor, como siempre que se llega a un territorio ignorado. Allí aprendí a deslindar, los diferentes olores que tienen cada madera y su perdido paisaje. Allí cada vidriera de un árbol, se convertía en arco iris de aldabas. Ya había aprendido que cada árbol es una catedral, que un solo hombre puede edificar y siempre sobrevive con su mirada a la del constructor. Unos días atrás, me había acercado como cada tarde hasta su taller. En una mano llevaba la rebanada de pan con natas, y en la otra una peonza de madera de fresno o de cerezal —no lo recuerdo—, que él mismo me había modelado. Trabajaba despacio y en silencio, con una mano sujetaba el formón y con la otra el mazo. Me saludó con una breve sonrisa, sin levantar la vista de lo que sería, según me dijo, su próxima morada. Unas largas tablas de chopo claveteadas y una tapa, en la que había insertado un trozo de cristal trasparente. Yo era aún muy pequeño, para entender todo el alcance de esta metáfora. Aquella iba a ser la última vez, que el vuelo de su mirada se cruzaba con la mía. Y muy pronto comenzaría a sentir, el vuelo de la primera ausencia.
Me había levantado de la cama, ya sentado junto a la ventana de la cocina, advertí el rigor tan grande con el que caía la nieve. La senda se iba cubriendo y la gente con ropas de luto comenzaba a transitarla con dificultad, hasta poder alcanzar la casa del difunto. Fijé la mirada en el paisaje blanco, salpicado de tapabocas y mantones negros. Tomé entre mis manos el caracol marino, lo acerqué al oído. Esta vez ya no escuché el mar, eran los sonidos del silencio y de las campanas. Y las voces apagadas, de un nuevo náufrago del invierno en el caracol marino. También mi familia y yo, sus vecinos más cercanos, habíamos acudido sorteando el frío y el aturdimiento. El ataúd estaba colocado sobre el suelo de arcilla roja, en la única habitación que tenía la casa. A un lado la hornilla y unos pucheros ahumados sobre el fuego, al fondo un colchón de hojas de maíz ya en silencio. Sentados en el escaño, varios vecinos con el luto en la ropa, en los ojos y en los labios, acompañando el canto de la cera en los velones, al quemarse. Yo veía llorar por vez primera a las personas mayores, aunque de forma diferente a como lo hacen los niños. Un fuerte olor a madera de chopo, me hizo revivir aquel último vuelo de su mirada. Recordé la tarde en que me explicó, mientras clavaba unas largas tablas, que estaba construyéndose una morada para el reposo eterno.
Lentamente, fui avanzando detrás de una fila de hombres y mujeres callados. Al llegar a un punto nos detuvimos, mi padre me cogió por los codos y me elevó hasta la altura del féretro. Después me incliné y según el ritual indicado, al que nos acostumbraban desde niños, di un beso de despedida en la frente helada del cadáver. Antes de volver al suelo, aún tuve tiempo de dejarle en el hueco que formaban sus manos entrelazadas sobre el pecho, el caracol marino. Nadie de los presentes hizo algún gesto desaprobando aquel amuleto, que yo le había colocado entre sus dedos, que le ofrecía como el mejor recuerdo de nuestra buena amistad. Una vez que terminaron las visitas y cerraron la tapa del féretro, clavándola con unas largas puntas de acero, salimos a la calle. Se inició un cortejo, avanzando con dificultad entre la inmensa extensión de nieve caída. Pasado el arroyo, me detuve en lo alto de la cerca. Desde allí veía alejarse a los familiares y vecinos. Se turnaban a tramos el camino, llevando a hombros el féretro fabricado por él, primero hasta la iglesia y después hacia el cementerio. Durante varios años, al haberme desprendido del caracol, no pude volver a escuchar el sonido del mar. Ya de mayor, cuando hubimos de cavar una nueva tumba donde él había sido enterrado, apareció entre sus restos óseos el caracol marino. El vientre de la tierra, me devolvía la primera ofrenda. Hoy mis manos, entrelazando la duda y la esperanza, siguen acercando al oído el caracol marino, y escucho entre las olas un sonido nuevo. Es el sonar de una garlopa de carpintero, sacándole virutas de coral al viento y al barco de la ausencia en que se fue un amigo.
Uso de razón
Ignoro , cual sería exactamente mi edad en aquel momento, pero no importa. Desde aquel día tuve uso de razón. Uno de los trozos de pan cortados de la hogaza, se había resbalado de la canasta de mimbre, cayendo en el suelo de arcilla de la cocina. El abuelo me miró con la bondad de un trigal maduro por la soledad del sol, y me invitó a deshacer el agravio que aquello representaba para sus ojos. Lo que me enseñó a hacer después casi era un ritual litúrgico, que de aquel día en adelante comencé a ejercer con el mayor respeto.
Con mucha rapidez recogí del suelo el trozo de pan, me lo llevé a los labios, le di un beso de gratitud en la corteza, como el abuelo me había indicado. Antes de sentarme de nuevo en el escaño, dejé el trozo de pan entre el hule de la mesa y las manos robustas del abuelo, con venas abultadas, encallecidas de trabajos y dudas, pero sobre todo silenciadas por el hambre soportada durante toda la guerra civil.
El ojo de cristal
¿Te reconoces? me preguntó el tío Anselmo riéndose. Mientras, dejaba abierto el álbum de fotos, sobre el hule desgastado que cubre la mesa de su cocina.
—Tú en esta foto eras un niño con pantalones cortos, tendrías cinco años y yo treinta y tantos. Ahora tú tienes treinta y tantos años y yo no tengo cinco, sino muchos más... Pero no me quejo, sólo quiero que en los años que me queden de vida, no me falte la visión del único ojo auténtico.
Se le notaba feliz al tenerme a su lado, no paraba de hablarme. Desde que yo había llegado de la ciudad, para pasar unos días de vacaciones acompañándole en su casa del pueblo, apenas si me había dejado despegar los labios. Yo le escuchaba atentamente, seguía de pie en el otro extremo de la estancia. Miraba a través de los cristales de la ventana, cómo iba cayendo la nieve sobre la tierra de la huerta recién arada. De repente dejó de hablarme. Le oí remover con las tenazas, los troncos de roble en la hornilla y enseguida nuestro diálogo y el de la lumbre se avivaron de nuevo.
Alargué mis brazos y recogí el álbum fotográfico de encima de la mesa, procurando que el dedo índice hiciera de señal entre las dos hojas y así poder distinguir la foto a la que el tío Anselmo se había referido. Dentro de éste baúl de imágenes que ahora tenía ante mí, él guardaba aún una docena de recuerdos gráficos, todos referentes a su vida. Las fotos estaban colocadas por riguroso orden cronológico y le gustaba mucho explicarlas, desde la primera foto hasta la última, tantas veces como se le brindara o las circunstancias lo aconsejaran. Allí reposaba entre otras estampas, teñida por la pátina amarillenta, su hazaña deportiva durante algunos años. En otro tiempo, había llegado a ser durante varios veranos seguidos, el campeón en los corros de los aluches que se celebraban en los pueblos de la Montaña. También he de explicar, que el tío Anselmo era tuerto. Durante la guerra civil, en la que participó desde el comienzo, un trozo de metralla le acertó de lleno en la cara vaciándole el ojo derecho. Fue al finalizar la contienda, cuando decidió acudir a la medicina y retocar la imagen de su rostro, gastándose parte de los ahorros de su primera pensión de mutilado. De esta manera, fue como se dejó implantar en el hoyuelo vacío, un ojo de cristal.
El tío Anselmo, se movía inquieto de un lado para otro de la cocina. ¿Te reconoces o no? —volvió a indagarme—. Yo acerqué el álbum por debajo de la luz de la bombilla y contemplé una foto antigua empañada en dos colores, el blanco y el negro soñolientos. En un primer plano del corro de los aluches, se veía a un niño un tanto asustado, subido a horcajadas en los hombros del luchador y a éste con camiseta de verano, en calzón blanco y corto, levantando con un gesto triunfal las dos manos. En una de las manos, sujetaba un trofeo o medalla dorada y en la otra un vaso de cristal trasparente, donde se apreciaba sumergido en el líquido un ojo de cristal. Al contemplarlo fijamente en la fotografía, yo volvía a sentir como si me mirara el ojo de cristal desde lo más profundo de un abismo. El seguía hablándome y yo pasaba las hojas del álbum, contemplando otras fotografías.
—¿Sabes? Acostumbro a quitármelo por las noches, cuando voy a dormir y lo dejo encima de la mesita, metido dentro de un vaso con orujo. Es algo que hice el primer día y de lo que ahora ya no puedo prescindir.
En un principio no supe de lo que me hablaba y por eso le miré extrañado, interrogándole.
—¡Sí hombre, sí! El ojo de cristal se desinfecta y coge con el alcohol nueva graduación. Cuando al día siguiente, vuelva a colocármelo en el hoyuelo, veré mucho mejor.
No pude por menos que reírme, mientras le escuchaba sus comentarios irónicos, y también al reconocerme en la foto, subido en sus hombros atléticos, aclamado por los aficionados que formaban parte del corro de los aluches. Ya en esta fotografía quedaba grabado en su semblante, el cariño tan especial que desde siempre sentía por mí. Aunque debo decir, que éste sentimiento era reciproco, pues el tío Anselmo era y sigue siendo para mí, el mejor de todos, un campeón y un hombre de leyenda.
Con las primeras horas de la noche se le notaba cansado y no tardó en quedarse callado. A esas horas comenzaba la distracción para él, escuchaba un enorme y anticuado aparato de radio. Lo tenía desde hace años. Me contaba que más de una vez en los inviernos, se había encontrado guarecido en el calor de las lámparas, algún pequeño ratón, haciendo que no funcionara o produciendo interferencias.De repente el tío Anselmo se levantó del escaño, cogió el reloj despertador de la alacena y comenzó a darle cuerda. Me miró sonriendo, quitó el tapón de una botella con el cristal labrado colocada encima de la mesa. Echó un trago de orujo y vertió en un vaso el resto. Después se quitó el ojo de cristal, sumergiéndolo en la quimera del líquido. Los dos nos sonreímos a la vez, él me dio las buenas noches y le vi alejarse con su boina, lentamente. Como una sombra encorvada, subió las escaleras camino de la cama.
Sin duda, al quedarme solo en la cocina frente a la lumbre e ir repasando las hojas del álbum de un lado hacia el otro, también en mí se fue removiendo la harina del recuerdo. Me detuve de nuevo ante una foto, que ahora formaba parte de su leyenda. Durante muchos años, en las matanzas del cerdo, una vez sacrificado y abierto en canal sobre el banco de madera, era el tío Anselmo el que se encargaba de extraerle sin dudarlo el corazón. Como si se tratara de un ritual primitivo, mágico o esotérico, allí mismo se lo comía de inmediato. Creía y nos hacía creer a los demás, que eso le daba una fuerza especial, para seguir siendo cada verano el campeón en los corros de la Lucha Leonesa.
Él explicaba todo esto, diciéndome que eran enseñanzas aprendidas en la guerra. Y ahora, en la intensa soledad de la cocina, tenía ante mí las fotos que confirmaban todos estos recuerdos. Pero la realidad iba perdiendo los colores con la noche y las aguas del otoño sembraban de esquinas la memoria. Afuera seguía nevando copiosamente. La realidad era más blanca aún y la ficción era como un sueño alcohólico. Por fin, yo volvía a ser niño. Me había quedado dormido sobre el escaño de la cocina, y arropado por el manto cálido de la lumbre, comenzaba a soñar. De nuevo tenía cinco años y seguía subido a horcajadas sobre los hombros del tío Anselmo. Él sin embargo, al contrario que en la foto que había visto en el álbum, ahora en mi sueño, estaba muy furioso y daba vueltas al corro, con el cinto y la hebilla anudado en su puño. Estaba buscando impaciente al otro luchador, porque le había quitado de la mano el vaso de orujo. También creía como el tío Anselmo, que aquel ojo de cristal sumergido en el orujo, era el mejor amuleto de la suerte para llevarlo colgado en el cuello, para ser el campeón en los trofeos de los siguientes veranos.
“La cuelga” del cumpleaños
La luz del farol, titilante en la mano de mi madre, repartía con voz desigual la claridad y las sombras, en las paredes de palos trenzados recubiertos de adobe y cal. La luz se proyectaba como el semblante de una alucinación, quedándose prendida sobre el techo de la habitación y en las vigas mugrientas por el humo que exhalaba de la hornilla. Sentí de inmediato sobre la piel de mi cara, el roce áspero de una tela gastada, y que identifiqué con el pañuelo negro enmarcando el rostro avejentado de mi madre.
—¡Hijo levántate! —susurró haciéndome participe de su dolor— Le han trasladado de cárcel, creo que nos dejen visitarle.
Antes de abandonar a tientas el dormitorio y bajar a la cocina, fijé el diapasón de mis ojos en la oscuridad que presidía el recinto, al marcharse mi madre con el farol. Intenté buscar su silueta reflejada unos segundos antes en las paredes, y así hacer su mensaje más real. Buscaba con la mirada, aún confusa por los ecos polifónicos del sueño, ver escritas las palabras susurradas en mis oídos. Aún se tejían en la respiración hundida en los colchones de lana con hojas de maíz, que había esparcidos por el suelo de nuestra casa de adobe. No había amanecido, mis otros cuatro hermanos permanecían dormidos. Esperaban que la luz de los primeros rayos del sol, les despertara para ir a la escuela. El peso de la confusión, las dudas y las preguntas iban creciendo en mis párpados de niño, como el abultamiento de una maleta que se agranda en el silencio misterioso de la noche. Y se le va añadiendo la ropa, los objetos necesarios para emprender un viaje difícil, confuso y también muy largo de entender.
Mientras me ponía el tapabocas para mitigar el frío del amanecer, oía dentro de mí un eco insistente. Golpeaba con furia en mi cerebro una y otra vez, la advertencia que me había hecho mi madre al despertarme. Aunque con mi corta edad en ese momento, no resultaba fácil de comprender su significado.
—Cuando salgamos de casa, vamos a atravesar el pueblo deprisa y sin hacer ruido. ¡Mientras menos gente se entere, mejor!
Parecíamos dos fantasmas vestidos con ropas oscuras, huyendo y que no quieren ser vistos. Tomamos por fin la carretera, era un camino de barro y abundantes piedras. Llegamos a ella a través de los atajos que conocíamos, saltando las sebes de los prados, algunas con robustos espinos, tiernos avellanos y mimbreras. Cruzamos el río por las pasaderas del puerto. Era aún muy temprano, esas horas del amanecer de principios de otoño, en que la luna llena sigue en su vigilia como una voz blanca, y sin ningún temor a las cicatrices que deja la noche. Recuerdo a la luna, era una diosa grande y sonriente, imbuida del deseo de orientarnos sólo a los viajeros perdidos.
El día anterior yo había cumplido los seis años. Mi madre y mis otros cuatro hermanos, me habían preparado “La Cuelga” del cumpleaños. El cordón estaba hilvanado con higos y uvas pasas, rosquillas de sartén y algunos caramelos, todo en una medida escasa debido a la pobreza en que vivíamos. Escondida detrás de la puerta y subida a una silla, mi hermana mayor me había colocado en el cuello “La Cuelga”, todo por sorpresa, al bajar del cuarto de dormir y entrar en la cocina. El sentimiento de júbilo y alborozo de mi madre y mis otros hermanos, duró más bien poco. Pasados tan sólo unos minutos de celebración, oímos que llamaban con fuertes golpes en las puertas grandes del corral. Los guardias habían bajado desde el cuartel, para darnos la noticia. Al principio nos alarmó a todos, a mi padre lo habían trasladado de cárcel. Al hecho positivo de que ahora estuviera preso en una cárcel de la capital, más cerca de nosotros, había que añadir algo que supimos después y que a mi madre le preocupó enormemente. Desde el primer día en que los sublevados le detuvieron junto a otros mineros, sabíamos que durante los interrogatorios le habían golpeado en el vientre y en otras partes del cuerpo. Él se quejaba de fuertes dolores internos y vomitaba sangre.
Los primeros rayos del sol otoñal, tímidos aún, enumeraban algunos tejados, se entretejían en el humo de las chimeneas. Repartían la claridad sobre el carbón aún dormido en los vagones de un tren, detenido sobre los raíles de una vía muerta. Con una mano, mi madre iba tirando con esfuerzo de mí. A la vez portaba con mucho equilibrio sobre la cabeza, la canasta de mimbres en la que había guardado algunos alimentos para el viaje y también para llevarle a mi padre. Ascendíamos fatigados los últimos metros de pendiente, que quedaban para llegar hasta la estación. Llevábamos andando desde horas muy tempranas, por un camino de tierra difícil de recorrer, los seis kilómetros que separaban el pueblo de la estación. Entonces, oímos alarmados el pitido insistente del tren. Se adivinaba cercano, tal vez saliendo de un túnel y bajando el tramo de collada. Teníamos el tiempo justo, para llegar al recinto de la estación donde estaban las taquillas y comprar los billetes.
Nos dirigimos a un hombre de uniforme, colocado en pie, bragado detrás de la ventanilla. Antes de despacharnos los billetes, le preguntó a mi madre el motivo del viaje. Tras escuchar las razones, hizo una señal con los dedos y un gesto con los ojos a los guardias que nos vigilaban. Tomamos los billetes emitidos después de pagar y salimos deprisa del vestíbulo, hacia el andén. También los guardias abandonaron el recinto, siguiéndonos a corta distancia. Como un rayo seguido del trueno, haciendo turbio el silencio que albergaba la espera, el tren con la locomotora de vapor entraba en la estación. Ayudé a mi madre a sostener la canasta de mimbre, elevándola del suelo. Su contenido era modesto por necesidad: media hogaza de pan amasado por ella días atrás, tres lonchas de tocino, unas nueces recogidas del nogal que tenía la huerta de Valseco y media corra de chorizo. Yo había añadido dentro del cesto, “La Cuelga” de mi cumpleaños. Con ella quería sellar en un abrazo, el reencuentro con mi padre, después de todos los meses que llevaba alejado de nosotros.
Cuando el tren se detuvo del todo, salieron del vagón al que nos íbamos a subir dos soldados armados, apostándose al pie de las escalerillas de acceso. Los guardias que estaban a nuestra espalda, se adelantaron para hablarles. Repetían los gestos hechos con los dedos y los ojos del hombre de la ventanilla, al referirse a nosotros. Una vez dentro del vagón buscamos con la mirada, desde el umbral de la puerta algún asiento vacío donde poder descansar. Ya no lo había, el tren llegaba atestado de personas. Tratamos de movernos y ante la dificultad, nos quedamos detenidos en medio del pasillo; entre las filas de asientos de madera, rodeados de bultos y de otros muchos viajeros que también iban de pie como nosotros. El tiempo que duró el viaje hasta la capital, fue un largo silencio, un túnel de tonalidades negras. Mi cara y mi cabeza iban aplastadas, contra las ropas que cubrían el vientre de mi madre. Por doquier del vagón, gentes esparcidas y adormiladas, viajando hacia ninguna parte. Parecían soñar sobre almohadas de carbón, bajo esa luz mortecina de unas bombillas colgadas en el techo del vagón, poniendo nombres a las ausencias. Miradas apagadas por la tragedia de la guerra civil, rostros recostados contra los cristales fríos de las ventanillas. Todo sucedía en un otoño oblicuo, perdido para siempre, custodiado por la presencia de varios soldados armados y repartidos a lo largo de los vagones del tren.
Ahora, es cuando se asoma con más nitidez al espejo del recuerdo, nuestra llegada a una capital sitiada por las sombras. Entre aquella intensa negrura, sólo amanece el rostro decidido de mi madre y la niebla, tratando de confundirnos. De nuevo sentía el desamparo, ante los abismos que se abren a una edad temprana. La sensación de orfandad al apearme del tren, al caminar por el andén hacia la puerta principal, buscando la única salida. Atravesamos deprisa el vestíbulo. Los guardias apostados en la puerta volvieron a registrarnos, a preguntar el motivo del viaje. Mientras, miraban con descaro y deseo el cuerpo joven de mi madre, haciendo comentarios obscenos y gestos de desprecio o burla para mí. Asustados y mudos, bajamos deprisa los escalones de piedra que había en la puerta de salida. Doblamos hacia una calle estrecha y umbría, comenzamos a correr por ella, intentando alejarnos de la estación del tren y también del miedo. Al llegar a una pequeña plaza, rodeada de casas antiguas, nos detuvimos. En el silencio pudimos escuchar, parecido a un solfeo, los latidos de nuestros corazones acelerados, conjuntándose con la respiración fatigada. Mi madre estaba llorando. Apretó los dedos de mi mano entre las suyas. Se agachó hasta tenerme a su altura y me miró con una ternura inmensa. Durante algunos minutos, quedamos fundidos en un abrazo en mitad de la plaza, arropados por miradas compasivas o recelosas de algunos transeúntes. A nuestro lado, reposaba en el suelo la canasta de mimbre. Nos delataba un origen turbio y una presencia poco deseada en la ciudad.
La cárcel donde estaba preso mi padre, se hallaba cercana a la estación del tren. Mi madre levantó la vista durante unos segundos, después me susurró al oído con voz emocionada, que estábamos llegando. La seguía como si fuera su sombra, los dos fundidos en nuestra negrura, por una calle corta que finaliza en el repecho de una plazoleta empedrada. Se detuvo y sin hablarme, señaló con su dedo índice algo que se veía cercano. La imagen que vi entonces, coincidió con el repique de un sonido triste, emitido por las campanas en una iglesia próxima. Se mezclaron el sonido y las imágenes, recorrió mis venas una orfandad de luz decapitada, como esa lámpara de bronce colgando en el abismo de una sima. Era una fila larga e inmóvil, formada sobre todo por mujeres, serpenteada de nudos humanos de espaldas a nosotros, con la angustia en los rostros aún no visibles. La mayoría ataviada con pañuelos y ropas oscuras, acompañadas de niños de corta edad, casi recién nacidos, y que las madres sostenían en sus brazos mientras los amamantaban. Era la antesala de la cárcel, la espera que desespera, el espacio reservado para los familiares que acudían a visitar a los presos.
Nos unimos en aquella fila humana, formada frente al recinto carcelario y que avanzaba lentamente. Yo estaba muy cansado: Las horas que llevaba despierto, los kilómetros andando desde el pueblo hasta tomar el tren, el tiempo de viaje trascurrido. Por eso sentí más alivio y una emoción oculta, al traspasar el umbral de la puerta que daba acceso a la cárcel. Quizás por ese motivo, no dudé en decirles a los guardias antes de que nos lo preguntaran, el nombre del preso al que veníamos a visitar: ¡Se llama Jacinto, es mi padre! Al guardia que nos registró las ropas y el cesto de mimbre, le extrañó ver “La Cuelga” al lado de la comida. Su impulso de querer requisar todo lo que llevábamos, quedó varado ante mi llanto y los ruegos de mi madre, explicándole que el día anterior había sido mi cumpleaños. Yo quería compartir esa alegría con mi padre. Tal vez al carcelero se le ablandó el corazón y nos permitió pasar con todo lo que traíamos de alimentos dentro del cesto.
Atravesamos primero un patio sin techumbre, bastante grande. Allí vi agrupados en círculos, más o menos numerosos, a varios detenidos. Estaban colocados de pie o puestos en cuclillas. Se frotaban las manos entumecidas debido al frío que hacía, charlaban en voz baja sin que se hiciera entendible lo que se contaban. Al cruzar ante ellos nos miraron y les mirábamos, buscando mutuamente ser reconocidos. El guardia que nos guiaba, sin apartar la mano de la pistola que llevaba colgada al correaje, nos hizo ir más deprisa. Accedimos a la planta superior, a través de unas escaleras de piedra en forma de caracol. El espacio era umbrío. Semejaba un abanico abierto en la obscuridad, traspasado por la frialdad vertical de innumerables barrotes de hierro. Todo delimitaba en diminutos espacios, las sombras humanas que allí estaban presas. Cogidos de las manos, mi madre y yo, giramos los pies como si fueran el mismo gozne de una sola puerta, y que al abrirse permite a la luz entrar, vislumbrar el atisbo de la persona buscada.
Quizás fue el contraste de su mirada apagada, las lágrimas que en él se reflejaban. Detrás de los ojos de mi padre, brillaba la humedad. A sus espaldas la celda era una pared de piedra, donde brotaban como en un sudor frío las gotas de agua más silenciosa y más traicionera. En poco tiempo, sentimos que nuestros huesos estaban traspasados por la negrura más gélida. Aún tengo eternizada, esa distancia tan corta separándonos de mi padre, los segundos que pasaron hasta poder acercarnos, y abrazarle a través de los barrotes de la celda. Los meses trascurridos desde que no le veía, las cosas que contar, las preguntas que hacerle. Todo esto me hizo sentir extraño y lejano, al ser estrechado por mi padre en un abrazo difícil de realizar. Los barrotes se interponían en medio de nuestros cuerpos, recordándome una cruel realidad.
Me había quedado mudo, y sólo en las lágrimas brotando de mis ojos infantiles, pude expresarle lo que de verdad sentía. Después, seguí observándole durante varios minutos, como embobado. Reteniendo dentro de mí los gestos de dolor, que se habían añadido en su rostro. Parecían las grietas en el tronco de un roble herido, y resquebrajado por el rayo. Fue mi madre, la que se separó lentamente de aquel abrazo difícil formado por los tres. Cogió del suelo el cesto de mimbre, en el que le traíamos la comida. Una vez elevado hasta la altura de mis ojos, ella lo abrió, y retiró el paño de cuadros tapando lo que el cesto contenía. Después, me hizo un gesto imperativo con la cabeza. Me froté ligeramente los ojos con los dedos de ambas manos, recogiendo a modo de secante las lágrimas que surcaban mi cara. Tomé con rapidez el cordón de “La Cuelga” hasta sacarla completamente del cesto. La elevé todo lo que pude, estirando mis brazos hacia lo alto. Los ojos de mi padre brillaron en la oscuridad, parecía poder caminar con ellos por una senda liviana. Le ayudaban las gotas de agua y los rayos del sol tímido de otoño, intentando acariciar las rocas en la pared de la cárcel.
Tomó en sus manos “La Cuelga” sin dejar de mirarme, hizo con ella en el aire una figura ovalada que luego colocó en mi cuello. Me atrajeron sus fuertes brazos otra vez. Volví a sentir los barrotes, hundiéndose como cuchillos fríos en algunas partes de mi cuerpo infantil, y a medida que iba creciendo el abrazo. Cuando mi madre volvió a acercar su cara junto a la nuestra, los dos oímos a mi padre susurrarnos una frase corta, pero contundente: ¡Mañana, voy a fugarme! Sentí un estremecimiento, la angustia ante esa revelación repentina. En los segundos siguientes, sólo recuerdo el olor penetrante a humedad, esparcido en el silencio de aquel espacio umbrío. Hombres sudados, amparados sin remedio en las ropas sucias y viejas. Esa presencia del dolor y la fatiga humana, agotando la luz de las miradas como un vaho diluido en la tristeza. Todo formaba parte del diapasón que se asoma en las labios de los desesperados y el tránsito helado que llena de zozobra la frente de los condenados.
Oímos la voz inquisidora de un guardián, elevarse en medio de tanta sombra. Nos indicaba que el tiempo de la visita, había finalizado. Teníamos que marcharnos, para que entraran los familiares de otros presos. Apenas tuvimos el tiempo justo para sacar del cesto, la hogaza de pan, las lonchas de tocino y el trozo de chorizo. Todo quedó prendido en las manos abiertas y tendidas de mi padre. No quiero olvidar aquellos segundos, el tiempo demorado en la escritura. Los ojos de mi padre, esas largas vigilias que tienen las miradas, y que se encienden como antorchas insaciables en la noche, ante las despedidas más inciertas. La luz otoñal del mediodía iluminaba los ventanucos con rejas, abiertos en las altas paredes de la cárcel. Atravesamos de nuevo el patio, sorteando a nuestro paso algunos de los corrillos formados por los presos. Nos miraban, buscando en nuestro rostro, reconocer la imagen evocada de un sueño o un recuerdo en la distancia. Algunos de los presos, al ver que llevaba colgada en el cuello “La Cuelga” del cumpleaños, me sonreían. Articulaban en sus labios, metáforas de ese rocío que va tejiendo el recuerdo de los seres queridos y que nos parecen palabras de felicitación.
Salimos a la calle. La fila de mujeres y niños esperando para entrar a la prisión, se había extendido. La muchedumbre cubría con sus mantones negros, algunas de las calles adyacentes. Cruzamos deprisa, por debajo del arco de piedra contiguo a la muralla. Volvíamos de nuevo a la estación para tomar el tren, que nos llevaría de regreso al pueblo. El silbido de la locomotora al ponerse en marcha, me pareció un lamento. Durante el viaje de vuelta, la realidad vivida hizo temblar mis manos unidas, y recogidas en una lazada contra el pecho de mi madre. Yo seguía viendo una imagen fija, la despedida en la cárcel. Los puños crispados de mi padre, agarrando los barrotes de la celda, como queriendo doblarlos. El peso soñoliento del traqueteo monótono del tren, fue sembrando en mis ojos un silencio profundo, y me quedé dormido. Soñé que mi padre se fugaba, según lo que nos había anunciado en la visita al penal, y después se escondía en el monte. En las noches de invierno, cuando la nieve estaba más crecida, bajaba para vernos y a la vez aprovisionarse de comida. Lo estaba soñando con intensa emoción, con los párpados cargados de tristeza, porque el sueño a partir de un punto se volvía violento. Los guardias bajaban del cuartel y nos daban una terrible noticia. A mi padre, le habían preparado una emboscada mortal en el monte. Y no nos permitían recoger su cadáver, bajarle al pueblo, enterrarle dignamente en el cementerio.
El tren frenó bruscamente, en este momento del sueño en que me encontraba. Se aproximaba a una curva, que antecede a la estación donde apearnos. Me desperté sobresaltado, el sueño había finalizado al mismo tiempo que el viaje. No sabía con certeza, si los últimos segundos eran ya de la realidad o formaban parte del escenario de una vigilia dolorosa. Bajé del tren con miedo, abrazado a mi madre. En el andén no quedaban viajeros, sólo las sombras de los guardias con sus capas largas; vigilantes, apoyados en el marco de una puerta con la cristalera rota. Nos miraron, mofándose, lanzándonos insultos. Bajamos la vista y seguimos caminando por el andén desierto. Íbamos en dirección opuesta a la marcha del tren. Él se alejaba pesado y lento en la distancia soñada, sorteando el bosque de robles y túneles de un paisaje desconocido. En una mano, mi madre llevaba el cesto de mimbre vacío de comida. Los dedos de la otra mano, apretaban mi cabeza contra el vientre y sus piernas. Yo agarraba fuertemente un doblez de lana en el abrigo negro que ella llevaba puesto aquel día.
—¿Verdad que la guerra, va a terminar pronto y padre va regresar para seguir trabajando en la mina?
—¡Sí hijo, sí! En tu próximo cumpleaños, estará con nosotros en casa. Seguro que él te pondrá “La Cuelga” ¡Ya lo verás!
—¡Madre! Es que yo en el tren, no lo he soñado así. Y tengo miedo de que se cumpla mi sueño, y no el tuyo...
Juguete de coral
Hizo como tantas veces recordaba haber hecho de niño. Al anochecer, se acostó en el escaño de la cocina. Estiró un brazo hacia la alacena cercana, palpando con los dedos el aparato de radio. Sabía que iba a encontrar sobre él, el juguete que buscaba.
Arropó con sus dedos el caracol marino, bajándolo del pedestal sonoro y lo acercó a su oído. Cerró los ojos, no huyó, sólo retrocedió en el tiempo. Y se puso a escuchar los claroscuros de las medusas, de las encinas, de las adivinanzas, de los acertijos con preguntas y respuestas. Aciertos y fracasos, con los que va formando la vida el coral de la existencia.
A los pocos segundos, le atemorizó escuchar tanto silencio, tanto frío acumulado. La lumbre iluminaba las grietas en la pared de cal, el techo con las vigas ahumadas, la extrañeza. Los ojos llenos de lágrimas, atenazando el rostro de sus padres en la foto del comedor. Tantos años alejado de ellos, la caracola se había vaciado de raíces, de las olas y las gaviotas, de los chopos, de los surcos, de los abedules. Por el contrario, se había llenado de nieve.
Fue entonces cuando volvió a sentir miedo y frío. Ya no sabía jugar con el mar, con la sombra de los faros y su firmeza sobre los acantilados en las noches estrelladas. Ya no escuchaba el canto de las sirenas y tampoco su silencio. Ya no quería ser náufrago, flotar en tablas de salvación, en las dudas y en los sueños. Ya no quería tener entre sus dedos, el caracol marino. Ese que sigue como un juguete valioso, sobre la carcasa de la vieja radio. Esperando ser arropado por la mano de otro duende o un niño que necesite jugar, con una luna llena de nieve.
Viajeros que bajan de las montañas
Aún perdura el rostro del otoño en las vidrieras de la catedral. Con el sol de noviembre, que ha trenzado los dedos de mi mano en los colores del sueño y las figuras de la serenidad; acaricio los párpados abiertos en las piedras del ábside, donde la luz se derrama generosa como una ebullición, cuando la memoria hierve. Aquí descansan un cosmos de recuerdos y unas sintaxis lejanas e inciertas con celebraciones. Las mismas que fueron anulando el desierto, que se abrió en las pupilas frágiles de la mirada de un niño. Los nombres de las calles que forman la cintura de mis pasos, ponen ecos de disfraces y espejos rotos al balcón de mi garganta.
¿Qué labios de ciudad, no esperan que el viajero vuelva del olvido? Caen las hojas amarillas y la lluvia, el carbón que eternizó a las encinas; la sed de los vitrales sobre las viejas murallas, donde seguirán haciendo nidos los pájaros rebeldes. Baja el rocío que es bronce de esos chopos altivos que guardan en su vientre ancianos campanarios. De los pináculos y en las torres góticas como si fuera oración, reverbera el fulgor de las estrellas recogido en noches de verano. Y sin medida lo vierten las gárgolas del tiempo, sobre los ojos de ese niño que vuelve a beber en el cuenco profundo y virginal, fabricado con las manos de la nieve y también con el silencio de la arcilla.
Aquí pongo en una balanza la certeza, las aguas silenciosas de la herrumbre, esa mayor lentitud que gota a gota edifica la belleza frente a la desolación. Aquí dejo caer los cereales como si fueran ebriedad, una túnica que tapa el despojo y también la ruina. Y armonizo con policromía a la piedra de los pórticos, bordando de jaspe cristalino a la distancia que lleva el caminante en sus girolas.
Ahora la ciudad duerme bajo los tejados fríos, hombres y mujeres que crecen en el sueño de la noche. Como crece el silbido del viento en la hierba de los arbotantes y los contrafuertes, hasta el amanecer siguiente. Sólo los músicos pintados sobre el rosetón, encienden los pentagramas de vidrio y siguen orquestando la creación divina con sus pífanos y laúdes. Sólo los profetas y los reyes en los ventanales, abandonando la mudez del triforio para volver a sentarse en la sillería del coro y entonar las salmodias. Sólo tú, la nieve para siempre blanca, siempre esa necesidad de amarte, y a los viajeros que bajan de las montañas.
Tu necesidad de amarme es la misma, tu soledad es la mía. Piedras y palabras, hurmientos de la belleza donde se asienta el deseo y la ebriedad de nuestro corazón. ¿Puedes decirme las palabras, que no encontré al recorrer las piedras de tu frente? Puedes hablarme debajo de la noche y responderme. ¿Qué palomas forman el muro de alas extendidas, para seguir creyendo en la luz que alumbras con tu vuelo? Seguimos sentados al borde de los siglos, viendo cómo perdura el rostro del otoño, cuando la ciudad abre sus ojos de sílice y aplaca la distancia que tienen que caminar los viajeros cuando bajan de las montañas.
Última lección, preguntadlo todo
Sacó la llave que llevaba dentro del bolsillo de su abrigo largo y la retuvo fuertemente en la mano, durante casi un minuto, apoyándose en la duda de qué hacer a continuación. El primer pensamiento fue para los niños, que ya le esperaban acurrucados en remolino, unos cuerpos contra otros. Como en las demás mañanas del invierno, frente al portón de la escuela del pueblo. Se había dado cuenta al mirarles, que le flaqueaba la voz para dirigirse a ellos con la misma naturalidad de otros días. Dudaba, en qué forma o manera podría ocultarles toda la amarga verdad, de lo sucedido la noche anterior. Quería hacer de aquel último día ejerciendo como maestro, la normalidad más absoluta. Deseaba que aquellos niños, a los que tanto necesitaba y que también ellos habían demostrado quererle, no descubrieran anticipadamente que estaban asistiendo a una última lección, a una despedida traumática para siempre. Aquel día, el maestro trataba de evitar por cualquier medio a su alcance, que en el pensamiento de sus alumnos aparecieran sospechas falsas, oscuras acusaciones hacia él. No quería que los niños albergaran en su mente núbil, como ya había comprobado que les sucedía a sus padres y abuelos, el odio creciente de una guerra civil que había dado comienzo hacía pocos meses. Una vez iniciada la barbarie, nadie sabía en ese momento las consecuencias, ni lo que podría prolongarse en el tiempo.
La orden de suspensión de empleo y sueldo, venía firmada por una comisión depuradora, creada para la Enseñanza en toda la provincia. Se la había entregado en mano, la noche anterior, un falangista armado, sacándole a empujones de la cama. Cuando bajó a la cocina y encendió la mecha del farol de aceite, volvió a sentir la mirada de odio del alzado irrumpiendo en su vivienda. Le vio hacer un gesto de burla hacia él. Y el rasguño con el dedo índice, horadó el papel en que llevaba la orden escrita. Después, ese mismo papel lo insertó bruscamente en el cañón del arma. Apretando muy despacio, haciendo horquilla con los dedos, lo dejó colgando en la pistola. Avanzó unos pasos hacia el maestro, le encañonó, haciéndole sentir el orificio frío del metal, en la piel desnuda del lado izquierdo de su pecho. En el inmenso silencio de la noche, se oyeron ladridos de algunos perros en diferentes corrales, a uno y otro lado del río. El maestro escuchó estremecido, el ruido giratorio que producía el tambor metálico dando vueltas en la pistola, apuntando a su corazón. Y cuando ese ritmo calló, otro ruido aún más inquietante se precipitó en sus oídos: El silbo áspero, el roce de una piel poco curtida, con la que estaban fabricados los guantes que llevaba puestos su asaltante. El dedo índice, apretó con decisión el gatillo. Sonó el chasquido seco y metálico del percutor, después se oyó una larga carcajada de burla y resentimiento. Dentro de la casa, el maestro sólo se sentía arropado por la humedad que desprendían las paredes de piedra, y por el parpadeo asustado de la llama en el farol de aceite. Don Segis no podía saber, si realmente la pistola estaba descargada o si portaba en su vientre tan sólo una bala, como sucedía en el juego suicida de “la Ruleta Rusa”. En esos momentos posteriores, sintiéndose con vida, pensó aliviado que a pesar de todo lo sucedido había tenido suerte. El maestro permaneció inmóvil durante algunos segundos más. A medio vestir y sin lumbre en la hornilla de la cocina, tiritaba de frío, mientras escuchaba sin dar mucho crédito, las órdenes que le recriminaban.
—¡Abre bien los ojos, “maestrucho rojo”! Lee bien la orden que te traigo escrita. ¡Entérate, traslado forzoso! Desaparece de inmediato, sino quieres, mañana, dormir para siempre en una cuneta, como ya lo hacen otros de los tuyos.
A la mañana siguiente, los niños le esperaban apretujados unos contra otros, hasta que abriera la puerta para entrar en la escuela. Bajo las madreñas que calzaban, crepitaba el frío y el hambre, también la orfandad de algunos de ellos. La nieve parecía una nube inmensa, creciendo, se agrandaba más blanca y más gélida en la frente y los ojos del maestro. Empujó la puerta con dificultad, reclinando su cabeza contra la madera. A la vez, presionó con el hombro y el resto del cuerpo. Dejó que entraran primero sus alumnos, ocupando cada uno sus respectivas mesas o pupitres. Entró también él, sólo después de un corto titubeo. Se preguntaba, si debería guardarse la llave en el bolsillo del abrigo, llevársela con él o dejarla metida en la cerradura de la puerta, como tenía por costumbre hasta entonces. Todos los niños permanecían de pie, expectantes, a que una vez dentro de la escuela cerrara la puerta, y se dirigiera por el pasillo central hacia su mesa. Más que ningún otro día, reinaba entre ellos un silencio absoluto, estaban atentos a los mínimos gestos del maestro. Antes de que les mandara sentarse, les dijo con voz emocionada: que un día más, necesitaba estar allí con ellos... Que aquella época en la que vivían, era demasiado terrible para encontrar la verdad. Que supieran, que después de la verdad, nada había tan bello como la ficción. Los niños estaban extrañados, por sus palabras y también nerviosos por todos sus gestos raros. Le vieron dirigirse apresurado, hasta un pequeño armario con vitrinas de varios colores opacos. Allí guardaba los libros de lectura, una botella con tinta, algunas tizas enteras y los cuadernos para los dictados. Cogió un libro al azar, cerrando de nuevo con cuidado las puertas del armario. Al girar la llave, dudó si retirarla de la cerradura. Esta vez no la iba a guardar en el cajón de su mesa, la dejaría puesta a merced de que los niños pudieran utilizarla. Se acercó a la pizarra, cogió entre sus dedos un trozo de la tiza partida. Iba escribiendo con letra muy firme, lo que estaba leyendo en voz alta y a la vez quería que fuera, su último ejercicio de dictado para los alumnos.
—Mañana lo comentaremos. Atentos a lo que os voy a dictar: Preguntadlo todo como hacen los niños. No se dialoga, porque nadie pregunta como no sea para responderse así mismo. Procurad que no se os muera la lengua viva, que es el gran peligro de las aulas.
Se oyeron fuertes golpes sobre el portón de la escuela. Todos los niños giraron la cabeza, dejando de inmediato de escribir en los cuadernos. Se oyó con nitidez el ruido de una pluma de canutillo, al desprenderse del borde de cristal de un tintero y caerse al suelo, rebotando contra los tablones de madera de roble. Se oyó sollozar al niño, que no se atrevía a moverse del pupitre para poder recogerla. Durante algunos segundos más, el maestro siguió escribiendo y dictando en voz alta del libro que tenía abierto en una de sus manos.
—Alguna vez se ha dicho: Las cabezas son malas, que gobiernen las botas. Yo os digo, que no. ¡Que gobierne siempre la inteligencia!





























