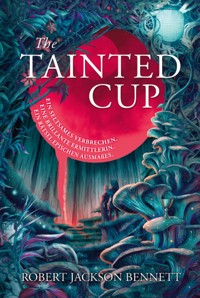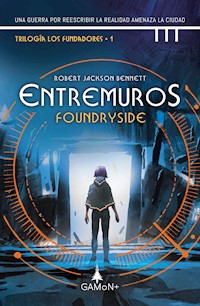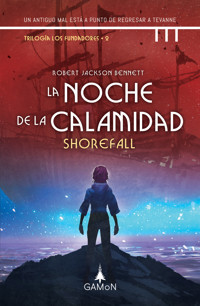
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gamon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Trilogía Los Fundadores
- Sprache: Spanisch
Libro #02 de la trilogía Los Fundadores Sancia Grado y sus aliados de Entremuros se concentran en sembrar las semillas de una revolución mágico-industrial para derrocar desde adentro a las poderosas casas mercantes, después de haber salvado por poco la ciudad de Tevanne. Su objetivo: hacer accesibles para todos los ciudadanos de Tevanne los secretos detrás de la escritura de Sigilos. Sin embargo, una de las grandes casas ha adoptado una táctica desesperada: resucitar a una figura legendaria, el hierofante Crasedes Magnus. Este ser inmortal, que tiempo atrás fue un hombre común, ha utilizado los Sigilos para transformarse en algo más cercano a un dios. Una vez que haya despertado, no se detendrá ante nada hasta reconstruir el mundo a su siniestra imagen. Si Sancia no logra evitar que resurja este antiguo poder, su única posibilidad será enfrentar a un dios con otro dios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 814
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Shorefall
Edición original: Crown Publishing Group Derechos de traducción gestionados con Donald Maass Literary Agency en colaboración con International Editors’ Co.
© 2020 Robert Jackson Bennett
© 2024 Federico Cristante por la traducción
© 2024 Pol S. Roca por la ilustración de cubierta
© 2025 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2025 Gamon Fantasy
www.gamonfantasy.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-19767-57-8
Si hubiera una persona con vida dotada de más poder que yo, con el tiempo las circunstancias degradarán hasta que, de manera inevitable, yo sea esclavo de esa persona. Y si nuestras situaciones se revirtieran, entonces esa persona, de manera inevitable, se convertiría en mi esclava.Crasedes Magnus
Índice de contenido
Portadilla
Legales
Dedicatoria
PARTE I. EL BIBLIOTECARIO Y LAS MUSAS
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
PARTE II. EL REY DEL VELO
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Capítulo Dieciocho
Capítulo Diecinueve
PARTE III. EL ÚLTIMO PROBLEMA
Capítulo Veinte
Capítulo Veintiuno
Capítulo Veintidós
Capítulo Veintitrés
Capítulo Veinticuatro
Capítulo Veinticinco
Capítulo Veintiséis
Capítulo Veintisiete
Capítulo Veintiocho
Capítulo Veintinueve
PARTE IV. LA NOCHE DE LA CALAMIDAD
Capítulo Treinta
Capítulo Treinta y Uno
Capítulo Treinta y Dos
Capítulo Treinta y Tres
Capítulo Treinta y Cuatro
Capítulo Treinta y Cinco
Capítulo Treinta y Seis
Capítulo Treinta y Siete
Capítulo Treinta y Ocho
Capítulo Treinta y Nueve
Capítulo Cuarenta
Capítulo Cuarenta y Uno
PARTE V. SIEMPRE HAY ALGUIEN CON MÁS PODER
Capítulo Cuarenta y Dos
Capítulo Cuarenta y Tres
Capítulo Cuarenta y Cuatro
Nuestros autores y libros en Gamon
PARTE I
EL BIBLIOTECARIO Y LAS MUSAS
Capítulo Uno
—Ya estamos llegando a las puertas —dijo Gregor—. Preparaos todos.
Sancia tomó aire y se armó de valor, mientras el carruaje en el que iban se abría paso lentamente entre la lluvia torrencial. Desde allí alcanzaba a ver las luces sobre los muros del campo, brillantes, intensas, frías, pero no veía mucho más. Se frotó las manos, y la punta de los dedos recorrieron los callos de las palmas y de los nudillos; ahora eran poco más que una sombra de lo que fueran durante sus mejores momentos como ladrona.
Berenice se inclinó hacia ella, le tomó las manos y las estrechó con fuerza.
—Tú solo recuerda el plan, Sancia —le dijo—. Recuerda eso, y nada saldrá mal.
—Es que recuerdo el plan —repuso Sancia—. Pero también recuerdo que hay muchas partes del plan que consisten en que “Sancia improvisa alguna gilipollez”. Eso no es muy reconfortante, ¿sabes?
—No nos estaremos poniendo de los nervios allí atrás, ¿verdad? —comentó Orso desde el compartimento del conductor. Se volvió para mirarlas, con los pálidos ojos azules muy abiertos, desquiciados, en el rostro oscuro y arrugado.
—Un poco de nerviosismo es comprensible en circunstancias como esta —dijo Berenice.
—Pero dado que nos hemos deslomado durante casi seis meses para llegar aquí —respondió Orso—, estoy mucho menos inclinado a entenderlo.
—Orso… —le advirtió Gregor.
—Solo somos unos escribas que se dirigen a sellar un trato con una casa de los mercaderes —se defendió Orso, y volvió la vista adelante—. Cuatro escribas mugrientos que intentan vender sus diseños y ganarse un poco de dinero contante y sonante de la manera más rápida. Eso es todo. No hay nada por lo que preocuparse.
—Veo los muros —dijo Gregor. Ajustó la rueda del carruaje y llevó la velocidad de avance casi al mínimo.
Orso miró adelante.
—Ah. Bueno. Admito que eso es un poquito preocupante.
Los muros del campo de la Corporación Michiel aparecieron por entre la lluvia torrencial. Al parecer, los Michiel habían practicado unas mejoras sustanciales desde la última vez que Sancia los había visto. En primer lugar, los muros ahora tenían unos doce metros más de altura, y estaban recubiertos con una mampostería gris nueva. Eso debía de haberles dado bastante trabajo. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que había en la parte superior de la nueva mampostería: una serie de cajas de bronce grandes y largas, instaladas sobre los muros más o menos cada treinta metros, cada una sobre una especie de soporte giratorio.
—Esa es una cantidad obscena de baterías de espingardas —murmuró Orso.
Sancia estudió las baterías de espingardas, quietas y oscuras bajo la lluvia. Mientras las observaba, un pájaro voló cerca de una ellas; la caja larga giró hacia arriba y su extremo siguió el vuelo del pájaro como un gato podría mirar a un murciélago que pasa volando. Al parecer, la caja decidió que el pájaro no era motivo de preocupación, y volvió a su posición original.
Sancia sabía cómo funcionaban tales dispositivos: las baterías estaban llenas de virotes inscritos (unas flechas a las que habían convencido de que volaran con una fuerza y velocidad sobrenaturales), pero el factor crucial era que se había inscrito a las baterías para que detectaran la sangre. Si una batería detectaba un poco de sangre que no reconocía, apuntaba los virotes a quienquiera que contuviese la sangre, lanzaba todos los virotes y hacía trizas a su objetivo; pero los escribas que las habían diseñado se habían visto obligados a trabajar a conciencia para evitar que malgastaran munición con animales sueltos. En particular, con los monos grises, que solían confundir mucho a las baterías.
No era una solución elegante. Pero funcionaba; la gente ya no se acercaba a los muros del campo.
—¿Qué nos garantiza, Orso, que esas cosas no nos dispararán ni nos harán pedazos? —preguntó Gregor.
El carruaje se topó un pozo, y por los laterales entró un agua marrón grisácea que salpicó los tablones del suelo.
—Supongo que estamos a punto de averiguarlo —aventuró Orso.
Las puertas del campo de los Michiel se hallaban justo delante de ellos. Sancia llegó a ver que emergían guardias de sus puestos, con sus armas dispuestas.
—Aquí vienen —dijo Gregor.
El carruaje se detuvo en un punto de control, delante de las puertas. Se acercaron dos guardias con armadura pesada. Uno de ellos llevaba una espingarda muy avanzada. El Michiel armado se colocó a unos seis metros del carruaje, apuntando con la espingarda. El otro se acercó y le hizo un gesto a Gregor. Gregor abrió la puerta y se bajó, lo que puso un poco nervioso al guardia Michiel; Gregor le sacaba una cabeza y estaba ataviado con una armadura de cuero que tenía el logotipo de Entremuros repujado en relieve.
—¿Sois de Entremuros? —preguntó el guardia.
—Así es —contestó Gregor.
—Tengo órdenes de registraros antes de permitiros acceder al campo.
—Entendido.
Salieron del carruaje uno por uno y esperaron bajo la lluvia mientras el guardia los cacheaba. Después de eso, revisó el vehículo. Era un carruaje inscrito bastante desvencijado, que Gregor le había alquilado a un comerciante de hierro y cuyas ruedas a veces olvidaban en qué sentido debían girar. Había sido una elección estratégica; cuanto más parecieran una empresa venida a menos, más se lo creerían los Michiel.
El guardia abrió el compartimiento trasero. En el interior había un cofre grande de madera, cerrado herméticamente con una cerradura de bronce.
—¿Y esto serían los… bienes acordados? —preguntó el guardia.
—Obviamente —respondió Orso mientras se sorbía la nariz.
—Debo examinarlos.
Orso se encogió de hombros, le quitó llave al cofre y lo abrió. Dentro había algunas placas de bronce cubiertas de sigilos, algunas herramientas para inscribir, unos cuantos libros muy grandes y nada más.
—¿Eso es todo? —preguntó el guardia.
—La propiedad intelectual nunca es demasiado interesante a la vista —repuso Orso.
El guardia cerró el compartimiento.
—Muy bien. Podéis continuar. —Les entregó un saché a cada uno, un pequeño botón de bronce con unos sigilos grabados—. Esto evitará que las baterías de los muros y otras medidas defensivas no os consideren una amenaza. Pero tened en cuenta que expiran en cinco horas. Después de eso, todas las defensas del campo comenzarán a consideraros un blanco.
Orso lanzó un suspiro.
—Y yo que pensaba que echaba de menos la vida en el campo.
Volvieron a subirse al vehículo. Las puertas bronceadas se movieron y se abrieron lentamente. Gregor hizo avanzar a su carruaje diminuto y desvencijado entre ellas.
—Primera parte, completa —dijo Orso desde el asiento delantero—. Ya estamos dentro.
Pero Sancia sabía que esa era la parte fácil. Al cabo de muy poco tiempo, todo se volvería mucho más difícil, sobre todo para ella.
Berenice volvió a darle un apretón en la mano.
—Piensa bien las cosas —le susurró—. Y da libertad a los demás. A eso nos dedicamos, ¿no?
—Sí —convino Sancia—. Supongo que solo es el hecho de que cuando intento robar a una casa de los mercaderes, lo usual es que entre a hurtadillas, no que concierte una puta cita y haga una entrada triunfal por la puerta delantera.
El carruaje siguió traqueteando hacia el interior del campo.
Sancia nunca había estado en el enclave interior del campo de los Michiel, por lo que no sabía bien qué esperar. Estaba al tanto de que los Michiel, conocidos por ser los mayores expertos en manipular el calor y la luz (y también por ser unos esnobs presumidos e insufribles en general), tenían uno de los campos más impresionantes de Tevanne. Pero mientras Gregor conducía el carruaje hacia el centro del campo, ella llegó a la conclusión de que no se había esperado… aquello.
Por el paisaje urbano brotaban edificios de vidrio forjado que se retorcían y se elevaban a la par, con las entrañas brillando con una luminiscencia trémula, cálida y fascinante. Habían convertido paredes completas en exposiciones de arte; las superficies variaban y cambiaban con unos diseños que se movían en bucles repetitivos.
Y también estaban los soles.
Sancia se quedó mirando uno de ellos a medida que se les acercaba. La mayoría de los campos usaban faroles flotantes como método preferido de iluminación, pero, al parecer, a los Michiel eso no los satisfacía. En cambio, habían creado una especie de orbe enorme que flotaba a la deriva a unos noventa o cien metros por encima de las calles de la ciudad, reluciente y brillante como un sol en miniatura que recubría todo lo que tenía debajo en algo muy cercano a la luz del día. Habría sido una imagen asombrosa en cualquier otro momento, pero entonces, en medio de una lluvia torrencial, resultaba particularmente llamativa.
—Por todos los beques —dijo Sancia.
—Sí —respondió Berenice—. Me han dicho que se puede ver la parte superior de los soles desde ciertas torres de la ciudad.
—Estupideces autocomplacientes —se quejó Orso—. Una sarta de chorradas.
Siguieron avanzando entre las torres hasta que los detuvieron de nuevo en la siguiente puerta. Se les ordenó bajar de su carruaje y subir a otro: un carruaje de los Michiel, lleno de guardias de los Michiel. Los entremurenses obedecieron, con Gregor transportando el cofre cerrado. El carruaje partió hacia el sector más recóndito del campo de los Michiel, cerca del illustris: el edificio principal de toda la casa de los mercaderes.
Pero ese no era su destino. En cambio, el vehículo se dirigió hacia una estructura alta y reluciente de color violeta, cuajada de diminutas ventanas redondas: el edificio Hypatus de los Michiel, donde los escribas de la casa experimentaban con lógica y sigilos, buscando nuevos modos de alterar la realidad a su gusto.
Se detuvieron delante de los escalones de la entrada y se apearon del vehículo. Los guardias transportaban el cofre cerrado detrás de ellos, pero no apareció nadie para recibirlos. En cambio, los hicieron entrar, los llevaron por estancias de paredes brillantes de vidrio y los hicieron subir por escaleras hasta que finalmente llegaron a un salón alto y espacioso que parecía una especie de sala de espectáculos, con escenario y luces. El sector del público estaba atestado de sillones, cojines y platos y más platos de comida.
Al entrar, Sancia se quedó mirando la comida. Hacía mucho tiempo que no pasaba hambre, pero, de todos modos, no podía creer lo que veía: pasteles y estofados y chocolates y lonchas de carne ahumada, todo en platos de oro dispuestos escalonadamente con total exquisitez. También había jarras y más jarras de vino. Sancia notó que Orso las observaba con una expresión que denotaba gran interés.
—Yo pensaba que todo el mundo se apretaba el cinturón debido a las revueltas de esclavos de las plantaciones —observó Sancia.
—Vendrán los hypati superiores del campo —susurró Berenice—. A ellos nunca les falta nada, sin importar las circunstancias.
—Podéis comenzar a prepararos allí —dijo un guardia mientras señalaba la mesa que había sobre el escenario—. El hypatus no tardará en venir.
Sancia vio que los guardias se apostaban en los rincones del salón. No le sorprendió; tenía en claro desde el principio que los observarían de cerca cada segundo que pasaran allí.
—Esto servirá, ¿no? —dijo Orso al acercarse a la mesa. Señalaba algo que había apoyado sobre ella, que para la mayoría habría tenido el aspecto de un extraño horno metálico de gran tamaño, pero que hasta el más novato de los escribas habría reconocido como un horno grande que contenía un glosario de prueba; una versión mucho más simple y pequeña de los glosarios gigantes que se usaban para poner en marcha las fundiciones de todo Tevanne.
—Es mucho más avanzado que aquello con lo que estamos trabajando ahora —dijo Berenice mientras estudiaba la carcasa del dispositivo.
Orso resopló.
—Claro que sí. En el Ejido no contamos con un millón de duvots para despilfarrar.
—Pero creo que lo podemos hacer funcionar, ¿no? —dijo Berenice mientras miraba a Sancia.
Esta se inclinó y estudió el horno que contenía el glosario de prueba. Comprobaba las junturas y límites, porque si la idea era mostrarles su tecnología a los Michiel, todo el dispositivo debía estar hermético.
—Tenemos que sellarlo aquí y aquí. —Señaló dos junturas que en su opinión tenían un aspecto endeble—. Pero, quitando eso, debería servir.
—Vuelve a corroborarlo —dijo Orso—. Necesitamos que nuestros diseños funcionen.
Entre suspiros, Berenice y Sancia abrieron su cajón de madera, tomaron algunas lupas inscritas y comenzaron a medir y a probar el horno para confirmar que no hubiese fallos de ningún tipo. Era una tarea monótona. Sancia se sentía como una galena que analizase a un paciente en busca de secuelas de la peste.
Le echó un vistazo a Berenice, que tenía la lupa colocada con fuerza en el ojo.
—¿Tienes algún plan para lo que vendrá a continuación? —preguntó.
Berenice parpadeó un par de veces y la miró, perpleja.
—¿Qué?
—Estaba pensando que podríamos ir a un espectáculo de marionetas. Pasqual tiene una especie de marioneta inscrita de jirafa, y oí que es espectacular.
Berenice esbozó una sonrisa sardónica.
—Ah, ¿sí?
—Sí. Pensé que podríamos pasar por una taberna…
—Probar el último vino de caña…
—Un cuenco de arroz con azafrán…
—Pescado azucarado, tal vez.
—Sí —aceptó Sancia—. Y después vamos a ver las marionetas. ¿Suena bien?
—Suena fabuloso —dijo Berenice. Se reacomodó la lupa y siguió trabajando—. No me lo perdería por nada en el mundo. Pero… Tal vez…
—Tal vez mañana.
—Mañana me vendría mejor, sí. Aunque, ahora que lo pienso, pasado mañana…
—Es aún mejor.
—Eh, tú eres buena.
Sancia se rio con tristeza.
—Por supuesto.
Era un chiste privado entre ellas. Pese al deseo de ambas de salir del taller y pasar un buen rato, Sancia y Berenice sabían que lo más seguro era que no pudieran hacerlo. Probablemente se pasarían otra noche trabajando hasta el amanecer en pizarras y placas de definiciones, y volviendo a la vida a su viejo e inestable glosario.
“Algún día seré una persona que tiene novia todo el tiempo y un trabajo cuando lo requiere en lugar de ser alguien con un trabajo todo el tiempo y una novia cuando el tiempo lo permite”, pensó Sancia.
Entonces las puertas se abrieron de par en par y una voz sonora y melosa gritó:
—¡Orso Ignacio! ¡Pues sí que ha pasado muchísimo tiempo!
Los entremurenses se volvieron para ver como unos veinte hombres muy elegantes entraban en el salón. Todos se habían arreglado con esmero, sin un pelo fuera de lugar ni una arruga en la túnica. Algunos tenían el rostro pintado con líneas y patrones intrincados, una afectación común en la élite de la ciudad. Incluso quienes habían escogido un estilo desaliñado más bien a la moda lo habían hecho con gran cuidado y deliberación.
Al frente se encontraba un hombre alto y delgado que en verdad irradiaba un aire de satisfacción presumida. Su rostro, pintado de blanco, tenía unos anillos de oro alrededor de los ojos, y llevaba la túnica abierta hasta el ombligo, lo que dejaba a la vista un torso firme y esculpido de color oscuro, curiosamente aceitado.
—Armand Moretti —dijo Orso con un tono de alegría falsa—. Cuánto me alegro de verte.
Se le acercó con la mano tendida. Era como verlo aproximarse a una especie de espejo extraño. De un lado estaba Orso, alto y desaliñado, con ojos de demente y cabello despeinado, y hasta el último centímetro de su ser delgaducho y huesudo, como si a veces olvidara que tenía un cuerpo al que tenía que cuidar. Del otro lado estaba Armand Moretti, hypatus de la Corporación Michiel, que tenía más o menos la misma edad y contextura, pero cuyo aspecto era el de la clase de hombre que cada tanto se bañaba en leche para que su piel se mantuviera en buenas condiciones.
—¡Cómo me alegro de que hayas venido, Orso! —dijo Moretti mientras le estrechaba la mano a Orso—. Y me encanta poder ayudarte. ¿Cuánto hace que pusiste en marcha tu propia empresa? ¿Un año? ¿Dos?
—Casi tres, en realidad —dijo Orso.
—¿En serio? ¿Ya ha pasado tanto tiempo? Dada tu situación, habría pensado que era menos. Bueno, siempre estoy dispuesto a tenderle una mano amiga a toda la gente de los viejos tiempos, ¿no?
—Ah, sí —respondió Orso, quien claramente intentaba tolerar tan manifiesto desdén.
Moretti les echó un vistazo a los demás y fijó la vista en Berenice. Hizo una floritura con la túnica y se le acercó.
—¡Ah! Y ¿quién es esta encantadora criatura a la que de alguna manera engañaste para que trabaje para ti?
—Esta es Berenice Grimaldi —dijo Orso con tono inexpresivo—. Nuestra jefa de operaciones.
—Ah, ¿sí? Debo decir que es mucho más agradable a la vista que nuestro jefe de operaciones.
—Es un honor conocer al famoso y renombrado Armand Moretti de la Corporación Michiel —dijo Berenice haciendo una reverencia.
—Y también es educada —observó Moretti, mientras extendía una mano para tocarle la mejilla—. Te lo aseguro, el placer es todo mío.
Sancia se había mantenido en silencio hasta ese momento, pero aquello ya le pareció demasiado. Se acercó por detrás de Berenice con los puños apretados, pero Berenice, con las manos entrelazadas por detrás de la espalda, la frenó con un gesto.
Sancia intercambió una mirada con Orso. “Tenemos que poner en marcha el plan antes de que pierda los estribos y le patee la cabeza a este imbécil hasta dejársela hecha papilla”, pensó.
Moretti posó la mirada en Sancia e hizo una pausa, desconcertado. A ella no le sorprendió su reacción. Con su corta estatura, sus cicatrices, la cabeza prácticamente rasurada y la vestimenta de un café apagado, ella sabía que se parecía a algo así como un monje fugitivo, y definitivamente no creía que alguien como Moretti tuviera que conocerla en absoluto.
Se lo quedó mirando, mientras el rostro de él se contorsionaba.
—Y… —dijo él—. Y… esta es…
“Y por cosas como esta prefiero los robos a los timos —pensó Sancia—. Cuando estoy robando, no tienen oportunidad de mirarme”.
Gregor dio un paso adelante.
—Esta es Sancia Grado, nuestra jefa de innovación. Y yo soy Gregor Dandolo, jefe de seguridad. —Hizo una reverencia.
—¡Ah, sí! —dijo Moretti—. El famoso Renacido de Dantua. Qué punto a su favor, tenerte trabajando en el Ejido en el pequeño taller de Orso. Es maravillosamente transgresor; me imagino que tu madre debe de estar tirándose de los pelos.
Gregor se permitió una sonrisa tensa, casi imperceptible, y volvió a hacer una reverencia.
Moretti dio una palmada.
—Y hoy veremos tu famosa caja de estratos, ¿verdad? ¿Y tu nueva técnica de glosarios?
—Sí —respondió Orso, mientras le quitaba llave al cofre y lo abría. Extrajo un tomo grueso y voluminoso, y lo colocó sobre la mesa—. Tenemos todas las definiciones y protocolos de inscripción aquí para que los reviséis. Os los entregaremos después de la demostración. La mayoría os resultará más fácil de entender cuando veáis cómo se usan.
—¿Y esta es la técnica que usasteis durante la noche de la Montaña? —preguntó un escriba de los Michiel de más edad y con un marcado ceceo; a Sancia le pareció que aquello era pura afectación—. ¿La técnica que les permitió usar la herramienta gravitatoria y atacar a los Candiano?
Orso hizo una pausa; evidentemente no sabía bien qué decir. Si bien era cierto que esa técnica les había permitido destruir efectivamente una de las cuatro casas de los mercaderes de Tevanne, los entremurenses habían dado por sentado que aquel sería un asunto más bien sensible entre las tres que quedaban, por lo que solían evitarlo.
Y, sin embargo, a los escribas de los Michiel no parecía molestarles en absoluto. Observaban a Orso con cierto interés, como si aguardasen chismorreos sobre si el primo de Fulanito iba a casarse o no.
—Eh, sí —respondió Orso mientras tosía—. Es correcto. Aunque esta es una versión más refinada.
—Fantástico —dijo el escriba, que asintió con la cabeza—. Fascinante.
—No creas que no puedes hablar con franqueza aquí, Orso —dijo Moretti—. A fin de cuentas, eran la competencia. Gracias a vosotros, pudimos adquirir buena parte del enclave de los Candiano a precio de ganga. —Se sirvió una copa de vino y la alzó en dirección a ellos—. Incluso la Montaña.
—Ah —dijo Orso nervioso—. Entonces… seguiremos con nuestro trab…
—¿No deseas confirmar el pago primero? —preguntó Moretti.
Orso se quedó helado, y Sancia supo de inmediato el porqué: se había olvidado por completo del dinero, y se preguntaba si eso los había delatado.
—Eh, por supuesto —dijo Orso. Hizo una reverencia—. No quería excederme.
Moretti sonrió de oreja a oreja, apuró la copa y chasqueó los dedos. Un muchacho de la servidumbre avanzó con un pequeño cofre de madera.
—No te preocupes. Sesenta mil duvots no son un exceso en absoluto.
El muchacho abrió el cofre. Los entremurenses se quedaron mirando las pilas de duvots de plata y de oro que había adentro.
“Por todos los beques —pensó Sancia—. Esa es la mayor suma de dinero que he visto en toda mi puta vida”.
Pero recordó lo que Orso le había dicho: “A la mierda el dinero. Si lo hacemos bien, nos iremos con algo más valioso que todos los candelabros de oro y dispositivos inscritos que haya en el edificio Hypatus, combinados”.
Y sin embargo, parecía que a Orso también le costaba recordarlo.
—Muy bien —dijo con voz entrecortada—. Gracias, Armand.
—No pasa nada —dijo Moretti, a todas luces satisfecho por el efecto que generaba. El muchacho cerró el cofre con un chasquido y lo llevó a un rincón.
Moretti se sirvió una nueva copa de vino mientras hacía un ademán ostentoso.
—Contáis con mi aprobación para continuar. —Vació la copa y les sonrió de oreja a oreja—. Dejadme pasmado, por favor.
—Para llevar a cabo la demostración —dijo Orso—, necesitaremos una caja, preferiblemente de hierro o de acero. El bronce es un poco endeble. Y necesitaremos que tenga un tamaño similar al de este glosario de prueba.
Moretti se acercó a un cojín gigante con andar presuntuoso. Le hizo un gesto a un chiquillo y le dijo:
—Por favor, ve a buscar una.
El muchacho salió despavorido, y Moretti se dejó caer sobre el cojín. Los otros escribas hicieron lo propio, tendiéndose sobre los sillones y las sillas. Moretti sumergió una ciruela en un cuenco de chocolate y se la comió haciendo bastante ruido, mientras observaba a Sancia y a Berenice, que comenzaban a trabajar en el glosario de prueba.
El arte de la inscripción casi siempre era un proceso de dos pasos. El primer paso era muy sencillo: un escriba colocaba una pequeña placa inscrita en el objeto al que deseaba alterar, a menudo en su interior (más que nada, para evitar que se borraran las impresiones). Esa placa estaba estampada con un puñado de sigilos, por lo general entre seis y diez, y una vez que la placa había sido adherida al objeto, esos sigilos comenzaban a convencerlo de desobedecer a la realidad en formas de lo más inusuales. Por eso, a la placa en cuestión se la denominaba “placa de persuasión”.
Pero una placa de persuasión solo parecía sencilla. En realidad, cada uno de esos seis a diez sigilos recibía el sostén del segundo componente: una placa de definiciones, almacenada en un glosario cercano. Y allí era donde se hacía el verdadero trabajo, pues una placa de definiciones estaba compuesta por miles y miles de cadenas de sigilos escritos a mano, y todas daban forma a argumentos muy complicados y lo bastante poderosos como para lograr que una porción del mundo desafiara a la realidad. Los sigilos de la placa de persuasión sencillamente indicaban a qué debían aplicarse esos argumentos.
Crear una placa de definiciones requería semanas de pruebas y análisis. Tal experimentación le sonaba tediosa a la mayoría (y lo era), pero se trataba de la clase de experimentación que, cuando no se hacía de la manera apropiada, podía llevar a que, de pronto, implosionaran alguna cabeza o algún torso. En consecuencia, en Tevanne, cualquier placa de definiciones que llevara a una inscripción exitosa valía una fortuna.
Y eso fue lo que Berenice y Sancia levantaron con cautela de su caja y colocaron dentro del pequeño glosario sobre la mesa: una placa de definiciones que habían hecho ellas mismas y que obligaría a la realidad a hacer algo que a los Michiel les resultara muy, muy valioso.
—Entonces —dijo el anciano que ceceaba—, ¿vuestro personal está construyendo una forma de… duplicar la realidad?
—No exactamente —respondió Orso, en el momento en que el sirviente de los Michiel regresaba con una caja de hierro sobre un carrito con ruedas—. Lo que harán es convencer a ambas recámaras de que la realidad dentro de ellas es la misma. El mundo no podrá distinguir si el glosario de prueba del horno está realmente en el horno o si está en la caja de hierro que nos trajeron, o en ambos lugares.
Moretti entrecerró los ojos.
—Lo que significa…
—Lo que significa que, cuando las dos recámaras estén hermanadas, podréis llevar esta caja vacía en este carro adonde queráis —dijo Orso dando una palmadita a la caja de hierro, mientras Sancia y Berenice comenzaban a trabajar en ella—, y llevar las definiciones de un glosario con ella.
Los escribas de los Michiel habían dejado de comer y de beber. Sancia no podía culparlos, pues Orso, con total soltura, les había dado a entender que tenía la solución a una de las mayores limitaciones de la inscripción.
Los glosarios albergaban las miles y miles de definiciones y argumentos cuidadosamente compuestos, que convencían a la realidad de hacer cosas que esta normalmente se esforzaba mucho por no hacer. Eran enormes, complicados y carísimos, lo que significaba que eran condenadamente engorrosos de construir y aún más difíciles de transportar.
Pese a todo, los dispositivos inscritos, como los virotes, los carruajes o los faroles, solo funcionaban a una distancia de unos dos o tres kilómetros del glosario de una fundición. Si uno se alejaba demasiado, la realidad se convencía más y más sobre qué era y qué no era, por lo que hacía caso omiso a la placa de persuasión del dispositivo, sin importar cuán cuidadosamente se hubieran escrito sus sigilos.
En pocas palabras, era muchísimo más barato transportar una sencilla caja de hierro y convencerla de que contenía un glosario que andar construyendo otro glosario. Inconcebiblemente más barato. Era la diferencia entre cavar kilómetros de canales de riego y tocar el suelo con una varita mágica y conjurar una fuente burbujeante de agua de manantial.
—¿Cuáles son las limitaciones? —preguntó Moretti. Ahora sonaba mucho menos meloso.
—Bueno, en origen, la realidad dentro de la caja duplicada solía ponerse más inestable cuanto más tiempo permaneciese activada —dijo Orso—. Lo que significaba que, a la larga…, eh…, explotaba.
—Pero hemos resuelto ese problema —se apresuró a decir Berenice.
—Sí. Requirió mucho trabajo, pero la inestabilidad fue eliminada —agregó Orso.
—Muéstrame la definición, por favor —dijo Moretti.
—Ya la hemos cargado —respondió Berenice.
—Ya lo sé. Pero quisiera verla.
Con el ceño fruncido, Orso retiró la placa de definiciones del glosario para mostrársela. Era un disco grande de bronce, de más o menos medio metro de diámetro, y estaba cubierto con miles y miles de diminutos sigilos grabados, todos hechos con la prolija letra de Berenice.
Moretti se puso de pie, se acercó y se inclinó para observar la placa. Luego asintió con la cabeza y retrocedió.
—Ya veo —dijo—. Fascinante.
—¿Esta técnica puede aplicarse en una mayor escala? —preguntó el escriba del ceceo, obviamente pensando en los glosarios de las fundiciones.
—En teoría —respondió Orso. Volvió a colocar la placa dentro del glosario—. Pero dado que Entremuros Sociedad Limitada no cuenta con glosarios de fundición para experimentar en el Ejido, no puedo ofrecer una respuesta definitiva.
Al oír eso, los escribas de los Michiel intercambiaron unas sonrisas afectadas.
—Pero sí estudiamos el segundo mayor problema de los glosarios —prosiguió Orso—. Pues, si bien construir un glosario es caro y engorroso, su costo se paga solo una vez. Pero actualizar constantemente todos los glosarios existentes del campo con todas las últimas definiciones de inscripción… A la postre, eso resulta bastante caro, ¿no?
Las sonrisitas desaparecieron. Todas las miradas estaban clavadas en Orso, mientras Sancia y Berenice se afanaban con la caja de hierro como unas asistentes escénicas antes de un truco de magia.
—¿A qué te refieres? —se apresuró a preguntar Moretti.
—Bueno, yo antes era un hypatus, por lo que sé que se tarda días, semanas e incluso meses en fabricar una definición de inscripción —dijo Orso. Le dio una palmadita al glosario que contenía la placa que acababa de mostrarles—. Hay que escribir con cuidado y a la perfección cada sigilo del argumento en una placa de bronce antes de poder colocarla en la base del glosario de una fundición. Y no se pueden producir en serie, ya que un solo sigilo fuera de lugar en un glosario activo podría ocasionar un caos terrible. Por lo que tienen que hacerlas todas a mano. Lo que significa que se puede tardar más de un año en lograr que una definición nueva se implante por completo en todo el campo.
—Sí —dijo Moretti, impaciente—. ¿Y?
—Bueno, descubrimos que la base dentro del glosario de una fundición, la base que sostiene todas las definiciones… —Orso se tocó la barbilla, pensativo. A Sancia le pareció que ya se estaba pasando—. Descubrimos que esa base podría hermanarse con suma facilidad.
Los escribas de los Michiel se miraron entre sí.
—¿Acaso dices que, en vez de escribir varios cientos de placas de definiciones a mano… —repuso Moretti, y miró la caja forrada en terciopelo—… para nuestros varios cientos de fundiciones…?
—¿Sí? —dijo Orso.
—¿… podríamos…, podríamos usar tu técnica para hermanar todas las bases de los glosarios de las fundiciones…?
—Sí.
—¿… y entonces, si le colocamos tan solo un juego de placas de definiciones a un glosario de una fundición…, entonces todos los demás glosarios creerán que contienen esos argumentos?
—Sí.
—Y entonces, ¿todos los argumentos que hemos escrito… se aplicarían en todas partes? —preguntó Moretti.
Orso asintió con la cabeza como si el único autor de la idea no hubiera sido él sino Moretti.
—Eso podría funcionar, sí.
Los escribas de los Michiel ya no estaban reclinados sobre sus sillas. La mayoría se habían erguido en sus asientos, o estaban inclinados hacia delante. Incluso algunos se habían puesto de pie.
Sancia podía ver las cuentas que hacían con la cabeza: las horas que se ahorrarían de pura mano de obra y la eficiencia que ganarían en todo el campo. También eliminaría incontables preocupaciones por la seguridad, pues las definiciones de inscripción eran, sin lugar a duda, el bien más valioso que tenían los campos: los glosarios podían ser el corazón del campo, pero las definiciones eran la sangre. Incluso esta aplicación a pequeña escala de la técnica de Orso les resultaría revolucionaria.
—Y está todo aquí —dijo Orso mientras apoyaba una mano en el tomo gigante que había sobre la mesa—. No me cabe duda de que unas mentes tan avanzadas como las vuestras podrán poner en práctica esta…
—Después de la demostración —dijo Moretti con firmeza—. Quiero asegurarme de que funcione.
Orso hizo una reverencia.
—Por supuesto.
Berenice y Sancia siguieron manos a la obra, aplicando con cuidado los marcadores apropiados en la caja de hierro. Terminaron en apenas media hora.
—Listo —dijo Berenice, que dio un paso atrás y se limpió el sudor de la frente.
Los escribas de los Michiel se pusieron de pie, se acercaron al escenario y analizaron las alteraciones que ellas les habían hecho al glosario de prueba, al horno y a la caja de hierro. Su trabajo era engañosamente sencillo; tan solo había un poco de bronce, algunas placas y unos pocos sigilos hechos a mano, grabados con suma meticulosidad.
—No está funcionando ahora, ¿no? —pregunto con tono receloso el escriba del ceceo.
Orso le esbozó una sonrisita.
—No. No funcionará hasta que el glosario se haya cargado y se encienda. Solo entonces habremos hermanado la realidad con éxito.
—Pero ¿cómo demostrarás que funciona? —preguntó el escriba del ceceo.
—Bueno —respondió Orso—, hay varias maneras en que podr…
—No, no. Nosotros nos encargaremos de eso —lo interrumpió Moretti. Le hizo un gesto a uno de los escribas que había en el fondo del salón. Este se acercó deprisa con una caja de plata y bronce, en contraste con el soso cofre de madera de Orso.
Moretti abrió la caja. En su interior había otra placa de definiciones, junto con un pequeño farol inscrito. Se volvió hacia Orso con una sonrisa ancha.
—Si bien da la sensación de que tu demostración realmente estará a la altura de tu discurso inicial, en lugar de verte montar un espectáculo con tus herramientas, preferiría ver cómo funciona tu técnica con las nuestras. Esta definición de aquí sostiene que el farol se encenderá, pero solo si se encuentra a treinta centímetros o menos del glosario que lo mantiene.
Orso asintió con un lento cabeceo.
—Entonces… quieres encender el glosario de prueba, colocar el farolito sobre la caja de hierro y… ¿llevarte la caja del salón para ver si el farol sigue funcionando?
—Precisamente —dijo Moretti. —A una parte del campo que yo sé que no conoces. Ni tú ni tus empleados.
Los escribas de los Michiel miraron a Orso, pero él se encogió de hombros y dijo:
—No hay problema.
La sonrisa de Moretti se aplacó un poquito.
—Proceded —dijo, y le hizo un gesto a su equipo.
Los escribas de los Michiel colocaron con cuidado la segunda definición dentro del glosario de prueba. Luego lo cerraron, lo sellaron y lo encendieron.
Cerca de la mitad de los escribas de los Michiel retrocedieron, pues temían que el glosario explotara. Pero eso no sucedió; solo hubo un chirrido proveniente del carro sobre el que estaba apoyada la caja de hierro, como si se le hubiera depositado un objeto pesadísimo.
Lo que, como Sancia bien sabía, era cierto. Los glosarios de prueba pesaban cientos de kilos. Si la caja de hierro creía que ahora tenía uno en su interior, su peso había aumentado de manera considerable.
Orso señaló el farol. Moretti lo levantó y lo encendió.
Al principio no sucedió nada, pero luego lo apoyó sobre la caja de hierro y, de pronto, el farol refulgió con una luminiscencia brillante y continua.
El escriba del ceceo lanzó un grito aislado. Moretti clavó la mirada en el farol, con los ojos aún entrecerrados.
Orso señaló la puerta.
—Si deseas llevar la caja más allá, mi jefa de innovación y yo te acompañaremos con gusto para responder cualquier pregunta —dijo señalando con la mano a Sancia, que dio un paso adelante—, mientras Berenice y Gregor se quedan aquí para asegurarse de que no haya ningún problema.
Moretti miró a Sancia con gesto contrariado.
—¿Y por qué debería esta criatura recorrer a sus anchas mi edificio Hypatus? —Le echó una mirada a Berenice—. ¿Por qué no ella?
—Ahh —replicó Orso—. Bueno, Berenice es muy competente. Algo que siempre me funciona muy bien es emparejar a las personas competentes con aquellas que…, eh…, no lo son tanto.
Sancia y Gregor intercambiaron una mirada. “Qué encantador”.
Moretti sonrió de manera apenas imperceptible, lo que dio paso a una sonrisa ancha terriblemente falsa en el rostro, y dijo:
—Por supuesto. Tiene muchísimo sentido.
Dos escribas de los Michiel tomaron el carro y comenzaron a empujarlo por la puerta. Moretti y los demás salieron detrás, con Orso y Sancia entre ellos.
Sancia respiró hondo. “Hora de ponerme a trabajar”.
Capítulo Dos
Sancia, Orso y los escribas de los Michiel avanzaban con paso lento por los pasillos del edificio Hypatus, casi en completo silencio. Todos tenían la mirada clavada en el farolito apoyado sobre la caja de hierro, esperando que titilara y se apagara. Pero Sancia sabía que no lo haría. No los habían engañado. La caja realmente creía que en su interior tenía el glosario de prueba y todas las definiciones que este aseveraba sobre la realidad.
—¿Exactamente cuán lejos planeamos ir, Armand? —preguntó Orso—. Por pura curiosidad, claro.
—Hasta que mi curiosidad quede totalmente satisfecha, Orso —replicó Moretti.
Giraron a la izquierda, luego a la derecha, vagando por entre salones, entre talleres y salas de ensamblaje y bibliotecas. Como en casi cualquier edificio hypatus del campo, Sancia sabía que allí se podían encontrar muchos experimentos alocados y peligrosos.
O, al menos, eso esperaba ella.
“Vamos allá”.
Entrecerró los ojos, tomó aire… y flexionó.
Esa era la única palabra que lo describía. Ella sabía que el cerebro humano no tenía nada que se pareciera a los músculos. Pese a eso, cuando quería usar su visión inscrita, siempre lo sentía como si flexionase algo dentro del cráneo, tensase algún tendón, ligamento o músculo que abriera…, en fin, todo.
El mundo se iluminó ante ella con unas marañas relucientes de plata que parecían entretejidas en las paredes, las puertas, los faroles, todo: eran las inscripciones que alteraban las realidades individuales de cada uno de los objetos que la rodeaban. Cada vez que Sancia miraba una maraña veía su lógica; los argumentos y comandos que convencían a esos objetos de desobedecer a la física en modos muy específicos. Ver esos nudos de ataduras era ver las reglas ocultas del propio mundo.
O al menos eso le parecía. Ser capaz de ver literalmente las inscripciones (incluso a través de las paredes, del suelo y del techo, pues su visión inscrita no estaba limitada por objetos físicos como su vista normal) era algo muy extraño, pero lo más difícil era describirlo. ¿Cómo podía comenzar siquiera a describir lo extrasensorial? Como no existía nadie más con su talento, que era lisa y llanamente el resultado de la placa inscrita que tenía instalada en un lado de la cabeza, no tenía con quién debatirlo.
Pasó la mirada de inscripción en inscripción, mientras observaba sin perder detalle. A su alrededor, vio muchos experimentos y diseños alocados en funcionamiento dentro del edificio Hypatus. Algunos eran en verdad sorprendentes.
Cabía preguntarse cuál de ellos era el indicado para la ocasión.
Moretti los guio por un pasillo largo, y dejaron atrás un grupo de trabajadores que empujaban un carro lleno de cajas. Estas contenían cientos de diminutas cuentas de cristal. Cuando Sancia las miró detenidamente con su visión inscrita, vio que eran soles diminutos, como los que había visto fuera, y de inmediato entendió que aquellos dispositivos eran una versión experimental en miniatura cuyo fin sería el de flotar por un salón o por una calle en formación.
“Ah. Nos serviréis de maravilla”.
Observó los dispositivos a medida que el carro se acercaba. El grupo de escribas se hizo a un lado para darle paso al carro de los diminutos soles, mientras los trabajadores murmuraban: “Disculpen… Perdón…”.
Pero Sancia esperó un poco más que el resto. El carro aminoró la marcha, y ella se tuvo que hacerse a un lado para darle paso. Al hacerlo, apoyó una mano desnuda contra la caja.
En el momento en que tuvo contacto físico con la caja de dispositivos, la mente se le encendió en un mar de voces diminutas:
<¡Somos el sol! ¡Somos el mismísimo sol! Cuando el cielo se abra y se libere la cubierta, seremos como el sol, soles todos nosotros, todos flotando en el aire, siguiendo nuestra marca…>.
Sancia escuchó a las inscripciones diminutas que le hablaban al unísono. Todo sucedió en apenas un instante (cada vez se le daba mejor conversar con dispositivos), pero era consciente de que no tenía mucho tiempo.
<Decidme, ¿cuál es vuestra marca?>, le preguntó a la caja de faroles.
<¡La marca es el objeto que debemos seguir, el punto adonde debemos ir! Nos movemos como uno, siguiendo la marca, pues es una alegría ser el sol, qué alegría es ser el sol>.
Escuchó el torrente de información. Al parecer, se había convencido a los pequeños orbes de que debían brillar, flotar y seguir algo, como perros atados con correa. En la versión final, probablemente se podría llevar alguna especie de señal (un anillo o un collar), y la nube de orbes diminutos flotaría detrás o en torno a la persona. En verdad era un efecto espectacular. Todo había sido bien definido, pero saltaba a la vista que los escribas encargados de diseñarlos habían tenido bastantes problemas para definir el modo en que los pequeños soles debían flotar: a qué velocidad, en qué posición, y demás.
<¿Qué ocurriría si chocáis con una pared?>, preguntó Sancia.
<¡Cambiamos de dirección e intentamos regresar a la distancia correcta del marcador!>.
<Bien. ¿Y a qué velocidad debéis seguir al marcador?>.
<… ¿velocidad?>.
<Sí. Flotáis, ¿verdad? ¿A qué velocidad avanzáis al flotar?>.
Hubo un breve silencio.
<¡No se definió!>.
<¿Nunca os definieron la velocidad a la que os movéis?>.
<¿N-no?>.
<Entonces, ¿cómo lo hacéis para flotar?>.
<¡Debemos estar a dos metros del marcador en todo momento, dispuestos en una configuración de constelación!>, gorjearon los faroles.
Sancia reprimió una sonrisa. No era de extrañar que los escribas de esos dispositivos no hubieran definido algo tan crucial (era un diseño completamente nuevo, después de todo), pero aquello no podía venirle mejor.
<Y… ¿cuán largo es un metro?>.
<¿Cien centímetros?>.
<Ay, no, no>, dijo Sancia. <Hace poco cambiaron todo eso. Dejadme que os cuente…>.
A toda prisa, Sancia discutió con los farolitos, refutando su concepto de distancia y aseverando que un metro en realidad era una fracción de centímetro. Eso significaba que, cuando los faroles salieran de la caja, saldrían disparados hacia su “marcador” a toda velocidad, tratando de acercarse constantemente. Al hacerlo, sería inevitable que chocaran con alguna pared, por lo que corregirían su posición de flotación en forma masiva.
Todo aquello resultaba demasiado fácil. Pero durante los tres años anteriores, ella había mejorado mucho en ese aspecto.
<… y así es como funciona, ¿lo habéis pillado?>, concluyó.
<¡Sí!>.
<¿Y cuándo vais a hacerlo?>.
<¡Dentro de cuarenta segundos>.
<Excelente. Gracias>.
Retiró la mano. Las voces quedaron en silencio, y todos siguieron avanzando.
Sancia exhaló. En tiempo real, todo el intercambio no había durado más de dos o tres segundos. Nadie había notado nada.
Moretti giró a la izquierda, luego a la derecha, luego de nuevo a la izquierda.
—Me gustaría ir al patio, Orso —dijo—. Solo para ver si funciona en exteriores.
—Por supuesto.
—¿Hay algún problema con la lluvia o la humedad?
—No he probado exhaustivamente ese detalle, pero no tengo motivos para pensar que haya problema alguno.
Sancia, flexionando aún la visión inscrita, observó a través del suelo del edificio Hypatus, examinando las inscripciones que había detrás de las paredes, debajo del suelo.
Entonces lo vio: una enorme bola brillante de marañas refulgentes, varios niveles por debajo de ella. Su brillo era tan intenso que le daba dolor de cabeza mirarlo.
El glosario hypatus. El dispositivo que albergaba todos los argumentos experimentales que los Michiel habían creado.
“Y allí está. Ese es mi objetivo”.
—Tienes una instalación impresionante, Armand —comentó Orso—. Mucho más alegre que la de Ofelia.
—¿Hum? Ah, sí —dijo Moretti—. No me imagino cómo será el edificio Hypatus de los Dandolo. Probablemente esté lleno de papeles por todos lados, y todos vestidos con túnicas de lo más abu…
Se oyó un crujido procedente del corredor que tenían detrás. Luego un alarido.
El desfile de escribas se detuvo. Todos volvieron la mirada.
“Ah”, pensó Sancia. “Allá vamos…”.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó el escriba del ceceo.
Pero entonces se oyó otro sonido, como de granizo al golpear contra un techo de chapa.
Moretti abrió los ojos todo lo que pudo; una bola diminuta y brillante se precipitó por el pasillo, seguida de cerca por decenas más.
—¡A la mierda! —gritó.
De inmediato se vieron rodeados por unas cuentas diminutas de luz brillante que rebotaban contra cada superficie con un tintineo agudo y salían disparadas a una velocidad vertiginosa. Debía de haber cientos, si no miles. Los escribas reaccionaron como si fueran un enjambre de avispas, pues realmente hacían daño, como Sancia pudo comprobar: unas cuantas chocaron con su espalda como si hubieran sido disparadas con una honda. Sin duda, le dejarían moratones.
—¡La madre que os parió a todos! —gritó Moretti—. ¿Quién ha sido el imbécil que ha encendido las nubes de soles?
Todo se sumió en el caos. Los escribas se taparon la cabeza y el rostro y buscaron refugio del torrente de bolas de luz cegadora que rebotaban por todos lados.
“Me parece que he sido demasiado eficiente a la hora de convencer a esas bolitas de que vuelen demasiado deprisa”, pensó Sancia.
Pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. Dio tres pasos por el pasillo, encontró una puerta con llave que daba a un taller vacío y le apoyó la mano.
<Espero las señales —le dijo la puerta—. Soy como una pared de piedra sin la señal, soy…>.
<¿Cuándo fue la última vez que usaron una llave en ti?>, preguntó ella.
<¿Eh? Ah. Hace… unas dos horas>.
<¿Y cuál es el lapso que debes permanecer destrabada después de que se te coloque una llave?>.
<El lapso sería de… ¿diez segundos?>.
<¿Y cuánto dura un segundo?>.
Allí la puerta se vio en problemas. Sancia sabía que a los objetos inscritos les costaba entender nociones como el espacio y el tiempo. ¿Cómo se le describía un segundo a algo que no tenía concepto del tiempo? A los escribas siempre les costaba aclarar eso.
<Te lo has aprendido mal —dijo Sancia—. Déjame que te explique cuánto dura realmente un segundo…>.
Sancia siguió trabajando con la puerta, para convencerla de que un segundo era, en realidad, una cantidad inconmensurable de tiempo y que, por ende, la última llave utilizada aún hacía efecto, por lo que la puerta debía abrirse. Y mientras trabajaba, comenzó a sentir que los sigilos se le volcaban en la mente. Siempre le pasaba eso.
Cuanto más talento había ganado Sancia para comunicarse con las inscripciones, con mayor intensidad había comenzado a percibir, a sentir y, a la larga, incluso a ver los sigilos en sus placas de persuasión al hablar con ellas. Y creía entender el porqué: en pocas palabras, ella sentía lo que el objeto sentía, experimentando los argumentos que otra persona le había colocado, lo que hacían y el modo en que funcionaban.
Comunicarse con un objeto inscrito era, de alguna manera, sentir que le colocaban sus inscripciones y ataduras a ella. Y en cada ocasión, a Sancia le preocupaba que, cuando rompiera la conexión, ella quedara un poco más modificada que lo que había estado antes.
Al final, se oyó un chasquido.
La puerta se abrió.
Sancia entró a la sala, cerró la puerta y la convenció de volver a trabarse. Entonces se volvió hacia el taller y flexionó su visión inscrita.
Se lanzó adelante recordando lo que Orso le había dicho cuando comenzaban a planear aquel trabajo: “No necesitaremos llevar ni armas ni trucos con nosotros”.
“¿Por qué?”, había preguntado ella.
“Porque todos los edificios Hypatus están llenos de toda clase de mierdas alocadas. ¿Para qué molestarnos en hacer armas cuando podemos limitarnos a hacerte entrar, soltarte allí dentro y convertir todo el lugar en un arma?”.
Sancia avanzó a toda prisa por entre los talleres, oyendo los golpes, los sonidos metálicos y los gritos del pasillo. Supuso que dispondría de unos diez minutos antes de que la situación estuviera controlada y reparasen en su desaparición.
Flexionó la visión inscrita y miró a través de las paredes y los suelos del edificio. La maraña brillante y caliente de inscripciones se encontraba cuatro plantas por debajo de ella. Ahora necesitaba encontrar la manera de llegar hasta allí.
Recordó las palabras de Orso: “El propio glosario estará muy bien custodiado. No hay forma de que llegues hasta él. Pero sí hay, cómo decirlo, cierta infraestructura disponible”.
Avanzó por un pasillo, flexionando su visión inscrita con tanta fuerza como podía. Cruzó talleres llenos de innumerables paneles de cristal (a los Michiel se les daba cada vez mejor eso de crear cristal que imitaba la luz del día), baldosas brillantes, candelabros colgantes que emitían un relajante sonido de flauta y espejos que brillaban con una luminiscencia curiosamente intensa e inquietante.
“Mierda, mierda, mierda”, pensó.
Siguió avanzando, buscando en derredor un camino para llegar a su objetivo, prestando atención a los alaridos y a la conmoción que se oía desde los corredores que había dejado atrás. Incluso con su visión inscrita, le resultaba difícil orientarse en aquel edificio. Parecía un laberinto de talleres y salones; muchas de esas salas tenían ventanas que habían sido inscritas de alguna manera para que parecieran que daban al exterior, lo que ahora atentaba contra su sentido de orientación.
De pronto vio un bulto de inscripciones que corrían en dirección a ella (estoque, espingarda y armadura) y las reconoció por lo que eran; sin perder la calma, se ocultó detrás de una puerta abierta.
Esperó. Por fin, un guardia de los Michiel pasó corriendo a su lado, mientras murmuraba: “Por Dios, aquí pasa algo todos los días”.
Ella se quedó oyendo hasta que el guardia se fue. Luego siguió avanzando por el edificio. Un corredor, luego otro, hasta que vio lo que en realidad buscaba: una línea larga y gruesa de inscripciones dispuestas horizontalmente dos pisos por debajo de ella, que discutían sobre algo relacionado con la presión de agua.
“Tuberías de agua —pensó—. Para refrigerar el glosario”.
Necesitaría encontrar algún camino para bajar hasta allí. Las escaleras estaban descartadas de antemano, pues quedaría demasiado expuesta. Las ventanas tal vez sirvieran. Pero quizás hubiera una mejor opción.
Miró a su alrededor y vio que algo recorría la edificación en sentido vertical: una especie de chimenea con un disco en su interior completamente cargado con inscripciones sobre la gravedad.
“¿En serio han instalado un bequero montaplatos en el edificio Hypatus?”.
Pero ¿qué estaba diciendo? Claro que era algo que los Michiel harían.
Corrió en esa dirección.
Si tres años antes alguien le hubiera dicho a Sancia que ella no solo se escabulliría por el edificio Hypatus de los Michiel en pleno día, sino que además recorrería sus innumerables estancias y puestos de guardia y puntos de control con facilidad, ella habría dudado de la cordura de esa persona. Y, sin embargo, con su visión inscrita, era capaz de atravesar el edificio como un cuchillo caliente cortando grasa de anguila. Esquivaba con facilidad a los guardias y escribas con esos dispositivos que llevaban en los bolsillos al moverse y se escondía tras las puertas y rincones en el momento perfecto. Se abría paso por cerraduras y comprobaciones de sachés y puertas inscritas como si tales dispositivos hubieran sido diseñados con ella en mente. Una vez incluso se las arregló para ocultarse en plena vista; le bastó con quedarse de pie detrás de un nuevo tipo de lámpara inscrita y convencerla para que brillase con un fulgor anormal para que el escriba que se paseaba por allí la mirara irritado con los ojos entrecerrados y siguiera su camino refunfuñando “¿Quién habrá sido el idiota que pensó que eso sería una buena idea?”.
Y lo dejó todo más o menos como lo había encontrado. Los Michiel no tendrían la menor idea de que ella había estado allí.
En apenas unos minutos, llegó a la oficina donde estaba el montaplatos y, forcejeando, se metió en el dispositivo.
Ella estaba familiarizada con las técnicas que habían usado para inscribir el montaplatos (básicamente se trataba de una versión amplificada del argumento que usaban para hacer que levitaran los faroles flotantes), por lo que en apenas unos segundos lo había convencido para permitirle descender hacia las entrañas del edificio Hypatus, cerca de las tuberías de agua que llevaban al glosario.
El montaplatos la llevó más y más hacia abajo.
“Lo estoy haciendo bien —pensó ella mientras descendía—. ¡Lo estoy haciendo muy bien! Qué bien sienta volver a hacer esto”.
Sin pensarlo, se llevó la mano al pecho, como en busca de un colgante, esperando sentir el metal frío apoyado contra su piel. Pero no había nada allí.
La sonrisa se le desvaneció.
Aquel era su primer intento de robo real desde la noche de la Montaña, y aun así no era lo mismo.
El montaplatos se detuvo. Abrió la ventanilla y vio que estaba en otro taller. Aquel estaba lleno de placas adhesivas construidas para pegarse a las paredes. Salió del montaplatos.
“Las tuberías de agua serán accesibles más cerca del propio glosario —le había dicho Orso—. Pero allí habrá más seguridad. Más importante eres, más cerca del glosario está tu oficina, lo que se traduce en más guardias, más defensas y más guardas”.
Se acercó a la puerta del taller y miró hacia adelante con su visión inscrita. Entreabrió la puerta y echó un vistazo. Del otro lado de la puerta había otro pasillo, y muy cerca, hacia la izquierda por el mismo pasillo, había una estancia desde la que podría acceder a las tuberías de agua que llegaban al glosario, probablemente debajo de alguna trampilla de mantenimiento instalada en el suelo.
Sin embargo, en la sala donde estaba esta trampilla había tres guardias Michiel, armados hasta los dientes, en posición de firmes. Enseguida comprendió el motivo: en la siguiente puerta había una oficina con muchas más guardas defensivas que todas las otras, lo que le hizo sospechar que esa habitación pertenecía al propio Armand Moretti.
“Mierda. Y ahora, ¿qué?”.
En cuclillas, estudió el dormitorio desde el pasillo. La habitación era exactamente como ella lo habría esperado: estaba llena de montones de exhibiciones de luz y cristal ridículas y autocomplacientes.
Pero había montones de cuencos inscritos. Probablemente tuvieran como finalidad mantener calientes sus bequeros chocolates. Y si bien los guardias estaban apostados junto a la entrada principal de la estancia, eso no quería decir que no hubiera otra manera de entrar.
Caminó por el pasillo mirando hacia dentro hasta que encontró los aposentos. Sospechó que de eso se trataba, dado el número inusual de luces inscritas, brillantes y cálidas, ubicadas alrededor de lo que ella supuso era la cama. Y si bien no hacía mucho que conocía al señor Moretti, le pareció que se había hecho una idea bastante acertada de su personalidad.
“Ajá”, pensó. En la pared que daba a los aposentos había un dispositivo oculto que se parecía mucho a una puerta; probablemente permitiese la entrada y salida de amantes a hurtadillas.
Se acercó a la puerta, apoyó la mano contra la pared y escuchó.
<Espero el saché de mi amo; los sigilos dispuestos a la perfección, y apoyados contra la calidez de mi piel para llenarme de luz, de significado, de propósito>.
Sancia arrugó la nariz. Prefería juguetear con las inscripciones de Orso. Podían ser un poco malhumoradas, pero al menos eran mucho menos sensibleras.
Dominó la puerta, se metió en la habitación y buscó el cuenco para chocolate más grande que hubiera. Miró a su alrededor, tomó una botella grande de aceite de semilla de uva y la vertió en el cuenco. Luego le apoyó la mano sobre el lateral y escuchó.
<… tan solo un poco más cálido que la temperatura del cuerpo humano —dijo el cuenco en un tono tranquilo de satisfacción—. No muy caliente. No hace falta que hierva. Cálido, con eso basta. Cálido como la piel, como la piel en un día de verano, como la piel bajo la brillante luz del sol>.
<Oye, tengo noticias sobre la piel>, le dijo Sancia al cuenco.
<¿Eh? ¿En serio?>.
Enseguida convenció al cuenco inscrito de que la piel humana era mucho más caliente que lo que le habían dicho. O que lo sería, en más o menos un minuto. Luego, debía creer eso durante exactamente un minuto. De lo contrario, si seguía creyendo que debía estar tan caliente, podría incendiar todo el edificio.
<Eso es sumamente interesante —repuso el cuenco—. ¡Lo he hecho mal todo este tiempo!>.
<Sí, así es —respondió ella—. Así que, en unos momentos, intenta hacerlo bien, ¿sí?>.
El cuenco inscrito consintió enérgicamente. Sancia salió por la puerta secreta y volvió a ocultarse en el taller de las placas adhesivas. Luego, acuclillada, se lamió el dedo y tocó el taco de la bota.
De inmediato, el taco de la bota reconoció su saliva y se desprendió, lo que dejó a la vista un pequeño hueco que había dentro. Sancia tomó el taco y miró el interior.
Nadie en su sano juicio se habría imaginado que alguien inscribiría el taco de una bota. Esa había sido idea de Berenice: habían necesitado alguna manera de introducir ese último componente en el campo, pues ni siquiera Sancia podría haberlo improvisado en el momento.
Parecía una pequeña placa metálica cuadrada. Pero cuando Sancia lo tocó con la piel desnuda y le habló usando su talento, de pronto se hinchó como una escultura de papel y se convirtió en un cubo pequeño.
Sostuvo el cubo diminuto entre sus manos, analizándolo, observando las innumerables inscripciones y argumentos grabados en su superficie con una letra microscópica. Berenice, Orso y ella habían trabajado en eso durante casi medio año, y todo para llegar a ese momento. De lo contrario, habrían vendido la más grandiosa idea de Orso y le habían dado en vano un enorme poder a una casa de los mercaderes.
Miró a través de las paredes que tenía delante y observó el cuenco inscrito. Vio que sus argumentos habían cambiado de súbito, y ahora su temperatura se estaba elevando, más y más y más…
“Vamos allá”.
Desvió la mirada para observar a los tres guardias apostados en el exterior de los aposentos de Moretti. Por un momento no sucedió nada. Luego uno de los guardias se volvió y se oyó un grito de “¡Humo! ¡Humo! ¡Fuego!”.
Sancia vio que los tres guardias se metían a toda prisa en la estancia. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, salió disparada de su escondite y se metió en la sala donde estaba la trampilla de la tubería de agua.
El lugar ya estaba lleno de humo (al parecer, el aceite de pepita de uva echaba un humo de mil demonios), pero alcanzó a divisar la trampilla en un rincón de la estancia. Fue hasta allí y la abrió en silencio.
Analizó las inscripciones de la tubería. Había una pequeña válvula a un lado, pero no podía abrirla sin más, pues saldría agua a toda presión.