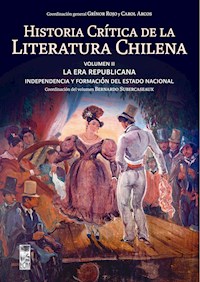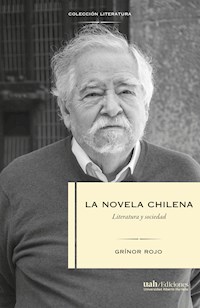
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro de Grínor Rojo da noticia de los varios momentos por los que ha pasado el desarrollo de la complejidad formal del discurso narrativo en nuestro país o, mejor dicho, distingue las variaciones que se producen en distintas épocas, pero sin que eso signifique que le está concediendo un mayor valor a las obras del presente que a las del pasado o viceversa. La complejidad formal es histórica, cambia con el transcurso del tiempo y sin que tales cambios traigan consigo un progreso necesariamente. Desde Martín Rivas, la más conocida y la mejor de las novelas de Alberto Blest Gana, que es de 1862, hasta El sistema del tacto de Alejandra Costamagna de 2018, la selección incluye once novelas y recorre algo más de un siglo y medio de producción literaria chilena. Realza la distancia entre la novela popular de masas, cuya misión es divertir, y la que quiere ir más lejos y nos proporciona diversión, goce estético y conocimiento a la vez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA NOVELA CHILENA
Literatura y sociedad
Grínor Rojo
Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Alameda 1869 – Santiago de Chile
[email protected] – 56-228897726
www.uahurtado.cl
Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.
ISBN libro impreso: 978-956-357-373-2
ISBN libro digital: 978-956-357-374-9
Coordinadora Colección Literatura
María Teresa Johansson
Dirección editorial
Alejandra Stevenson Valdés
Editora ejecutiva
Beatriz García-Huidobro
Diseño interior
Gloria Barrios A.
Diseño portada
Francisca Toral R.
Imagen de portada: Imagen del autor, fotografía de Paulo Slachevsky. Se agradece la autorización de uso.
Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.
Índice
Prólogo
“Bajo el exterior de un pobre provinciano…”. Martín Rivas, de Alberto Blest Gana
Casa grande. Escenas de la vida en Chile y la oligarquía del centenario
La contra Bildungsroman de Manuel Rojas
La oscura vida radiante otra vez
María Luisa Bombal desde La última niebla a House of Mist
Sobre María Nadie, de Marta Brunet
El lugar sin límites, de José Donoso, o acerca de lo propio con propiedad
El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, ha cumplido cincuenta años
Edwards multiplicado por Edwards
Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, o de la vuelta a la madre
Carlos Franz, El desierto y la doble tragedia de Chile
Diamela Eltit, el bicentenario de la Independencia de Chile y la desestructuración de la novela moderna: Impuesto a la carne
Ficción e historia en Los días del arcoíris, de Antonio Skármeta
El sistema del tacto, de Alejandra Costamagna: esbozo de una guía pedagógica de lectura
Sobre el autor
PRÓLOGO
Presento en este libro catorce ensayos sobre novelas chilenas que considero memorables. Pero para curarme en salud, necesito aclararle al lector de inmediato que la mía es una selección enteramente subjetiva y que, por lo tanto, no tiene pretensiones de instituirse en un canon. No obstante, y habiendo sido escritas las novelas que incorporo en mi selección en un país en que la poesía sigue teniendo comprobadamente más peso que la prosa, yo afirmo su calidad excepcional.
¿Qué determina para mí esa calidad?
En primer lugar, la riqueza del mundo representado por la novela en cuestión, riqueza de los personajes, su humanidad profunda, y riqueza del espacio y el tiempo en los cuales ellos existen, un espacio y un tiempo que les ofrecen a las figuras novelescas la posibilidad de expresarse a través de un despliegue de acciones significativas y que apuntan más allá del terreno de lo exclusivamente individual. El gran novelista –y los que yo trato en este libro son grandes en la medida en que es posible serlo en el cuerpo de una literatura joven como es todavía la nuestra–, es capaz de captar lo que no consiguen ni la experiencia ordinaria ni las abstracciones conceptuales de la filosofía y la ciencia. Las grandes novelas nos entregan el mundo que representan bajo una luz distinta que la que empleamos cuando lo conocemos utilizando medios como esos, lo que hace que lo conocido por el autor/lector de novelas se aproxime a aquello que Benjamin estimaba como la máxima virtud de la obra de arte y a la cual él le daba, correctamente a mi juicio, el nombre de “iluminaciones profanas”.
La sofisticación formal es, por otra parte, histórica, cambia con el transcurso del tiempo sin que tales cambios traigan consigo un progreso necesariamente. Una novela publicada en el siglo XVIII o en la primera mitad del XIX, sin monólogo interior, sin flujo de la conciencia, sin una multiplicidad de narradores y, por consiguiente, sin grandes cambios en los puntos de vista, ajena además a las manipulaciones del montaje o a las piruetas del lenguaje “vanguardista”, no tiene por qué ser inferior a otra publicada en el siglo XX que cuenta con y hasta derrocha semejantes mecanismos. La vieja presunción del juvenil Vargas Llosa, quien ponía a los novelistas “creadores” (es decir, él y sus amigos) por sobre los novelistas “primitivos” (todos los otros), basándose en la posesión por parte de los primeros de una caja de herramientas más “al día”, es, en definitiva, una falacia.
Ajustándome a este criterio, mi libro dará noticia de los varios momentos por los que ha pasado el desarrollo de la complejidad formal del discurso narrativo en nuestro país o, mejor dicho, distinguirá las variaciones que se producen en distintas épocas, pero sin que eso signifique que le está concediendo un mayor valor a las obras del presente que a las del pasado o viceversa. Para estos propósitos, uno puede encomendarse al T. S. Eliot de “Tradition and the Individual Talent” o al Borges de “Kafka y sus precursores”, quienes opinaban que en la historia de la literatura (yo diría que en la historia del arte sensu lato) el pasado hace al presente tanto como el presente hace al pasado. En una cuerda semejante, el maestro brasileño Antonio Candido postuló en los años cincuenta del siglo XX la noción de “sistema”. Las literaturas nacionales llegaban a su mayoría de edad, fue lo que él planteó, cuando las obras que las integraban componían un todo de interconexiones e influencias recíprocas.
Y en cuanto a la base estructural de las novelas que consideraré, ella es, por cierto, en todos los casos, la perspectiva irónica de la novela moderna.
Desde Martín Rivas, la más conocida y la mejor de las novelas de Alberto Blest Gana, que es de 1862, hasta El sistema del tacto, que podría ser la mejor de Alejandra Costamagna, de 2018, mi selección recorre un siglo y medio y algo más de producción literaria chilena, o sea, la casi totalidad de la historia de la novelística que se ha escrito entre nosotros. Con esto espero que quede suficientemente claro que descreo de la existencia de novelas coloniales chilenas, como también descreo de la existencia de novelas coloniales latinoamericanas, pues la primera de ellas, El periquillo sarniento, del mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, apareció en 1816, tres años después de la declaración de la independencia de ese país. En la bibliografía crítica existente acerca de la literatura latinoamericana de la Colonia, lo que se hace pasar por novelas son cosas de distinta laya y para ellas debiéramos encontrar otro nombre.
El género novela nace en la transición que se produce en Europa desde la sociedad premoderna, en la que el género narrativo fundamental es la epopeya, a la moderna, en la cual el puesto que antes ocupaba la epopeya lo llena la novela. La degradación de la epopeya y la transición de esta a la novela se plasma sobre todo en el cruce del idealismo ingenuo, que es el de las novelas de caballería, con el realismo hirsuto, que es el de la picaresca. Por eso, la primera novela propiamente tal, en el orden del tiempo y del valor, según la frase famosa de Ortega, es El Quijote, en que ambas líneas se juntan para convivir, desde ese momento y hacia adelante, conflictivamente.
A causa del frenazo que experimenta el desarrollo capitalista en España durante los siglos XVI y XVII, en gran medida debido a la explotación de las Américas, la novela se muda, en el siglo XVIII, a Inglaterra, donde hay una sociedad capitalista y burguesa en marcha y por lo mismo una pluralidad de novelistas. Defoe, Richardson, Fielding y Sterne, entre otros. En Francia, también en el siglo XVIII, es preciso tomar nota de los casos complejos de Voltaire, en Cándido o el optimismo, y de Diderot, en Jacques el fatalista, aunque más interesantes, por sus atrevimientos desabotonados, pudieran ser Justine y Juliette de Donatien Alphonse François de Sade, pero sin desentenderse ninguno de estos autores de la estructura irónica original, esa que pone a prueba la inocencia del/la protagonista sometiéndolo/a a los duros costalazos que la realidad le inflige. El peak se produce, finalmente, tanto en Inglaterra como en Francia, en el siglo XIX. En Inglaterra, con las obras de autores como Scott, Dickens, Thackeray y George Eliot. En Francia, con las de Stendhal, Balzac, Flaubert y Zola.
En América Latina, adonde a la modernidad le costó llegar, y cuando lo hizo fue a tropezones y a medias, el único escritor decimonónico cuya estatura es comparable con la de esos gigantes europeos es el brasileño Joaquin Maria Machado de Assis. Su compatriota Roberto Schwarz se ha encargado de demostrarlo con dedicación y agudeza admirables. En Chile, la gran figura es Alberto Blest Gana, cuya mejor novela es, como ya lo dije, Martín Rivas. El estatuto de novela nacional que los chilenos le hemos otorgado a Martín Rivas y la rendida atención que la crítica le ha prestado desde hace mucho son reconocimientos que merece plenamente.
En cuanto a mi manera de leer, he tenido muy en cuenta la conexión del texto literario con el contexto histórico-social. Como es de imaginarse, esta no es una fatalidad, sino una opción, y para su cumplimiento existen varios modelos de análisis: en Lukács, en Auerbach, en Hauser, en Goldmann, en Macherey, en Jameson, en Rancière, en Antonio Candido, en Ángel Rama, etc.
Todos ellos me parecieron a mí aprovechables, de lo que dejo la debida constancia en el texto o en las notas a pie de página, pero sin que ninguno haya capturado mi solidaridad de una manera excluyente. El núcleo duro de esos modelos (y de esta opción para el trabajo con la literatura), que, como digo, yo comparto, pero discriminadamente, es la autonomía de la obra literaria.
Nadie quiere poner hoy a la obra literaria entre paréntesis cuadrados, como se hacía en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, independizándola así de las condiciones reales de su producción y recepción, porque se sabe que ello redunda en un cercenamiento tramposo de su eficacia, pero tampoco quiere nadie convertirla en una repetición, no menos menoscabante, de esas condiciones. La obra literaria, y en nuestro caso la novela, posee una eficacia que es suya y solo suya, y es desde ahí desde donde –siempre que el producto sea genuino–, ella se apropia de lo real circundante y nos lo devuelve enriquecido. En eso consiste la distancia que existe entre la novela popular de masas, que se limita a divertir, y la que quiere ir más lejos y nos proporciona diversión, goce estético y conocimiento a la vez.
Una observación más antes de cerrar este prólogo: los clasificados como textos literarios realistas son con frecuencia menos rendidores epistémicamente que los textos literarios no realistas. Esto es así incluso cuando nosotros confirmamos esa aptitud midiéndola contra sus propias expectativas, esto es, cuando nos atenemos a la satisfacción de las demandas reproductoras de verdad que esos textos se habrán impuesto a ellos mismos. El realismo si se lo entiende mezquinamente, como la reproducción fiel de la experiencia sensorial no mediada que el emisor de las frases ha tenido del mundo, a menudo reafirmando la veracidad de lo captado y de su representación al respaldarlas a ambas por medio de algún instrumento probatorio al que se reputa de objetivo, imparcial y confiable, como pudieran serlo las declaraciones de testigos, el reconocimiento de ciertas autoridades o cualquier otro arbitrio semejante, no es garantía de verdad.
Quizás sea este mi último libro. Aspiro a que no sea el peor.
Grínor Rojo
La Reina, mayo de 2022
“BAJO EL EXTERIOR DE UN POBRE PROVINCIANO…”. MARTÍN RIVAS, DE ALBERTO BLEST GANA
1
Para esta lectura de Martín Rivas, la novela de Alberto Blest Gana, hay una docena de datos que me parece importante recordar: i) a partir de 1844 fue cuando la economía de nuestro país empezó a basarse, fundamentalmente, en sus exportaciones; ii) entre 1844 y 1860, el valor de esas exportaciones se cuadruplicó; iii) las exportaciones eran mineras algunas, cobre, plata y oro, provenientes de la minas del Norte Chico, y las demás agrícolas, trigo, harina y otros alimentos, de los fundos del Valle Central; iv) la “fiebre del oro” comienza en California el 22 de enero de 1848, cuando el ciudadano estadounidense James Marshall encuentra algunas pepas del metal en un río del distrito de Coloma, desatándose desde ese momento la estampida de los buscadores e intensificándose paralelamente los envíos de comestibles chilenos a lo largo de la costa del Pacífico. Según cifras de Francisco Antonio Encina, las exportaciones de Chile a California, de trigo, harina y demás, aumentaron diez veces en tres años, entre 1848, por un valor de $ 250.195 (pesos chilenos), y 1850, por un valor de $ 2.445.8681; v) la extensión real del país, o sea, hasta donde se podía argumentar la existencia en él de un control estatal efectivo, tanto del territorio como de la población, va de Copiapó al Biobío hasta después de la guerra del Pacífico y la mal llamada Pacificación de la Araucanía; al norte de Copiapó, la tierra es de los bolivianos y de los peruanos; al sur del Biobío, y hasta 1882, les pertenece a los mapuche; y más al sur aún, la Patagonia hasta Tierra del Fuego la ocupan los kawéskar, los yámanas y los selk’nam, y su territorio se mantiene prácticamente intacto; vi) crece Valparaíso por razones obvias. Hacia 1850 el puerto tiene ya alrededor de 50.000 habitantes y es el principal del Pacífico sur; vi) conectados con la economía exportadora, aparecen entonces en Chile nuevos grupos empresariales, que les disputan el predominio económico, social y político a los viejos terratenientes de ascendencia vasca, quienes se habían erigido en la élite oligárquica chilena en el siglo XVIII, aun cuando, debido al éxito que están obteniendo los recién llegados (los advenedizos, los parvenus) y al prestigio social que les otorga la compra de tierras, acabarán convirtiéndose, también ellos, en terratenientes, casando a sus hijas con los hijos de los latifundistas antiguos (o a la inversa) y dando así nacimiento a la élite latifundaria castellano-vasca que satura los poderes del Estado hasta hoy; vii) la presencia británica y su desplazamiento, desde meros comerciantes en Valparaíso a empresarios mineros en el Norte Chico, es, asimismo, merecedora de nuestra atención; viii) aumenta, a causa de la expansión económica, la burocracia estatal; ix) Santiago tiene en 1850 unos 60.000 habitantes y el país 1.400.000, aproximadamente (el Censo de 1854 registró 69.018 habitantes para Santiago y 1.439.120 para todo el país); x) según ese mismo Censo, el porcentaje total de alfabetización era entonces de un 12,8 por ciento en la población mayor de cinco años, 15,2 por ciento en los hombres y 10,4 por ciento en las mujeres (debo advertir que en este, como en otros aspectos, a la población indígena no se la consideraba computable); xi) la Sociedad de la Igualdad, cuna del protosocialismo chileno, que se había fundado en Santiago el 14 de abril de 1850, con unas dos docenas de adherentes, es atacada por la policía el 19 de agosto y clausurada definitivamente por decreto el 9 de noviembre de ese año; y xii) el 19 y 20 de abril de 1851 estalla en Santiago el “motín de Urriola” (en el que participan Martín Rivas y su amigo Rafael San Luis en las páginas finales de la novela de Blest Gana junto con otros jóvenes galvanizados por el fervor de las barricadas del 48 en Francia), al que siguen nuevos reventones en La Serena, el 7 de septiembre, en Concepción, el 13 del mismo mes, y en Punta Arenas, el 24 y 25 de noviembre. Para algunos, es una “revolución” que, por lo que aseguran los historiadores, sería el golpe más severo que los liberales les asestan a los conservadores desde la batalla de Lircay, en principio con la intención de impedir que estos se perpetúen en el poder eligiendo presidente a Manuel Montt. Pero los liberales fracasan, el levantamiento de abril es sofocado y las acciones regionales terminan con la batalla de Loncomilla los días 8, 9 y 10 de diciembre. El conservador Manuel Montt ya había sido elegido presidente en la elección del 25 y 26 de julio y asumido su cargo el 18 de septiembre. Esto significa que los liberales sufrieron su última derrota en los primeros meses del mandato de él.
Este es pues Chile y este es Santiago de Chile, a partir de “julio de 1850”, cuando comienzan a tener lugar los sucesos (ficticios, ¡cómo no!) que se narran en Martín Rivas, y que se extienden a lo largo de quince meses, hasta octubre de 18512. Por lo menos, este es el perfil de la sociedad chilena durante aquella época de conformidad con un puñado de datos históricos básicos y que son coincidentes con los que suministra la novela. Esta, que se publicó en entregas en 1862, trae, y no por casualidad, un subtítulo: “Novela de costumbres histórico-sociales”. Borrado con frecuencia, en muchas de sus múltiples ediciones –y yo sospecho que tampoco en tales ediciones por casualidad–, me interesa recobrarlo en este ensayo y vincularlo con las varias oportunidades en que el narrador califica su relato de “estudio social”.
2
Sé, por supuesto, que en el subtítulo en cuestión convergen dos géneros narrativos decimonónicos: la “novela de costumbres” y la “novela social”, de impronta romántica el primero y realista el segundo, así como sé que la novela social es la consecuencia de una “transición” de la cual el punto de arranque lo establece la “novela histórica”, según el modelo canónico de sir Walter Scott, siempre que hayamos dado por bueno el análisis de Lukács3, en tanto que el punto de llegada lo constituye la historización de la actualidad contemporánea en el realismo de la Comédie humaine de Balzac, cuyos ochenta y siete volúmenes se publicaron entre 1830 y 1848 y que el escritor chileno conocía muy bien, hasta el punto de haber manifestado su deseo de emularlos a escala nacional4. Está en lo cierto entonces Ricardo Latcham cuando dice que “el novelista chileno tomó del ejemplo de Balzac mucho más de lo que dejan trascender los documentos manipulados por sus exégetas nacionales”5. No exclusivamente, sin embargo. El mismo Latcham, Jaime Concha y otros han reparado en la necesidad de tener en cuenta las lecturas juveniles de Blest Gana, que por sus raíces familiares fueron de narradores de lengua inglesa, lecturas esas de Scott y de Charles Dickens y que el doctor Cunningham Blest parece haberles infligido regularmente a los miembros de su familia6. Especialmente de Scott, diría yo, y, con más precisión aún, de la serie de Waverly. No obstante, una cosa es saber que esto es así y otra es tomárselo en serio.
No hay que confundir las consecuencias con las causas: el eje de la sintaxis narrativa de Martín Rivas condensa y perfecciona al que sostiene La aritmética en el amor, de dos años antes. En ambas novelas, ese eje lo constituye el proceso de la instalación en Santiago de un joven y ambicioso protagonista (en La aritmética…, el nada irresistible Fortunato Esperanzano) y de la oportunidad que ello le brinda al narrador para dar cuenta de las características de la estructura social que el personaje irá confrontando al tratar de dar curso a su ambición. En este sentido, Rivas es un descendiente directo del Eugene de Rastignac y del Lucien de Rubempré de Le Père Goriot e Illusions perdues, respectivamente, afanados tanto el chileno como los dos franceses en mejorar su desmedrada condición socioeconómica mediante un traslado estratégico desde la provincia (Angouleme, Copiapó) a la ciudad (París, Santiago), en la cual ellos esperan “crecer” y “triunfar”.
Así, las acciones de Martín Rivas que conciernen al progreso de los amores del protagonista con la bella y orgullosa Leonor son solo el aliño simpático que alimenta dicha estructura. Por lo demás, después de su traslado desde Copiapó, muchos de los enredos en que el joven Martín se ve envuelto poseen un tinte folletinesco fuerte y recogen de ese modo en el cuerpo de la novela una variable extra y paralela, proveniente también de la narrativa europea decimonónica. Peripecias variadas, amores en silencio o imposibles, engaños, intrigas, malentendidos, revelaciones imprevistas, sacrificios, etc., como ocurre en los roman-feuilleton, de autores franceses más y menos conocidos, cuyas técnicas el chileno imitó a sabiendas en los comienzos de su carrera y de lo cual quedarían secuelas en su obra posterior7. Pero, de nuevo, en Martín Rivas esos son los materiales de que Blest Gana se sirve para trazar un mapa de la estructura de la sociedad chilena –santiaguina, más bien–, entre las fechas que yo anoté más arriba, como parte del que ya para entonces él ansiaba que fuese un “ciclo” novelesco que a la manera balzaciana cubriera el tramo que en Chile va desde la Independencia hasta el momento en que escribe8. A ello obedecen por ejemplo las precisiones temporales, que son constantes durante el curso de la narración.
No es el suyo un mapa objetivo, sin embargo. El narrador omnisciente y en tercera persona de Martín Rivas es también un narrador indisimuladamente parcial, comprometido personalmente con lo que cuenta, sin abstenerse de aprobarlo o de reprobarlo cada vez que se le presenta la oportunidad de hacerlo, directamente en algunas ocasiones y en otras por medio de la ironía y la burla9. Expresiones del tipo “entre nosotros”, “en nuestra capital”, “en nuestra sociedad”, con las que suele situar los comentarios que le suscitan los acontecimientos a que se refiere, son reveladoras de ese compromiso suyo chileno y santiaguino. Con una mezcla de curiosidad protosociológica e interés personal elaboró pues Blest Gana su Martín Rivas, y a examinar con algún detenimiento lo que consiguió está dedicado lo que sigue del presente trabajo.
3
Recordemos ahora que la “revolución” del 51 en Chile, conocida también por sus maximizadores como una “guerra civil” y por sus minimizadores como el “motín de Urriola”, que ocupa las páginas finales de la novela de Blest Gana y que además constituye el clímax del sustrato histórico que determina su significado, es un evento que explotó en Santiago en abril de aquel año, con repercusiones en varias provincias, hasta extinguirse en Loncomilla en el mes de diciembre. Fue promovido al menos en parte por la Sociedad de la Igualdad, la cual a su vez era un rebote de los clubes y sociedades existentes en París desde los tiempos de la gran Revolución. El historiador Cristián Gazmuri no trepida en afirmar que “la Sociedad de la Igualdad fue el primer partido político moderno que existió en Chile”10. Y mira allende el Atlántico: “habían renacido [entonces en Francia] las formas de sociabilidad política nacidas con la Revolución francesa. En la década de 1830 ya habían emulado a los ‘clubes’ de 1789-1794 diversas sociedades políticas republicanas: ‘Aide-toi, le Ciel t’Aidera’; ‘Association de la Presse’; ‘Association pour I’Éducation du Peuple’; ‘Societé des Amis du Peuple’ y otras. Se estructuraban en núcleos, formando una red territorial en torno a principios, programas y reglamentos comunes. Perseguidas después del intento golpista de mayo de 1839 [se refiere Gazmuri al intento de derribar a Luis Felipe que llevó a cabo la Sociedad de las Estaciones liderada por Louis Auguste Blanqui], se fraccionaron y sumergieron, pero continuaron existiendo hasta volver a fortalecerse en vísperas de la revolución de febrero de 1848”11.
Reconociendo ese componente francés, pero empeñada sobre todo en subrayar la dimensión popular de la organización chilena y cómo esta era en sí misma el indicio de un giro político hacia la izquierda dentro de las filas de los liberales, María Angélica Illanes escribe, por su parte, que “los sucesos de París que condujeron al pueblo a la toma del poder y a morir luego bárbaramente asesinados en las barricadas, fue una experiencia decisiva para que la élite político-intelectual de la izquierda liberal buscase encauzar por otra vía aquí en Chile el ideario de libertad, igualdad y fraternidad”12.
No cabe duda entonces que la chilena Sociedad de la Igualdad fue pensada por sus creadores, Santiago Arcos y Francisco Bilbao, de acuerdo con ese modelo, el de unas agrupaciones rebeldes que, según precisó Eric Hobsbawm, sustituyeron, a causa de su carácter ciudadano y su vocación política abierta, a las “hermandades” secretas que habían sido la moda en Europa hasta 183113. No poco han de haber influido también, creo yo, en el magín de los dos activistas chilenos las sociedades de jóvenes que, con su confianza en las virtudes del recambio generacional, promovió el italiano Giuseppe Mazzini, tan maltratado por Hobsbawm (lo acusa de “confuso e ineficazmente teatral”14).
En Francia, las nuevas agrupaciones fueron reprimidas por la monarquía constitucional de Luis Felipe, como bien anota Gazmuri, y cuando reemergen, en vísperas del 48, lo hacen respirando los aires del tiempo, con un sesgo que es republicano y liberal, no sin los para esas fechas previsibles arranques románticos y socialistas. El sector predominante en su organización es el de unos muchachos educados, nacidos en las clases media y alta, los más tímidos de ellos admiradores del cristianismo social de Félicité Robert de Lamennais (Palabras de un creyente aparece en 1836 y circulaba en Chile en la década de los cuarenta. Bilbao conoció a Lamennais personalmente y entabló con él una relación de admiración discipular) y los más osados del utopismo socialista de Louis Blanqui y Louis Blanc (Arcos había leído en París a todos los socialistas utópicos y los apreciaba de corazón), y sin que faltaran dentro de ese reparto los actores provenientes del artesanado. Los obreros industriales eran una presencia escasa y aún más en Chile, donde el Manifiesto Comunista, publicado ese mismo año de 1848, tardaría en conocerse unos cuantos años más.
Son agrupaciones que empujan sin duda la revuelta francesa y que repercuten seguidamente en otros países europeos y en algunos geográficamente tan a trasmano como era el nuestro en aquella época. Los gobiernos reaccionarios las combaten con inquina allá y acá, culminando en Chile esos ataques con el decreto del intendente de Santiago Francisco Ángel Ramírez del 9 de noviembre de 1850, que declaró disuelta la experiencia chilena, lo que fue seguido poco después por la condena de sus miembros a la prisión o a la clandestinidad. El hecho es que las actividades de la Sociedad de la Igualdad se mencionan y discuten insistentemente en la novela de Blest Gana, y las lecturas contemporáneas de la obra no escabullen ese dato crucial, y no lo hacen porque cualquier aproximación que sea mínimamente sensible al valor de las evidencias factuales no puede evitarlo.
4
Por lo pronto, Blest Gana estaba en París desde 1847, por lo que no pudo menos que percibir la rebeldía callejera. Las huellas de esa percepción quedaron expuestas en su novela Los desposados, en la que, según observa Laura Janina Hossiason, “la escena del heroico protagonista, que se yergue ante la barricada enarbolando una descripción aproximada de la tela Barricada en la calle Soufflot, de Horace Vernet, se vinculará de manera directa con otras escenas blestganianas a lo largo de toda su obra: la de los jóvenes de la Sociedad de la Igualdad contra las fuerzas peluconas (Martín Rivas), la del motín liberal contra Portales (El ideal de un calavera) y la de la resistencia criolla contra la reconquista española (Durante la Reconquista)”15. Advierto que esta lectura aguda y emocionada de Hossiason discrepa de la más bien desdeñosa de Raúl Silva Castro, quien, a propósito del 48 francés, habla de “una sucesión de manifestaciones populares, motines y otras muestras de un desconcierto profundo” y asegura que frente a ello la reacción de Blest Gana se redujo a que “en una novelita de poca importancia literaria –Los desposados–, dejó una parte de las impresiones que le produjo aquella revolución”16, algo acerca de lo cual no se explaya mayormente y que tampoco vuelve a tocar después. Las “impresiones” que menciona Silva Castro son estas:
El 23 de julio de 1848, París era el teatro de uno de los más encarnizados combates que hayan tenido lugar en su agitado recinto: el ruido del cañón y de la fusilería resonaba por todas partes, las calles todas se hallaban ocupadas militarmente y el terror se veía pintado en el semblante de los raros curiosos que se atrevían a pasar el umbral de sus habitaciones. Una guerra atroz y sin cuartel, la guerra de los partidos sin freno, se había trabado en aquellos días nefastos para la gran capital. Hablábase de legitimismo y bonapartistas coaligados para derrocar el poder de la Asamblea Nacional: estos partidos, decían, explotando el licenciamiento de los obreros, habían agitado los ánimos hasta hacer estallar el terrible motín denominado después los días de junio: días de sangre y desolación, durante los cuales más de diez mil ciudadanos, entre muertos y heridos, fueron víctimas de aquel sacrificio estéril, aunque tenaz y valeroso […]. Era digno de notarse que aquella gente que peleaba por la primera vez de su vida observaba la más irreprochable disciplina en todos sus movimientos, y obedecía ciegamente a las órdenes de un jefe, que con fusil en mano no desdeñaba de tirar como el último soldado. Era éste un joven alto y delgado, de ojos negros, chispeantes de coraje, de fino bigote y cabellos en desorden. Su voz alentaba a los defensores y su ejemplo les infundía un arrojo desesperado. En medio de su ardor valeroso parecía despreciar el peligro, pues lejos de parapetarse tras la barricada y tirar por las troneras, el subía a lo más alto y desde allí desafiaba el fuego graneado de los sitiadores17.
En el mismo sentido, observa Silva Castro que el escritor, “ajeno a la preparación de tales sucesos [el 51 chileno] y hasta su desenlace, volvía a la patria a poco de ese momento de incertidumbre que el general Bulnes supo desviar con mano firme para satisfacción del Gobierno y sin que sufriera gravemente el marco de las instituciones nacionales”18.
Sin comentarios.
El joven Blest Gana se embarcó efectivamente de vuelta a Chile en noviembre de 1851, cuando la revuelta francesa ya era historia y la local estaba alcanzando a su término. Esto quiere decir que desembarcó en Valparaíso en los primeros meses de 1852, y eso para encontrarse a su llegada con la resaca de una aventura política en cuyas vicisitudes se habían envuelto varios de los que eran e iban a seguir siendo sus grandes amigos o, al menos, sus respetados conocidos (Eusebio Lillo, José Zapiola, Benjamín Vicuña Mackenna), y por cuyo alzamiento sintió lo que podría estimarse, según la frase de Cristián Montes, como la adhesión de un “liberal moderado”19.
Así, entonces, el 48 francés y su suplemento, el 51 chileno, ejercieron en la sensibilidad del novelista un impacto que, si bien no fue arrollador, fue lo suficientemente poderoso como para transformarse en un elemento significativo de la composición de Martín Rivas. Esto confirma mi tesis según la cual los hechos del 51 aportan en la novela el sustrato dialéctico (o lo aporta antes bien el movimiento histórico que desemboca en el 51: “En 1850 y después en 1851, no hubo tal vez una sola casa en Chile donde no resonara la descompuesta voz de las discusiones políticas, ni una sola persona que no se apasionase por alguno de los bandos que nos dividieron” (53-54). Y que su desenlace se halla ligado a la derrota del bando liberal en aquellas jornadas, en la medida en que es dicha derrota la que anuncia el fin del sintagma macro con el despliegue consiguiente de sus varias acciones de cierre, entre ellas las que definen el futuro de los dos personajes principales:
En el corazón de ese amante desesperado, la voz de la libertad había hecho nacer otro mundo de amor, en el que pasaban, como lejanas sombras, las melancolías del primero (372, en cursiva en la edición de Concha).
5
El “motivo” de “el provinciano en Santiago”, que en Chile inaugura Jotabeche, o el de “el extraño en el mundo”, como prefiere nombrarlo Cedomil Goic –este en uno de los buenos estudios que conozco sobre la novela20–, instala en Martín Rivas la figura de un desplazamiento espacial del héroe que desde el Wilhelm Meister de Goethe es común en las novelas de aprendizaje europeas21, pero que adquiere características propias y particular relevancia en varios de los relatos de la Comédie humaine. Me refiero al viaje de un joven aspiracional e inexperto, desde la provincia a la metrópoli, que aparece en las narraciones que integran una sección completa dentro del proyecto balzaciano, y de manera paradigmática en las páginas de Ilusiones perdidas, cuya segunda parte se titula, precisa e irónicamente, así: “Un gran hombre de provincias en París”. A mí no me cabe duda de que Alberto Blest Gana se hace eco del enriquecimiento cultural con que Balzac abastece este motivo para concebir y desarrollar su propia novela, y además reformulándolo el chileno de acuerdo a la especificidad del medio que a él le interesaba representar.
Provincianos que viajan a París son desde luego Eugène Rastignac y Lucien de Rubempré, ambos llegados de Angouleme, en el centro-sur de Francia; ambos jóvenes veinteañeros; ambos pertenecientes a familias de la nobleza empobrecida; ambos poseedores de una buena educación e inquietudes intelectuales que son superiores a las de la mayoría de sus coterráneos; ambos de buen parecer; y ambos movidos por la misma ambición: conquistar París. El escenario histórico es allí, por otra parte, el de la Restauración y la Monarquía de Julio, cuando aún se escuchan, aunque apagándose gradualmente, los cañonazos de la epopeya napoleónica, al mismo tiempo que la actualidad no es otra que la de un orden burgués debajo de una máscara monárquica, en el que la economía, junto con el aparato simbólico del capitalismo –individualismo, competencia, agresividad, ostentación arrogante, etc.–, avanzan y se enraízan.
Aunque Rastignac aparece por primera vez en Piel de zapa, su verdadero estreno ocurre en la Maison Vauquer de Le Père Goriot. Pero poco se demora Rastignac en experimentar una metamorfosis. Aconsejado por su parienta la vizcondesa de Beauséant en el uso de las tretas mundanas y por su compañero de pensión Vautrin en la práctica eficaz del cinismo, se convierte en amante y protegé de Delphine, la mujer del barón de Nucingen, en lo que son apenas sus primeros pasos en una carrera de encumbramiento social que lo lleva a continuación por varias de las novelas de la Comedie… Esa carrera culmina en Ilusiones perdidas, en la que será el modelo para el aún bisoño Lucien de Rubempré. Este es, por su parte, el protagonista de este último relato, en el cual debuta convertido en la estrella literaria de Angouleme (es el poeta local) y enamorando a la también provinciana, cuarentona y fantasiosa madame de Bargeton, con quien se escapa finalmente a París. Su trayectoria posterior es breve, pero nutrida. Bargeton lo abandona, él se une a otras mujeres más y menos atractivas y muere en 1830, en las páginas de Esplendores y miserias de las cortesanas. De paso, adelanto aquí algo que me importa para el análisis de Martín Rivas: Rastignac tiene éxito en sus emprendimientos y Rubempré no.
Y algo más: se sabe que Balzac leyó a Stendhal, que comentó algunas de sus obras (La cartuja de Parma) y que se expresó elogiosamente acerca de Rojo y Negro, una novela que se publicó en 1830, cuando Balzac estaba iniciando recién el desarrollo de la parte sustantiva de su propia carrera, de modo que no es inaudito que la figura de Julien Sorel, su protagonista, haya influido en la concepción de Rastignac y Rubempré. También Sorel viaja a París y, como lo harán sus sucesores, con la esperanza de ver sus emprendimientos aspiracionales premiados con el éxito. Esa misma novela constituye, como lo han demostrado Goic y otros con argumentos más y menos aprobatorios, un antecedente decisivo para la composición de la obra del escritor chileno22. No solo eso, ya que el De l’Amour stendhaliano fue seguido por Blest Gana al pie de la letra, paso a paso, en su dibujo de las intrigas eróticas en la historia de Martín Rivas, de lo que hay constancia en la novela misma y que Goic ve y aprecia en esta ocasión tal vez un poco más de lo que hubiera sido bueno23.
No pone Goic, sin embargo, el ojo en un motivo stendhaliano que a Balzac no parece haberle importado en demasía, pero a Stendhal y a Blest Gana sí. En Blest Gana este motivo da origen, para el campo de la literatura chilena, a una articulación principal y que va a prolongarse hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando la encontramos vigente, por ejemplo, en El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. Estoy pensando en la articulación que se constituye a partir del encuentro entre un joven pobre, talentoso y culto, y un rico que carece de tales atributos, pero requiere de ellos. Para eso, el rico contrata al joven y lo convierte en su mano derecha, o sea, en el individuo que va a resolverle los problemas que sus magros conocimientos y cortas facultades intelectuales no le permiten resolver.
Es una articulación tópica que, a través de un tejido de beneficios recíprocos, conforman el intelectual y el poder, que no es infrecuente en la cultura y en la literatura de la modernidad y cuyo itinerario latinoamericano Ángel Rama persiguió hacendosamente en La ciudad letrada. Esto se verifica en el medio europeo en Rojo y Negro, con el compromiso entre Sorel y el alcalde Rênal primero (Sorel es el “preceptor” de sus hijos) y después con el que concerta con el marqués de la Mole (del que es secretario); en el medio chileno, en Martín Rivas, con el acuerdo a que llegan Martín y Dámaso Encina, y en El obsceno pájaro de la noche, con el de Humberto Peñaloza y Jerónimo Ascoitía.
6
Veamos ahora la novela más de cerca. Como se recordará, empieza así:
A principios del mes de julio de 1850, atravesaba la puerta de la calle de una hermosa casa de Santiago un joven de veinte y dos a veinte y tres años.
Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y el traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros embotinados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años de 1842 y 43; su levita de mangas cortas y angostas; su chaleco de raso negro con grandes picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón; su sombrero de extraña forma y sus botines, abrochados sobre los tobillos por medio de cordones negros, componían un traje que recordaba antiguas modas, que sólo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital (5).
Tres tiempos se conjugan en esta breve y muy citada introducción. El primero y más lejano son “los años de 1842 y 43”, de donde salen las ropas y maneras de Rivas. La mirada del narrador, que recae sobre el vestuario –tanto sobre el que está de moda como sobre el que no lo está en Santiago en 1850–, y que reemerge en otros pasajes de la novela, como cuando el atuendo “pobre y anticuado” de Martín llama la atención de sus condiscípulos del Instituto Nacional (40) o como cuando el propio Martín se fija en el caprichoso traje de Rafael San Luis, el que evidenciaba “un absoluto desprecio a la moda” (42), es de raigambre balzaciana sin duda. Remite a la preocupación del novelista francés por el detalle, que Lukács celebraba como un indicador de su realismo, tanto como a la potencia semiótica del traje mismo, esto es, al valor de cambio que las diversas manifestaciones de la moda adquieren en el cotidiano de la sociedad burguesa y que Barthes desmenuza en su Système de la mode. Puntualmente, nos traslada al primer apartado de la segunda parte de Ilusiones perdidas, allí donde Balzac insiste, casi hasta la majadería, en la anticuada levita de Rubempré, de lo que el propio Rubempré se da cuenta contrastando, durante un doloroso paseo por las Tullerías, lo que él lleva puesto con lo que llevan los elegantes parisinos:
Luciano pasó dos horas crueles en las Tullerías, porque durante ellas reflexionó acerca de sí mismo y se juzgó. En primer lugar, no vio vestido de levita a ninguno de aquellos jóvenes elegantes. Si alguien la llevaba era algún anciano o un pobre diablo. Después de haber reconocido que había un traje de mañana y otro de tarde, el poeta de emociones vivas y de mirada penetrante reconoció la fealdad de su vestido y los defectos que hacían ridícula su levita. Además, su chaleco era demasiado corto y de forma tan grotescamente provinciana, que para ocultarla, se abrochó bruscamente la levita.
Finalmente, no veía llevar pantalones de mahón sino a las gentes comunes. Las personas comme il faut vestían deliciosas telas de fantasía, o de blanco siempre irreprochable. Por otra parte, todos los pantalones eran largos y se adaptaban perfectamente a los talones de las botas, mientras que los suyos eran un poco cortos y denotaban violenta antipatía por su calzado, a causa de la cinta interior que los ribeteaba. Luciano lucía corbata blanca, con puntas bordadas por su hermana, la cual, después de haber visto una al señor de Hautoy, se había apresurado a hacer otra semejante para su hermano; pero no sólo no llevaba nadie corbata blanca, a excepción de los hombres de edad, sino que el pobre poeta vio pasar, al otro lado de la reja, a un dependiente de comercio, con un cesto en la cabeza, que usaba una corbata semejante a la suya, bordada, sin duda, por las manos de alguna modistilla adorada24.
Cito este pasaje no para demostrar una influencia directa de Balzac en Blest Gana, actividad esa de corte filológico-detectivesco de la que a lo mejor podría hacerme partícipe, acarreando un nuevo acopio de pruebas, sino solo porque en realidad me interesa para subrayar que tanto en el escritor francés como en el chileno estar à la mode o no estarlo constituye un método de caracterización valioso que no debe perderse de vista y al que ambos desean que el lector se mantenga atento.
En Martín Rivas el segundo tiempo es el que da inicio a la historia. Su deslinde, sin ser completo, es suficiente: “julio de 1850”. Sirve para fijar el comienzo de la puesta en escena de los acontecimientos de la actualidad enunciada, la que constituye el cuerpo de la obra y que se desenvolverá a lo largo de un año y poco más.
El tercer tiempo, que no se precisa, pero connotativamente está ahí (“Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y el traje de nuestros elegantes de la capital [los actuales, claro está]”), es el de la enunciación. O sea, este es el tiempo del narrador, quien, como luego se aclarará, dice lo suyo una década más tarde que el tiempo de los sucesos del enunciado, en una fecha que no se precisa, pero que se halla próxima a la de la publicación del manuscrito, es decir, en 1862 (Blest Gana lo indica indirectamente en la dedicatoria del libro a Manuel Antonio Matta, director de La Voz de Chile, el periódico en el cual Martín Rivas apareció en ese año por primera vez en formato serial, aunque eso, cierto, queda en los extramuros de la novela), lo que da cuenta de una distancia nueva y que no es irrelevante. Es esa una distancia que el narrador necesita para comparar y evaluar –y para apreciar o no– los cambios (desafortunados para él, en su gran mayoría) que se han producido en la ciudad capital desde la época sobre la que él habla hasta aquella desde la cual habla.
Una frase como “El culto del oro ha tenido siempre tan numerosos prosélitos, que una excepción parece increíble, sobre todo en los años que alcanzamos” (37), una entre muchas de parecido tenor, es denotativa de este procedimiento que compara y contrasta acusadoramente el mismo espacio capitalino en distintos períodos de su desarrollo histórico y que es un método que Blest Gana pudo haber aprendido en las novelas de Scott aun antes que en las de Balzac. Trátase de “la revivificación del pasado convirtiéndolo en la prehistoria del presente”25. Especialmente idóneos para la realización de este cotejo son los rituales cívicos y las fiestas de entretención colectiva, en los que, dando rienda suelta al afán de ostentación, se lucen y compiten los/as dueños/as de carruajes, caballos, vestidos, sombreros, joyas, etc. Las festividades del 18 de septiembre, el paseo a la Palmilla del 19 y la asistencia al teatro son tres de ellos. Derivaciones del cuadro de costumbres, la inserción de este tipo de elementos tradicionales en la novela realista balzaciana que Blest Gana tiene en mente hacen que esta adquiera matices novedosos y más productivos socialmente:
[…] la índole del santiaguino ha sido siempre la misma, y entre las señoras, sobre todo, no se admite el paseo por sus fines higiénicos, sino como una ocasión para mostrarse cada cual los progresos de la moda y el poder del bolsillo del padre o del marido para costear los magníficos vestidos que las adornan en estas ocasiones.
En Santiago, ciudad eminentemente elegante, sería un crimen de lesa moda el presentarse al paseo dos domingos seguidos con el mismo traje (159).
En cuanto a la insistencia en comparar y contrastar, aunque en Martín Rivas surjan, aquí y allá, los términos “positivo” y “positivismo”, pienso yo que es bastante evidente que estos no responden a un intento del novelista para poner de relieve el imperio de la ley comteana del “progreso”, sino a una reiteración del empleo común del vocablo. Respecto a la aparición del pensamiento de Comte en Chile, se sabe que ella es muy posterior. El filósofo Zenobio Saldivia la fija entre 1868, cuando José Victorino Lastarria se declara positivista, y 1873, cuando la doctrina de Comte empieza a difundirse en la Academia de Santiago26. Digno de nota es, eso sí, el profundo disgusto que le provoca al narrador el creciente dominio del dinero en la sociabilidad del país.
Él que en Martín Rivas habla desde una distancia de diez años adopta por eso, en tales oportunidades, las funciones de un moralista liberal de la hora prima, uno al que le repugna el “culto del oro”, que él ha visto incrementarse hasta extremos que le parecen abominables durante el lapso señalado. Le incomoda “el gusto del lujo, que por entonces principiaba a apoderarse de nuestra sociedad” (11, el subrayado es de la edición Ayacucho), ello a consecuencia de la prominencia indebida que a su juicio estarían alcanzando los miembros de un sector social nuevo y basto que no tiene noción de la delicadeza aristocrática.
Coincide Blest Gana en esta crítica con el conservador Francisco Antonio Encina, quien cincuenta años después, en Nuestra inferioridad económica, escribiría que en Chile, durante el período 1860 a 1870, “a medida que la enseñanza y el contacto con Europa nos refinaron y la concentración de los agricultores en las ciudades encendió la emulación, se desarrolló el afán por los grandes palacios, por los menajes soberbios, por las joyas y por el lujo en todas sus formas”27.
El disgusto de liberal sensible del novelista Alberto Blest Gana y el disgusto de conservador ultramontano del historiador Francisco Antonio Encina son, como vemos, sentimientos simétricos. Disgusto moral en ambos casos, pero de un moralismo “de clase” que, por lo tanto, resiente a coro el alarde plebeyo de los parvenus28.
7
Martín Rivas es el provinciano en Santiago, como Rastignac y Rubempré son los provincianos en París. Culturalmente demorados los tres, extraños entre los hombres en el momento de su arribo a la ciudad, pájaros en un corral que les resulta ajeno, pero en el que con más o menos conciencia y determinación se habrán propuesto ingresar y lo harán. La anécdota del criado desdeñoso en la puerta de la casa de la familia Encina y la posterior de los zapateros insolentes en la Plaza de Armas, que siguen a la llegada del joven Rivas a la capital de Chile en la obra de Blest Gana, están ahí para exhibir su diferencia.
Pero este no tarda en mostrar que es diferente en otro y más gravitante sentido: Martín Rivas es pobre, cierto, pero de “buena familia”. Más bien, como Rastignac y Rubempré, es el retoño masculino de una familia decente y empobrecida. Su padre, el “loco” Rivas (9), mejor catador de minas que negociante, ha muerto no hace mucho y los ha dejado, a él, a su madre y a su hermana, en una situación económica difícil. En tales circunstancias, Martín se traslada a Santiago con el propósito explícito de convertirse en abogado y resolver, por medio de un enérgico ejercicio de esa profesión, las estrecheces familiares: “Al llegar a Santiago juró regresar de abogado a Copiapó y cambiar la suerte de los que cifraban en él sus esperanzas” (14). En su propio traslado a París, la circunstancia doméstica desmedrada que mueve a Rastignac y la herramienta de la que ha pensado valerse para solucionarla son las mismas de Martín:
[…] un joven llegado de los alrededores de Angulema a Paris, para hacer su licenciatura en Derecho […] era uno de esos jóvenes hechos al trabajo por la desgracia, que comprenden desde su edad temprana las esperanzas puestas en ellos por sus padres, y que van preparándose una buena situación, calculando ya el alcance de sus estudios, y que los adaptan de antemano al movimiento futuro de la sociedad para ser los primeros en exprimirla29.
A diferencia de Julien Sorel, hijo letrado de un aserrador analfabeto y que lo que desmesuradamente pretende es cambiar no de posición sino de naturaleza, es decir, dejar de ser el que es y subir en la escala social de manera de corregir el error de que lo ha hecho víctima el destino, llegando a pertenecer así a un estrato que se halla por encima del que le impone su sangre (hay más de una ocasión en que Sorel se lamenta de ser hijo de quien es y hacia el final de la novela, aunque logra ser otro, convirtiéndose en el caballero Julien Sorel de la Vernaye, ello es solo efímeramente), lo que desean Rastignac, Rubempré y Martín Rivas es recuperar un cierto estatus perdido y, claro está, recuperarlo y emparejarlo con la prosperidad económica y social que, según es obvio para ellos, debiera acompañarlo. En el caso de los franceses, iniciando ese recorrido con la ayuda de algunas damas de ardiente corazón, y en el de Rivas, mediante el contacto que él establece con un antiguo socio de su padre, don Dámaso Encina, en la actualidad el dueño de una de las mayores fortunas de Santiago, a quien don José Rivas favoreció alguna vez, para el que trabajó y al que en su lecho de muerte le escribe para recomendarle a su hijo.
Don Dámaso Encina es por su parte un hombre rico en efecto, pero de origen humilde y, por lo tanto, periférico al núcleo social dominante. Es la semilla en la cual germina un tiempo burgués de nuevo “pelo” y su “tipo” plaga la literatura francesa del siglo XIX y aun la de antes (piénsese solo en El burgués gentilhombre de Molière, mucho antes que el seremil de los arribistas balzacianos y posbalzacianos, entre estos segundos los de Flaubert, Mauppassant, Zola y los Goncourt). Se trata de uno más entre esos incómodos advenedizos que al anglovasco don Alberto Blest Gana no le terminan de gustar. No habiendo nacido en las altas esferas, don Dámaso pretende elevarse hasta ellas haciendo uso de la escalera política, convirtiéndose en senador de la República. Habrá pasado a esas alturas de ser “dependiente en una casa de comercio en Valparaíso” (9), a casarse con los treinta mil pesos de herencia de la poco agraciada, presumida y un tanto ridícula doña Engracia Núñez (“carecía de belleza, pero poseía una herencia de treinta mil pesos, que inflamó la pasión del joven Encina”, Ibid.) y a amasar un capital considerable en Copiapó (“administró por su cuenta algunos otros negocios que aumentaron su capital”, [10]), como ya dije favorecido en los comienzos por el “loco Rivas”. Fruto de esos empeños es la compra de “un valioso fundo de campo cerca de Santiago”, así como “la casa en que le hemos visto recibir al hijo del hombre a quien debía su riqueza” (Ibid.) y que es una casa que su huésped, el joven Rivas, examina boquiabierto:
[…] la riqueza de los muebles, desconocida para él hasta entonces; la profusión de los dorados, la majestad de las cortinas que pendían de las ventanas, y la variedad de objetos que cubrían las mesas de arrimo. Su inexperiencia le hizo considerar cuanto veía como los atributos de la grandeza y de la superioridad verdaderas, y despertó en su naturaleza entusiasta esa aspiración hacia el lujo, que parece sobre todo el patrimonio de la juventud (19).
El fundo y la casa son útiles para don Dámaso Encina porque se compadecen con sus anhelos de alta figuración social, quizás no tanto como pudiera hacerlo el prestigio político de conseguir él la senaturía que se tiene prometida, pero que le sirven de todas maneras, en la medida en que ser el propietario de una porción respetable del territorio de la patria lo iguala en señorío con los “aristócratas” cuyo certificado de “nobleza” es la posesión de la tierra. Don Dámaso no es “noble” por derecho de sangre, pero sí lo es por “derecho pecuniario”, nos advierte el narrador con maldadosa prolijidad (11). Y, aunque indeciso y voluble, es lo suficientemente juicioso como para darse cuenta de que su aspiración no puede ser la del stendhaliano Sorel, esto es, que no puede consistir en modificar lo que no es modificable (en cambiarse la sangre, aunque muy distinta pudiera ser la suerte de sus descendientes si se casan como ellos debieran), sino en hacer que, habida cuenta de la tremenda persuasividad de su dinero, el poder instituido le dispense consideraciones que sean análogas a aquellas de las cuales goza la “aristocracia” tradicional. Con evidente molestia, el narrador reflexiona sobre la familia Encina en estos términos:
Entre nosotros el dinero ha hecho desaparecer más preocupaciones de familia que en las viejas sociedades europeas. En estas hay lo que llaman aristocracia de dinero, que jamás alcanza con su poder y su fausto a hacer olvidar enteramente la oscuridad de la cuna; al paso que en Chile vemos que todo va cediendo su puesto a la riqueza, la que ha hecho palidecer con su brillo el orgulloso desdén con que antes eran tratados los advenedizos sociales (10-11).
Yo no sé si la descripción de las “sociedades europeas” que hace el narrador es efectiva, y lo dudo. En cualquier caso, don Dámaso es un nuevo rico chileno. Un “capitalista” local, es como lo identifica el narrador (11). Se refiere este a uno de aquellos que han hecho su fortuna mediante la “usura en grande escala” (Ibid., el subrayado en la edición de Jaime Concha), muy probablemente prestando su plata para el financiamiento de los negocios mineros y agrícolas que, relacionados con las exportaciones a California y Australia, están saliendo del país a la sazón. Técnicamente, pienso que podría describírselo mejor como un protocapitalista, como un capitalista comercial y, sobre todo, como un capitalista del dinero (es el usurero que deviene en banquero), uno de aquellos de los que hablaba Marx en el Libro III de El capital 30. Con esos antecedentes, él cree haberse acreditado para reclamar un puesto en el dominio de la excepcionalidad oligárquica a contrapelo de la “oscuridad” de su cuna. No logra decidir, sin embargo, cuál es el bando político más conveniente para lo que se propone, el que tendría que reportarle los mayores beneficios, si el liberal o el conservador. Oscila entre uno y otro según se lo aconsejan los periódicos del día.
No queda del todo claro en qué sector social tenemos que matricular nosotros al joven huésped de don Dámaso, y es probable que deliberadamente. Críticos más interesados en encarecer su propia posición social –no muy segura, me da la impresión– que en aclararnos la de Martín, hablaron en el pasado de su origen de “clase media” y construyeron así la leyenda edificante del joven pobre, pero digno y respetuoso de las jerarquías sociales, que, gracias a su naturaleza, inteligencia y merecimientos mesocráticos y meritocráticos, logra triunfar en el seno de una clase patricia que no era tan insensible como lo suelen difundir las malas lenguas. Goic me ahorra la pesadez de buscar esas citas:
Martín Rivas ha sido, para uno, “cómo con una buena comportación, puede el hombre de más humilde condición social llegar a adquirir una buena posición entre sus semejantes”; para otro, “la historia del joven pobre que por su inteligencia, carácter y seriedad, logra vencer el orgullo de la clase patricia”; para un tercero, “el triunfo de la clase media laboriosa, pobre, inteligente, sobre la alta clase envanecida, aunque no desprovista de méritos y que sabe reconocerlos en el prójimo”; y, para un último, “la penetración lenta y paciente de una clase social en otra, conquistándola por el amor o por el dinero”31.
El más reciente de esta lista parece ser Hernán Poblete Varas:
[…] cantó [Blest Gana] en varios libros el advenimiento de la clase media, el feliz arribo a esa estricta y exclusiva sociedad de los Fortunato Esperanzano, los Martín Rivas y los Manríquez.
Aunque sólo pretendiera describir lo que estaba ocurriendo en las costumbres de una sociedad de la cual él se hacía testigo y observador fríamente imparcial, lo cierto es que Blest Gana mira con simpatía en sus obras esos ascensos sociales tan admirablemente encarnados, en especial en Martín Rivas32.
Poco hay en la novela que respalde lecturas tan antojadizas como estas. A Nicolás Salerno, que ha estudiado bien el tema y es más tajante que yo, le resulta “francamente imposible hablar de ‘clase media’ en el contexto del mundo narrado” en Martín Rivas33. Más allá de la sugerencia de una “buena familia”, lo efectivo es que no se encontrará en la novela ningún dato que precise con completa exactitud la ubicación de Martín en el cuadro social chileno de la época. Convendría pensar en consecuencia en una posible estratagema escamoteante (aunque puede tratarse también de una presunción consciente y honesta por parte de Blest Gana, yo no excluyo esa posibilidad). Estoy pensando en la conversión de los méritos del joven Rivas no en el producto de una determinación social, sino en el de una perfección innata, a la cual se presenta como suya y de unos cuantos agraciados (tocados por la gracia) que serían como él.
Porque Martín es uno de los pocos personajes de la novela de Blest Gana, y hasta pudiera ser que el único, cuyas acciones no aparecen (no “aparecen”, lo que no significa que no lo estén) socialmente condicionadas. Su “venir del interior” del país amaga a ser el signo de una vacancia y por lo mismo de una disponibilidad más que el indicador de una presencia alternativa y trascendente. Por ejemplo: cuando asiste por primera vez a una tertulia (un “picholeo”, en realidad) en la casa de doña Bernarda Cordero de Molina, confiesa que no consigue divertirse en ese lugar, pero no porque se considere a sí mismo como alguien que está socialmente por encima de quienes asisten al evento, sino porque su íntima delicadeza se lo impide, porque es “poco amigo del ruido”, porque no tiene “humor” para esas diversiones (71).
Su relación ulterior con Edelmira, la menor y mejor de las hermanas Molina, lo prueba. Tentado de seducir a la niña en un trance que habría sido “indigno de un hombre honrado” (118), su conciencia lo frena, echa pie atrás y termina tratándola solo como a una buena amiga, a pesar de los deseos de la buena muchacha para entablar con él una relación más sustanciosa. El sacrificio final de ella, al consentir casarse con un oficial de policía a quien no ama para de ese modo salvar a Martín de ser ejecutado por revolucionario, es un lance melodramático, pero con el que se demuestra su grandeza de alma. Si hubiera que buscarle a Martín un semejante en la novela, ese tendría que ser Edelmira. En ambos casos, por sobre los condicionamientos de clase, lo que prima es aquello intangible y que a Martín le sobra: “las nobles dotes que constituían su organización moral” (307). El liberalismo de Blest Gana bien pudiera alojarse entonces en esta ética abstracta que el novelista presume como anterior a cualquier influencia de parte de la sociedad. Es el rousseaunianismo liberal del 51, del que habla Encina despectivamente34. Desde una esquina políticamente contraria a la del historiador, pero coincidente a pesar de eso, si, como postula Jaime Concha, la novela Martín Rivas es una “parábola” del proceso de la constitución del capitalismo y la burguesía en Chile, y su protagonista es el “burgués” en el proceso de su “formación” en dicho marco, considerando ahora la “pureza” con que “lo nuevo” suele presentarse en la infancia de una clase emergente, la moralina de las “nobles dotes” bien pudiera no ser sino el suplemento ideológico del proyecto.
8
Avancemos un poco más.
El espacio público moderno y burgués, en el sentido habermasiano, no existe en el Chile premoderno de 1850 y, por consiguiente, tampoco existe en Martín Rivas. Se detectan, sin embargo, en el país, a esas alturas, unas pocas aproximaciones. Un campo de reflexión intelectual en crecimiento, el que Andrés Bello está generando en la Universidad de Chile, por ejemplo. Igualmente son adelantos estimables una prensa aún en pañales, pero profusa y que venía de atrás (“De siete periódicos publicados en 1835, el número aumentó a doce en 1836, a 24 en 1838 y a 34 hacia el final de la guerra”, según una investigación de Ana María Stuven35