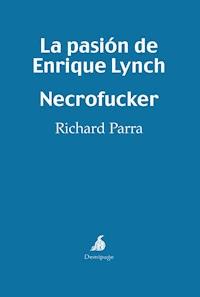
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Demipage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Dos novelas cortas, un tema: sociedades en crisis.
Ambientadas en diferentes épocas y espacios, del siglo XIX a la década de 1980, de lo rural a lo urbano, las nouvelles
La pasión de Enrique Lynch y
Necrofucker plantean una visión humana común y exponen sociedades en crisis donde impera la maldad y las relaciones se articulan a través de la violencia. Con una mirada tan desesperanzadora como la de Céline o McCarthy, Richard Parra plantea conflictos donde los individuos se hallan en permanente lucha con su entorno y, del mismo modo que hicieron Arguedas, Rulfo o las
Crónicas de Indias, muestra las luces y sombras del progreso para evidenciar que la civilización tan solo puede erigirse a través de la barbarie.
Descruban esta colección que pone en escena las luces y las sombras del progreso de nuestra civilización, y sus consecuencias sobre destinos humanos.
FRAGMENTOS
La pasión de Enrique Lynch
Nos cazaron en los campos. Entraron en los pueblos con caballos y mastines. Nos llevaron marchando encadenados por desiertos. En Macao nos embalaron como a bultos en barcos. Durante el viaje, a los enfermos y rebeldes, nos tiraban por la borda.
Necrofucker
Conocí a Sata una tarde en que un profesor, uno al que le decían Venger, nos envió al salón de castigo a reparar carpetas. Yo le había sacado la mierda a un cojudo de cuarto que me agarró el culo; Sata había intentando tirar muro para irse de rucas a Agua Dulce.
LO QUE PIENSA LA CRITICA
No se trata de dos nouvelles independientes, incapaces de dialogar entre sí; por eso, Richard Parra se ha cuidado muy bien de hacérnoslas llegar en un solo ejemplar. ¿Qué puede reunir a la historia peruana del siglo XIX, aquel periodo de irreal construcción de un sentimiento nacional, con las aventuras de un puñado de adolescentes en la Lima de los ochenta y noventa? Visto de esa manera, el vínculo que las reúne es algo más abstracto y secreto, es la manera en que la violencia toma forma, una violencia de aliento literario pero con alcances sociales y políticos. -
Félix Terrones, Suburbano
A pesar de ser muy distintas en su contenido, ambas tienen algunos rasgos comunes y característicos: un estilo rápido y directo, un buen oído por parte del autor para reproducir hablas populares, y un mismo trasfondo amoral y bastante desesperado, en donde la trama se desarrolla a través de una violencia tan brutal como inevitable. -
Miguel Ángel Ordovás
ACERCA DEL AUTOR
Richard Parra es un escritor peruano (nace en Lima en 1976) viviendo en Nueva Yorka. Tiene una obra rica: escribe novelas cortas, pero tambien novelas como
Los niños muertos y cuentos como en
La contemplación del abismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Parra
La pasión de Enrique Lynch
Necrofucker
Editorial Demipage
Pez 12, Madrid 28006
00 34 91 563 88 67
www.demipage.com
La pasión de Enrique Lynch. Necrofucker, primera edición, enero 2014
© Demipage, 2014
ISBN
978-84-942217-1-2
Depósito legalM-33358-2013
Impreso en Advantia Comunicación Gráfica
Queda prohibida toda reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático.
Demipage
presenta a
Richard Parra
en
La pasión de Enrique Lynch
Necrofucker
Este libro es para Wendy Pérez
La pasión de Enrique Lynch
«La aristocracia financiera, lo mismo en sus métodos de adquisición, que en sus placeres, no es más que el renacimiento del lumpemproletariado en las cumbres de la sociedad burguesa».
Karl Marx
I
Antes de que llegaran los peones de don Enrique, en San Pedro solo se dibujaba un pedregoso camino de carretas y mulas. No se veían esas edificaciones alrededor de la plaza. Ni el hotel, ni las cigarrerías, ni el casino, ni el bar, ni la casa de citas, ni el criadero de perros de presa, ni la barbería, ni siquiera la prisión porque en el pueblo no habitaban bandoleros.
Los viajeros dormían donde les cayera la noche; o bien en las ruinas de la cuesta del cerro El Viejo; o en la plaza que era solo una panza de tierra; o en las cuevas; o envueltos en ponchos abrigados por sus perros.
A los viajantes adinerados, el hacendado Ramiro Bernal les daba posada, pero no a los arrieros ni a los mineros pobres que pasaban por el pueblo armados con cuchillos, cuidando sus pocas pepitas extraídas de la mina colonial.
No había nada por el oriente de San Pedro: solo cerro pelado y la caída de un turbulento río que llevaba un aroma de piedra y mineral. Por eso nunca subí a los nevados ni me atreví a trepar hasta la laguna Rapanga; tampoco ascendí hasta la Sagrada Cruz en la punta del Viejo durante el Corpus Christi.
—Arriba, donde nace el río —me decía mi abuelo Pancracio Cajahuanca— es tierra rigurosa, un sitio en el que se ocultan abigeos, bandoleros y locos; siempre acechado por pumas y bestias.
—Martina, ese no es lugar para mujercitas —me decía—. ¿Acaso no te acuerdas de cuando raptaron a la niña Pasión Mallma por irse montando a pelo una mula por las alturas?
Además arriba el frío arreciaba y los vientos provocaban que la gente rodara por las cuestas del Viejo, o que se fondeara en los abismos, o que tropezara y cayera sobre las espinas.
Antes de hacerme puta me dedicaba a la iglesia. El padre Baltasar me quería enviar a Lima a una escuela para indias. Por eso, a mí y a otras cinco, nos daba clases de catecismo y nos enseñaba a leer y escribir.
Después de ocuparme de la casa del abuelo (el pastoreo de carneros o la preparación de la comida para los mineros del Viejo), me encargaba de la iglesia. Baldeaba el recinto, lavaba y almidonaba la ropa del sacerdote. Limpiaba los santos del altar mayor. Le cocinaba al padre Baltasar.
Justo la tarde en que llegaron los coolíes, yo limpiaba los gallineros de la parroquia cuando aparecieron arreados por capataces y perros. Por primera vez veía chinos y hombres tan blancos. Pasaron por la avenida principal, cruzaron el puente colgante y ocuparon una terraza al otro lado del río Hablador.
Al día siguiente ya se levantaban entoldados. Entonces el prefecto Domingo Rosas, el cura Fulgencio Baltasar y el hacendado don Ramiro Bernal les preguntaron a los extraños qué hacían en el pueblo y con qué derecho ocupaban esa terraza, propiedad del cabildo.
Un hombre de pelo amarillo y cicatriz en la cara, un tal The Kid Smith, sacó un escrito y les dijo a los reclamantes que se fueran a Lima a preguntar. Que pronto llegaría un general a explicarles; porque el Gobierno los enviaba.
Los tres principales hombres de San Pedro levantaron la voz, pero el pistolero The Kid Smith y sus capataces les apuntaron con sus armas.
Por la noche, montado en un caballo prieto, el negro Diosdado González entró al pueblo. Se presentó sin camisa, mostrando sus músculos, y con un pantalón, tan apretado, que se le notaba el bulto. Nos pidió a las mujeres que le cocináramos a él y a los otros capataces. Querían gallinas, cuyes y carnero en sus meriendas. Aceptamos. Pagaban más del triple que los mineros.
También nos preguntaron si había mujeres para servicio personal. Lavandería y catre. Solo la Florencia y la Micaela, que desde antes ya se levantaban la pollera por dos reales en los socavones, se encamaron con el tal Diosdado y sus camaradas. Las putas no volvieron hasta la mañana en que llegaron bien trajinadas y se pasaron el día hablando de la tremenda pichula de los negros y de cómo las hacían reventar.
—Martina Cajahuanca, ¿sabes que quieren vírgenes? —me dijo Micaela— Te pagarán bien.
—Cállate, furcia.
—Las hijas de Consolación ya dijeron que sí —dijo Florencia—. Su madre les ha dicho incluso que se aprovechen; que les saquen hijos a los blancos.
—Puras excusas, Martina —me dijo Micaela—. Seguro ya estás rota. Seguro es cierto entonces que te revuelcas con Ismael Mallma.
Al principio, los coolíes se la pasaron tirando pico y lampa, afirmando un camino para las mulas, las cuales, a los días, empezaron a llegar por enormes cantidades trayendo maderas, rieles, durmientes, tornillos, herramientas, armazones y máquinas.
¿De dónde diablos habrían sacado tantos animales?
Su olor cubrió San Pedro. Aparecieron los comerciantes de estiércol que llevaban en carretas la mierda a las chacras de las zonas bajas. Y también se comenzaron a preparar estofados y caldos de cabeza de mula, el único animal que merendaban los peones.
Después de las mulas, llegó don Enrique Lynch escoltado por rudos hombres a caballo. Usaba barba, botas, gafas oscuras y un látigo. En la cintura, le colgaba una pistola y una correa de municiones. Los coolíes y los indios lo miraban como a Cardenal, con la cabeza gacha. Las mujeres también.
A los propietarios de las mejores tierras, incluido el prefecto Domingo Rosas, don Enrique les exigió que les vendieran a crédito las zonas por donde pasaría el tren. Como no tenía efectivo, les quiso pagar con unos vales que podrían cobrar con intereses apenas empezara a funcionar el tren y los minerales a venderse. Aquellos propietarios se resistieron, pero don Enrique llegó con una soldadesca a obligarlos.
El hacendado Ramiro Bernal, que siempre fue un traidor, colaboró activamente con Lynch y se quedó como prefecto después de que Domingo Rosas apareciera estrangulado, por quién sabe quién, en un eucalipto.
El día en que llegó, don Enrique Lynch exigió que todos los habitantes estuvieran presentes en la plaza. Convocó a los hombres para que se enlistaran de lamperos y les dijo que les pagaría mejor jornal que en las haciendas y minas. A las mujeres, les ordenó que cocinaran, que sirvieran de aguateras y enfermeras.
Desde entonces, el abuelo Pancracio y mis demás familiares se iban temprano y no volvían hasta entrada la noche trayendo una o dos monedas.
Pero, mientras nuestros hombres servían en la obra, los pendencieros hermanos The Kid y Jack Smith venían al pueblo a molestar a las mujeres. Una tarde, me dijeron:
—Ven a chuparnos la verga, a sacarnos la leche.
Lo dijeron delante de Ismael Mallma, mi macho en aquellos días, quien en aquella ocasión no había ido a la obra por haberse lastimado la uña. En respuesta Ismael les aventó pedradas a los Smith.
A los días, los peones llegaron cargando en un palo, como a un marrano, el cuerpo de Ismael. Los capataces dijeron que por distraído se resbaló y rodó por una cuesta.
Yo sufrí más que nadie, porque él y yo ya andábamos; solo hacía unas semanas, Ismael me había prometido casarse; y yo estaba preñada de él.
Hasta cuando nació mi hijo no caí en la tentación de venderme a los capataces; pero, por oro, lo hice.
El burdel La Casona lo construyeron junto a la prisión en la plaza central. Al inicio el cura Baltasar se opuso al lupanar y estuvo discutiéndole a don Enrique hasta que lo asesinaron.
Yo no creo que al padre lo mataran en un duelo como dicen. Baltasar era incapaz de tan solo desear la muerte. Su única debilidad quizá era el cañazo, el manjar blanco y los naipes. Más bien, yo creo que, como a otros que le caían incómodos a Lynch, el negro Diosdado González le pegó un tiro desde la oscuridad; que luego el negro le puso un pistola vieja en la mano al padre y que salió con el cuento de siempre: que se batió a duelo por una hembra.
Después del entierro de Baltasar, don Enrique Lynch trajo un cura nuevo. Un tal Tolentino, uno que ni hablaba bien el castellano ni la lengua de los indios. Tolentino no sermoneaba sobre la obediencia al Señor y sus mandamientos; se la pasaba en la maestranza, más parecía un capataz que un religioso; además, a diferencia de Baltasar, Tolentino era un inmoral. Le gustaban los chinos sodomitas que se vestían de putas, y no tenía vergüenza de pasar las noches en el burdel La Casona bailando al son de la pianola y fumando opio.
II
Lynch nació en su casa a orillas del Hudson en 1811. De pequeño, era bueno para la oratoria (estudió y memorizó varios discursos de Shakespeare) y las ciencias (la ingeniería militar le apasionó siempre) y, desde entonces, deseó ser rico.
Por las noches, a la luz de las velas, su padre le contaba cómo muchos europeos, que llegaron a la Unión con lo que tenían puesto, ganaron millones en pocos años a base de disciplina, tenacidad y determinación.
Pero el viejo Lynch no obtuvo más que unos decadentes inmuebles con las ganancias que le proveyó su compañía de música. Don Alexander, como se llamaba, también le habló al niño Enrique sobre los que perdieron todo de un día para el otro. El juego, las mujeres, el alcohol, la vida lujosa.
Le advirtió que el secreto del triunfo consistía en hacerse amigo de los poderosos, de los banqueros, de los políticos y de los grandes terratenientes; trabajar para enriquecerlos por un tiempo y, más tarde, construir uno mismo su destino.
Patriotas, don Alexander y sus hermanos participaron en la batalla de Nueva Orleans contra los británicos. Don Alex regresó impotente y con una pierna gangrenada que le tuvieron que amputar en una dolorosa operación. Caído en desgracia le otorgó el mandato de su empresa a su mujer.
Sumido en la tristeza, tras enterarse de que su esposa le mentía con diferentes hombres, incluso con negros, se entregó al whisky y al silencio propio de los hombres engañados.
Su final llegó delante de su hijo Enrique. Murió en un duelo contra un cantante irlandés, Angus Doyle, a la salida de un teatro; sin importarle su invalidez, don Alexander se batió después de que el mozo Doyle le dijera que se culeaba a su hembra en los camerinos.
La señora no se volvió a casar, aunque su sed de hombres no se detuvo. Mantuvo el negocio de don Alexander y lo fortaleció gracias a los favores de algunos amantes. Eso le permitió enviar a sus hijos a las mejores escuelas. Enrique por ejemplo ingresó a la Universidad de Columbia.
Recién egresado se inició como asistente de un ingeniero en una oficina frente al East River, en Manhattan. Elegante, amante de la moda francesa, pero enemigo de su política, y guapo, como se mantuvo hasta el último día de su agonía en Perú, don Enrique contrajo nupcias con la hija de su jefe escocés, una tal Sarah Williams.
Su primer hijo nació muerto; consideró divorciarse pero, aconsejado por los mejores médicos de Nueva York, su mujer pudo parir a Fanny Louise. Tendría tres hijos más que nacieron en San Francisco, Alexander, John y Emily.
Henry Lynch prosperó en el negocio de la madera, las construcciones y el abastecimiento de operarios a los puertos y buques a vapor. Sus jornadas eran intensas. Dormía cuatro o cinco horas. En su mejor momento neoyorquino, llegó a manejar a seiscientas personas en sus oficinas de Fulton Street.
Pero, por querer perjudicar a gente más poderosa, conocería el fracaso. Una vez, durante el Pánico de 1837 que no previó; y otra, en el 40, enjuiciado por unos irlandeses avaros. Quedó en la bancarrota y con implacables enemigos.
Comenzó de nuevo con un préstamo de su suegro Williams. Mandaba madera a la costa Oeste aprovechando las demandas de la guerra con México.
Cuando se desató la fiebre del oro en Nevada y California, como miles que arribaron desde sitios tan remotos como China y Australia, Lynch tomó un vapor que rodeó la Florida y cruzó el istmo de Panamá para establecerse en San Francisco.
El Oeste lo sedujo.
Decidido a no perder la oportunidad, ganó cincuenta veces lo invertido vendiendo y revendiendo madera, y transportando agua potable y whisky para los mineros.





























