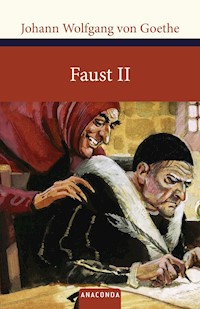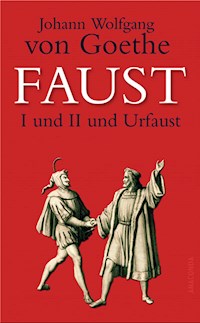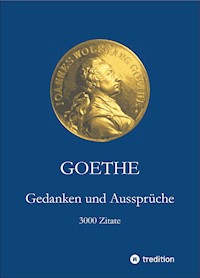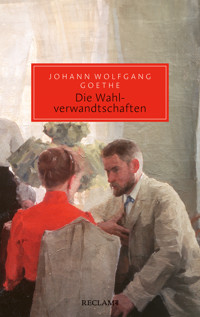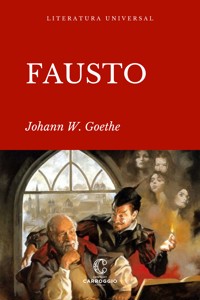La pasión del joven Werther
Johann W. Goethe
Jesús Aguirre, duque de Alba
Alfonso Arús
Century Carroggio
Derechos de autor © 2024 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Presentación de Jesús Aguirre, duque de AlbaEstudio de Alfonso ArúsTraducción de Juan LeitaTítulo original: Die Leiden des junguen Werthers (1874)
Contenido
Página del título
Derechos de autor
PRESENTACION
ESTUDIO PRELIMINAR
LA PASION DEL JOVEN WERTHER
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
PRESENTACION
EL APRENDIZ DE GOETHE
por
Jesús Aguirre, duque de Alba
A Casimiro Diego Vial, que leyó
España Invertebrada y tuvo que
exiliarse. Dejó en casa unos libros,
y con ellos inicié yo mi extrañamiento.
Un joven españolito de entonces -tengo ahora cuarenta y tantos años- empezaba no por leer a Goethe, sino por estudiarlo. La lectura fue para mí una ocupación natural, trajinada en casa entre los libros que había en ella y los que, luego, sin traumas de ansiedad, iban acopiándose. Tras los cuentos y los relatos de aventuras, que apenas suponían, al leerlos, una discontinuidad efímera con los desayunos de las vacaciones o los deberes del colegio, echados estos al coleto a toda prisa en la mesa verde y amarilla del cuarto de chicos, vinieron las obras históricas, entendidas con pasión que me identificaba en juegos, en reposos maternalmente prescritos, con sus personajes: Jeromín, El Gran Capitán, Pimpinela Escarlata y, no sé bien por qué, Luis XIV; las novelas, en su mayor parte inglesas y francesas, con su aportación de otros hábitos de vida y otros paisajes; y los tomitos de poesía que, en mi caso, repetían al principio la sonatina modernista y, enseguida, me metieron en la carne la melancolía de vientos y mareas de un grupo de poetas, después amigos, que residían, como yo, en una ciudad norteña castigada por catástrofes y otras naderías.
Estas lecturas sí que distanciaban de la casa, de sus ruidos y olores, de la familia y hasta de buena parte de los amigos. Trazaban, en suma, el transparente muro del recinto de la primera soledad voluntariosa. Los estudios oficiales se estancaban en insípidas ristras de nombres, compensadas, cada vez más afanosamente, por descubrimientos entrevistos al aire de una sugerencia o simplemente fortuitos. A lo largo de todo un verano, en el que por originalidad impostada bajé poco a la playa, me intrigaron unos cuantos libros, cuyo dueño, un tío mío, vivía en el exilio. Acaso la condición de marchito viajero de mi pariente, que ya ha muerto, añadiera a mi curiosidad adolescente algún palmo sobre la que, visualmente, sentía por aquellas portadas sin colorines, por sus títulos atrayentes por entonces herméticos. Alguien me vio manoseándolos y me llamó pedante. Fue la primera vez que sufrí persecución, poco sañuda, por cierto, por la inteligencia. Los tales volúmenes habían sido editados por La Residencia de Estudiantes, y en sus páginas de impecable tipografía y generosos márgenes encontré las citas de Goethe que le convirtieron a mis ojos en algo más que un importante autor alemán, cuyas fechas de nacimiento y muerte eran materia, junto a la mención de un par de sus obras, de aburridos exámenes.
Mi encuentro con Goethe pasó, pues, por las estaciones, sin parada ni fonda, de una modesta heterodoxia. Aquellos libros eran de un «descarriado» entre los otros miembros de la familia que habían seguido senderos trillados. No se estimaba, además, que fuesen apropiados para un mozalbete de mi edad. Mis primos mayores o cateaban a fin de curso o estudiaban matemáticas. Cuando una noche, durante la cena con sus verduras inevitables, nombré a Goethe, y lo hice sin sorberme la e, a la castellana, esto es, como supe luego hacerlo en alemán, alguien me corrigió, sin displicencia, pero con tristeza, y por un cierto tiempo creí que aquella e final no se pronunciaba, como si francés fuese el consejero áulico de Weimar. La cultura viene para la burguesía española de París de la Francia, igual que la cigüeña.
Ahora sé que el aprendizaje de aquellas citas, que surgían en los contextos más diversos, marcó para siempre mi trato con nuestro poeta. Jamás me interesó espontáneamente la trama de sus obras, ni tampoco he leído casi nunca sus textos de un tirón. Buscaba en ellas, y sigo haciéndolo por inercia, la frase o el verso que pueden ser objeto de la cita que apoya o que esclarece desde su particularidad egregia, ora porque la cumpla o porque la quebrante, una ley de su época. Bien es verdad que los manuales de la llamada cultura general, esos que ahora pormenorizan en fascículos su venta, destripan, con reincidente indelicadeza, el argumento de sus creaciones más nombradas. ¿O es que dicho argumento pertenece a la saga común europea? Nunca Goethe escribió sino desde la historia y para la historia.
A través de Ortega y de Eugenio D'Ors me vi pronto inmerso en la polémica sobre las actitudes goethianas. Los especialistas decidirán, según el gusto de sus métodos, si el escritor alentó en Goethe al personaje o si este último perjudicó al primero. Los lectores domésticos nos contentamos, respetuosamente, con seguirlo siendo tanto de los textos discutidos como de los que los discuten. Lo cierto es que, en los comienzos de mis «años de peregrino» intelectual, el fracaso o el éxito de Goethe, frente a tareas que se hubiese propuesto llevar adelante, compuso el caso ejemplar del conflicto entre ética y literatura. Las lecturas de Du Bos y Sartre hallaron, más tarde, tierra fértil en quien había subrayado febrilmente líneas y líneas del tomo de la colección Austral, serie verde, que facilitó a precio asequible el ensayo orteguiano Pidiendo un Goethe desde dentro. Los trémolos se los puso al litigio, cuando yo «especulaba» entre asignaturas universitarias, el trabajo de Manolo Sacristán, único impreso, a la par que otro sobre Heine, de una serie por desgracia interrumpida. Literatura y representación social, literatura y poder, temas estos que llegaron incluso a divertirme, todavía muy lejos de las ásperas escolásticas tomista y marxista, con anécdotas como la siguiente. En sus años de mando, que era poco, D'Ors esperó al Caudillo, a la sazón invicto, un verano en Segovia. Pasó este de largo, y don Eugenio, con las cejas al viento, siseó su protesta. Napoleón -decía- hizo un esfuerzo para ver a Goethe. Le llegó el turno al funcionario de baratillo, quien espetó al filósofo: « ¡Pero es que usted no es Goethe!». A lo cual replicó, raudo, el Bien Plantado: « ¿Acaso es él Napoleón?».
También solíamos unos pocos amigos gastarnos bromas con una frase de don Eugenio sobre el Gran Duque de Weimar y su prestigioso consejero. Si alguno de nosotros presumía de bien situado, de haber pinchado aquí o allá, rebajábamos sus ínfulas diciéndole que era duque sin Gran Goethe. Los muchachos alemanes intercalan en sus juegos apodos que toman del Fausto. ¡Ojalá supiesen hacerlo los nuestros con las sentencias de Don Quijote! Claro que tampoco en las aventuras de Karl May, con o sin Arno Schmidt, imperan las mismas jerarquías que las que remiendan las peripecias del Coyote.
Así me acerqué a Goethe, igual que Josué a la ciudad de Jericó, dando rodeos. De una lectura seguida, creo que en el papel que tira a estraza de la colección Universal, saqué el corazón frío. El lema que Juan Ramón anteponía a algunos de sus libros: «Como el astro, sin prisa, pero sin pausa», traducción atinada que me indicó Francisco Ayala ser de Ortega, mantenía entre tanto la llama viva de una admiración a distancia. Este sentimiento es el que plasma, respecto a Goethe, la novela de Thomas Mann, que leí embelesado, Carlota en Weimar. La novia inasequible, la primera Carlota, que fue amada, con su punta de escándalo, en una ciudad jurídica y archivera, osa en ella llegarse a la Corte Ducal para recuperar al joven Werther. El máximo poeta, hombre además de ciencia y ministro hasta de la guerra, cuyo «todo es mayor que la suma de sus partes», se aviene a una conversación en un coche cerrado. Mi destino goethiano se jugó en aquel coche. Como Carlota, me apeé de él simplemente abrumado.
Mediada la década de los cincuenta empecé, tembloroso, mis estudios de teología en Múnich. La capital del Isar y una beca, felizmente suculenta, de la Fundación Humboldt, me procuraron libros sin censura e inolvidables contactos personales. Entre estos, el de un profesor renano, Gottlieb Söhngen, que oteaba incansable las fronteras entre el saber sagrado y el profano. Kant y Goethe, el de la razón práctica y el de la fáustica conciencia, eran los ángeles que, como a Jacob el suyo, le dejaban en cada clase, en cada charla, esotéricamente lesionado. Su trabajo El Cristianismo de Goethe, del que haría con el tiempo mi primera traducción del alemán, publicada audazmente en un Cuaderno Taurus, constituye el empeño más sutil y respetuoso que conozco de recuperación para el fenómeno cristiano de aquel que recomendaba la amigable acogida del protofenómeno cabe el absoluto hegeliano. Söhngen, teólogo católico, se atrevió a hacer con Goethe, pietista a ratos y escenificador -en el Goet; precisamente- de Lutero, lo que Karl Barth, protestante confitente, dejó de lado -¡verdes están las uvas!- en su descomunal prehistoria de la teología luterana en el siglo XIX. Las explicaciones de mi profesor acerca de la crítica a la Universidad en el primerísimo Fausto iban siempre acompañadas, en sus excursos sobre la kantiana Contienda de las Facultades, por voz nasal y ampulosos ademanes, vehículos ambos de su manera de recitar aquellos versos iniciales:
Yo que estudié filosofía,
la medicina y el derecho
y por desgracia teología...
Desde entonces los nombres de san Buenaventura y Newman son para mí consonantes con el de Goethe.
El espectáculo también me llevó a Weimar. Se estrenó, a finales de los cincuenta, una película, en la que Gustav Gründgens, con una dicción tan incisiva como admirable, metía en carnes de verbena provinciana, de pillo soez y un tanto menesteroso, a Mefistófeles. Ni una vez gesticulaba noblemente. Sus piruetas como actor y director de escena me dieron entrada a un Fausto, en el que la metafísica tiene firmes raíces en la picaresca. Así entendí la constante práctica, avispada, en la vida de su autor. El Goethe que supo hacerse una situación brillante, que braceó sin desmayo por alcanzar amistades útiles, como la de Herder, no es necesariamente sublime. Sus matizaciones sobre el diletantismo, en las que toma la delantera a reproches más que menos previsibles, y con las cuales, según Hans Mayer, se complace, eso sí, con cautela, como de reojo, en los diletantes despreocupados y alegres, me ayudaron también a rebajar con alivio el pedestal demasiado inconmensurable de su estatua. Por el contrario, se puso en París por aquellas fechas una obra inspirada en el Mon Faust de Valéry, con un Pierre Fresnay, que como estrella mefistofélica lucía frases tan impecables como el smoking en el que le había embutido la originalidad francesa. Después de haberlo visto, sentí deseos apremiantes de orear con Gründgens el penetrante aroma de aquella filosofía de bulevar. A solas, me vengaba de la petulante pronunciación que del nombre de Goethe me impusieron de niño, afrancesando, con los labios en forma de canuto, el título de la pieza valeryana. Sonaba así: mon fost.
Hay lecturas que nos permiten vivir por poder, el del autor, otros personajes, implicarnos por procuración en acciones ajenas a nuestras propias capacidades. Es curioso que en mis años alemanes de crisálida, en los cuales, por lo de largamente esperanzado, sigo estando, coincidiese esa lectura de Goethe, evocadora de vidas y parajes imposibles, con el estudio encarnizado de los problemas que plantean sus textos. La relación entre Hegel y el primer Fausto, la de ambos, perseguida de la mano de Adorno, con el estilo del último Beethoven, los apuntes nietzscheanos sobre la influencia de Goethe en Spinoza, las calas «profundas» de Freud en determinados pasajes de Poesía y Verdad, estas y otras «bagatelas» (en el sentido pianístico del término), concertaron, sin disonancia alguna, con mis encarnaduras en el temprano desencanto burgués, que es el de Odil y Eduard en Las afinidades electivas, o en la gaya ciencia, también anticipada, del lirismo del Diván con notas a pie de página.
La música fue un regalo frecuente en mis años bárbaros de aprendizaje. Goethe no estuvo ausente de los conciertos semanales en Herkules Saal, de los discos, escuchados hasta la ronquera -la suya, claro-, de las óperas, que me arruinaban el bolsillo y aburrían en consecuencia mi dieta alimenticia, en el teatro que el pobre Luis, amante y adulado, había construido para Wagner. Supe, con fervor mozartiano agradecido, que la música ideal para el segundo Fausto hubiese discurrido para el poeta según los cánones venerados de Don Giovanni; que Schumann fracasaba ante el mausoleo goethiano y que Schubert, en cambio, se adentraba, quedo, en su recinto, por la cancela íntima de las canciones. ¿No había Goethe encarecido a un músico, Carl Friedrich Zelter, la síntesis plausible entre sus propias creaciones y el sistema de Hegel?
En seminarios, en conversaciones, o bien peripatéticas con Lucio García Ortega, o etílicas y nocherniegas con Christa von Karoly y Wolfgang Dem, alternábamos lecturas en voz alta de la correspondencia goethiana, de los escritos científicos del artista, con lucubraciones trifásicas sobre Hegel. La Karoly, sobrina del pianista, altísima, esperpéntica, que apenas si comía y que paladeaba asiduamente viscosos chupitos de menta, rezumaba antipatía doctoral por Goethe, ya que estaba escribiendo una tesis infinita sobre Hoffmann, quien nunca fue residenciable en Frauenplan. Por cierto, que la tal tesis no se acababa nunca, hechizada, según decíamos, por la largura programática de su título: El grade de la intensidad de la exaltación en E. T. A. Hoffmann y el fenómeno del éxtasis. Modestamente hacíamos nuestro viaje italiano menudeando visitas mañaneras a la colección riquísima de vasos griegos todavía instalada en el Carl Prinz Palais. Entre sus sátiros y sus bacantes echamos piel de escolásticos paganos, cuyos trofeos y guirnaldas exaltaban una enteca botella de vino del supermercado, así como recitados, más bien titubeantes, de versos de Píndaro como el que sigue:
No te afanes alma mía por las cosas inmortales:
agota, primero, el campo de lo posible.
¡Piara menuda de Epicuro! Supongo que Fausto, en el cuarto de estudio del primer acto, hubiese podido aplacar nuestro ajetreo con uno de sus paralelipómena:
Que si perro de lanas, espectro o escolástico,
como perrito es como más te quiero.
Mi ajuar goethiano adquirió pronto los contornos abultados de la cesta del buhonero. Llevaba en ella enseres variopintos: de cómo Goethe expulsó a Fichte, por ateo, de la Universidad de Jena; que si el Gran Duque omitía, condescendiente, su fétida pipa en presencia de su ministro, gesto que tanto me hubiera agradecido André Jacob durante nuestras correrías belgas; que Carlota von Stein, como homenaje póstumo a quien no gustaba de ese proceso impuro que, según Borges, es la muerte, ordenó, precavida, que su cortejo fúnebre se desviase para no pasar ante la vivienda de su malogrado amante; que en la biblioteca de este se encontró, con las páginas sin cortar, un ejemplar, dedicado por Hegel, de la Fenomenología del Espiritu. Aquella antigua distancia frente al olímpico personaje fue acortándose a medida que las idas y venidas cotidianas, entre pucheros casi siempre de servilleta prendida, amansaban con la anécdota en torno a Goethe mis juveniles y cuantiosos «apuros por la idea».
Volví a España, a la primera, que será probablemente la geográfica; tenía amigos en la segunda, la del exilio, y compañeros en la tercera, que se llamaba disidencia interior. Y no era errado el nombre, ya que en ella nos desvivíamos como en un internado. Tuve entonces que encargarme de la Editorial Taurus y con la ayuda, carísima, por cierto, al menos en bufidos, de Javier Pradera, trasladarla de Tomelloso a Frankfurt. Traducciones y prólogos a los libros de los filósofos del Meno me mantuvieron en ciernes respecto a Goethe. El ensayo de Adorno, más tacitista que otros suyos, sobre el clasicismo; el de Benjamín, inmejorable, sobre Las afinidades electivas; las «huellas» de Fausto en los viajes dialécticos de Bloch. Inevitablemente, entre aquellos quehaceres, apareció el marxismo. Por de pronto Lukàcs, que prefería políticamente Goethe a Schiller, esto es, que no profesaba un romo izquierdismo de manuales y agitaba la carraca del realismo en los oficios de una recuperación goethiana. La frase, en cambio, insulsa, endomingada, de Engels, según el cual el autor de Goetz y Egmont es colosal a veces y otras parvo. Creo que fue Emilio Lledó quien me indujo a leer a Gadamer. Desde luego lo hice y, como secuela, me sobrevinieron algunos bienes. Su Hegel «olvidado» resultó camarada de desdichas novecentistas de Goethe y, según Hans Meyer, a quien conocí luego como autor de la «casa» en mi despacho de la calle de Velázquez, de Ludwig van Beethoven. Con Mayer, con sus libros, jugué a los acertijos hegelianos. ¿Era Goethe el esclavo o el señor? ¿O era Goethe el esclavo consonante y Hegel un siervo sin rima? En aquella nuestra década marxistizante, abolida hoy, entre otras causas, por la legalización del partido comunista, se podía citar a todo quisque, a Goethe incluso, con tal de bordar en la referencia algún que otro bodoque hegeliano. Brecht, desde su disidencia también interior, lo había adivinado antes: si no hay mucho dinero, a lo sumo se obtiene un marxismo de rebajas, un marxismo sin Hegel.
Lo mejor de las «verduras de las eras» es cantarlas en otoño. Así lo he hecho. Otoño tiene, en la voz de José Hierro, el mayor de los poetas santanderinos que añoraba al principio de este prólogo, “las manos de oro”. Paga con ellas, abundantemente, la acidez, dable al olvido, de nuestros verdes años. Desde la memoria, en la que Nietzsche atisbó la virtud de olvidar, desaparecen los vacíos que en toda juventud median, como valles de azogue, entre una y otra cima de entusiasmo. En la continuidad consiste, en su cultivo, la salvación de la madurez. He trazado un bosquejo de mi juventud, de uno de sus capítulos, y resulta risueño. El recuerdo otoñal cumple bien su misión dorada.
Si solo es sabio el joven,
si solo las repúblicas existen sin virtudes,
alcanzaría casi el mundo su alta meta,
cavila Mefistófeles a la puerta de Gretchen. Un Mefisto maduro, cuya resignación crítica ante los hechos hacemos más que nuestra:
El mundo se deshace igual que un pez podrido:
no, no lo embalsamemos.
El título que he antepuesto a estas páginas tiene, como es debido, reminiscencias goethianas. Sin duda son las primeras autobiográficas que publico, y bien les viene, porque me viene bien, que la actitud de aprendiz se haga en ellas patente. Si algún día, hipotético y ciertamente lejano, alguien hubiese aprendido algo de mí, se hubiese alguien sentido «impulsado a lo alto» con mi ayuda, me gustaría, entonces, mirar hacia esa altura y, a mi vez, aprenderla. «Discat a puero magister.» Mientras tanto, ahora mismo y ya por siempre, releeré una obra que un joven poeta, por nombre Goethe, comenzara con celo, tan antihistórico como cuasi schilleriano, contra el Gran Duque de Alba, y que acabó, pasados muchos años, después de un viaje a Italia, restituyendo su vigor clásico a aquel hombre, sin el cual no tendríamos Europa. Sí, releeré Egmont.
ESTUDIO PRELIMINAR
GOETHE
EL TRIUNFO DEL ESFUERZO
Y DE LA ASPIRACION
por
Alfonso Arús
«Goethe no es un acontecimiento alemán, sino un acontecimiento europeo: un intento grandioso de superar el siglo XVIII mediante una vuelta a la naturaleza, mediante un ascenso hasta la naturalidad del Renacimiento, una especie de autosuperación por parte de aquel siglo. Goethe llevaba dentro de sí los instintos más fuertes del mismo: la sensibilidad, la idolatría de la naturaleza, el carácter antihistórico, idealista, irreal y revolucionario (este último es solo una forma del irreal). Recurrió a la historia, a la ciencia natural, a la Antigüedad, asimismo a Spinoza, y sobre todo a la actividad práctica; se rodeó nada más que de horizontes cerrados; no se desligó de la vida, se introdujo en ella; no fue apocado, y tomó sobre sí, a su cargo, dentro de sí, todo lo posible. Lo que él quería era totalidad; combatió la desunión entre razón, sensibilidad, sentimiento, voluntad -desunión predicada, con una escolástica espantosa, por Kant, el antípoda de Goethe-, se impuso una disciplina de totalidad, se creó a sí mismo... En medio de una época de sentimientos irreales, Goethe fue un realista convencido: dijo sí a todo lo que en ella le era afín..., no tuvo vivencia más grande que la de aquel ens realissimum llamado Napoleón. El hombre concebido por Goethe era un hombre fuerte, de cultura elevada, hábil en todas las actividades corporales, que se tiene a sí mismo a raya, que siente respeto por sí mismo, al que le es lícita la osadía de permitirse el ámbito entero y la entera riqueza de la naturalidad, que es lo bastante fuerte para esa libertad; el hombre de la tolerancia, no por debilidad, sino por fortaleza, porque sabe emplear en provecho propio incluso aquello que haría perecer a una naturaleza media: el hombre para el cual no hay nada prohibido, a no ser la debilidad, llámese esta vicio a virtud... Con un fatalismo alegre y confiado ese espíritu que ha llegado a ser libre está inmerso en el todo, y abriga la creencia de que solo lo individual es reprobable, de que en el conjunto todo se redime y se afirma... Ese espíritu no niega ya... Pero tal creencia es la más alta de todas las creencias posibles: yo la he bautizado con el nombre de Dionisos.
Podría decirse que en cierto sentido el siglo XIX también se ha esforzado en lograr todo aquello que Goethe se esforzó en lograr como persona: una universalidad en el comprender, en el dar por bueno, un dejar-que-se-nos-acerquen las cosas, cualesquiera que sean, un realismo temerario, un respeto por todos los hechos. ¿Cómo es que el resultado global no es un Goethe, sino un caos, un sollozo nihilista, un no-saber-a-dónde-ir, un instinto de cansancio, que en la práctica invita constantemente a regresar al siglo XVIII (en forma, por ejemplo, de romanticismo del sentimiento, de altruismo, de híper sentimentalidad, de feminismo en el gusto, de socialismo en la política)? ¿No es el siglo XIX, sobre todo en su final, simplemente un siglo XVIII reforzado, vuelto grosero, es decir, un siglo de décadence? ¿De tal modo que Goethe habría sido, no solo para Alemania, sino para Europa entera, nada más que un episodio, una bella inutilidad? Pero se malentiende a los grandes hombres cuando se los mira desde la mísera perspectiva de un provecho público. Acaso el que no se sepa extraer de ellos ningún provecho forme parte incluso de la grandeza...
Goethe es el último alemán por el que yo siento respeto.»
Friedrich Nietsche
La larga cita de Friedrich Nietzsche que encabeza estas páginas, entresacada de su obra El ocaso de los ídolos, es algo más que la opinión singularmente valiosa del filósofo sobre un hombre excepcional con quien le une ya de entrada la compartida categoría de genio: constituye en muchos sentidos un resumen altamente sintetizador no solo de la significación humana y literaria de Johann Wolfgang Goethe, sino también de su propia vida y de su afanoso decurso personal. De ahí que la hayamos tomado como pórtico y guía de este Estudio Preliminar acerca del inmortal autor del Fausto, sirviéndonos de ella para organizar nuestro propio trabajo, cuyos capítulos serán como un eco de las características y rasgos apuntados por Nietzsche, más como evocación que como comentario propiamente dicho.
Y como afirmación primera en esta línea, hemos de destacar la idea clave que se desprende de la visión nietzscheana sobre Goethe: la de que «El genio de Weimar», como ha sido comúnmente apellidado, no fue el fruto de una línea epocal fielmente seguida o de una evolución más a menos sublime de contenidos anteriores, sino más bien todo lo contrario: representó la contradicción con respecto a su tiempo y el empeño sorprendente por llevar a cabo una síntesis de valores humanos que significaba una ruptura con las corrientes contemporáneas.
Erich Heller, autor de un importante estudio sobre Goethe, ha observado con acierto que aquel carácter genial por naturaleza tenía que chocar forzosamente con el ambiente desespiritualizado en que su vida y su obra habían de desarrollarse. Su espíritu universalista y perfectamente organizado debía aparecer inevitablemente ante los demás como algo caótico, extrahumano y casi monstruoso. Por esto, siendo a todas luces el hombre más representativo de su tiempo, Goethe se manifestó paradójicamente en perfecta oposición con las ideas y creencias más en boga de su época. Por la misma razón, resulta tan difícil encasillarlo bajo un denominador común, aunque aparentemente participara de algunas corrientes contemporáneas. Ni siquiera el movimiento alemán «Sturm und Drang» (Asalto y empuje», título de una obra de Klinger que dio nombre a este grupo prerromántico) lo encuadraba adecuadamente. La buscada «totalidad» a la que aludía Nietzsche lo situaba fuera de la pura línea romántica, a pesar de que sus creaciones contuvieran muchos elementos del romanticismo. Intentemos, sin embargo, seguir en la realidad de su vida y de su producción literaria esta unicidad excepcional que escapa a los módulos más complejos.
El fuerte instinto de la sensibilidad
Johann Wolfgang Goethe nació en Frankfurt del Main el 28 de agosto de 1749. La mañana había sido luminosa y agradable, pero el alumbramiento había tenido lugar en condiciones difíciles y sombrías, hasta el punto de que se había temido por la vida de aquel niño. Casi asfixiado y con el rostro peligrosamente ennegrecido, su penosa venida al mundo se debió ante todo a los precarios medios de que se disponía por entonces y a la dudosa capacidad de los que atendieron al parto. Felizmente, sin embargo, el primer hijo de los Goethe podría sobrevivir a las primeras horas de angustia, para convertirse enseguida en el blanco de los mejores cuidados y atenciones de unos padres que pondrían en él toda su estima.
Johann Caspar Goethe pertenecía a una familia de burgueses acomodados que se propondría dotar a su hijo de todo aquello que en su época se consideraba como básico y necesario para una excelente educación. Era un hombre serio y metódico que apreciaba por encima de todo el orden y la disciplina, aunque poseía una gran afición a las artes y a las letras. Procediendo de las clases populares, había cursado la carrera de Derecho y se había hecho acreedor de un título imperial: consejero áulico, con lo cual se había formado en él cierto orgullo de sí mismo, así como cierta pedantería. Con todo, su cultura y su erudición eran suficientemente aptas como para lanzarse con fundamento a la empresa de educar a su primer hijo varón.
En contrapartida, la madre de Johann Wolfgang, Elizabeth Textor, era una joven de dieciocho años, alegre y simpática, que no se amoldaba en modo alguno a la rigidez y severidad de aquel marido que la sobrepasaba nada menos que en veintiún años. Su instrucción había sido muy incompleta, pero gozaba de varias cualidades que marcarían sin duda alguna el espíritu del futuro escritor. Junto a una inteligencia muy despierta y vivaz, había en la joven madre de Goethe una fantasía notabilísima que se desarrollaba, además, gracias a una enorme facilidad de improvisación por lo que respecta al difícil arte de contar historias a los niños. Desde luego, no podía competir con su esposo en el campo cultural y erudito. No obstante, su sagacidad, su imaginación y su talento práctico habían de contribuir decisivamente en la formación de aquel primer hijo en quien se concentraban todas las miradas y todos los intereses familiares.
En medio, pues, de un ambiente harto contradictorio por lo que atañe a los caracteres tan diversos de sus progenitores, el pequeño Johann se vio muy pronto inmerso en un alud de conocimientos, lenguas, materias pedagógicas y extraordinarios saltos de la fantasía, sin que todo ello lo perturbara lo más mínimo, ya que enseguida dio muestras de un ávido afán por captar y asimilar las disciplinas más variadas. Dirigido por los mejores profesores que su padre se apresuró a procurarle, aprendió ya desde edad muy temprana francés y latín, para dedicarse sucesivamente al griego, hebreo, inglés e italiano. Exceptuando las matemáticas, a las que nunca pudo amoldarse, demostró una gran capacidad en los estudios de filosofía, teología, ciencias naturales, sociales y jurídicas. Manifestó magníficas dotes para el dibujo y la música, al tiempo que destacaba también en la práctica del deporte y del ejercicio físico. La equitación, la esgrima y la danza fueron particularmente las actividades en que sobresalió con mejor fortuna.
Entre tanto Elizabeth Textor, que había tenido otros cinco hijos y de los cuales solo había subsistido una niña: Camelia, se sentía cada vez más inclinada a verter todos sus esfuerzos y todo su talento imaginativo en aquel chico que evidenciaba unas aptitudes tan precoces como singulares. Durante las horas en que Johann quedaba libre de sus obligaciones escolares, la madre se encerraba con los dos pequeños en el salón para pasar un tiempo lleno de sorpresas y de divertido quehacer. Jugaba con ellos y les explicaba historias maravillosas, incitándolos a que ellos mismos descubrieran el final. Poco más tarde, la abuela les compró un teatro de marionetas, creando con ello la posibilidad de que los niños representaran todo lo que habían oído junto a las rodillas de su madre. La imaginación del futuro autor del Fausto no solo empezaba a vibrar con la vida y el movimiento de aquel teatro en miniatura, sino que engendraba ya el sentido y la pasión por el arte dramático. A menudo, cuando los juegos y las representaciones terminaban, el pequeño Johann experimentaba el impulso irresistible de encerrarse en una habitación del piso superior de la casa, para contemplar desde allí los alrededores y revivir en la intimidad tantas y tan diversas emociones. Al cabo de medio siglo, Goethe se acordará todavía de aquellos minutos de interioridad tan intensa que constituyeron sin duda alguna la forja de su poderosa sensibilidad.
Otros acontecimientos importantes influyeron notoriamente en el ánimo de Goethe durante el primer período de su vida. Desde 1759 a 1763, las consecuencias de la guerra de los Siete Años, que enfrentaron a Francia y a Prusia, se dejaron palpar abiertamente en el hogar de aquella familia pacífica y ordenada. A resultas de la ocupación de Frankfurt por las tropas francesas, el consejero áulico se vio obligado a abrir las puertas de su casa al enemigo, para alojar en ella al conde de Thoranc, lugarteniente de Luis XV. Si ello representó un duro contratiempo para Johann Caspar Goethe, entusiasta seguidor de Federico II, para su hijo significó la inesperada venida de un cúmulo de interesantes conocimientos y de nuevas vivencias. No solo tuvo la ocasión de practicar y perfeccionar el francés, gracias al continuo trato con el numeroso séquito que acompañaba al conde, sino que pudo entrar en contacto con pintores y artistas a los que Thoranc era muy aficionado. Por otra parte, las diferentes representaciones en la ciudad de una compañía teatral que seguía a todas partes al ejército de Luis XV llenaron de placer y de admiración al que ya se había sumido anteriormente en el hechizo del teatro. A pesar de las reconvenciones de su padre, Johann Wolfgang ocupaba asiduamente uno de los primeros lugares de la sala en donde se ponían en escena desde las comedias francesas más picarescas hasta las tragedias de Racine y de Voltaire. De este modo, su sentido dramático se fue desarrollando de una forma totalmente desacostumbrada para un chico de su edad, adquiriendo desde muy pronto los mecanismos y las bases necesarias de sus posteriores creaciones.
También el amor ardiente y apasionado apareció con inusitada precocidad en el alma de Goethe. Terminada la guerra de los Siete Años y restablecida la paz en la ciudad, Johann Wolfgang conoció a una muchacha un poco mayor que él, llamada Gretchen (Margarita), la que muy probablemente daría el nombre a la protagonista del Fausto. Perteneciente a una clase inferior a la de su enamorado, las reservas prudentes que guardaba la joven, consciente de las diferencias sociales que los separaban, no hicieron más que encender y avivar la pasión de aquel pretendiente que apenas contaba quince años. La esperaba en la calle, a la salida del trabajo, iba a la iglesia con la única esperanza de encontrarla, eludía la vigilancia familiar hasta altas horas de la noche e incluso llegó a fabricarse una copia de la llave de su casa, a fin de poder entrar sin ser advertido, todo ello con el propósito de llevar a cabo sus planes amorosos. El prematuro idilio, sin embargo, había de concluir dolorosamente.
Como consecuencia de un proceso judicial abierto en contra de un grupo de jóvenes a los que el hijo mayor de los Goethe había ayudado imprudentemente en sus estafas y engaños, Margarita fue llamada declarar ante el magistrado. Cuando Johann Wolfgang se enteró del contenido de su declaración, experimentó por primera vez la enorme amargura del desprecio y del desencanto. «Sí, no puedo negarlo», había dicho ella en el juicio refiriéndose al que la adoraba, «lo he visto a menudo con agrado. Pero, a fin de cuentas, no es más que un niño y nunca lo he tratado de otro modo.» El amor propio herido y la terrible tortura del desengaño lo indujeron a encerrarse en su refugio del piso superior. No quería comer, no quería contemplar las brillantes fiestas que se celebraban con motivo de la paz conseguida, no cesaba de llorar presa de un sufrimiento interior que parecía imposible a su edad. Todo el mundo pensaba que aquel adolescente tomaba el amor de una manera increíblemente intensa y grave. La familia requirió la presencia de un médico. Más tarde, cuando ya habían pasado los primeros efectos de la desesperación, todavía se refugiaba en los bosques con la excusa de que quería sacar los croquis de unos paisajes. Como un Werther, no obstante, allí se entregaba a la inmensidad de la naturaleza para calmar el dolor de sus penas aún no vencidas.
Poco a poco, una firme resolución comenzó a adueñarse de su ánimo: marcharse de aquel lugar. Aunque sus inclinaciones personales eran distintas, aprovecharía la voluntad de su padre de que estudiara Derecho para trasladarse a Leipzig e ingresar en la universidad. Por fin podría liberarse de la tutela familiar y abrirse totalmente a un mundo más amplio, conforme a la fuerza de los instintos que sentía hervir en su interior. Así, el 29 de setiembre de 1765 subió al coche que lo alejaría de Frankfurt, para iniciar su vida universitaria.
La creación de sí mismo
A pesar de haberse matriculado puntualmente el 19 de octubre del mismo año en el Petrinum, la facultad de Derecho de Leipzig, aquel joven ávido de libertad y de excitantes novedades se sumiría desde un principio en el mar de placeres y agradables pasatiempos que ofrecía la ciudad. Todavía cercanos los horrores de la guerra de los Siete Años, daba la impresión de que sus habitantes querían olvidar a toda prisa aquel período caótico y destructivo. De este modo, Johann Wolfgang encontró el campo adecuado para satisfacer sus ansias de vida y de intenso goce por todo lo bello. Paseos con los amigos, entre los cuales se hallaba alguno tan disoluto y extravagante como un tal Behrisch, conciertos, veladas teatrales y suculentos banquetes constituyeron sus principales ocupaciones. La alegría mundana lo invadía con todo su poder. No solo era un asiduo asistente a todos los bailes y fiestas que se celebraban, sino que llegó a ser considerado como uno de los personajes más elegantes de la población.
Los estudios de Derecho lo atraían muy poco. Les dedicaba el menor tiempo posible, aunque suficiente para aprobar las asignaturas, con el fin de consagrarse casi por completo a la puesta en práctica de sus aficiones y tendencias más íntimas. La literatura, la historia, la filosofía, la física y el dibujo fueron las materias que lo absorbieron con mayor profundidad. Muy pronto abordó también el ámbito de la creación literaria, de forma que de aquel primer año universitario data su primera obra conocida: Consideraciones poéticas sobre el descenso de Jesucristo a los infiernos. Con todo, sería una nueva pasión amorosa lo que lo impulsaría con fuerza a sus primeros poemas de auténtico cuño personal.
En uno de sus múltiples vagabundeos por hostales y hospederías, con el objeto de banquetear alegremente con sus mejores amigos, vino a parar a una pensión que regentaba una modesta familia llamada Schoenkopf. Los ojos enormemente sensibles a la belleza de aquel poeta en ciernes se percataron enseguida de la amable presencia de una muchacha que servía los manjares a la mesa. Se trataba de la hija del dueño, cuyo nombre familiar y cariñoso era Käthchen. Contaba veintiún años y toda su figura resplandecía con una viveza y una simpatía especiales. No tardó Johann Wolfgang en trasladarse a la pensión de los Schoenkopf, para estar más cerca de la que tan de repente se había convertido en su nuevo amor. Un idilio secreto se llevó a cabo entre los dos jóvenes durante cierto tiempo. A espaldas de los padres, tenían lugar numerosos encuentros detrás de las puertas y diálogos fugaces en la escalera. La inspiración poética afluía al ánimo encendido de aquel estudiante que regalaba a menudo apasionados poemas a su amada. La chica se dejaba querer, pero era evidente que no todo su afecto se centraba en la misma persona. El hecho fue advertido por Goethe, que empezó a sentir de nuevo la tortura interior que ya había vivido dolorosamente en su primer idilio frustrado. Esta vez, para calmar sus deseos excitantes, puso en práctica duros métodos naturalistas, aprendidos en las obras de Rousseau: se bañaba en aguas heladas durante la noche, se tendía a dormir semidesnudo en un cobertizo en ruinas, daba largas caminatas en pleno invierno. La ruptura con la hija de los Schoenkopf, no obstante, era evidente. De la aventura amorosa sacaría, ciertamente, algo positivo: un montón de poemas, recopilados más tarde con el título de Annette, y la comedia pastoril El capricho del amante, que muy pronto encontró editor. Sin embargo, el lastre penoso de aquel episodio fue la depresión moral y la enfermedad que hizo mella en aquel cuerpo tan apaleado por razón de una higiene absurda y detestable.
Los primeros síntomas fueron una terrible punzada en el pecho y una intensa hemorragia que lo obligó a guardar cama durante varios meses. El balance de aquellos primeros años universitarios no le pareció precisamente halagüeño. Por esto, dominado por la sensación de fracaso y por la extrema debilidad física que llegó a colocarlo entre la vida y la muerte, decidió regresar a casa de sus padres, en Frankfurt. Allí, los efectos de la grave enfermedad y el período de convalecencia lo mantendrían retirado por espacio de casi dos años. Un ambiente extraño y totalmente distinto al de Leipzig lo rodeaba ahora. Su padre, cuyo carácter autoritario se había hecho con el tiempo verdaderamente insoportable para la familia, veía con desagrado los tristes resultados de la vida de su hijo como estudiante que no había logrado terminar la carrera. Las discusiones y los altercados crearon una enorme tensión. Por otra parte, la asidua presencia en la casa de una dama un tanto enigmática iba a sumir a Goethe en el mundo fantástico de la mística y de la teosofía.
En efecto, la señorita de Klettenberg, muy amiga de la familia, era una ferviente admiradora de las doctrinas hermetistas que por entonces estaban en boga y, con el propósito de regenerar el alma de aquel joven que se había perdido en el mar turbulento de la materia y del pecado, lo introdujo con tesón en el campo de los conocimientos místico-teosóficos. Atormentado aún por el recuerdo de Käthchen, casada ya con un abogado, aquella nueva experiencia significaba un lenitivo para el espíritu de Johann Wolfgang, de modo que se entregó con entusiasmo a la vida pietista y esotérica, llegando incluso a realizar prácticas de alquimia. No es difícil advertir que los polos opuestos del Fausto empezaban a brotar ya en la propia realidad del autor, como unión vívida de los elementos más dispares. De la andadura disoluta por el ambiente más alegre de Leipzig, llevado de la mano de un amigo mefistofélico como Behrisch, pasaba ahora al terreno de la mística y de las experiencias alquimistas. Se aproximaba el momento de concebir el plan de una obra que ocuparía prácticamente toda su vida.