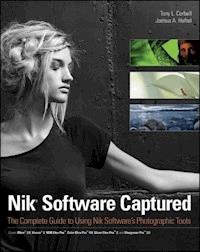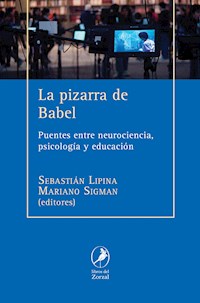
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
¿Por qué es tan fácil para cualquier niño descubrir de manera implícita las reglas ocultas del lenguaje y tan difícil memorizar listas o multiplicar números de muchos dígitos? Para explorar el desarrollo de la educación con una mirada complementaria y desde la usina del pensamiento, reunimos en cada capítulo a los referentes más destacados de la neurociencia y de la ciencia cognitiva. Exploramos así un espacio de encuentro inevitable entre la cognición y la educación, en el que es preciso desgranar las operaciones que nos permiten hacer aquello que hacemos: las palabras, las frases, las preposiciones, la sintaxis del pensamiento. "Enfrentar con valentía el desafío de entender el mundo del pensamiento es una de las tareas más ciclópeas que nos queda a los seres humanos. No es fácil generar experimentos que ayuden a describir dónde se depositan las ideas, cómo se transfieren, cómo se conectan, como se desarrollan, como mutan, como interactúan. Este libro, sin ninguna duda, es un excelente aporte en esa dirección". Adrián Paenza
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sebastián Lipina
Mariano Sigman
(editores)
La pizarra de Babel
Puentes entre neurociencia, psicología y educación
Sigman, Mariano
La pizarra de Babel : puentes entre neurociencia, psicología y educación / Mariano Sigman y Sebastián Lipina. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2012.
E-Book.
ISBN 978-987-599-269-6
1. Neurociencia. 2. Medicina. 3. Tecnología. I. Lipina, Sebastián II. Título
CDD 616.8
Traducción: Francisca Juana Martins De Souza y Sebastián Javier Lipina
Imagen de tapa: Mariano Sardón, N-pitágoras, instalación, 2011. Imagen del autor.
© Libros del Zorzal, 2011
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de esta obra, escríbanos a:
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com.ar>
Índice
1. Introducción
Oportunidades y desafíos en la articulación entre la neurociencia, la ciencia cognitiva y la educación
Sebastián J. Lipina, Mariano Sigman | 5
2. Neuroeducación: El cerebro en la escuela
Antonio M. Battro | 24
3. Hacia un modelo interdisciplinario: Biología, interacción social y desarrollo infantil temprano
(Andrea Rolla, Christina Hinton, Jack Shonkoff) | 79
4. Cuando el reciclaje neuronal prolonga la hominización
Stanislas Dehaene | 102
5. Variabilidad en los perfiles de plasticidad neural en la cognición humana
(Courtney Stevens, Helen Neville) | 119
6. Desarrollo de la autorregulación y desempeño escolar
Michael I. Posner, Mary K. Rothbart, M.R. Rueda | 148
7. Cronoeducación: Un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para aprender
Diego Golombek | 171
8. Neurociencia educacional: Estudio de las representaciones mentales
(Dénes Szücs y Usha Goswami) | 182
I. Introducción | 182
9. Memoria, neurociencia y educación
Felipe De Brigard | 199
10. Conectividad neural y creatividad intelectual: Acerca de dotados, savants y estilos de aprendizaje
John Geake | 218
11. Problemas en la integración neurociencia-educación: acercamiento a la investigación neuroeducacional
Paul Howard Jones | 238
12. Funciones ejecutivas: Consideraciones sobre su evaluación y el diseño de intervenciones orientadas a optimizarlas
Brad Sheese y Sebastián J. Lipina | 259
13. Investigación en pobreza infantil desde perspectivas neurocognitivas
Sebastián J. Lipina, María J. Hermida, M. Soledad Segretin, Lucía Prats, Carolina Frachia y Jorge A. Colombo | 275
14. Diseño e implementación de un programa computarizado de entrenamiento de procesos cognitivos básicos en niños de edad escolar
M. Soledad Segretin, Andrea Goldin, María Julia Hermida, Martín Elías Costa, Mariano Sigman,Sebastián J. Lipina | 300
15. ¿Los peces pueden asfixiarse en el agua?Desmenuzando la idea de comprender conceptos de ciencia
Gabriel Gellon y Melina Furman | 317
Bibliografía | 340
Glosario | 396
1Introducción
Oportunidades y desafíos en la articulación entre la neurociencia, la ciencia cognitiva y la educación
Sebastián J. Lipina1, Mariano Sigman2
I. Algunas reflexiones preliminares acerca de la neurociencia, la ciencia cognitiva y la educación
Sobre lo soñado y lo concreto. Nadie decide zambullirse en la física porque le fascina la palanca y el plano inclinado. En el comienzo de cada físico, mucho antes de que la física se volviera concreta, hubo agujeros negros, universos lejanos, viajes en el tiempo. De la misma manera, debe de ser difícil que alguien desembarque en la neurociencia porque le fascinan los canales de calcio o la fosforilación de alguna proteína. En el origen de cada científico, que viniendo de múltiples ramas se acerca a la neurociencia, hay sueños, emociones, conciencia, memoria.
Sobre lo aprendido, lo práctico, lo necesario. Al que se aproxima a la neurociencia desde la física, lo primero que le llama la atención es el peso de los libros. La física se resume en pocas ecuaciones. La neurociencia, en cambio, es un mundo. Una parábola refiere que el lenguaje es más ancho que el universo; entre otras cosas, porque lo contiene. Porque uno puede hablarlo, a él y a otras tantas cosas y, por ende, simplemente lo excede. Pero no sólo la mente es vasta. Su habitáculo está formado por un menjunje de neuronas de un sinfín de tipos. Una maraña de redes con números abismales, inconcebibles. Un milímetro de cerebro –no deja de ser notable que el objeto que produce el pensamiento pueda servirse en un plato–, es una trama cuyos detalles son completamente indescifrables. Cada neurona, a su vez, es otro mundo entero de axones, dendritas, una sopa de proteínas que funcionan colectivamente y cuya sociología es objeto de estudio de otra casta entera de científicos. En ese acertijo, hay dos caminos que parecen bifurcarse. Mantenerse en el filo de lo conocido, en una proteína, en una sinapsis, en una célula con nombre y apellido; o quedarse en una fauna heurística del producto de toda esa maraña: los sueños, los recuerdos, el lenguaje.
La psicología experimental. El lenguaje tiene reglas. También tiene parámetros. Este juego de reglas y parámetros da lugar a un conjunto infinito de frases y enunciados posibles. Pero este infinito es más pequeño (en el sentido estricto) que el de meras sucesiones de palabras. También tienen sus reglas la matemática (ciertamente la aritmética) y la música; y muchos suponen que el lenguaje de la palabra, el de la matemática y el de la música son sólo algunas manifestaciones del carácter recursivo del lenguaje del pensamiento. Los psicólogos experimentales observan el pensamiento; su desarrollo, su expresión, sus errores, sus recurrencias. Lo observan como Galileo y Kepler observaban los planetas. Y anotan, buscan reglas. Forman parte de una casta que en nuestro país ha quedado prácticamente despoblada entre el abismo formado por la neurociencia estática (la foto de la neurona), excelentísima y heredada de la tradición española de Santiago Ramón y Cajal, y de una psicología casi idiosincráticamente asociada al diván.
La transparencia del pensamiento humano. En el año 1978, Michael Posner hizo una carrera mostrando que la lectura, la aritmética y el lenguaje podían desgranarse en una secuencia de operaciones más fundamentales, algo así como los átomos de la cognición. Posner había descubierto, además, que estas operaciones eran fundamentalmente independientes, aun cuando se encontrasen típicamente amalgamadas en nuestra vida cotidiana. Con una agenda tan marcada, vio la posibilidad de inspeccionar la actividad cerebral en vivo y de manera no invasiva como una manera de darle una última estocada a esta idea. Si, por ejemplo, las distintas operaciones de la lectura (combinar letras en palabras, codificación de objetos visuales en fonemas, asignación semántica de un objeto auditivo, etcétera) corresponden de hecho a engranajes diferenciados de la maquinaria, quizás se expresen en lugares distintos del cerebro. Esta inferencia estaba alimentada por otra observación ubicua: pacientes con lesiones en distintas regiones del cerebro tenían patologías en funciones específicas.
Posner, junto con Marcus Raichle, Steve Petersen y otros, cambiaron el curso de la neurociencia, dando origen a un programa que hoy se ha multiplicado sin precedentes. Acaso lo tremendamente fascinante de este programa es que permite observar el pensamiento en intramuros. Si durante millones de años el pensamiento humano había permanecido en una carcasa –expresable sólo por la palabra, por gestos… en fin, por el músculo–, una nueva ventana se abría para explorarlo en su usina misma.
Anclas del pensamiento humano. El programa de Posner fue de una claridad científica fantástica. Pero como suele suceder con las grandes revoluciones, muchos de sus adeptos, entusiasmados por algunos de sus tintes, pierden el rumbo. Al programa de Posner de desnudar la arquitectura del pensamiento le siguió una tropa que confundió localizar con entender. Como si saber dónde sucede algo fuese equivalente a comprender su mecanismo. Por el contrario, aparecen en la multiplicidad de la búsqueda regiones que codifican la traición, la esperanza, el gusto por lo exótico, la desmesura, el miedo a lo desconocido o ser fanático de un equipo de poca monta.
Un puente demasiado lejano. En su célebre artículo, y tomando prestada la referencia cinematográfica, John Bruer declaraba que la neurociencia no estaba madura para poder aportarle algo a la educación. Su opinión era que la ciencia cognitiva o, más genéricamente, la psicología experimental es la que (a través de su observar heurístico de cómo funciona el pensamiento) puede informar algo a la educación (Bruer, 1997). En los últimos años, esté maduro o no el campo –a lo cual aportará la lectura de este libro–, la neurociencia y la psicología experimental se han acercado a la educación. Esta es una empresa complicada, pero digna de celebraciones. La ciencia se habla a diario con la medicina, en una conversación recurrente de presente y futuro. Dicen los que se dedican en una misma persona a ambas actividades que la ciencia da una perspectiva de futuro para la medicina, una suerte de oráculo capaz de predecir dónde estará la clínica en los próximos años. La medicina, por el contrario, da una razón de ser, una serie de preguntas sin solución, necesidades concretas que se vuelven experimentos y nutren al científico. Lo mismo sucede con la ciencia de los materiales y la ingeniería. En definitiva, que la ciencia es un juego hacia futuros posibles; que, indefectiblemente, en sus actores, en sus intenciones, en sus necesidades, en sus preguntas, se encuentra con la realidad. Y acaso la realidad más relevante de la ciencia cognitiva san las horas, los días y los años que todos pasamos en el armado de esta carcasa que reconocemos como nuestro propio pensamiento.
El conocimiento y el reconocimiento de la máquina. Existen dos concepciones antagónicas sobre el cerebro humano. Una establece que es una especie de tabla rasa, un pizarrón vacío en el que se pueden escribir todos los conceptos, todas las funciones, todas las ideas. La segunda establece que el cerebro tiene cierta forma, cierta estructura, cierta arquitectura que hace que algunas funciones sean más acordes a su manera de procesar información. Hoy disponemos de gran cantidad de evidencias que argumentan a favor de esta última.
Nacemos con conceptos formados de numerosidad, de cómo el mundo visual se divide en objetos y hasta de concepciones morales sobre lo bueno y lo malo (Carey, 2009). Contamos, por ejemplo, con un sistema sensorial que está particularmente afinado, entre el conjunto de sonidos posibles, a aquellos que conforman el lenguaje (Ramus y otros, 2000). La cognición se desarrolla en los primeros años de vida con muchos parámetros libres (el idioma que aprendemos, el tipo de caras que reconocemos, etcétera), pero inmerso en una estricta secuencia de reglas que incluye un mecanismo de hacer inferencia, es decir, de asignarle significado al mundo. Entre los muchos ejemplos que ilustran lo anterior, dos son especialmente interesantes; el primero por su espectacularidad, y el segundo, por su impacto en la formación del conocimiento adulto.
Hace aproximadamente veinte años, Andrew Meltzoff, mostraba a niños de poco más de 1 año a un actor que activaba una máquina golpeando un gran interruptor con la cabeza. La máquina comenzaba entonces a emitir ruidos y a encender luces espectaculares, muy atractivas para los niños, quienes rápidamente iban a cabecear el botón para activarla. Diez años después, György Gergerly repitió el experimento con una pequeña variante, sutilezas que hacen a un gran experimento: el adulto que cabeceaba el interruptor tenía las manos ocupadas en algo que no podía dejar caer. Los niños observaban esto y en cuanto podían activaban el pulsador. Pero entonces ya no usaban la cabeza, sino las manos. La lógica de este ejemplo es bastante sencilla. Si uno observa que alguien abre un picaporte con los dientes mientras tiene en las dos manos tazas de café, entiende que lo hace así porque no le queda otra alternativa. Esto mismo hacen los niños de 1 año, que son capaces de descubrir una trama oculta de intenciones, en vez de simplemente replicar acciones. Este tipo de inferencias son ubicuas, lo cual indica que los seres humanos somos constructores de significado. El que enseña ha de saber que el que aprende no está copiando, anotando, replicando, sino incorporando lo que observa en un complejo sistema interpretativo que porta mucho conocimiento previo. Este es uno de los tantos puntos de encuentro entre la psicología experimental y la educación.
El segundo ejemplo es de la misma índole y aborda un punto específico que está en boga en nuestros días. Un niño ve un cuarto desordenado, pasa un tiempo en él, se va y luego vuelve, pero ahora el cuarto está completamente ordenado. Se le pregunta (aun cuando no se le haya explicado que forma parte de una evaluación), qué es lo que pudo haber sucedido. Puede elegir entre dos opciones: fue el viento o fue otro niño que pasó por ahí. Todos opinan que fue un niño, porque el viento no ordena las cosas. Puesto el cuadro al revés, un cuarto ordenado que se desordena, los niños aceptan indiferentemente cualquiera de las opciones. Este resultado vale incluso para niños de apenas ocho meses, que aún no hablan y responden su preferencia con un sesgo implícito en la mirada. El experimento tiene dos consecuencias teóricas: la primera es que los bebés de muy pocos meses entienden la noción de agencia, es decir, la noción de que una mesa no es lo mismo que una persona, porque la persona tiene algo que se parece a un propósito, a una intención. La segunda es que opinan que las cosas tienden a generar desorden, y que el orden refleja una intención, en coherencia con la intuición de la práctica cotidiana y, de paso, con la segunda Ley de la Termodinámica. Un corolario picante de este descubrimiento es que explica por qué hay una resistencia tan severa a aceptar que la evolución, un mecanismo natural, sea capaz de generar objetos tan ordenados como nosotros, los cocodrilos o los canguros. Es de acuerdo a una creencia intuitiva suponer que tanto orden debe provenir de un agente con intención y, por qué no, con inteligencia. Para que se entienda y evitar ambigüedades, no es que esto no sea entendible, sino que hay ciertos aprendizajes que reman a favor de la intuición y lo esperado; mientras que otros –como la cuántica o la evolución– requieren dar marcha atrás en una vasta cantidad de conceptos formados. Este es otro ejemplo en el que la toma de conciencia por parte del educador –y del educando– mejora la praxis.
Lo hablado y lo dicho. Susan Goldin-Meadow realizó una serie de experimentos cognitivos –cuya relevancia para la enseñanza es muy transparente–, en los que replicó un experimento clásico de Piaget que demuestra, una vez más, la universalidad de ciertas preconcepciones. Le mostró a un grupo de niños una fila de diez piedras, y en otra fila otras diez piedras, sólo que más espaciadas entre sí; de manera tal que ocupaban más espacio. Los niños opinaban sistemáticamente que la fila más espaciada tenía más piedras, confundiendo numerosidad y distancia. Este error es ubicuo y, al igual que en los ejemplos anteriores, su conocimiento ayuda al que enseña a conocer dificultades intrínsecas de lo que está intentando enseñar.
Basada en este experimento, Goldin-Meadow hizo un descubrimiento sutil, uno de esos ejercicios científicos detectivescos, de encontrar escondido algo que en realidad era evidente a los ojos de aquel que mirase con atención: descubrió que si bien todos los niños responden lo mismo (que hay más piedras en la fila en la que se encuentran más separadas), gesticulan de formas diferentes. Algunos abren los brazos denotando con su gesto la extensión del conjunto. Otros, en cambio, señalan gestualmente la correspondencia entre piedras de las dos filas. Estos otros niños, si bien responden mal, entienden; es decir, han descubierto la esencia del problema, que son las mismas porque se corresponden una a uno. No pueden hablar sobre esto –mucho menos responderlo en una prueba– pero pueden denotarlo con sus gestos. Este descubrimiento primordial se continúa en una serie de descubrimientos aplicados. El primero es que los niños que gesticulan correctamente tienen una predisposición positiva hacia el aprendizaje. El segundo es que los maestros que conocen y utilizan esta información –aunque no siempre de manera consciente– enseñan mejor.
Este ejemplo sirve para establecer una frontera sutil, pero relevante, entre distintas formas complementarias de generar conocimiento: la intuición, la heurística, la intervención y la inferencia. En este sentido, creemos necesario hacer explícito en este diálogo que muchas de las ideas aquí volcadas serán reconocidas por el lector en otras formas y en otros tiempos.
Comprobar que existe comunicación más allá de lo verbal no necesitaba tanto experimento. Todos aquellos que han enseñado, en cualquier circunstancia –no sólo dentro del aula–, saben, observando gestos y expresiones (lo no dicho) si el educando atiende, si se interesa, si se apasiona, si comprende. Sin embargo, esta intuición general necesita refinarse y ponerse a prueba, no por un capricho del método, sino porque las decisiones que afectarán una porción tan significativa del tiempo de nuestros niños ameritan este cuidado, esta doble capa que pone a prueba la intuición. Tal como lo señalamos en el ejemplo de la percepción del orden, las creencias y las intuiciones son motores espectaculares, pero tienen sus propios vicios y caprichos.
Lo fácil y lo difícil. Hay un último punto de encuentro inevitable entre el estudio de la cognición y el de la educación. El primero intenta desgranar las operaciones que nos permiten hacer aquello que hacemos: las palabras, las frases, las preposiciones, la sintaxis del pensamiento. Este objetivo es un vehículo casi obligado en el ejercicio educativo. Imaginen por un momento alguien que no sabe leer. Para cualquiera no entrenado en el oficio de la docencia, catalizar este camino es un desafío a lo desconocido: No sé cómo se lee, se ponen las letras juntas en palabras, y ya. A lo que apuntamos –y esta es acaso una clave maestra– es que la mayoría de la algoritmia por la que hacemos aquello que hacemos, es opaca a nuestra propia introspección.
Vayamos a cosas más fundamentales y esenciales que la lectura. ¿Cómo hacemos para mover un brazo? ¿Y para caminar? Enseñar es, en esencia, develar algún misterio; poder convertir estas hazañas, que simplemente suceden en tramas posibles, en hechos explicables. Es develar mediante la praxis el truco de nuestra propia cognición.
Acaso un misterio que debiera ser la semilla de esta reflexión es la notable disonancia entre lo que nos cuesta hacer (a nosotros, como sujetos) y lo que nos cuesta programar (es decir, “explicarle” a una máquina que lo haga). Reconocemos tristezas y esperanzas en un instante. Reconocemos que un pasaje pertenece a Borges o a Cortázar o a Los Beatles. Sabemos cuándo entrar en una conversación, allí donde se ha hecho una pausa (que en realidad no existe) que nos da entrada. Tenemos humor. Entendemos el uso de una herramienta que nunca hemos visto. Entendemos de inmediato el significado de palabras que nunca hemos escuchado (como la primera vez que oímos cliquear). Todas estas cosas que nosotros hacemos sin siquiera saber que estamos haciendo algo, sin pensar, sin hacer cálculos, sin esfuerzo, son virtualmente imposibles para una computadora. No somos capaces de explicar a nadie cómo hacer para hacer estas cosas (nadie nos enseñó cómo entrar en un diálogo o por qué un chiste es gracioso). Son cosas que simplemente suceden.
En cambio, y del otro lado de la cuerda, hay cosas que nos cuestan muchísimo, como multiplicar 587 por 379. Esta cuenta, que lleva todo nuestro esfuerzo, que nos agota y parece la proeza mental más extraordinaria, la hace la calculadora más rudimentaria. Y cualquiera con un poco de oficio podría explicar cómo hacer para resolverlo. Esto nos lleva de nuevo al principio. Creemos que el cerebro evolucionó por cientos de miles de años para alguna cantidad de operaciones que seguramente no sean la lectura, la aritmética o el análisis sintáctico. Somos seres con una alta capacidad de procesar y con otras grandes virtudes que se asemejan más a las que referíamos antes: al reconocimiento de caras, al manejo del espacio, a la segmentación de sonidos. Sobre estas virtudes se monta el lenguaje, la matemática y, en general, la escolaridad. Establecer una transición suave entre lo que no es natural desde nuestra historia ancestral y lo que nuestra cultura nos propone constituye un proceso sinérgico que buscamos comprender a lo largo de estos capítulos.
Continuemos con un experimento sencillo, como todos los buenos experimentos que ilustran esta idea en uno de los grandes bastiones arrebatados de la cognición humana: el ajedrez. Chase y Simon (1973) pidieron a un grupo de personas que recordaran posiciones de ajedrez. Los que no eran grandes ajedrecistas recordaban la posición de unas pocas piezas (unas cuatro, cinco o quizá diez). Los grandes maestros reconstruían la posición como si estuviesen tarareando una canción conocida. Iban desenroscándose las piezas con naturalidad, sin esfuerzo, una tras otra, hasta reconstruir exactamente la posición original. La conclusión parece sencilla y no tan sorprendente: los grandes maestros tienen una memoria prodigiosa. Pues no. La clave en este experimento fue darles a los mismos maestros una posición en la cual las piezas se ubicaban de manera azarosa en el tablero. Aquí, como el resto de los mortales, estos prodigiosos y virtuosos maestros recordaban unas pocas piezas. Y en las últimas hasta titubeaban y se cansaban. La conclusión de este experimento es que los ajedrecistas no piensan más, sino que lo hacen mejor. Acaso esto quede ilustrado por la respuesta que diera el célebre gran maestro cubano José Raúl Capablanca cuando le preguntaron –como se les pregunta tantas veces a los grandes maestros– cuántas jugadas calculaba. Él respondió: “Una, la mejor”.
La metáfora está propuesta. Aprender no es llenar una tabla rasa. Es poder asociar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas reglas, nuevos mundos a una estructura de cálculo afinada por millones de años de evolución. El gran ajedrecista ve distinto. Ha logrado reciclar su maquinaria visual para manejar el idioma de las piezas y los escaques. El joven matemático hace algo parecido. Ha representado operaciones que compartimos con nuestros ancestros (acerca de lo grande, de lo pequeño, de desplazarse en el espacio como manera primitiva de sumar, del ejercicio de las manos para contar en base cinco) en un nuevo lenguaje, el de los guarismos. Acaso la educación sea un punto de encuentro de este bucle recurrente. El punto de develar el misterio de cómo pensamos, cómo articulamos el conocimiento, cómo formamos conceptos o cómo desarrollamos lenguajes. Por la urgencia de tantos millones de niños que se embarcan en este programa y por la curiosidad permanente de conocernos y descubrirnos.
II. Neurociencia y educación: Síntesis histórica, estado del arte, y el lugar de este libro en los esfuerzos de integración
Las articulaciones entre las disciplinas neurociencia y educación comienzan en los años sesenta del siglo pasado (Byrnes y Fox, 1998; Chall y Mirsky, 1978; Education Commission of the States & Charles A. Dana Foundation, 1996; Gaddes, 1968; Vincent, 1995), hasta alcanzar en la actualidad un nivel de desarrollo significativo, cuajado en un crecimiento explosivo de publicaciones sobre el tema y el desarrollo de múltiples programas de formación en todo el mundo3.
A pesar de este marcado crecimiento, lo cierto es que persisten aún muchos obstáculos epistemológicos, conceptuales y metodológicos, inherentes a tal articulación interdisciplinaria. Este libro intenta catalizar el encuentro entre estas disciplinas incluyendo trabajos de investigadores que han desarrollado proyectos de investigación en el área, algunos de los cuales están entre sus cofundadores.
En este capítulo introductorio se presentan los aspectos centrales en la agenda actual de la neurociencia educacional, así como el lugar que ocupan en ella las contribuciones de los autores de cada capítulo.
Desde mediados de los años noventa se han verificado significativos avances conceptuales, metodológicos y técnicos en el ámbito de la neurociencia, en relación a cómo se adquieren diferentes competencias cognitivas de lectura y de cálculo matemático durante las dos primeras décadas de vida. La investigación en el área de neurociencia y educación trasciende el nicho natural de la academia y requiere que científicos y educadores formulen preguntas y desarrollen métodos en forma conjunta, en un contexto genuino de diálogo y colaboración.
Los modelos de pensamiento implícitos que caracterizan a la cultura de cada disciplina pueden interferir la construcción de conocimiento en este cruce interdisciplinario, creando representaciones que no están basadas en evidencia empírica (por ejemplo, los neuromitos) acerca del funcionamiento cerebral (Bruer, 2000). Es decir, que los modelos tradicionales no necesariamente serán útiles para estos propósitos, ya que no es suficiente para los investigadores la generación de datos en las escuelas para desarrollar trabajos que sirvan a los educadores4.
El formato tradicional de investigación en neurociencia tiende a dejar de lado a maestros y alumnos en tanto actores vitales en la formulación de preguntas y el diseño de metodologías, olvidando la importancia de la ecología escolar y otros ambientes de aprendizaje.
Pero, por otra parte, el análisis crítico de estos modelos de pensamiento puede crear oportunidades para contribuir significativamente con la educación, como lo sugieren los estudios acerca de la enseñanza de las matemáticas basadas en el modelo de la línea numérica (OECD, 2007). En tal caso, los procesos de aprendizaje requieren ser evaluados en situaciones de aprendizaje diseñadas por investigadores, maestros y alumnos, en el contexto de un abordaje que contemple una ecología pedagógica adecuada (Csibra y Gergely, 2006; Daniel y Poole, 2009), acorde a las características biológicas y culturales que caracterizan al hombre5.
La premisa de este proyecto es que programas de investigación, basados en investigadores y educadores colaborando unos con otros, contribuirían a mejorar la educación; más aún, la evidencia que surja de estas colaboraciones se asociará a mejoras en los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, incluyendo la consideración de diferentes opciones para distintas comunidades educativas.6 Asimismo, evitaría afirmaciones engañosas sobre la educación basada en la investigación neurocientífica, derivada de mitos; lo cual, a la vez, ayudará a reducir los efectos de modelos erróneos persistentes sobre el aprendizaje y la enseñanza que están implícitos en el lenguaje y la cultura de nuestras sociedades, pero que no tienen base científica cierta.
Tales esfuerzos enfrentan desafíos y obstáculos específicos, que es necesario considerar con detenimiento. Por una parte, en el área de neurociencia y educación se suele sobresimplificar la información, que deviene en neuromitos. Al mismo tiempo, las limitaciones propias de los abordajes biológicos han sido generalizadas por demás a partir de críticas epistemológicas –postpositivistas– que crearon verdaderas barreras para la co-construcción de propuestas interdisciplinarias (Watson, 2009). Por supuesto, esto no implica que los abordajes que incluyen niveles de análisis biológicos no porten limitaciones ni que no sea necesario preservar una actitud de cautela, en particular respecto a las inferencias que pueden realizarse a partir de los estudios de activación (neuroimágenes) cuando estos no se integran con modelos cognitivos apropiados (Crone y Ridderinkhof, 2011). De hecho, las inferencias acerca de la actividad mental basadas en neuroimágenes comprenden una tarea difícil que requiere un análisis estadístico mucho más cuidadoso del que en general se asume. Además, ciertas conductas supuestamente simples involucran la activación de múltiples áreas cerebrales, y la actividad en un área específica no siempre indica un tipo particular de operación cognitiva (Poldrack, 2006).
Es decir, que intentar aplicar el conocimiento neurocientífico derivado de estudios de neuroimágenes directamente a la educación, es definitivamente dificultoso en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el conocimiento de las áreas cerebrales que tienen un rol central en el uso de las competencias matemáticas no facilita el diseño de pedagogías para el aprendizaje de matemática. Por el contrario, en la actualidad comienza a ser necesario el diseño de estudios que contemplen más de un nivel de análisis de un atributo, como en el caso del estudio del desarrollo autorregulatorio7. Por otra parte, el conocimiento sobre la plasticidad de los sistemas neurocognitivos de la visión y de la audición, en especial en poblaciones con necesidades educativas especiales, sí pueden tener implicancias prácticas más evidentes para los alumnos y maestros en términos de objetivos educativos.8
Finalmente, un marco de referencia neurocientífico favorece la comprensión de mecanismos causales acerca de cómo los sistemas motores y sensoriales contribuyen a la construcción de los sistemas de representación cognitivos (Goswami, 2008)9.
Las expectativas sobre el aporte de la neurociencia a la práctica educativa y la política pública muchas veces han sido alimentadas por los mencionados neuromitos provenientes del discurso popular, como las creencias acerca del pensamiento cerebral derecho/izquierdo, cerebros masculinos y femeninos, o cuánto porcentaje del cerebro se utiliza (Goswami, 2006). En el mismo sentido, muchas de las propuestas o productos que en la actualidad se ofrecen como “educación basada en el cerebro”, están construidas sobre dichos mitos, que no se sostienen en evidencias empíricas seguras. Típicamente, tales mitos se relacionan con modelos mentales comunes que las personas aprenden en el contexto de su vida social y cultural, como el modelo del cerebro como almacén de información, o los modelos de la enseñanza y el aprendizaje como transmisión directa de información de un experto a un novato (Lackoff y Johnson, 2001). El área de la neurociencia y la educación precisa superar estos obstáculos míticos y construir su fundamento basándose en procesos de investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza en contextos pedagógicos, que contemplen diferentes aspectos del desarrollo humano integrando perspectivas interdisciplinarias.10 Este fundamento debe considerar cuidadosamente la integración de componentes genéticos, neurales, cognitivos y emocionales sobre el aprendizaje. De esa forma, las herramientas de investigación, como las neuroimágenes, el análisis del procesamiento cognitivo y la evaluación genética deben estar al servicio de construir conocimiento sobre los mecanismos y relaciones causales detrás de los fenómenos de aprendizaje y enseñanza que se estudian (Hinton y Fischer, 2008).
Otro aspecto importante para el debate de la integración entre neurociencia y educación, surge de la neuroética, que incluye la discusión ética acerca de aplicar hallazgos científicos a la educación y a otros procesos asociados como las prácticas de crianza (Farah, 2010). Muchos de los materiales educativos que se ofrecen como basados en el cerebro generan preguntas éticas por su falta de fundamento científico y por la concepción del desarrollo infantil en la que se sustentan –por ejemplo, el rol de la autonomía del niño durante la crianza versus niño como objeto por ser construido (Stein, 2010)–. Es decir, que el debate ético no sólo debe incluir a los investigadores y maestros, sino también a los padres y al público en general, ya que involucra la concepción de infancia que se sostiene socialmente.
En cuanto a los procesos de aprendizaje, un aspecto crítico para tener en cuenta en los esfuerzos interdisciplinarios es que este es muy variable entre individuos, tanto por el funcionamiento cerebral per se como por su modulación ambiental.11 En consecuencia, para identificar mejor una fortaleza o debilidad en el aprendizaje de un niño en particular, es necesario comprender sus mecanismos de desarrollo. En esta área, la neurociencia puede ayudar a proveer una mejor comprensión del rango de variabilidad en diferentes competencias sensoriales, cognitivas y de lenguaje, desde la necesidad especial hasta la habilidad excepcional.12 Los estudios neurocientíficos sostienen que la mayor parte de las diferencias individuales en el aprendizaje se distribuyen normalmente. Es decir, que comprender las diferencias individuales debe incluir el análisis de cómo los factores ambientales modulan las fortalezas y debilidades de la adquisición de aprendizajes en poblaciones de niños particulares. A pesar de que los estudios genéticos actuales han mostrado la importancia de las predisposiciones hereditarias en la modulación de las diferencias individuales, el ambiente tiene un rol significativo en términos de trayectorias de desarrollo y aprendizaje (Goswami, 2008; Sirois y otros, 2008). Por lo tanto, el desarrollo y el aprendizaje son modulados por la interacción compleja de factores genéticos y ambientales.
Un ejemplo de lo anterior es el de la modulación del nivel socioeconómico sobre el desarrollo de diferentes competencias cognitivas y lingüísticas (Lipina y Colombo, 2009)13. En estudios recientes, se ha verificado que para grupos de mayor nivel socioeconómico, la predisposición genética muestra una asociación más fuerte con los resultados en pruebas estandarizadas de inteligencia, lo cual ha sido interpretado como un efecto de una experiencia ambiental comparativamente más uniforme (Tucker-Drob y otros, 2011; Turkheimer y otros, 2003). Proveer entonces ambientes educativos óptimos requiere una mejor comprensión de las interacciones entre factores biológicos (incluyendo a los genes y al cerebro), mentales y educativos. Este esfuerzo por entender mejor la biología de los sistemas de aprendizaje puede enriquecerse con contribuciones neurocientíficas en las áreas de estudio de la dislexia, la discalculia y los síndromes autistas, entre otros (Posner y Rothbart, 2007)14.
En este ámbito de problemas, un objetivo general de investigación es comprender cómo la complejidad estructural de la información, las acciones y los sistemas neurales varían, se desarrollan y generan representaciones de diferente tipo (matemáticas, lingüísticas). Objetivos como este pueden ser abordados por programas de investigación que se focalizan en el análisis de una competencia educativa particular (como la alfabetización, cálculo o pensamiento crítico) o en el desarrollo de representaciones y procesos que median las interacciones educativas entre personas (como lenguaje, símbolos matemáticos, atención, motivación, interacción social o modelos mentales). Un ejemplo de programa de investigación básica sobre las estructuras representacionales que median el aprendizaje es el análisis del desarrollo de las asociaciones entre los precursores de una habilidad y cómo el cerebro contribuye a la construcción de su experticia. Tal investigación requiere enfrentar múltiples preguntas asociadas, por ejemplo, en relación al rol del procesamiento visual y auditivo básico en el desarrollo del lenguaje; la comprensión de cómo pequeños sesgos y diferencias tempranos pueden devenir en grandes diferencias en las competencias posteriores; la identificación de diferentes efectos de la edad sobre el aprendizaje; y considerar cómo estas preguntas de investigación pueden ser aplicadas a contextos y aspectos críticos educativos.
Los potenciales beneficios de la integración entre neurociencia y educación para la práctica educativa dependen en gran medida de que los maestros incorporen este y otros tipos de implicancias y aplicaciones neurocientíficas en sus prácticas profesionales. Para ello, es necesario planificar acciones que incluyan cuestiones de interés educativo, con potencialidad de aplicación en los respectivos escenarios (McCandliss y otros, 2003; Varma y otros, 2008)15.
Asimismo, este tipo de acciones requiere una infraestructura específica que incluya la creación de escuelas en las que investigadores y maestros puedan realizar prácticas conjuntas; la capacitación de una nueva generación de investigadores expertos tanto en métodos de investigación científica y educativa; y la generación de bases de datos longitudinales sobre diferentes aspectos del desarrollo y el aprendizaje. A la vez, los estudios longitudinales de intervención quizás sean los que más permitan profundizar el conocimiento sobre los mecanismos causales en relación a cuestiones tales como: 1)la forma en que operan los diferentes sistemas cerebrales de aprendizaje, las reglas de tal operatoria en cada caso y qué tipo de modelos de procesamiento y trayectorias de desarrollo pueden representarlos mejor; 2)cuáles son los mejores métodos y modelos para caracterizar las trayectorias de desarrollo y aprendizaje que permitan, a su vez, guiar las prácticas educativas; 3)cómo pueden los investigadores y educadores identificar marcadores neurales tempranos que permitan indicar variaciones en los patrones de aprendizaje y permitir la detección temprana de dificultades; 4)cómo pueden utilizar los educadores los ambientes pedagógicos para optimizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje; y 5)cómo identificar los aspectos de las intervenciones que contribuyen a su eficiencia, y cómo esta varía en diferentes áreas cognitivas y educativas (Fischer y otros, 2010).
2
Neuroeducación: El cerebro en la escuela
Antonio M. Battro16
I. Introducción
El gran tema en toda nuestra educación es convertir al
sistema nervioso en nuestro aliado y no en nuestro enemigo
William JamesThe Principles of Psychology, 1890
Se trata de introducir una nueva forma de encarar la educación, con el auxilio de las ciencias del cerebro y de la mente. Llamamos neuroeducación a esta nueva interdisciplina y transdisciplina, que promueve una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo del ser humano (Battro y Cardinali, 1996). Nos referimos a interdisciplina en tanto representa la intersección de diversas especialidades relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza en todas sus formas; y a transdisciplina porque es una nueva integración, absolutamente original de aquellas, en una nueva categoría conceptual y práctica (Koizumi, 2005). Ello implica la formación de “neuroeducadores” entre los docentes interesados por la investigación en neurociencia, así como entre los neurocientíficos interesados en la educación; por lo tanto: se abre la puerta a una nueva profesión y a un nuevo tipo de expertos.
Es interesante consignar al respecto que hasta hace pocos años educación y neurociencias sólo se tocaban tangencialmente. La prueba es que en los tratados más autorizados (Gazzaniga, 2003) y en los variados congresos de neurociencia cognitiva realizados en la llamada “década del cerebro” (1990-2000), la educación como tal casi no tenía relevancia. El primer curso universitario sobre Mente, Cerebro y Educación –Mind, Brain and Education (MBE)– fue inaugurado en la Escuela de Educación de Harvard por Kurt Fischer y Howard Gardner en el año 2000; el cual sigue convocando a numerosos estudiantes. Muchos de ellos se han graduado y son los propulsores más comprometidos en las nuevas actividades de la neuroeducación17, una ciencia joven para jóvenes (Fischer e Immordino-Yang, 2008; Tokuhama-Espinosa, 2010, 2011). El ejemplo cunde y ya son varias las universidades de América, Europa y Asia-Pacífico que ofrecen cursos y promueven investigaciones sobre neuroeducación18.
Por eso hablamos de “el cerebro en la escuela”. Esta expresión destaca el papel crucial del cerebro, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza. Es evidente que el cerebro está siempre activo en toda tarea humana y debe tenerse en cuenta cuando se trata de educación. Pero no basta hacerlo en forma implícita, como es lo habitual, es preciso explicitar las funciones neurocognitivas propias de la educación, en el aprendizaje y en la enseñanza, con el mayor detalle posible. La novedad estriba en que hoy se lo puede estudiar con recursos de alta tecnología, como las imágenes cerebrales, las pruebas genéticas y las simulaciones computacionales. Se trata de estudiar el cerebro de quien aprende y de quien enseña, con los métodos que ofrecen las ciencias naturales y humanas más avanzadas.
El cerebro humano es un órgano de complejidad inigualable, fruto de una historia evolutiva que resulta crucial a la hora de proceder a su estudio. Por eso, las investigaciones comparadas de los procesos de aprendizaje entre diferentes especies son imprescindibles y, a su vez, resaltan el valor excepcional del ser humano, el único ser capaz de enseñar de generación a generación, acrecentando así la información recibida y perfeccionando sin cesar los instrumentos tecnológicos y cognitivos. La notable capacidad de enseñar y de aprender del Homo sapiens es el motor de la sociedad y la fuente de la cultura y de sus más altos valores. Ello significa que debemos encontrar un nuevo equilibrio entre los avances científicos y los desafíos de una educación, en un mundo que marcha hacia una globalización creciente e inexorable, es decir, a favor de la dignidad de las personas en todo tiempo y lugar.
Si trabajamos para “traer el cerebro al aula” es porque pensamos que su mejor conocimiento enriquecerá sobremanera la actividad docente, el proceso de aprendizaje del alumno y nuestro conocimiento sobre el ser humano. Es bueno que enfaticemos el grado superlativo de complejidad de los procesos cerebrales, para no aspirar a recetas mágicas ni a contentarnos con programas elementales que tratan al cerebro como un simple músculo que conviene ejercitar para adquirir una habilidad mental determinada. Debemos luchar desde el comienzo contra una visión tan superficial que, lamentablemente, es la que a veces se transmite a la opinión pública. Los organismos responsables, nacionales e internacionales deben dar los pasos que aconsejen la prudencia y la investigación incesante y rigurosa, para que la información sea veraz y probada. Un ejemplo admirable es el de la Organización Económica para el Desarrollo (OECD), con sede en París, que puso en funcionamiento una iniciativa internacional llamada CERI para las ciencias del aprendizaje y la investigación cerebral, y que cuenta ya con decenas de países afiliados y una multitud de programas científicos exitosos en curso. La característica común de todos estos proyectos es el trabajo en equipo, internacional e interdisciplinario. Una increíble variedad de disciplinas y conocimientos, de personalidades y motivaciones se entrelazan y fecundan en una tarea educativa que pocos podían imaginar hace apenas una década. Sin embargo, tal vez lo decisivo haya sido que los educadores y los investigadores comenzaron a conocerse mejor, a trabajar juntos, a enriquecerse mutuamente. Las alianzas más variadas se construyen por encima de las fronteras tradicionales y se van extendiendo a culturas diferentes de manera gradual pero sistemática. Esto es importante, pues la educación es a su vez semilla y fruto de la cultura.
El cerebro humano se educa en una cultura determinada donde se habla una lengua particular y se practican valores familiares, sociales, económicos, políticos y religiosos propios. La novedad absoluta es que hoy podemosestudiar cómo se incorpora la cultura en el cerebro. Por ejemplo, antes sabíamos que el lenguaje se procesaba en determinados circuitos de la corteza cerebral, ahora podemos incluso detectar por la imagen cerebral si es una primera lengua, si se trata de una lengua “transparente” como el español –en la que hay estrecha correspondencia entre la ortografía y la fonética– y muchos detalles más. Dicho de otro modo, la cultura modifica nuestro cerebro y esto se hace de muy variadas maneras (Paulesu y otros, 2000; Dehaene, 2007a; 2007b, 2008; Dehaene, en prensa). La exploración de este campo apasionante apenas ha comenzado, pero ya promete resultados significativos para la educación.
II. Desafíos
Muchas veces la elección de un nombre influye en el desarrollo de una disciplina, y no siempre esta elección es la más adecuada. No basta, por cierto, con anteponer el prefijo neuro a otra palabra para abrir un nuevo campo de estudio. Habrá que probarlo en los hechos. Si bien términos como neuroanatomía, neuroquímica, neurofisiología, neurología, neurobiología, neurocirugía, neuropsicología, se refieren a disciplinas plenamente aceptadas, recientemente han aparecido nuevos términos como neurofilosofía (Churchland, 1996, 2002) y neuroética (Gazzaniga 2005; Gray y Thompson, 2004; Illis, 2005; Marcus, 2002; Rose, 2005; Tancredi, 2005), que aún están “a prueba” (Vidal, 2008). La neuroeducación forma parte de este último grupo; es una ciencia en construcción. Teniendo en cuenta estos antecedentes, la adopción del término neuroeducación (también se puede escribir neuro-educación o Neuro-Educación) implica riesgos que será conveniente analizar con algún detalle.
En primer lugar, neuroeducación sugiere, como hemos señalado, intersección entre las ciencias de la educación y la neurociencia. Puede haber muchas dudas al respecto, por ejemplo, las enunciadas por John Bruer en su penetrante crítica del año 1997 sobre el largo camino que nos falta recorrer antes de poder establecer puentes sólidos entre ambas disciplinas, aunque el mismo autor ha sugerido recientemente algunas maneras de lograrlo (Bruer, 1997, 2002, 2008). Dicho de otra forma, postular la existencia de una intersección no asegura la validez o fecundidad de una interdisciplina o transdisciplina. Lo cierto es que la neuroeducación es una mezcla con muchos componentes y se encuentra apenas en sus comienzos. Basta con recorrer Internet para comprobar que hay centenares de referencias muy dispares -algunas decididamente estrafalarias- con ese nombre.
En segundo lugar, no siempre es útil definir a priori un campo de estudio, pues muchas veces la práctica produce recortes o ampliaciones del concepto en cuestión. Mejor que definir un marco conceptual es establecer criterios que puedan ser susceptibles de verificación y estimulen la investigación, tanto en la teoría como en la práctica. La búsqueda de datos experimentales y clínicos, en el caso de la neuroeducación, debe ser prioritaria. Asimismo, conviene prestar la máxima atención a la agenda científica, puesto que no todo lo que se “puede hacer” se “debe hacer” cuando se trata de la educación. Algunos de estos criterios apuntan al campo de los valores, en particular a la ética de los métodos neurobiológicos aplicables a la enseñanza y al aprendizaje. Ciertos métodos podrían vulnerar el principio de prudencia, otros el de responsabilidad o el derecho a la intimidad, para mencionar sólo algunos obstáculos morales y legales que podrían presentarse. En este sentido, una “neuroética” comienza a perfilarse como necesaria en el siglo xxi y se está convirtiendo en tema de reflexión y debate (Changeux y Ricoeur, 1998; Gray y Thompson, 2004; Illis, 2005; Marcus, 2002). Su aporte será decisivo para el futuro de la neuroeducación.
En tercer lugar, hemos mencionado la necesaria interacción de disciplinas variadas. Todavía estamos lejos de contar en neuroeducación con un genuina transdisciplina como la de la “biología molecular”, por ejemplo. Pero no es fácil prever el curso de una transdisciplina en formación a partir del estado de las ciencias y de la tecnología del momento.
En el caso de la neuroeducación podríamos, tal vez, aprovechar la experiencia de lo que sucede a velocidad vertiginosa en el campo de la informática y de las comunicaciones en educación, sobre todo desde que se ha extendido la entrega de laptops de bajo costo y de gran rendimiento a millones de alumnos y docentes de muchas regiones del mundo. En este sentido, es un modelo exitoso el que propone la fundación One Laptop Per Child (OLPC), creada por Nicholas Negroponte en el año 2005, programa que está en pleno desarrollo en más de cuarenta países (Negroponte, 1995, 2007)19. Los primeros resultados ya están a la vista en aquellas regiones donde se ha logrado una “saturación” de laptops para todos los alumnos y docentes, como sucede en el Uruguay donde el plan CEIBAL ha integrado a todos los alumnos y docentes de escuelas primarias en el Programa Joaquín V. González20; y en la enseñanza secundaria argentina a través del programa Conectar Igualdad21. Muchas otras iniciativas están en marcha, y seguramente en esta década se implementarán en todos los países de nuestra región. Este cambio de escala es sustancial y permitirá realizar investigaciones e intervenciones educativas de carácter masivo como nunca hasta ahora se han visto. Una de las ventajas notables de la modalidad “uno a uno”, es que las laptops pueden funcionar como pequeños laboratorios portátiles, puesto que cuentan con recursos suficientes para procesar datos de sensores y motores. Ya se ha desarrollado, por ejemplo, un telescopio de bajo costo para las portátiles.
Entre los objetivos más ambiciosos en neuroeducación está obtener imágenes del cerebro con equipos móviles y livianos como son las laptops XO del programa OLPC, sin costos elevados. Tales investigaciones se encuentran en curso.
III. Homo educabilis
Una de las primeras cuestiones de la que debemos ocuparnos es del cerebro del alumno en tanto aprende –sea discapacitado o talentoso, joven o viejo–; y del maestro, en tanto enseña en cualquier sociedad, pobre o rica. Para ello deberemos formar a una nueva generación de “neuroeducadores”, de neurocientíficos interesados en la educación y de docentes interesados en la neurociencia, para que aborden temas de interés común donde la investigación del cerebro ilumine la actividad educativa, y esta, a su vez, abra nuevos caminos a las ciencias neurocognitivas. Una gran empresa en franco crecimiento alrededor del mundo.
En lo que sigue intentaremos describir algunos territorios en exploración y trazar el esbozo de un mapa de la neuroeducación contemporánea. No hay nada en el proceso educativo que sea ajeno al proceso neurocognitivo. La educación es una capacidad propia de la especie humana, que depende de la formidable complejidad de nuestra corteza cerebral. Todos los animales aprenden, pero ninguno es capaz de enseñar –en el sentido fuerte del término–, algo que sólo es propio del ser humano (Hauser, 2000; Premack y Premack, 1996, 2003; Strauss, 2002, 2005). Nuestra especie es esencialmente educable, somos Homo educabilis (Battro, 2006); podemos transmitir los conocimientos de una generación a otra porque podemos enseñar. De esta manera hemos creado, desde hace miles de años, un ciclo educativo en continua expansión entre maestros y alumnos, ciclo que se manifiesta en infinidad de formas culturales diferentes. La cultura es una delicada organización de hechos y de valores, de objetos y de historia, de descubrimientos y de aspiraciones, de realidad y de sueño. Es en este campo de la persona y de su cultura donde la neuroeducación está buscando su lugar. Lamentablemente, conocemos muy poco sobre el cerebro que enseña y deberíamos ocuparnos del tema en profundidad, puesto que no hay aprendizaje sin enseñanza (Battro, 2010). Enseñando aprendemos, como decían los antiguos maestros: docendo discimus.
Cuando hablamos del “cerebro en la escuela”, sólo intentamos ofrecer un punto de apoyo a nuestra indagación; no ponemos límites de tiempo ni de espacio a nuestro programa neuroeducativo. Por una parte, la educación humana es permanente y no se limita al tiempo de la educación formal del niño y del adolescente, sino que se extiende a toda la vida, pues la plasticidad cerebral se conserva (Huttenlocher, 2002). El período escolar representa sólo una parte de la educación, muy significativa por cierto, pues cabalga sobre una prodigiosa transformación del cerebro en desarrollo, lo cual no nos debe hace perder de vista la continuidad y variedad del aprendizaje y de la enseñanza hasta muy avanzada edad. Tal vez esta expansión de la educación permanente sea uno de los mayores desafíos sociales de la actualidad. En efecto, dada la significativa prolongación de la vida humana, que se aproxima a los cien años, la neuroeducación jugará un papel cada día más relevante, puesto que nuestros cerebros pueden continuar aprendiendo y enseñando siempre. Por otra parte, el aula escolar no es el único lugar donde se educa, pues todo ambiente, natural o artificial, se puede convertir en espacio educativo. No hay fronteras para educar al cerebro humano. Así como hoy llevamos el teléfono celular a todas partes y la computadora portátil se conecta de forma inalámbrica en los más diversos ambientes, también nuestro cerebro, joven o viejo, aprende y enseña en cualquier lugar, en el campo y en la ciudad, en la fábrica y en el laboratorio, en las artes y en las ciencias. Debe quedar claro entonces que si bien la neuroeducación no se limita a la escuela, el aula sigue siendo el lugar privilegiado y acotado del diálogo educativo entre el docente y sus alumnos, y por eso la elegimos como núcleo.
IV. Cerebros que enseñan y cerebros que aprenden
En la práctica, la mayor parte de las investigaciones neurocognitivas humanas se realizan en ambientes controlados, como hospitales y laboratorios experimentales. Se trata de estudios muy complejos que requieren recursos materiales costosos y, sobre todo, exigen un trabajo en equipo con expertos altamente capacitados. Por el momento, estos estudios se realizan atendiendo a una persona por vez, en donde se estudia el cerebro que aprende. Por el contrario, entender cómo funciona el cerebro que enseña exige diálogo e interacción entre varias personas. Es difícil trabajar simultáneamente con varios equipos de imágenes cerebrales en paralelo. De hecho, no hay por el momento imágenes funcionales del cerebro que enseña, y esta carencia es un signo evidente de la asimetría de las investigaciones actuales (Battro, 2010). Sin embargo, podemos aspirar a una visión más equilibrada del cerebro educado, si nos proponemos investigar los procesos neurocognitivos en el diálogo de maestro y alumno en su propio medio, es decir, en el aula, lo cual por el momento no es fácil, tanto por razones técnicas como culturales. Las primeras se refieren al costo y la complejidad de los instrumentos de imágenes funcionales del cerebro (PET, fMRI, NIRS, MEG, EEG, OT, etc.)22, pero todo conduce a pensar que se irán perfeccionando y simplificando, bajarán sus costos, serán portátiles y tendrán mayor resolución espacial y temporal que los actuales. Un ejemplo promisorio es el reciente trabajo del grupo que lidera Hideaki Koizumi, en Japón, donde se estudia la actividad cerebral simultánea de tres interlocutores alrededor de un mesa, con equipos livianos y portátiles de Topografía Óptica (OT), una metodología abierta que es crucial para trascender las limitaciones del laboratorio experimental y así poder llegar al aula (Aoki, Funane y Koizumi, 2010). Además, el hecho de indagar en las funciones cerebrales de alumnos y maestros plantea problemas de ética novedosos que deberán ser encarados con la mayor responsabilidad, tema que corresponde a la “neuroética”.
V. El sujeto cerebral y la neurocultura
La neuroeducación tiene una muy corta historia, pero un pasado muy extenso, retomando un dicho que se ha aplicado a la psicología. Por lo tanto, puede ser útil confrontar las dificultades que debió sobrellevar la psicología hasta adquirir su estatus científico actual, con aquellas que advertimos en la neuroeducación, que apenas se abre paso dificultosamente entre las ciencias. En este sentido, cabe recordar que se viene perfilando desde el siglo xvii en Occidente una progresiva “encefalización” de la mente y del ser humano, de su identidad como tal y de su futuro. Los estudios pioneros de Michael Hagner (1977) sobre el Homo cerebralis y los de Fernando Vidal sobre la “cerebralidad” (brainhood) y el “sujeto cerebral” (2005, 2006a, 2008) muestran con detalle el fascinante itinerario histórico de estos conceptos. La tesis extrema es “yo soy mi cerebro”. Por supuesto, esta creencia no satisface y genera falsos problemas donde se mezclan muchos significados y se confunden valores y deseos, ciencia y ficción. Por lo tanto, es preciso analizar críticamente esta neurocultura para defender la posición correcta de la neuroeducación, que ciertamente no es un “neuro-término” más, sino una nueva disciplina científica en formación.
El debate filosófico sobre el tema “cerebro-mente” tiene una larga tradición y es de enorme complejidad. Observamos que cada generación replantea el debate, pero no lo resuelve. Por ejemplo, la “cerebralidad”, entendida por algunos autores contemporáneos como una reducción de la persona a su cerebro, contrasta claramente con la tradición cristiana para la cual una persona no “posee” un cuerpo, sino que es un “ser corporal” ni existe un órgano aislado que se confunda con la persona misma, es decir, que ni siquiera el cerebro puede ser mi yo. Para Tomás de Aquino, tampoco el alma se confunde con el yo: “yo no soy mi alma”, decía ya en el siglo xiii. La noción de “sujeto cerebral” ha dejado de ser una construcción teórica, una mera “figura antropológica” que está de moda. En algunos casos es la base para definir la “muerte cerebral”: la persona está muerta cuando el cerebro ha muerto. Esta definición es ampliamente aceptada por la comunidad médica, a partir de los famosos protocolos de Harvard de 1968 (Sánchez Sorondo, 2007). En efecto, cuando el cerebro deja de funcionar cesan también las funciones respiratorias y cardíacas, que sólo se pueden mantener artificialmente con equipamientos exteriores al cuerpo, pero no hay recuperación posible de la muerte cerebral. Es un estado irreversible que no se debe confundir con el coma profundo o el estado vegetativo del individuo, que pueden revertirse. La persona muere cuando muere su cerebro, y su cuerpo se convierte en un cadáver. Por esta razón es aceptable, desde el punto de vista ético y jurídico en la mayoría de los países, usar los órganos de un cuerpo cadavérico por muerte cerebral para transplantes. Gracias a esta crucial toma de posición son miles los transplantes de órganos por año que salvan vidas. El cerebro es aquí el órgano imprescindible e insustituible para asegurar la continuidad de la vida humana.
La historia de la filosofía muestra el cambio radical hacia el nuevo papel del cerebro en la constitución de la persona desde que John Locke propuso –en su Ensayo sobre el entendimiento humano, del año 1694– que la identidad personal, el yo, reside en la continuidad de la memoria y de la conciencia y no depende de la materia física, ya que los corpúsculos que la componen son intercambiables, y si la conciencia residiera en un dedo y se lo cortara, allí estaría íntegramente la persona, “la misma persona”. Para Locke, la persona depende de la memoria, que le asegura continuidad e identidad, y esa memoria depende del cerebro. Todo este debate estaba entonces íntimamente unido a las creencias cristianas en la resurrección, de allí la necesidad de encontrar caminos que armonizaran la fe con la razón. En este sentido, dos pensadores cristianos del siglo xviii, el inglés Samuel Clarke (1675-1729) y el suizo Charles Bonnet (1720-1793), esbozaron una especie de embriología neurológica basada en la existencia de filamentos primordiales o stamina, que se conservarían indestructiblemente en el cerebro como un “germen del cuerpo futuro” (Vidal, 2006b). Es interesante consignar que las investigaciones actuales sobre las células madre, llamadas también estaminales, tienen un remoto antecedente en aquellas elucubraciones más propias de alquimistas que de teólogos. Estas células tan excepcionales, indiferenciadas y pluripotentes, las stem cells, se pueden detectar también en el cerebro humano adulto, e incluso pueden generar nuevas neuronas. La posibilidad de “regenerar” un tejido a partir de células estaminales, que se encuentran en muchos otros tejidos fuera del cerebro, es una realidad verificada por las ciencia actual y ha despertado una enorme atención, no sólo por su significado teórico y su valor explicativo, sino por las consecuencias prácticas, especialmente médicas, que derivan de la producción eventual de tejidos u órganos a partir de cultivos de estas células estaminales, que servirían para transplantes (Sánchez Sorondo y Le Douarin, 2007). Siempre deseamos prolongar y mejorar la calidad de vida, una meta constantemente renovada de la humanidad.
La psicología, en el sentido moderno, es fruto de los profundos cambios que se dieron en Occidente desde el siglo xvi en la concepción de la mente (mens), alma (psiqué) y espíritu (pneuma). Ante todo fue preciso desligarse de una concepción aristotélica que establecía el alma como “forma” del cuerpo, como principio vital (entelequia) y organizativo del organismo. Al mismo tiempo se fue desplazando la “sede del alma” del corazón al cerebro, volviendo a la concepción hipocrática cerebro-céntrica, frente a la concepción cardio-céntrica, impulsada también por Aristóteles. Esta compleja y dificultosa transición del corazón al cerebro se expresa en la famosa pregunta de la segunda escena del tercer acto de Elmercader de Venecia, obra de Shakespeare del año 1600: “Tell me where is fancy bread / In the heart or in the head?” (“Dime dónde se nutre la mente / ¿En el corazón o en la cabeza?”.
La respuesta, según Warren McCulloch (1965), es “la mente está en la cabeza”, es decir, en el cerebro, porque sólo allí se producen las innumerables conexiones necesarias para “la vida intencional del intelecto humano”. Pero ciertamente, la pregunta del poeta se plantea dentro de un marco filosófico que es el de una supuesta “sede del alma”, y sabemos que el concepto de alma está enredado con los conceptos de espíritu, mente, conciencia, persona, identidad, ego, libertad y responsabilidad (Vidal, 2006b). En el siglo xvii, René Descartes, tomando una decisión drástica, privó de alma (mente) a todo ser viviente no humano convirtiéndolos en máquinas. En el siglo xviii, Julián Offray de la Mettrie (1748) llevó esta expropiación al extremo proponiendo que también el hombre es una máquina. Como es sabido, además, Descartes defendió la idea dualista de que en el hombre la materia y el espíritu son “sustancias” diferentes que se comunican sólo a través de un órgano, la glándula pineal del cerebro. Una de las refutaciones más brillantes a esta proposición la hizo el neurólogo Antonio Damasio en su libro El error de Descartes (1994). En el siglo xix, los estudios anatómicos y fisiológicos del cerebro humano permitieron establecer el origen de ciertos trastornos de las funciones cognitivas superiores, como el lenguaje (afasias), provocados por lesiones específicas de determinadas áreas corticales, gracias a la obra de Paul Broca, entre otros. La fascinación por estos estudios llevó a la búsqueda desordenada de las más variadas y disparatadas “localizaciones” cerebrales, culminando en esa pseudociencia llamada “frenología” y, aún peor, en la mala praxis médica denominada “psicocirugía”, que generó el auge de las lobotomías frontales como tratamiento de algunas patologías mentales, con resultados desastrosos para los pacientes.
En la actualidad, no son pocos los críticos que ven en la proliferación de los estudios sobre neuroimágenes una vuelta solapada a esa frenología y, en efecto, muchos de ellos implícitamente recurren a un marco teórico que se creía superado. Al declamar que se ha descubierto la “sede” de tal o cual función, el “centro” de una determinada habilidad o cosas semejantes, se distorsiona la realidad y se crean falsas expectativas en un público no advertido. Por eso, es muy sugestivo que una de las fundaciones más prestigiosas dedicada a sostener investigaciones neurocientíficas señale a guisa de advertencia en su página de Internet aquellos artículos periodísticos que se hacen eco de estos mensajes erróneos.23
Algunos han ido más lejos en el tema “yo soy mi cerebro”. Por ejemplo, afirman que si el cerebro de X se transplantara en el cuerpo de Z, ya no será Z quien recibirá un nuevo cerebro, sino que X ganará un nuevo cuerpo. Dicho de otra manera, la persona A es la misma que la persona B, si (y sólo si) tienen el mismo cerebro funcional (Férret, 1993). No obstante, este uso ingenuo de experimentos mentales, la moda de imaginar ficciones con el cerebro, no lleva a nada (Vidal, 2006a; 2006b, 2008).
Una neurocultura bien entendida y una neuroeducación sana deben rechazar la imagen cinematográfica –tan frecuente en las películas de serie B– del cerebro aislado y pensante flotando en un contenedor de vidrio del laboratorio de un científico loco. La experimentación neurocientífica no avanza por esos andariveles y no presupone en absoluto una visión “frenológica” del ser humano. Debe entonces quedar claro que no existe un “órgano cerebral” para la moral o la ética, otro para las matemáticas o la música u otro más para el afecto o las emociones. Por el contrario, las investigaciones actuales desmienten la existencia de una correspondencia estable entre una estructura neural localizada y una función cognitiva determinada. Más bien se trata de redes neuronales muy complejas, donde las conexiones intracerebrales establecen circuitos distribuidos por toda la corteza, el cerebelo, los ganglios basales, el tronco encéfalico, etc. Por otra parte, la plasticidad neuronal crea continuamente nuevos caminos y conexiones, y la corteza cerebral “recicla” –como veremos más adelante– circuitos neuronales antiguos para procesar objetos culturales como la escritura, el dibujo o la música (Dehaene, 2006, 2007b, 2008, en prensa).24 Una clara refutación de centros funcionales estables y definitivos (y a fortiori, de pretendidas localizaciones frenológicas) es la existencia de personas hemisferectomizadas que desarrollan una vida normal con un sólo hemisferio cerebral, sea el derecho o el izquierdo (Battro, 2000; Immordino-Yang, 2006, 2008).
Debemos señalar que la medicina y la tecnología, con el progreso de los implantes en el cerebro (e.g., implantes cocleares para sordos; electrodos en la corteza visual para ciegos o en la corteza motora para cuadripléjicos), se han embarcado en el desarrollo de verdaderas “prótesis cerebrales” para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades sensoriales y motoras, cuyo valor humanitario no se puede desconocer (Kennedy y otros, 2000). Además de estas interfases entre neuronas y computadoras (muchas de ellas en estado aún experimental, pero otras, como los mencionados implantes cocleares, en plena expansión), debemos reconocer que los avances de la farmacología también permiten prever cambios sustanciales en el rendimiento cognitivo, como mejoras en la atención y en la memoria, cuya aplicación en la escuela abre interrogantes de carácter ético.
La neuroeducación, forma parte de esta compleja red de teorías y prácticas en acelerada evolución. De alguna manera ya es un integrante más de la “neurocultura” que se ha consolidado en el mundo.
VI. Algunas reflexiones epistemológicas