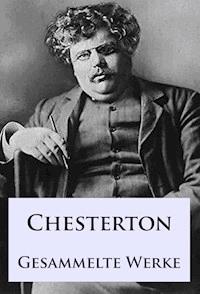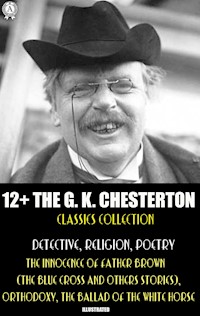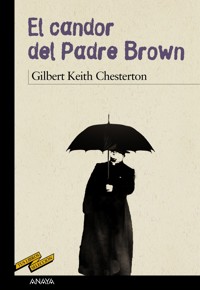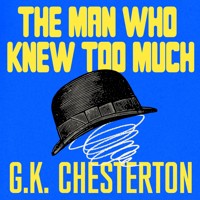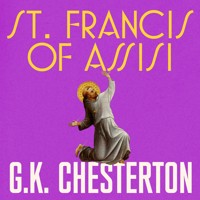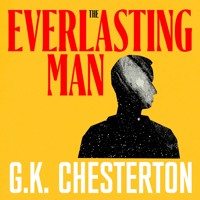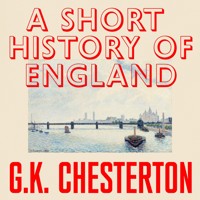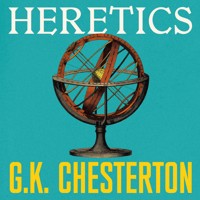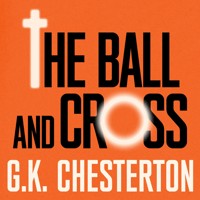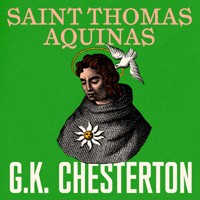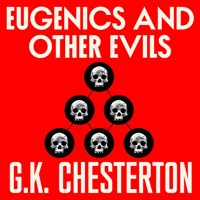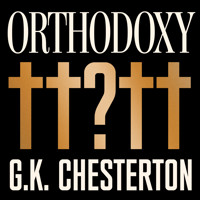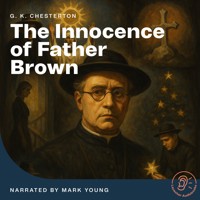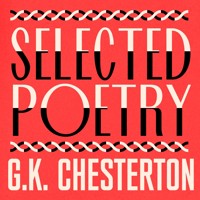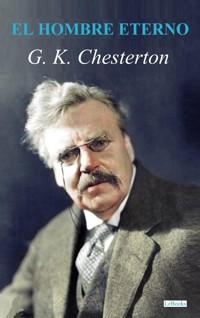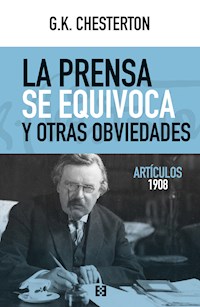
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
G.K. Chesterton, autor de novelas como El hombre que fue jueves y creador del famoso detective Padre Brown, fue ante todo un periodista que escribió miles de artículos para distintos medios. Su colaboración más longeva —de 1905 hasta su muerte en 1936— fue en el semanario gráfico Illustrated London News. En sus artículos, que eran verdaderos ensayos, habló de sus contemporáneos con una visión que hoy sigue resultando fresca y reveladora. Ya escribiera de educación, prisiones, elecciones, moda, turismo, teatro, ritos sociales o historia, hizo siempre gala de un tono combativo, pero alegre y burlón. Apostó por el hombre común frente al experto; por la tradición y la costumbre arraigada frente a la moda caprichosa y pasajera; por la alegría de un mundo material que se nos dona y tiene un significado positivo frente al pesimismo filosófico que todo niega o duda. Este volumen, realizado en colaboración con el Club Chesterton de la Universidad San Pablo CEU, es el tercero de esta serie que pone a la disposición del lector, con el humor, la brevedad y la inteligencia chestertonianas, los artículos de un año donde el movimiento sufragista femenino, la relación del hombre con el lenguaje, las historias locales londinenses y sobre todo el comportamiento de la prensa, captan la atención del escritor para ofrecernos su ironía y sentido común en textos de una vigencia sorprendente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La prensa se equivoca y otras obviedades
Sociedad
Serie editorial a cargo de Pablo Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de Usera
G. K. Chesterton
La prensa se equivoca y otras obviedades
Artículos 1908
Introducción de Ian Boyd, C.S.B.
Traducción de Carlos Rafael Domínguez
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2021
© De la edición e introducción: Pablo Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de Usera
Traducción del texto: Carlos Rafael Domínguez
Traducción de la introducción: Pablo Gutiérrez Carreras
El presente libro es la recopilación de los artículos escritos para The Illustrated London News durante 1908, comprendidos en The Collected Works of G. K. Chesterton, t. XXVIII, Ignatius Press, San Francisco (1987)
Esta edición cuenta con la autorización de Editorial Vórtice (Buenos Aires), que en el libro Cien años después publicó todos los artículos contenidos en este libro menos dos: «Nueva religión y nueva irreligión», 4-4-1908 y «Los estadounidenses en el deporte y el jingoísmo», 15-8-1908. Estos dos artículos se incluyeron en el libro De todo un poco, Pórtico, Buenos Aires (2005).
El Club Chesterton de la Universidad CEU San Pablo y Ediciones Encuentro quieren agradecer especialmente a Alejandro Bylick su generosidad y su inestimable colaboración para la publicación de este volumen.
Introducción: Ian Boyd, C.S.B.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 78
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-379-7
Depósito Legal: M-168-2021
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
índice
Nota de los editores
Introducción
Artículos (1908)
Índice de nombres
Índice temático
Nota de los editores
Con estas líneas presentamos al lector el tercer volumen del proyecto de colección completa de los artículos periodísticos que Chesterton escribió para el Illustrated London News, volumen que comprende los artículos publicados en 1908. Este tercer libro se une a los dos primeros de la serie, El fin de una época y Vegetarianos, imperialistas y otras plagas.
Con este nuevo título, La prensa se equivoca y otras obviedades, reconocemos la atención que en estos años —y veremos que en 1909 más aún— Chesterton prestó a reflexionar sobre el periodismo, como la vocación a la que respondió desde el primer momento de su carrera profesional. Como los índices de estos tres volúmenes demuestran, hay varios temas que fueron recurrentes en su pensamiento: el tema de la mujer, tratado especialmente a través de las protestas de las sufragistas; la cuestión de los ritos, las ceremonias y los símbolos; la educación y el periodismo. No fueron, evidentemente, los únicos, porque todo lo miró y de todo escribió, pero estos temas le ocuparon muy especialmente.
1908 es, por otra parte, el año en que se publicó la que es quizá su obra más célebre —junto a los relatos del Padre Brown—, la novela El hombre que fue jueves, así como la obra apologética Ortodoxia. En los presentes artículos hallamos más presentes los elementos estructurales de esta última que los de la novela. Encontraremos en estos artículos la afirmación de la importancia de los credos, así como la crítica a la concepción de tener la «mente abierta», conceptos ambos que merecen un lugar especial en el gran ensayo; pero también encontramos las luchas de Chesterton contra esa pretendida ciencia criminalística que era capaz de determinar, por el aspecto físico, la presencia de un «tipo criminal»; los esbozos de su futura batalla contra la eugenesia; y asimismo están presentes ideas positivas como la concepción del bien como algo primigenio que se salva del naufragio, como Robinson Crusoe y las galletas; la vida ordinaria considerada algo grande y milagroso, como una aventura; la imposibilidad de que la evolución, en tanto que teoría científica, aporte un concepto de «mejor», «más elevado» con el que comparar los estadios de evolución; el rechazo de las alegaciones de quienes creían poder alejar el mal de la guerra por meras razones de evolución o desarrollo; o la crítica de los que construyen una moral a partir de las excepciones y no de las reglas, a partir de los escandalizadores, y no a partir de los hombres comunes. Cada lector podrá disfrutar de su particular catálogo de temas preferidos porque prácticamente encontramos reflexiones acerca de todo.
Chesterton, como bien describe Ian Boyd en el trabajo introductorio que presentamos ahora, desarrolla una filosofía o una teología no sistemática de la sacramentalidad. Lo que vemos nos remite a realidades superiores; los sacramentos son las rendijas por las que la eternidad se cuela en el mundo. Encontramos en estas páginas muchos de los hitos que conducen a esa obra inmortal llamada Ortodoxia.
Pablo Gutiérrez Carreras María Isabel Abradelo de Usera
Introducción
El periodismo como parábola
El padre Ian Boyd, C.S.B. presentó su ponencia «El periodismo como parábola» en conferencias realizadas en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa y fue publicada en la revista The Chesterton Review, vol. XXXLIII, nos. 3 & 4, otoño/invierno, 2017. El padre Boyd es fundador y presidente emérito del G. K. Chesterton Institute for Faith & Culture y editor fundador de la revista del Instituto The Chesterton Review ambos con sede en Seton Hall University, So. Orange, N.J. (www.shu.edu/go/chesterton).
Podemos considerar a Chesterton como un escritor que continúa la tradición periodística de Thomas Carlyle y John Ruskin y el resto de los sabios victorianos cuyos escritos trataban de educar a un público aturdido y confundido por unos cambios intelectuales y sociales que apenas podían entender. En su meritoria introducción a una antología de escritos periodísticos de Chesterton, The Man Who was Orthodox, A.L. Maycock cita un pasaje de Ruskin en el que el autor dice que por cada cien personas que sienten, solo hay una que piensa, y que por cada diez mil que piensan, solo hay una que ve. Maycock aplica este comentario al propio Ruskin y a Chesterton, y los describe como autores que poseen el don del poeta, «un insólito poder de intuición que en las Escrituras recibe el nombre del don de la sabiduría, la aprehensión inmediata de la verdad, que supera al ejercicio de la razón, presentándose como un repentino resplandor y como una revelación». Maycock cita algunos aforismos tomados del periodismo de Chesterton: «El hombre más miserable es inmortal y el movimiento más poderoso es temporal, por no decir fugaz»; o, hablando del sufrimiento, «el rey puede dar una condecoración cuando clava al hombre en la cruz tanto como cuando clava la cruz en el pecho del hombre»; o cuando se refiere a la relación entre la anarquía moral y el moderno Estado burocrático: «cuando te saltas las grandes leyes, no encuentras la libertad, ni siquiera encuentras la anarquía, lo que encuentras son leyes pequeñas». Maycock sigue después comentando la trascendencia de este tipo de escritos: un hombre puede recordar la primera lectura que hace de estos fragmentos como hechos decisivos en su vida. Provocan, precisamente, el efecto de shock o sorpresa que, como Chesterton repite una y otra vez, son necesarios para permitirnos ver las cosas tal y como son, para ver el mundo con el asombro y la gratitud que merece.
Muchas de las dificultades que presenta el periodismo de Chesterton pueden ser resueltas cuando se le reconoce y se le lee como una expresión imaginativa y visionaria, más que como una sobria información de investigación científica. El comentario más claro acerca de lo que era el distributismo, por ejemplo, se encuentra en El regreso de Don Quijote (Londres, 1927), una novela que apareció, parcialmente, por entregas en el G.K.’s Weekly. La novela lleva el subtítulo de «Una parábola para reformadores sociales» y se dedica a W.R. Titterton, uno de los seguidores más entusiastas y literales del distributismo. Chesterton escribió en una ocasión que dudaba de que una verdad pudiera ser contada salvo a través de parábolas, y el sentido de esta parábola particular es fácil de captar. Lo que la novela satiriza es precisamente el medievalismo romántico que supuestamente representaría el sueño político del propio Chesterton. La novela advierte contra los peligros inherentes a la nostalgia de ciertas políticas, porque estos movimientos políticos pueden acabar cegando a las personas frente a los acuciantes problemas de la vida contemporánea y pueden hacerlos vulnerables a la explotación por parte de ideologías políticas extremistas y sin escrúpulos. En lugar de una toma de partido estridente y vacía de humor frente a la corrupción política, el periodismo de Chesterton contiene sutiles y autocríticas preguntas acerca del movimiento que él había fundado. La crítica más inteligente del periodismo de Chesterton está, por tanto, contenida en su propio periodismo. John Coates señala en su libro Chesterton and the Edwardian Cultural Crisis, el único que analiza los textos chestertonianos en su contexto periodístico, que el rostro del Chesterton periodista lleva una irónica sonrisa cervantina. En opinión de Coates, el periodismo de Chesterton presenta una perspectiva cautelosa, humana y equilibrada de las limitaciones del hombre y del pecado original; renuncia a invocar panaceas autoritarias; nunca rechaza ni la democracia ni las tradiciones liberales acerca de la tolerancia; es de corte moderado y desconfía de las declaraciones estrechas, simplificadas o blancas o negras hasta de sus propias posiciones, y establece con sus lectores una relación que se apoya en el afecto, la confianza y la libertad, así como en un cierto tono de guasa y burla de uno mismo. No reconocer estas características en su periodismo equivale a no entender su periodismo.
Los defectos más evidentes del periodismo de Chesterton se entienden mejor como defectos de su imaginación, normalmente generosa y exuberante. Una época de crisis imaginativa y emocional le sucedió poco tiempo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando bajo la tensión de una situación política agobiante, y con su hermano amenazado por las circunstancias del escándalo Marconi. Se convirtió, por poco tiempo, en el estrecho y furioso periodista que algunos aviesos críticos han creído que fue siempre. De modo intermitente, durante estos años, por ejemplo, en los artículos que escribió para el diario socialista y sindical Daily Herald, la crítica del periodismo de Chesterton estaría tristemente justificada. Es muy significativo que la mayoría de los pasajes que podrían considerarse como verdaderamente anti-semitas procedan de esta época. Pero si bien comenzó su carrera periodística protestando contra el tratamiento de los judíos en la Rusia zarista y previniendo al indiferente público eduardiano acerca de los peligros de un movimiento protonazi y racista como el movimiento eugenésico, acabó su carrera denunciando la persecución hitleriana de los judíos en Alemania, persecución que consideró la continuación de un mal anterior, pero bajo nuevas formas. En el periodismo de Chesterton, como señaló John Gross, no hay ninguna sombra larga que manche su honestidad.
Sin embargo, aún permanece una persistente convicción de que en el recorrido periodístico de Chesterton hay algo más que una mera honestidad característica del liberalismo del momento. El propio Chesterton insistía siempre en que las ideas populares acaban siendo más ciertas que falsas. De ser así, será también verdad la opinión popular que Orwell expresó cuando afirmaba que el periodismo de Chesterton es en realidad una forma de propaganda política y religiosa. No sería fácil decir si es propaganda y de qué. Como liberal de larga trayectoria, Chesterton fue, no obstante, un duro crítico del liberalismo político, y aunque insistía en que fuera lo que fuera, él no era un conservador, lo cierto es que combinó un respeto profundamente conservador por la tradición y un radical disgusto por los que despreciaban la tradición. Enemigo de la nostalgia de los conservadores, sus antagónicos héroes eran Samuel Johnson y William Cobbett, ambos tories, pero de muy distinto signo. Como distributista, Chesterton pareció quedar significativamente distante del movimiento político que él había fundado. Su posición religiosa era igualmente compleja. Si a comienzos de su labor periodística hacía gala de una formación deísta, casi unitarista, se hizo anglicano y siguió siendo anglicano durante gran parte de su carrera periodística. Pero incluso como anglicano no practicó la fe de la que era portavoz. Su conversión al catolicismo romano fue el gran acontecimiento de la última parte de su vida. A pesar de ser católico romano, y practicante, en su periodismo tomó parte, sorprendentemente, en muy pocas de las controversias católicas del momento. Como el Padre Brown, era católico sin ambages, pero apenas dice nada acerca de las doctrinas específicamente católicas, prefiriendo la defensa de las sencillas realidades materiales, el lado aparentemente profano de la vida diaria que se encarna en la recta razón y en las buenas formas.
Aun así, aunque todo esto sea cierto, la mordaz crítica de Orwell expresa la verdad fundamental del periodismo de Chesterton. Más que ninguna otra cosa, Chesterton es portavoz y apologeta del catolicismo. Sus escritos políticos, sociales y literarios son parte integral de una singular concepción de la vida. El Chesterton periodista es, verdaderamente, el Chesterton maestro religioso.
Cómo un periodismo que evita entrar directamente en las cuestiones religiosos pueda ser profundamente religioso es, quizás, la mayor de las paradojas chestertonianas. T.S. Eliot comentó que Chesterton era, en su tiempo, el más importante portavoz de las ideas sociales y políticas católicas; pero desde el punto de vista de Eliot, en orden a mantener a su público inglés, Chesterton ocultaba sus objetivos revolucionarios bajo un disfraz johnsoniano, de modo similar a como en su novela El hombre que fue jueves, el presidente Domingo oculta sus designios revolucionarios reuniendo a sus compañeros y conspiradores anarquistas en un balcón de Leicester Square. Ocultaba mostrándose. Pero esta táctica no era deshonesta. La tradición a la que pertenecía Chesterton, como anglicano y como católico romano, era una tradición sacramental. Según esta tradición, la Encarnación fue el punto culminante de la historia humana, porque esta entrada de lo divino en los acontecimientos humanos significa que toda la historia humana adquiere un significado religioso. Cristo es el signo sacramental de la presencia de Dios entre los hombres a través de la comunidad cristiana que recibe el nombre de Iglesia. La tarea de un periodista cristiano es, por tanto, interpretar los acontecimientos contemporáneos como signos sagrados de la permanente revelación del Dios encarnado. En la tradición sacramental, Dios mismo es considerado como un novelista que habla a través de parábolas y alegorías. Pero estas historias sagradas son también historias humanas cuya significación religiosa solo es comprendida por los que admiten que el acontecimiento único del Evangelio se hace continuamente presente a través de la historia, en la vida de las personas comunes.
Esta fe en la sacramentalidad nos da la clave para todo lo que es desconcertante en el periodismo de Chesterton. El gusto por la alegoría y la expresión simbólica y la creencia de que las verdades últimas solo pueden ser reveladas a través de parábolas acaba teniendo una gran importancia religiosa. La visión del distributismo social, a la que Chesterton dedicó gran parte de su carrera periodística, adquiere una profunda significación. El respeto por el hombre común no es un sentimentalismo popular, sino la expresión de una fe religiosa en que todo hombre es el signo sacramental privilegiado de Cristo. La intención de enseñar a unas personas vulnerables e interiormente confusas acerca de su dignidad humana puede ser vista ahora como el intento de ofrecerles comprender la significación religiosa de un aspecto de su vida que consideraban meramente humano. Este periodismo evita las estrechas disputas religiosas, porque lo que busca es acentuar aquellos aspectos de la vida material que normalmente se consideran profanos, pero que contienen en sí la más profunda y más rechazada de las verdades religiosas.
Ian Boyd, C.S.B.
Artículos (1908)
4 de enero, 1908
Consideraciones navideñas sobre la vivisección
La semana pasada, mientras me encontraba en medio de los comentarios sobre la vivisección, fue sometido a vivisección mi propio artículo. Lo cortaron en dos partes mientras estaba vivito y coleando. Y así como la cola del gusano continúa retorciéndose, también el final de mi artículo se retuerce todavía. Se trata de lo siguiente.
Ordinariamente sería algo extraño discutir estas cosas repugnantes tan cerca de Navidad. Pero, por raro que parezca, el mismo nombre de Navidad me recuerda esto. Exactamente en este tiempo del año uno ve en los periódicos las protestas de ciertos humanitaristas contra lo que ellos llaman la «carnicería» de animales en Navidad. Esto es un muy buen ejemplo de la suerte de humanitarismo que yo no acepto de ninguna manera, de las tesis morales que, como dije anteriormente, descarto desde el primer momento. Yo no sé si un animal sacrificado en Navidad ha tenido un tiempo mejor o peor que el que hubiera tenido si no hubiera existido la Navidad o las comidas de Navidad. Pero lo que sí sé es que las luchas y el sufrimiento de esa hermandad a la que pertenezco y le debo cuanto soy, la humanidad, hubiera tenido un tiempo mucho peor si no hubiesen existido la Navidad o las comidas de Navidad. Si el pavo que Scrooge le dio a Bob Cratchit hubiera tenido un destino mejor o más melancólico que otro pavo menos atractivo, es un tema sobre el que ni siquiera pretendo conjeturar. Pero que Scrooge fue una mejor persona por darle el pavo y Cratchit fue alguien más feliz por recibirlo, son dos hechos que acepto, así como acepto que tengo dos pies. No me preocupa lo que la vida y la muerte pueden significar para un pavo, pero me interesan el alma de Scrooge y el cuerpo de Cratchit. Nada me podrá inducir a echar sombra sobre los hogares humanos, o destruir las festividades humanas, o insultar a los regalos o a los favores humanos, por la consideración de cierto conocimiento hipotético que la naturaleza mantiene oculto a nuestros ojos. Nosotros, hombres y mujeres, estamos todos en un mismo barco, en medio de un mar tempestuoso. Nos debemos unos a otros una terrible y trágica lealtad. Si atrapamos tiburones para nuestro alimento, que sean sacrificados con mucha piedad. Permitamos que el que así lo desea, ame a los tiburones, los convierta en mascotas, les ate cintas alrededor del cuello, les dé azúcar y les enseñe a bailar. Pero si alguien sugiere que un tiburón vale más que un marinero, o que a un pobre tiburón se le debería permitir que ocasionalmente se coma la pierna de un negro, en ese caso yo llevaría a esa persona ante una corte marcial, porque es un traidor al barco.
Y mientras adopto este punto de vista del humanitarismo de la anti-Navidad, quiero terminar el escrito que dejé truncado la semana pasada, y terminarlo diciendo que estoy decididamente contra la vivisección. Si es que existe alguna vivisección, yo estoy contra ella. Estoy en contra de hacer cortes a perros vivos, por la misma razón por la que estoy a favor de comer pavos muertos. La conexión puede no resultar obvia, pero eso es debido a la extrañamente poco saludable condición del pensamiento moderno. Yo estoy en contra de la crueldad de la vivisección, como estoy en contra del cruel ascetismo de la anti-Navidad, porque ambas cosas involucran la alteración de hermandades existentes y el trueque de los buenos sentimientos normales por algo que es intelectual, fantasioso y remoto. No es algo humano, no es algo humanitario ver a una pobre mujer contemplando hambrienta un arenque ahumado y no pensar en los obvios sentimientos de la mujer sino en los inimaginables sentimientos del fallecido arenque. Del mismo modo, no es algo humano, no es algo humanitario mirar a un perro y pensar en los descubrimientos teóricos que se podrían realizar si fuera permitido hacer una perforación en su cabeza. Tanto la fantasía de los humanitaristas acerca de los sentimientos escondidos dentro del arenque ahumado, como la fantasía de los partidarios de la vivisección acerca del conocimiento escondido dentro del perro, son fantasías poco saludables porque alteran la cordura humana, que ya posee algunas certezas, mediante la búsqueda de algo que es necesariamente incierto. El partidario de la vivisección, buscando algo que puede ser útil o no, hace algo que ciertamente es horrible. El humanitarista anti-Navidad, buscando tener con un pavo una simpatía que ningún ser humano puede tener, sacrifica la simpatía que ya tiene con la felicidad de millones de pobres.
No es hoy inusual que en la realidad se toquen los más locos extremos. He experimentado siempre que el imperialismo brutal y la no-resistencia de Tolstoi no solamente no eran opuestos, sino que eran lo mismo. Los dos encierran la misma idea despreciable de que no se puede resistir a la conquista, mirada desde los puntos de vista del conquistador y del conquistado. Del mismo modo, el abolicionismo y la manera degradante de vender bebidas alcohólicas y beber whisky responden exactamente a la misma filosofía moral: ambos se basan en la noción de que el licor fermentado no es una bebida sino una droga. Pero yo estoy absolutamente convencido de que el extremo del humanitarismo vegetariano es afín al extremo de la crueldad científica. Los dos permiten que una dudosa especulación interfiera con la beneficencia ordinaria. Una sólida regla moral, en materias tales como la vivisección, se me presenta siempre de esa manera. No hay ninguna necesidad ética más esencial y vital que esta, a saber: que los casos excepcionales, aunque se admitan, deben ser aceptados solo como excepciones. De esto se sigue, creo, que si bien podemos hacer algo horroroso en una situación horrorosa, debemos tener certeza de que realmente nos encontramos en esa situación. De este modo, todos los moralistas sensatos sostienen que alguna vez podemos decir una mentira, pero a ningún moralista sensato se le ocurriría decirle a un niño que practique decir mentiras, por si acaso algún día tuviera que decir una que esté justificada. Del mismo modo, la moral ha justificado frecuentemente que se dispare un arma contra un asaltante o un ladrón, pero no justifica ir a la escuela dominical del pueblo y disparar contra todos los niños que parezcan futuros ladrones. La necesidad puede surgir, pero se debe esperar a que la necesidad haya surgido. Para mí es muy claro que si uno traspasa este límite cae en un precipicio.
Ahora bien, torturar a un animal puede ser o no ser una acción inmoral, pero, por cierto, es algo atroz. Pertenece al orden de los actos excepcionales y hasta desesperados. A no ser por una razón extraordinaria, yo nunca lastimaría gravemente a un animal. Por una razón extraordinaria, lo haría. Si, por ejemplo, un elefante loco me estuviera persiguiendo a mí y a mi familia y yo solo pudiera dispararle, de modo que el animal tuviera que morir en agonía, lo dejaría morir en agonía. Pero el elefante debería estar ahí; yo no le haría eso a un elefante hipotético. Ahora bien, siempre me ha parecido que este es el punto débil en los argumentos de los partidarios de la vivisección: «Suponga que su esposa se estuviera muriendo». La vivisección no la practica un hombre cuya esposa se está muriendo; si así fuera, debería evaluarse la situación del momento. Entonces se podría mentir, o robar pan, o realizar cualquier otra acción desagradable. Pero la acción fea de la vivisección es hecha a sangre fría, con calma, por parte de hombres que no saben si eso va a ser útil para alguien, hombres de quienes lo mejor que puede decirse es que posiblemente marquen el comienzo de un descubrimiento que tal vez pueda salvar la vida de la esposa de alguien en algún futuro remoto. Es algo demasiado frío y distante como para privar al acto de su horror inmediato. Es lo mismo que entrenar a un niño para que diga mentiras en previsión de un gran dilema que tal vez nunca llegue a ocurrir. Se hace una cosa cruel, pero no con la pasión suficiente como para tornarla aceptable.
Esto es bastante para explicar por qué estoy en contra de la vivisección. Me gustaría añadir, en conclusión, que todas las otras personas contrarias a la vivisección que yo conozco, debilitan infinitamente su argumentación al dirigir su ataque contra una especialidad científica que tiene de su lado, por lo común, al corazón humano. Y ellos no tienen de su lado el corazón humano al atacar costumbres universales. He oído hablar a los humanitaristas, por ejemplo, de la vivisección y del deporte de la caza como si fueran la misma cosa. La diferencia me parece simple y enorme. En ese deporte una persona se introduce en un bosque y se mezcla con la vida existente en ese bosque. Solamente se convierte en un destructor en el sentido simple y saludable en el que todas las criaturas son destructoras. El hombre se convierte por un momento, para ellas, en lo que ellas son para él: otro animal. En la vivisección un hombre toma a una criatura más simple y la somete a sutilezas que solo el hombre puede infligirle, y por las que el hombre es, por lo tanto, grave y terriblemente responsable.
Mientras tanto, sigue siendo cierto que yo voy a comer una gran cantidad de pavo esta Navidad. Y no es de ninguna manera cierto (como dicen los vegetarianos) que yo haga esto porque no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, o porque yo hago lo que sé que está mal, o que lo hago con vergüenza, o con duda, o con intranquilidad de conciencia. Por una parte, yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Por otra parte, yo sé muy bien que no sé lo que hago. Scrooge, los Cratchits y yo estamos, como he dicho, en un mismo barco. El pavo y yo somos, para decir lo máximo, barcos que pasan en la noche y se saludan al pasar. Le deseo el bien, pero es casi imposible descubrir si realmente lo trato bien. Puedo evitarle, y lo hago con horror, todos los tormentos especiales y artificiales, clavándole alfileres por diversión o cortándolo con cuchillos para una investigación científica. Pero si al alimentarlo lentamente y al matarlo rápidamente, para satisfacer las necesidades de mis hermanos, he mejorado ante sus propios y solemnes ojos su destino, extraño y separado; si lo he convertido a los ojos de Dios en esclavo o en mártir, o en alguien que es amado por los dioses y por eso muere joven, todo eso está más lejos de la posibilidad de mi conocimiento que la mayor parte de las abstrusas complejidades del misticismo o la teología. Un pavo es más oculto y horrible que todos los ángeles o arcángeles. En tanto Dios nos ha revelado parcialmente un mundo angélico, nos ha dicho parcialmente lo que un ángel significa. Pero Dios no nos ha dicho nunca lo que significa un pavo. Si usted va y contempla un pavo vivo durante una hora o dos, va a descubrir al final que el enigma, más que disminuir, ha aumentado.
11 de enero, 1908
La supervivencia de la Navidad
En el mundo hay dos métodos de publicidad: uno es anunciar algo diciendo que es exitoso; el otro es anunciar que una cosa está fallando. Se puede hacer propaganda de sermones comunes diciendo que son la nueva teología. O se puede, por otra parte, hacer propaganda de una flor ordinaria afirmando (bajo palabra de honor) que es la última rosa del verano. La entrada de algo en el mundo, o su partida del mundo, son las grandes oportunidades para alabarlo. Esta es la razón por la que hombres y mujeres saludables han encontrado siempre que los bautismos y los funerales son tan divertidos. Lo cual se cumple igualmente en el área de la estricta publicidad. Se puede anunciar algo diciendo que está viniendo y se puede anunciar algo diciendo que se está marchando. Tomo dos ejemplos obvios. Un anuncio de promoción de un periódico puede ser: «Definitivamente, el de mayor distribución». Y también puede hacerse publicidad de un actor, diciendo: «Definitivamente, la última representación». Existe, sin embargo, una muy importante distinción entre estos dos métodos. Si usted va a anunciar que algo es un fracaso, debe tratarse de algo bueno. Si usted quiere llamar la atención sobre la última rosa del verano, debe hacer eso cuando una larga experiencia histórica humana nos lleve a creer que la humanidad realmente es aficionada a las rosas. No se puede jugar ese juego con el jabón, o cualquier otra cosa o manía de importancia secundaria. El ocaso es poético porque el sol es popular. Un fuego de leña o carbón que se está extinguiendo puede atraer a la gente hasta sus últimas brasas: se van a quedar a su alrededor porque el fuego es en sí mismo una cosa fina. Pero si usted tiene en su casa grifos de agua caliente a la vista (Dios no lo permita), no se le vaya a ocurrir, ni siquiera de una manera educada y hospitalaria, pedirle a sus amigos que pongan sus dedos sobre los grifos de agua caliente y sientan cómo se van enfriando gradualmente. No es lo mismo. El fuego en el hogar es una cosa hermosa, y cuando comienza a debilitarse es todavía poético. Los grifos de agua caliente son una cosa horrible, y cuanto más pronto se enfríen, mejor. Usted debe estar seguro del mérito real de algo antes de arriesgar la declaración de que se está muriendo. Si algo es débil, insista en su enorme éxito; es la única oportunidad. Si algo es fuerte, insista en decir que está siendo derrotado.
Por este simple principio podemos llegar a establecer una división práctica entre los dos principales tipos de instituciones humanas. Siempre se supone que las instituciones realmente sanas están muriendo, como las naciones. Las instituciones totalmente enfermas siempre son encomiadas por gozar de una brutal e invencible salud, como los imperios. Cuando un ciudadano inglés, sea tory o radical, quiere alabar a Inglaterra, dice que el país se está viniendo abajo y que los ingleses fuertes han muerto. Pero cuando un imperialista británico, sea alemán, austríaco, polaco, judío o estadounidense, desea alabar al Imperio británico, dice que está yendo adelante vigorosamente y que nada puede detener su éxito. Dice eso porque realmente no cree en el Imperio británico en absoluto. Él sabe que una publicidad optimista es lo único aconsejable en el caso de un bien tambaleante. Pero el patriota inglés, tory o radical, sabe que existe un bien sólido llamado Inglaterra y le dice a la gente que lo aferre antes de que desaparezca, en lugar de aconsejarles que lo elogien simplemente porque es un boom. Este es solo un ejemplo, pero el principio es de aplicación universal. La gente apegada a cosas que aprecia tiende a sentir temor por ellas. La gente apegada a cosas que no aprecia tiende a jactarse de ellas. Los amantes tienden a estar tristes. Los viajantes de comercio tienden a estar artificial e inhumanamente alegres.
Todo esto me recordaron las inevitables discusiones en los diarios de estos días acerca de si la celebración de la Navidad está destinada a morir, o si la Navidad misma va a desaparecer. Por supuesto, la Navidad no va a desaparecer. La Navidad es una de esas cosas importantes que pueden permitir que alguien se jacte de su próxima desaparición. Santa Claus es un actor que siempre puede realizar una «definitivamente, última presentación», con verdadera ventaja para él. Porque la gente realmente desea verlo. Las cosas sin importancia necesitan proclamarse nuevas, como tantas nuevas filosofías alemanas. Las cosas importantes pueden jactarse de ser antiguas. Las cosas importantes pueden jactarse de estar moribundas. Es muy fácil someter a un test el caso de la Navidad. Todos los escritores que han alabado las tradiciones de Navidad las han alabado como anticuadas. Todos los autores que han hecho el elogio de Papá Noel lo han elogiado como un caballero muy anciano. Ahora bien, no hay ninguna persona que crea en la tradición más que yo. La tradición, me parece, es simplemente la democracia de los muertos. Pero hay cierta clase de tradición que, mientras es inmensamente valiosa, no es, obviamente, por causa de su eterna renovación, del todo exacta. Si la tradición registra que hay cosas que se han vuelto cada vez más calientes, o frías, o azules, o triangulares, cuanto más larga haya sido esa tradición, tanto más claramente debe resultar que no puede ser del todo cierta. Suponiendo que nuestro padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo, todos ellos hayan dejado registrado que el sol en el cielo se hacía cada vez más pequeño a sus ojos, en ese caso pienso que no debemos creerlo, no porque nosotros seamos más sabios que ellos, sino porque si eso hubiera sido cierto, hoy ya no existiría el sol. Por eso, cuando sabemos que nuestros padres, época tras época, han estado diciendo que la religión se moría, que tal festividad religiosa se moría, que las costumbres humanas más queridas se morían, pienso que estamos justificados si decimos que ellos estaban equivocados, no en sus elogios, sino en su desesperación. La verdad era que la religión, siendo realmente algo importante, podía seguir viviendo pujante como un continuo fracaso, así como sería perfectamente normal que un cervecero anunciase que tiene el último barril de genuina cerveza inglesa.
La celebración de Navidad ciertamente va a permanecer, va a sobrevivir a cualquier intento de artistas modernos, idealistas o neopaganos de suplantarla por otra cosa. La verdad es que existe una alianza entre la religión y una diversión auténtica, de la que los pensadores modernos nunca han tenido la clave, y que ellos son incapaces de criticar o destruir. Todas las utopías socialistas, todos los paraísos paganos prometidos en nuestra época a la humanidad, han tenido un horrible fallo: todos ellos son decorosos. Todos los hombres como William Morris1 son decorosos; hasta todos los hombres como H. G. Wells son decorosos, mientras sean hombres de verdad. Pero no ser decoroso es la esencia de una real felicidad, sea ante Dios o ante los hombres. La hilaridad implica humildad, es decir, implica humillación. Cualquiera puede probar por sí mismo este principio espiritual antes de fin de mes saliendo a caminar por allí y llevando puesta la gorra que haya encontrado en su cracker2. La religión está mucho más cerca de la felicidad ruidosa que ese tipo de felicidad distante y moderada en que los caballeros y filósofos encuentran su paz. La religión y el barullo están muy cerca uno del otro, como lo prueba la historia de todas las religiones. El barullo significa cosa de sinvergüenzas y la religión significa reconocer que uno es un sinvergüenza. Alguien ha dicho, y se lo ha citado a menudo: «Sé bueno y serás feliz; pero no lo vas a pasar bien». El epigrama es ingenioso, pero está completamente equivocado en cuanto a su apreciación de la naturaleza humana. Yo me atrevería a decir que la verdad es exactamente lo contrario: «Sé bueno y lo pasarás bien; pero no vas a ser feliz». Si tienes un buen corazón, vas a tener siempre cierta tranquilidad de espíritu. Vas a tener la capacidad de disfrutar de las fiestas humanas especiales y las buenas nuevas humanas positivas. Pero el corazón que está preparado para disfrutar de tranquilidad debe estar también preparado para recibir heridas. Si uno solamente desea ser feliz, ser constante y estúpidamente feliz como los animales, sería más conveniente no tener en absoluto un corazón. Por fortuna, no es tan importante ser feliz como pasar bien el tiempo. Los filósofos son felices; los santos pasan bien el tiempo. Lo importante en la vida no es mantener un constante sistema de placer y compostura (que puede muy bien lograrse endureciendo el propio corazón o embotando la propia cabeza), sino manteniendo viva en uno mismo la inmortal capacidad del asombro y de la risa, y una especie de joven reverencia. Esta es la razón por la que la religión siempre insiste en días especiales como la Navidad, mientras que la filosofía siempre tiende a despreciarlos. La religión no se interesa en si alguien es feliz, sino en si todavía está vivo, si todavía puede reaccionar de una manera normal ante cosas nuevas, si pestañea en medio de una luz enceguecedora, o si se ríe cuando le hacen cosquillas. Eso es lo mejor de la Navidad: sorprender y perturbar la felicidad, ser una comodidad incómoda. Las tradiciones navideñas destruyen las costumbres humanas. Mientras las tradiciones son generalmente generosas, las costumbres son casi siempre egoístas. El objetivo de un festejo religioso es, como ya lo he dicho, descubrir si un hombre feliz aún está vivo. Una persona puede sonreír estando muerta: la compostura, la resignación y los más exquisitos buenos modales son, por así decir, las características más marcadas de los cadáveres. Solo hay una manera de comprobar la vitalidad real y consiste en un festejo especial. Haga estallar un petardo en su oído y vea si da un salto. Pínchese con una espina y vea si lo siente. Si no, es porque está muerto o, si se prefiere, está «viviendo una vida superior».
En esta materia, como en casi todos los asuntos modernos, debemos tener presente de continuo la cuestión que creo haber mencionado en relación con Francis Thompson3 y el simbolismo religioso. Cuando hablamos de cosas como la Navidad, debemos recordar con qué tenemos que compararlas. No es una cuestión entre las ceremonias navideñas y una vida libre y pura. Es una cuestión entre las ceremonias navideñas y las ceremonias vulgares de la sociedad; entre las convenciones excitantes de una pantomima y las convenciones aburridas de un banquete. No es una cuestión de la Navidad contra la libertad; aunque, si así fuera, yo elegiría la Navidad.
18 de enero, 1908
La histeria de las masas
Causa pena notar que en el presente las masas no son debidamente admiradas. En esta época, particularmente carente de democracia, generalmente se presume que las grandes masas, y en forma especial las entusiastas, han de estar, de alguna manera, equivocadas. A un hombre airado se le califica de fuerte, pero a cuatrocientos hombres airados, por alguna extraña razón, se los califica de débiles. Los periódicos modernos tienen guardada en sus tipografías una palabra para designar una multitud de cualquier orientación que sea: es la palabra «histérica». Tennyson, lamento decirlo, estaba de acuerdo con los periódicos en este y en muchos otros puntos. Cuando escribió sobre Francia y la Revolución francesa, no solamente no lo hizo como un gran poeta, sino que no lo hizo como un hombre educado. No cualquier persona es capaz de sintetizar toda la ignorancia sobre un cierto tema en una sola línea, pero Tennyson lo logró cuando aludió a la Revolución como «la loca histeria de los celtas».
Mi interés al citar esta línea es solo la palabra «histeria». Me resisto a la tentación de señalar que esas personas no eran celtas (si es que existen realmente los celtas) y que eran menos locos que Tennyson. Mi verdadero interés es el significado de la palabra «histérico». Siendo una palabra científica, su significado no es muy claro. La he visto aplicada a las más interesantes masas modernas y a los mejores diarios modernos. La multitud que reclamaba la absolución de Wood4 fue tachada de histérica. La multitud profesional que trató de demoler la estatua del perro marrón5 fue tachada de histérica.
Este cargo de histeria contra las multitudes es muy engañoso. Si quiere decir que una multitud está furiosa, y es extravagante, capaz de acciones terribles, para bien o para mal, entonces esa multitud no es histérica sino heroica. Pero si quiere significar que una multitud es débil y tonta, que no tiene ningún fundamento, que celebra alguna fantasía irresponsable o morbosa, entonces eso simplemente no es cierto.
Las masas tienen sus fallos, pero al menos son perfectamente razonables. Todos los grandes movimientos de masas en la historia, en cuanto puedo recordar, han sido perfectamente razonables. Para tomar solo un ejemplo: yo nunca pude comprender por qué los historiadores y los novelistas tratan los disturbios de Gordon6 como un movimiento sin objetivos ni excusas. Los disturbios de Gordon tenían el objetivo perfectamente razonable de evitar que se revirtiera la política del protestantismo inglés, intolerante, clara y coherente, y tenían la excusa perfectamente razonable de que esa política estaba siendo revertida. Cualesquiera puedan ser mis convicciones personales, no veo por qué los protestantes no pueden gozar de los derechos humanos ordinarios, tales como el derecho de hacer festejos y el derecho a la insurrección. Por esta razón, siento una completa simpatía emocional por el Guy Fawkes Day7, y por los disturbios de Gordon. Un tumulto es siempre razonable, aun cuando no sea justo. El imperialismo no es justo, pero es razonable. Y así pasó con la noche de Mafeking8. El socialismo no es justo, pero es razonable. Lo mismo digamos de los antiguos tumultos en Trafalgar Square. El protestantismo puede no ser justo, pero es razonable. Y así pasó con los disturbios de Gordon. Cuando algo es razonable, pero no es aceptado o no puede realizarse, estalla una ruinosa violencia. Los hombres luchan cuando son furiosamente razonables; cuando, por así decir, son muy irrazonablemente razonables. Ninguna pelea puede ser provocada por la pura sinrazón. Uno puede pelear por la Srta. Eddy, pero no por Edward Lear9.
Permítaseme ahora tomar dos ejemplos de manifestaciones, una acerca del perro marrón y otra de congratulación con Wood. Ambas fueron «histéricas» desde el punto de vista del periodismo, pero pienso que ambas fueron muy sensatas desde su propio punto de vista. En cuanto a lo del perro marrón, he señalado ya en estas columnas que soy contrario a la vivisección, pero nadie parece haberse preocupado realmente acerca de la auténtica ética que subyace al estallido de los estudiantes. Decir que tales pasiones son una mera locura es absurdo. La gente enloquecida podría destrozarlo todo; la gente alborotada lo destrozaría todo. La idea detrás de la acción de los estudiantes era, creo yo, la idea muy racional, equivocada o no, de que una calle pública y un monumento público estaban siendo usados contra una decisión pública y contra la moral pública. Los contrarios a la vivisección pueden tener razón o no, pero ellos no son Gran Bretaña. Battersea es Gran Bretaña, o al menos es una muestra inusualmente representativa de ella. El simple hecho de que ciertas personas sean humanitarias y tengan un ideal razonable no las autoriza a erigir monumentos a perros de color marrón en las calles de Battersea, así como no las autoriza a prohibir el tránsito de asnos de color marrón por las calles de Battersea. Los monumentos públicos deben ser erigidos por el público y no por una pequeña minoría, aunque tenga razón. Hay personas que piensan que es incorrecto practicar la vivisección con los perros: yo soy una de ellas. Hay personas que piensan que es incorrecto conducir asnos o comer conejos: yo no soy una de ellas. Pero pienso que todos deberíamos quejarnos si se levantasen enormes estatuas para conmemorar el mero hecho de que algunos individuos han usado animales para alimento o para tracción y que algunos otros individuos no han estado de acuerdo con eso. Si un cristiano cualquiera, vendedor ambulante, recorriendo inocentemente una calle, se topase cara a cara con una colosal estatua ecuestre, por así decir, de sí mismo junto a su asno, y en esa estatua su asno mostrase una expresión de santo sufrimiento mientras él muestra una sonrisa lasciva de odiosa crueldad, y debajo hubiese una inscripción grande y legible conmemorando sus vicios y las virtudes del asno, entonces yo creo seriamente que ese vendedor ambulante, como ciudadano, estaría justificado si promueve un alboroto. Se le debería castigar por otros actos de crueldad para con su asno, pero no puede ser expuesto a la vergüenza pública ante los británicos solo por tener un asno.
Más todavía, yo conozco muchas personas de la más elevada naturaleza moral que están realmente convencidas de que comer alimento de cualquier clase de animal es un cruel y obsceno canibalismo. Esas personas me visitan, me dan la mano, me piden que les dé conferencias, pero queda en pie el hecho de que ellas, muy correctamente desde su propio punto de vista, me consideran un desalmado porque me como un abadejo en el desayuno. Esto yo lo sé, y lo acepto; debo confesar, sin embargo, que me sentiría molesto si saliese a caminar una mañana por el parque de Battersea y encontrase un monumento al abadejo. Me desagradaría si fuese la estatua de un abadejo en una actitud patética y fascinante y tuviese debajo una inscripción como esta: «Este es el abadejo martirizado, asesinado para constituir el bestial desayuno de G. K. Chesterton, que vive en la mansión de aquí a la vuelta». No digo que echaría abajo la estatua, ya que soy adverso a todas las formas de trabajo manual prolongado, pero sí afirmo que tendría un argumento razonable contra eso. Objetaría que me hicieran objeto de un rechazo público, no teniendo ninguna razón para creer que proviene del público. Insistiría en que si me tienen que insultar en las calles tendría que ser de acuerdo con una opinión tan amplia y general como las calles mismas. Ahora bien, si el monumento conmemorara a cien abadejos comidos en cien mesas de desayuno (lo cual pareciera ser un proyecto escultórico muy rico) y si, consecuentemente, vinieran a protestar conmigo cien personas que han comido abadejo, no pensaría yo que, por eso, la protesta sería menos racional. Aún más, pensaría que eso es un movimiento de masas, pero muy razonable. Y pensaría que fuera tanto más razonable por tratarse de una multitud.
Exactamente lo mismo se aplica, pienso, a la multitud que aguardaba la absolución de Wood, una multitud que también fue llamada histérica. Una multitud puede, ciertamente, ser amoral, pero una multitud muy raramente es antimoral. Una multitud muy raramente es morbosa, pues el secreto es parte esencial de la morbosidad. La multitud es como un niño, no como un demente. Sus ideas morales son pocas, pero en general son inocentes: matar a los tiranos, abolir el hambre. Es muy raro, casi desconocido, que una multitud tenga ideas que en sí mismas sean histerias, modas pasajeras, herejías, rarezas, desviaciones éticas. Es extravagantemente improbable que la multitud que aguardaba afuera del edificio de los tribunales tuviera especial simpatía por alguno de los elementos histéricos en ese caso particular. Esa multitud no estaba a favor de una estética relajada, o de la egolatría, o de una desvergüenza pretendidamente intelectual. En otras palabras, la multitud no estaba a favor del Sr. Wood. La multitud estaba y siempre había estado a favor de la justicia. La multitud tenía un sentimiento muy bien fundado de que llevar una persona a la horca se había convertido en un trabajo muy fácil. La multitud tenía, como sucede en todas partes, una profunda desconfianza de la policía. La multitud sabía (cosa que las clases educadas no son suficientemente educadas para saber) que la policía no es de ninguna manera imparcial: la policía trabaja por convicción, exactamente como lo hace la fiscalía. Y la multitud, conociendo esto, sabía que era un ultraje para el honor eterno, como efectivamente lo es. Pero nuestra época ha cobrado tanta antipatía a cualquier idea de la gente común, que nadie me cree cuando digo que una multitud se reunió por un motivo tan humano y razonable.
Un amigo mío, que conoce a muchos de los estudiantes del University College, me asegura que varios de ellos, incluso algunos de los que tomaron parte en los disturbios, no son partidarios de la vivisección en la práctica, y hasta en teoría la juzgan innecesaria. No sé si esto es así, pero puedo muy bien creerlo. El odio a la vivisección no se contradice con el odio a sus contrarios. De la misma manera, el público que saludó la absolución de Wood estaba formado por gente que nunca lo hubiera soportado diez minutos ni como secretario ni como yerno. La protesta era contra dos minorías. Los humanitaristas son percibidos como menos naturales que los torturadores. Los detectives son percibidos, muy correctamente, como más viles que los criminales.
25 de enero, 1908
Los aristócratas como mistagogos
Una vez oí que alguien llamó a nuestra época «la época de los demagogos». En cuanto a esto solo puedo decir, con las admirablemente sensatas palabras del cochero en Pickwick: «Esa afirmación es política y, por lo tanto, no es cierta». Lejos de ser la época de los demagogos, esta es muy especialmente la época de los mistagogos. Lejos de ser un tiempo en el que se alaba a las cosas porque son populares, la verdad es que esta es la primera época tal vez en la historia del mundo en que se alaba a las cosas porque son impopulares. El demagogo tiene éxito porque sabe hacerse comprender, aunque no valga la pena comprenderlo. En cambio, el mistagogo tiene éxito porque no es comprendido; aunque, por regla general, ni siquiera vale la pena no comprenderlo. Gladstone fue un demagogo; Disraeli un mistagogo. El nuestro es especialmente el tiempo en que alguien puede anunciar sus productos no como algo universal, sino como lo que los comerciantes llaman una «especialidad». Todos nosotros sabemos esto, por ejemplo, con respecto al arte moderno. Miguel Ángel y Whistler10 fueron dos grandes artistas. Pero uno es obviamente público, y el otro es obviamente privado, o, más bien, no es obvio de ninguna manera. Los frescos de Miguel Ángel son, sin duda, más finos que lo que requiere el juicio popular, pero estaban claramente destinados a impactar sobre el juicio popular. Las pinturas de Whistler a menudo parecen destinadas a eludir el juicio popular; hasta parecen destinadas a huir de la admiración popular. Son elusivas, fugitivas, escapan a toda alabanza. Indudablemente, en los días de Miguel Ángel muchos se consideraban a sí mismos grandes artistas, aunque no tuvieran éxito, pero no se consideraban grandes artistas precisamente porque no tenían éxito. La peculiaridad de nuestro tiempo es tener un prejuicio positivo contra lo popular.
Otro ejemplo de esto mismo se puede encontrar en las concepciones más recientes del humor. Según la sana tradición de la humanidad, una broma es algo pensado para divertir a los demás. Una broma que no los divierte es un fracaso, así como una fogata que no los calienta es un fracaso. Pero hemos visto que este proceso de secretismo y aristocracia se ha introducido también en las bromas. Si un chiste no alcanza a hacer gracia, una pequeña escuela de estetas nos va a pedir que notemos la vívida gracia de su fracaso y de su baja altura. La vieja idea de que la broma no había resultado agradable para el grupo ha sido sustituida por la nueva idea aristocrática de que el grupo no es digno de esa broma. Han introducido un individualismo casi descabellado en una forma de intercambio que era especial y clamorosamente comunitaria. Hasta han convertido frivolidades en cosas secretas. Han hecho que la risa sea más solitaria que las lágrimas.
Hay una tercera cosa a la que los mistagogos le han estado aplicando recientemente los métodos de una sociedad secreta: me refiero a los modales. Las personas que deseaban evitar la rudeza solían presentar los buenos modales como algo razonable y ordinario. Ahora buscan presentarlos como algo privado y peculiar. En lugar de decirle a una persona que estorba el acceso a una calle o al hogar de la casa: «¿Le importaría retirarse?», los modernos le dicen: «Usted, por supuesto, no sabe retirarse».
Acabo de leer un libro interesante escrito por Lady Grove llamado The Social Fetich, que es una clara manifestación de esta nueva especialidad y mistificación. Se le debe a Lady Grove el haber dicho que ella posee algunas de las cualidades más libres y más honorables de la antigua aristocracia whig, con toda su maravillosa sofisticación y su extraña fe en las modas pasajeras de nuestra política. Por ejemplo, ella habla del imperialismo jingoísta con un saludable desprecio inglés, y percibe verdades raras e impactantes y las registra con justeza; como, por ejemplo, que hay democracias avanzadas en los países católicos y del sur de Europa. Pero en su tratamiento de las fórmulas sociales en Inglaterra ella es, debemos decirlo con franqueza, una vulgar mistagoga. Pues no tiene el menor deseo, como una demagoga decente, de procurar que la gente entienda; lo que desea es hacer a la gente penosamente consciente de no entender. Su método favorito consiste en aterrorizar a la gente para que no haga cosas absolutamente inofensivas, diciéndole que si las hace va a pertenecer a una clase de gente que haría también otras cosas, igualmente inofensivas. Si usted pregunta por la madre de alguien, o por lo que sea, usted es la clase de persona que podría tener un almohadón, o no tenerlo. Me olvido de cuál es el caso, y diría que lo mismo le pasa a ella. Si uno asume la simple dignidad de ser un ciudadano decente y dice que no ve el inconveniente de tener una madre o un almohadón, ella diría que es muy lógico que usted no vea el inconveniente. Esto es lo que yo llamo ser un mistagogo. Es más vulgar que ser un demagogo, porque es más fácil.
El punto importante que quiero enfatizar es que esta aristocracia es de una especie nueva. Todos los antiguos déspotas fueron demagogos; al menos eran demagogos todas las veces que trataban de agradar o de impresionar al demos. Si servían cerveza a sus vasallos era porque tanto a ellos como a sus vasallos les gustaba la cerveza. Si (con un humor algo diferente) servían plomo derretido a sus vasallos, era porque tanto ellos como sus vasallos sentían una fuerte repugnancia por el plomo derretido. Pero ellos no encontraban ningún misterio en estas dos sustancias. No decían: «¿No les gusta el plomo derretido…? Ah, no... por supuesto, a ustedes no les gusta. Son, posiblemente, el tipo de personas que preferirían la cerveza… No merece la pena ni pedirles que se imaginen la corriente oculta de placer psicológico experimentado por una persona refinada ante la simple presencia del plomo derretido». Hasta los tiranos, cuando trataban de ser populares, intentaban darle placer a la gente. No trataban de aterrorizarla dándole algo que estuviera obligada a considerar un placer.
Lo mismo sucedía con los actos populares de la aristocracia. Los aristócratas trataban de impresionar a la humanidad con la exhibición de cualidades que la humanidad admira, tales como el coraje, la alegría o, simplemente, el esplendor. La aristocracia podría tener una mayor posesión de estas cosas, pero la democracia experimentaba el mismo deleite en ellas. Era mucho más sensato que alguien se propusiera a la admiración por haberse bebido tres botellas de oporto en una reunión, que proponerse a la admiración pública, como hace Lady Grove, porque cree que es correcto decir «vino oporto» mientras otras personas creen que es correcto decir solo «oporto». Ignoro si la preferencia de Lady Grove por vino oporto (quiero decir, por la expresión «vino oporto») es gusto por la poesía absurda, pero al menos es un muy buen ejemplo de la futilidad de ese tipo de test hasta en cuestiones de simple buena crianza. «Vino oporto» puede ser la expresión utilizada en ciertas buenas familias, pero innumerables aristócratas dicen «oporto», mientras todas las camareras dicen «vino oporto». Todo esto es bastante más trivial que coleccionar boletos de tranvía. No voy a continuar con otras distinciones de Lady Grove. Paso por alto la interesante teoría de que yo debiera decirle al Sr. Jones, (aunque aparentemente fuera mi mejor amigo), «¿Cómo está la Sra. Jones?», en lugar de «¿Cómo está su esposa?». Paso también por alto una apasionada declamación acerca de las colchas (creo) porque no llegó a hacerme hervir la sangre.