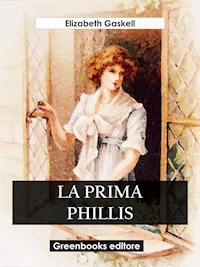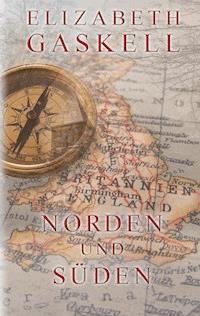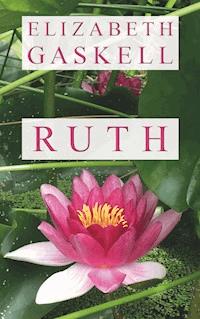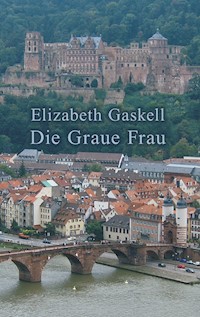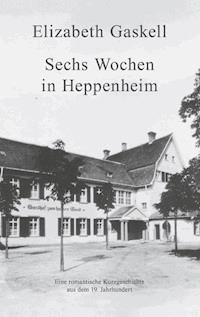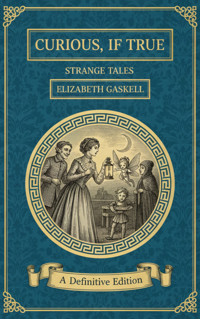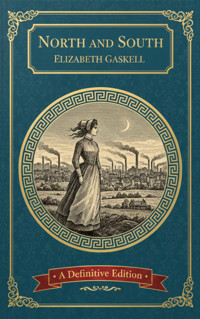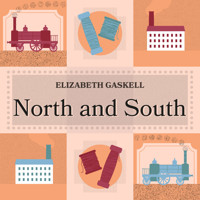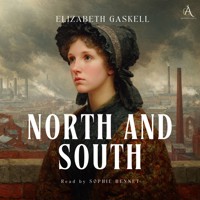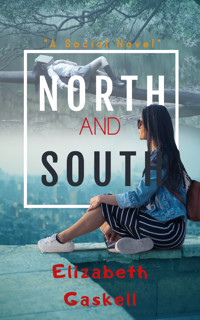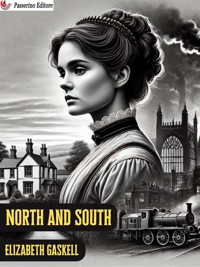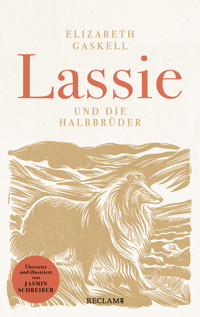CAPÍTULO I
Es maravilloso para un joven
disponer por primera vez de un alojamiento para él solo. Creo que
nunca me he sentido tan satisfecho y orgulloso como el día en que,
a los diecisiete años, me senté en un pequeño cuarto triangular
encima de una pastelería de Eltham, la capital del condado. Mi
padre se había despedido de mí aquella tarde después de dictarme
unas cuantas normas elementales de conducta que me sirvieran de
guía en mi nueva vida. Yo iba a trabajar con el ingeniero del
ferrocarril encargado de la construcción del pequeño ramal de
Eltham a Hornby. Mi padre me había conseguido ese empleo, que
estaba un poco por encima de su categoría; aunque tal vez debería
decir, por encima de la posición en que había nacido y crecido,
pues la gente le trataba cada vez con mayor consideración y
respeto. Era mecánico de oficio, pero tenía cierto talento para la
invención, además de mucha perseverancia, y había ideado
importantes mejoras para la maquinaria del ferrocarril. No lo hacía
por dinero, aunque, como es lógico, aceptase el que le llegaba
merced al curso natural de las cosas. Desarrollaba sus ideas
porque, como él decía, «hasta que no les daba forma, le
obsesionaban día y noche». Pero no hablaré más de mi querido padre;
un país es afortunado cuando tiene muchos hombres como él. Era un
espíritu independiente por ascendencia y por convicción; y eso fue,
creo, lo que le empujó a alquilarme una habitación encima de la
pastelería. La tienda era de dos hermanas del pastor de nuestra
comunidad, lo cual se consideró una especie de salvaguarda de mi
moralidad cuando me acosaran las tentaciones de una capital de
condado, con un salario de treinta libras anuales.
Mi padre se había tomado dos días
libres, un tiempo precioso para él, y se había puesto el traje de
los domingos para llevarme a Eltham y acompañarme primero a la
oficina, donde me presentaría a mi nuevo jefe (que estaba un poco
en deuda con mi padre por ciertas sugerencias), y después, a
visitar al pastor de la Iglesia independiente[1] de la pequeña
congregación de Eltham. Y luego se marchó; y, aunque sentí
despedirme de él, empecé a saborear el placer de ser mi propio
dueño. Saqué las cosas de la cesta que me había dado mi madre, y
olí los botes de conservas con el deleite del propietario que podía
abrirlos en el momento en que lo deseara. Cogí y sopesé en mi
imaginación el jamón curado en casa, que parecía prometerme unos
festines interminables; y me regocijó saber que podía comerme
aquellas exquisiteces cuando me diera la gana, sin depender de
persona alguna, por indulgente que ésta fuera. Guardé mis víveres
en la pequeña esquinera; en aquel cuarto no había más que esquinas,
y todo estaba colocado en ellas: la chimenea, la ventana, el
armario. Yo parecía ser lo único que estaba en medio, y apenas si
cabía. La mesa era una hoja abatible bajo la ventana, que daba a la
plaza del mercado; así que existía el riesgo de que mis estudios
—que habían llevado a mi padre a pagar un dinero extra para que yo
dispusiera de un lugar donde sentarme— se desviaran de los libros
para
centrarse en hombres y mujeres.
Yo haría mis comidas con las dos ancianas señoritas Dawson, en la
salita que había tras la pastelería triangular del piso de abajo;
al menos el desayuno y el almuerzo, pues, como mis horarios
vespertinos serían probablemente intempestivos, tomaría el té o
cenaría por mi cuenta.
Después de todo aquel orgullo y
satisfacción, me invadió el desconsuelo. Era la primera vez que
salía de casa, y no era más que un niño; y, aunque la máxima de mi
padre fuera «la letra con sangre entra», siempre me había tenido un
gran cariño y, sin ser consciente de ello, me había tratado con
mucha más ternura de la que él creía —o habría considerado
apropiada—. Mi madre, sin ser severa, era mucho más estricta
conmigo: es posible que las faltas de un muchacho la sacaron más de
quicio a ella; aunque, ahora que acabo de escribir estas palabras,
recuerdo cómo salió en mi defensa una vez que, ya de adulto,
quebranté el sentido paterno de la justicia.
Pero eso no viene a cuento ahora.
Es de la prima Phillis de quien voy a ocuparme, y creo que ya ha
llegado el momento de explicar quién era.
Los primeros meses que pasé en
Eltham, mi nuevo empleo y mi nueva independencia acapararon todos
mis pensamientos. Estaba en mi puesto a las ocho, almorzaba en casa
a la una y volvía a la oficina a las dos. El trabajo de la tarde
era menos rutinario que el de la mañana; unas veces era el mismo,
pero otras tenía que acompañar al señor Holdsworth, el ingeniero
jefe, a algún lugar del ramal entre Eltham y Hornby. Esto siempre
me gustaba, por el cambio que suponía y por lo hermoso que era el
paisaje agreste que atravesábamos, y además me daba la oportunidad
de estar con el señor Holdsworth, todo un héroe en mi imaginación
juvenil. Era un joven de unos veinticinco años, y tanto su posición
social como su educación eran superiores a las mías. Había viajado
por el continente, y llevaba mostachos y patillas en sintonía con
una moda extranjera. Me sentía orgulloso de que me vieran con él.
Era un tipo excelente en muchos sentidos, y yo podría haber caído
en peores manos.
Todos los sábados escribía a casa
para contarles lo que había hecho esa semana, pues mi padre había
insistido en ello; pero mi vida era tan poco variada que solía
tener dificultades para llenar una sola hoja. Los domingos iba dos
veces a la iglesia, y subía los escalones oscuros y estrechos de la
entrada para escuchar los monótonos himnos, las largas plegarias y
el interminable sermón que dirigía el pastor a una pequeña
congregación, de la que yo era, con mucho, el miembro más joven. De
vez en cuando, el señor Peters me invitaba a tomar el té después
del segundo servicio religioso. Era un honor que temía, pues me
pasaba la tarde sentado en el borde de una silla, respondiendo a
las preguntas solemnes que él me formulaba con su voz grave y
profunda, hasta que a las ocho, la hora de la oración en familia,
aparecía la señora Peters, alisándose el delantal, seguida de la
criada para todo. Después de un sermón y de la lectura de un
capítulo, rezábamos arrodillados una larga oración improvisada,
hasta que algún instinto le decía al señor Peters que era hora de
cenar, y los cuatro nos poníamos en pie muertos de hambre. Mientras
comíamos, el pastor contaba un
par de chistes sin ninguna
gracia, como si quisiera demostrar que los clérigos, después de
todo, eran seres humanos. A las diez me iba a casa, y, antes de
acostarme, daba rienda suelta en mi habitación de tres esquinas a
los bostezos hasta entonces reprimidos.
Dinah y Hannah Dawson —ésos eran
los nombres que figuraban en el letrero de la entrada de la tienda,
aunque yo las llamara siempre señorita Dawson y señorita Hannah—
consideraban mis visitas a casa del señor Peters el mayor honor que
podía tener un joven; y evidentemente pensaban que, si después de
semejante privilegio, no buscaba la salvación, era una especie de
Judas Iscariote de nuestros días. Por el contrario, movían la
cabeza reprobadoramente al ver mi relación con el señor Holdsworth.
Éste había sido tan amable conmigo que, cuando empecé el jamón, di
vueltas a la idea de invitarle a tomar el té, sobre todo porque se
celebraba la feria anual en la plaza del mercado de Eltham, y los
tenderetes, tiovivos, animales salvajes y demás pompas rurales
resultaban (a mis diecisiete años) un espectáculo fascinante. Pero,
cuando me atreví a mencionar vagamente mi deseo, la señorita Hannah
me cogió por banda para decirme que era pecaminoso mirar aquello, y
algo sobre revolcarse en el fango, y luego saltó a Francia y empezó
a criticar el país y a todos los que alguna vez habían puesto los
pies en él; y cuando comprendí que su ira se centraba en un punto,
y que ese punto era el señor Holdsworth, decidí acabar mi desayuno
y dejar lo antes posible de oír su voz. Casi me extrañó ver después
cómo contaba alegremente con su hermana las ganancias de la semana,
diciendo que una pastelería en la plaza del mercado no era un mal
negocio la semana de la feria de Eltham. Sin embargo, nunca me
atreví a invitar a casa al señor Holdsworth.
No hay mucho que contar sobre el
primer año que pasé en Eltham. Pero cuando estaba a punto de
cumplir diecinueve años, y empezaba a pensar en mis propios bigotes
y patillas, conocí a la prima Phillis, cuya existencia había
ignorado hasta entonces. El señor Holdsworth y yo habíamos pasado
todo el día en Heathbridge, trabajando de firme. Heathbridge estaba
cerca de Hornby, pues ya se había construido más de la mitad de
nuestra línea ferroviaria. Por supuesto, una salida de un día
entero era algo magnífico para mis cartas semanales, y me puse a
describir el paisaje, defecto del que no solía poder culpárseme.
Hablé a mi padre de los pantanos, cubiertos de mirto silvestre y
suave musgo; y de la desigual firmeza del terreno por el que
debíamos llevar las vías; de cómo el señor Holdsworth y yo (que
habíamos pasado allí dos días y una noche) habíamos almorzado en
Heathbridge, un pueblo precioso de las cercanías; y de cómo
esperaba volver a menudo, pues la inestabilidad de aquel terreno
movedizo estaba volviendo locos a nuestros ingenieros: en cuanto
lograban afianzar una parte de la vía, el otro extremo se hundía.
(Como puede verse, no pensaba en los intereses de los accionistas:
teníamos que construir una línea nueva en un terreno más firme
antes de terminar aquel ramal). Le conté todo esto con mucho
detalle, dando gracias a Dios por haber conseguido llenar la
página. A vuelta de correo me enteré de que una prima segunda de mi
madre estaba casada con el
pastor de la Iglesia
independiente de Hornby, un tal Ebenezer Holman, y que vivía en
Heathbridge; el mismo Heathbridge del que yo les había hablado, o
eso creía mi madre, pues nunca había visto a su prima Phillis
Green, una especie de rica heredera (según decía mi padre), ya que
era hija única y el viejo Thomas Green debía de haberle dejado una
propiedad de cerca de cincuenta acres. Los sentimientos familiares
de mi madre parecieron exaltarse con la mención de Heathbridge,
pues mi padre me comunicó su deseo de que, si volvía a ese lugar,
preguntara por el reverendo Ebenezer Holman; y, si éste residía
allí, averiguara si estaba casado con una tal Phillis Green. En
caso de que las dos respuestas fueran afirmativas, tenía que ir y
presentarme como el hijo único de Margaret Manning, de soltera
Moneypenny. Cuando comprendí lo que se me venía encima, me enfurecí
conmigo mismo por haber hablado de Heathbridge. Un pastor de la
Iglesia independiente, me dije, era suficiente para cualquier
hombre; y yo ya conocía al señor Dawson (para ser más exactos,
había aprendido el catecismo con él los domingos por la mañana), el
pastor de mi pueblo, y tenía que ser muy educado con el anciano
Peters en Eltham, y comportarme cinco horas seguidas cuando me
invitaba a tomar el té. Y justo ahora, mientras sentía cómo el
viento soplaba a su antojo, tenía que buscar a otro pastor en
Heathbridge, y tal vez tuviera que ir a su catequesis o a tomar el
té en su casa. Y tampoco me gustaba imponer mi presencia a unos
desconocidos, que quizá no hubieran oído jamás el apellido de mi
madre —¡Moneypenny, apellido raro donde los haya!—. Y, de haberlo
oído, sin duda habrían mostrado tan poco interés por ella como ella
por ellos hasta mi desafortunada alusión a Heathbridge.
Pero no desobedecería a mis
padres en semejante nimiedad, por fastidiosa que fuera. De modo
que, la vez siguiente que nuestro trabajo nos llevó a Heathbridge,
mientras cenábamos en la pequeña sala color arena de la posada,
aproveché la ausencia del señor Holdsworth para preguntar por el
reverendo Holman a una camarera de mejillas sonrosadas. O no me
entendió o era un poco necia, porque me contestó que no lo sabía,
pero que iría a preguntárselo al patrón; éste, como es natural,
vino a enterarse de lo que quería, y no tuve más remedio que
farfullarle mis preguntas delante del señor Holdsworth, que tal vez
no les habría prestado la menor atención si no me hubiera visto
enrojecer, meter la pata y hacer el ridículo.
El posadero dijo que sí, que la
granja Esperanza estaba en el mismo Heathbridge, y que el apellido
de su propietario era Holman, un pastor de la Iglesia
independiente, y que, por lo que sabía, el nombre de pila de su
mujer era Phillis, fuera o no Green su apellido de soltera.
—¿Son familiares tuyos? —quiso
saber el señor Holdsworth.
—No, señor… sólo son primos
segundos de mi madre. Bueno, supongo que hay algún parentesco entre
nosotros. Pero no los he visto en mi vida.
—La granja Esperanza está a un
tiro de piedra —dijo el servicial posadero, acercándose a la
ventana—. Si miran más allá de aquellos macizos de malvarrosas, y
más allá del huerto de ciruelos que hay detrás, verán un montón de
extrañas
chimeneas de piedra. Son las de
la granja Esperanza; es una propiedad muy antigua, pero Holman la
mantiene en buen estado.
El señor Holdsworth se había
levantado de la mesa antes que yo, y estaba en la ventana, mirando.
Al escuchar las últimas palabras del posadero, se dio media vuelta,
con una sonrisa.
—Normalmente los párrocos no
saben mantener la tierra en buen estado,
¿verdad?
—Perdone, señor, pero debo decir
las cosas como son; y el pastor Holman… verá, aquí el «párroco» es
el clérigo de la Iglesia anglicana, y estaría un poco celoso si nos
oyera llamar así a un protestante disidente… El pastor Holman sabe
lo que hace tan bien como el mejor granjero de los alrededores.
Dedica cinco días a la semana a sus asuntos, y dos días a los del
Señor; y es difícil decir a qué se consagra con más ahínco. Pasa el
sábado y el domingo escribiendo sermones y visitando a sus
feligreses de Hornby, y el lunes coge el arado a las cinco de la
mañana como si no supiera leer ni escribir. Pero se les está
enfriando la comida, caballeros…
Así que volvimos a la mesa. Poco
después, el señor Holdsworth rompió el silencio.
—Si yo fuera tú, Manning, iría a
ver a esos parientes. Puedes visitarles mientras esperamos el
presupuesto de Dobson; yo me quedaré fumando un cigarro.
—Gracias, señor. Pero no les
conozco, y tampoco tengo muchas ganas de hacerlo.
—Entonces, ¿por qué has
preguntado por ellos? —dijo levantando la mirada,
sorprendido.
No concebía hacer o decir nada
sin un motivo. Como no le contesté, continuó diciendo:
—Decídete, y ve a ver cómo es ese
clérigo-granjero. Así luego me lo cuentas… Me encantaría
saberlo.
Yo estaba tan acostumbrado a
someterme a su autoridad o influencia que, en lugar de llevarle la
contraria, me dispuse a obedecerle, aunque recuerdo que habría
preferido que me cortaran la cabeza. El posadero, claramente
interesado en el caso que discutíamos —como todo posadero de pueblo
que se precie—, me acompañó hasta la entrada y me indicó varias
veces el camino, como si pudiera perderme en menos de doscientos
metros. Pero le escuché pacientemente, encantado de que me
retuviese, pues necesitaba armarme de valor para presentarme ante
unos desconocidos y decirles quién era. Recuerdo que avancé por el
sendero sacudiendo todos los hierbajos altos que crecían en los
bordes, hasta que, después de un recodo o dos, me encontré delante
de la granja Esperanza. Había un jardín entre la casa y el umbroso
sendero cubierto de hierba; más tarde supe que lo llamaban el
patio, tal vez porque estaba rodeado de un muro de escasa altura,
con un enrejado de hierro en la parte superior y dos grandes verjas
flanqueadas por sendas columnas coronadas por dos esferas de
piedra. Un camino de losas conducía a la entrada principal. La
familia nunca utilizaba aquellas verjas ni aquella entrada; las
verjas, de hecho, estaban
cerradas con llave, tal como
descubrí, aunque la puerta de paso estuviera abierta de par en par.
Tuve que rodear la casa por una senda lateral que las pisadas
habían formado sobre un camino más ancho de hierba, y que, más allá
del muro del patio y del montadero —medio cubiertos de pampajaritos
amarillos y de pequeñas fumarias silvestres—, llegaba hasta otra
puerta, la del «coadjutor», como la llamaba el dueño de la casa
para diferenciarla de la principal, «muy bonita y ostentosa», que
llamaba la del «párroco». Llamé con los nudillos a la puerta del
«coadjutor», y una joven alta — más o menos de mi edad, según me
pareció— vino a abrirme y se quedó esperando que le explicara el
motivo de mi visita. Me parece estar viéndola: la prima Phillis. El
sol del atardecer arrojaba toda su luz sobre ella y entraba a
raudales en la estancia. Llevaba un vestido de algodón azul marino,
de escote alto y manga larga, con un pequeño volante allí donde la
tela rozaba su piel blanca. ¡Y vaya si era blanca! ¡Jamás he visto
nada igual! Tenía el pelo claro, más cerca del amarillo que de
cualquier otro color. Me miraba fijamente con unos ojos grandes y
serenos, que parecían preguntarse imperturbables quién era aquel
desconocido. Me pareció extraño que, a su edad, siguiera llevando
un guardapolvo encima del vestido.
Antes de que me armara de valor
para responder a su tácita pregunta —qué es lo que quería—, oí que
una voz de mujer gritaba:
—¿Quién es, Phillis? Si viene a
buscar suero de manteca, dile que llame por la puerta
trasera.