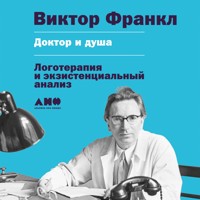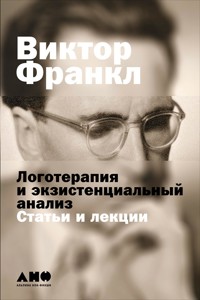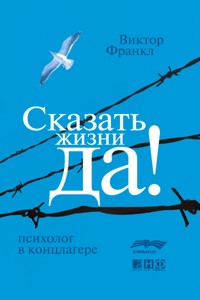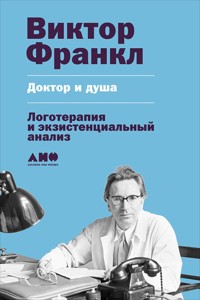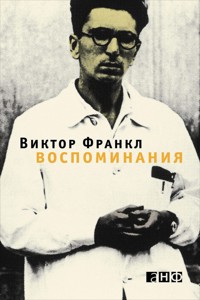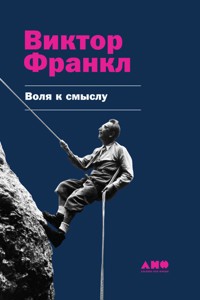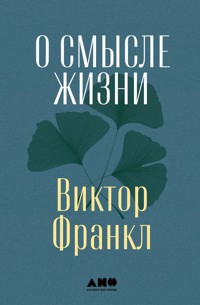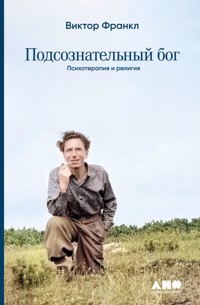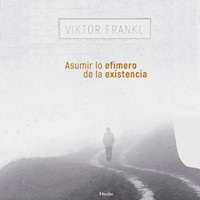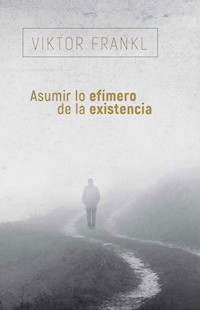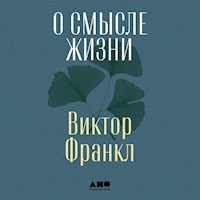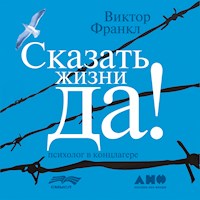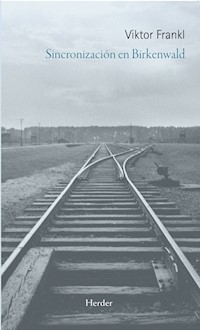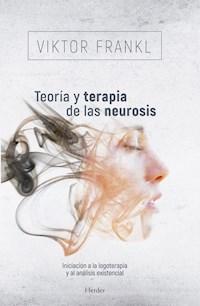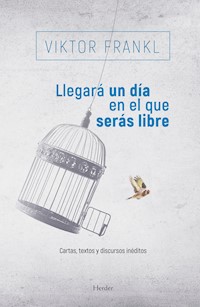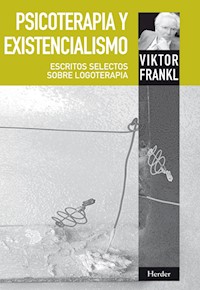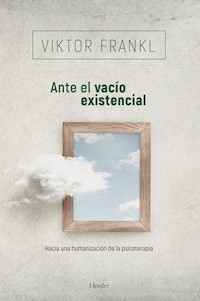Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
La Psicoterapia en la práctica clínica de Viktor Frankl no es solamente una introducción a la psicoterapia práctica en su sentido estricto, sino también un manual de diagnóstico diferencial de los trastornos psíquicos. Como sabemos por su correspondencia y sus anotaciones personales, Frankl comenzó a trabajar en el manuscrito de esta obra en el invierno de 1946, inmediatamente después de la publicación de las obras Psicoanálisis y existencialismo y El hombre en busca de sentido. Por ese motivo, desde la perspectiva de la historia de su surgimiento, esta obra pertenece a una de las fases más productivas de la labor creadora del autor. Entre las obras de Frankl, este libro destaca por dirigirse a un público concreto -los médicos- ofreciendo además numerosos ejemplos de casos clínicos. Por esta conjunción de aspectos teóricos, diagnósticos y prácticos, La Psicoterapia en la práctica clínica será también de gran utilidad para logoterapeutas y psicoterapeutas de todas las orientaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUBIERTA
PORTADA
VIKTOR EMIL FRANKL
LA PSICOTERAPIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
UNA INTRODUCCIÓN CASUÍSTICA PARA MÉDICOS
Traducción de
ROBERTO H. BERNET
Revisión de
C
PÁGINA DE CRÉDITOS
Título original:Die Psychotherapie in der Praxis
Traducción:Roberto H. Bernet
Revisión:Cristina Visiers
Maquetación electrónica:Addenda
© 2011, Viktor Frankl, herederos
© 2014, Herder Editorial S. L., Barcelona
ISBN digital:978-84-254-3060-2
Depósito legal:B-19.983-2014
Primera edición digital, 2014
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares delCopyrightestá prohibida al amparo de la legislación vigente.
DEDICATORIA
A la difunta Emmy Grosser
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN
INTRODUCCIÓN
Perspectivas de la logoterapia clínica
La técnica de la intención paradójica
La derreflexión
PARTE TEÓRICA
Fundamentos del análisis existencial y de la logoterapia
Resumen
PARTE DIAGNÓSTICA
El diagnóstico neurológico diferencial «orgánico-funcional»
PARTE TERAPÉUTICA
Combinación de farmacoterapia y psicoterapia
Psicoterapia general
Profilaxis de las neurosis iatrógenas
Psicoterapia especial
Trastornos de la potencia
Masturbación
Ejaculatio præcox
Perversiones (homosexualidad)
Neurosis sexuales en las mujeres
Neurosis del climaterio
Neurosis de angustia
Neurosis obsesivas
El sueño y los trastornos del sueño
La medicación paradójica
Los sueños y su interpretación
Neurosis orgánicas
Terapia de relajación
Histeria
Sugestión e hipnosis
Sobre la dialéctica entre destino y libertad
Psicoterapia en psicosis endógenas
Psicoterapia en depresiones endógenas
Psicoterapia en psicosis del grupo de las esquizofrenias
ANEXO A LA PRIMERA EDICIÓN
Psicoterapia, arte y religión
BIBLIOGRAFÍA
OTROS LIBROS DE VIKTOR E. FRANKL
ÍNDICE ONOMÁSTICO
ÍNDICE ANALÍTICO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Ficha del libro
Biografía
Otros títulos del autor
PRESENTACIÓN1
El libro La psicoterapia en la práctica clínica. Una introducción casuística para médicos es un manual introductorio de psicoterapia o bien de logoterapia y análisis existencial orientado hacia la práctica. Como sabemos a través de su correspondencia y de sus anotaciones personales, Frankl comenzó a trabajar en el manuscrito de esta obra en el invierno boreal de 1946 o en la primavera de 1947, inmediatamente después de la publicación de las obras Psicoanálisis y existencialismo y El hombre en busca de sentido. Por ese motivo, desde la perspectiva de la historia de su surgimiento, esta obra pertenece a una de las fases más productivas de la labor creadora de Frankl: solamente entre 1948 y 1949, Frankl publicó ocho libros. La psicoterapia en la práctica clínica se distingue de estas obras, así como de sus obras posteriores, en varios sentidos. En primer lugar, es el único libro de Frankl que se dirige ya en el título a un grupo seleccionado de lectores («Una introducción casuística para médicos»), aspecto sobre el cual se tratará más abajo. En segundo lugar, aparecen en el libro muchos ejemplos de casos concretos, hecho que tampoco se da en esa medida y de forma sistemática en ninguna otra publicación de Frankl. Y, en tercer lugar, pocos son los libros publicados por Frankl —la única excepción, aparte de esta, es Teoría y terapia de las neurosis— que estén tan orientados a la práctica como este: en la tercera edición (1974), Frankl dedica a la parte teórica («Fundamentos del análisis existencial y de la logoterapia») solo 16 de las más de 250 páginas que conforman la totalidad del texto. Estas 16 páginas, que en la segunda edición (1961) habían constituido una breve «Introducción», pasaron a reemplazar en la tercera el texto más voluminoso que ocupaba la «parte teórica» en la segunda, reforzando así aún más la acentuada orientación práctica de la obra (véase el «Prólogo» de Frankl a la tercera edición).
Presumiblemente, las mencionadas particularidades del libro se explican en virtud de dos circunstancias: por una parte, La psicoterapia en la práctica clínica es el cuarto libro publicado por Frankl después de su liberación del campo de concentración y de su regreso a Viena. En los libros aparecidos anteriormente (Psicoanálisis y existencialismo, 1946; El hombre en busca de sentido, 1946 y ... trotzdem Ja zum Leben sagen. Drei Vorträge2[… a pesar de todo, decir sí a la vida. Tres conferencias], 1946), Frankl describe detalladamente los fundamentos teóricos de la logoterapia y del análisis existencial. Solo la obra El hombre en busca de sentido está dedicada principalmente a las vivencias personales de Frankl en los campos de concentración y, con ello, queda fuera de la serie de las anteriores publicaciones especializadas sobre la logoterapia y el análisis existencial, que servían cada una de fundamento a la subsiguiente; este libro, pues, no hace ninguna referencia explícita a los fundamentos teóricos o a las aplicaciones clínicas de la logoterapia y del análisis existencial, y, además, fue publicado inicialmente de forma anónima.
En una mirada retrospectiva, a Frankl parece haberle importado publicar de forma progresiva en sucesivas obras, basadas cada una en la precedente, el modelo de psicoterapia que él mismo había fundado —logoterapia y análisis existencial—. Por eso, la proporción relativamente reducida de discusiones filosóficas y teóricas que aparecen en La psicoterapia en la práctica clínica, en comparación con otras publicaciones de Frankl, podrá explicarse en gran parte por el hecho de que él veía este libro dentro de la continuidad de su obra de conjunto, que justamente en ese entonces estaba en desarrollo, y, por ese motivo, podía o bien quería renunciar en gran medida a reiteraciones de lo anteriormente expuesto en Psicoanálisis y existencialismo y en las tres conferencias de su tríada trágica (... trotzdem Ja zum Leben sagen. Drei Vorträge). Probablemente, la renuncia a una nueva exposición de los fundamentos teóricos puede explicarse también por una cierta presión que Frankl experimentaba subjetivamente respecto del tiempo que tenía a disposición para esta publicación, puesto que ya la primera versión de Psicoanálisis y existencialismo, terminada en 1942, se había visto demorada varios años en su publicación a causa la deportación de Frankl a Theresienstadt y de la destrucción del manuscrito original en Auschwitz.3
La inquietud de Frankl por ilustrar en esta obra —en el marco de su exposición completa de las posibilidades de aplicación de la logoterapia y del análisis existencial— la utilización clínica concreta del modelo, convergió con la composición del grupo de los destinatarios originales del libro. En efecto, como Frankl escribe en el prólogo a la primera edición, La psicoterapia en la práctica clínica se basa en los apuntes de una práctica para médicos de hospital y para el personal de clínica que Frankl dictó en la primavera de 1947 en la Policlínica de la ciudad de Viena en su condición de director:
De tales circunstancias surgen ciertas posibilidades metodológicas, así como también determinadas necesidades didácticas. En efecto, por un lado, recurriendo al nutrido número de pacientes ambulatorios, era posible presentar las patologías típicas en cuestión, así como mostrar su tratamiento típico; por el otro, era necesario prestar atención a las necesidades de los colegas más jóvenes que quieren iniciar su actividad clínica particular o ya la han iniciado, por lo que se eligió hacer una exposición lo más casuística posible.
La primera edición del libro apareció tras la conclusión del mencionado seminario, el verano de 1947, en la editorial Deuticke, de Viena. Hasta 1981, Frankl le fue agregando notas y enmiendas. Con ello, la historia de la obra abarca un espacio de más de treinta años, en los que la psicoterapia experimentó algunos desarrollos y, en cualquier caso, numerosos cambios. Frankl tuvo en cuenta esos cambios en tiempos de su vida, actualizando de forma continua sus obras, también La psicoterapia en la práctica clínica. Al mismo tiempo, sin embargo, llama la atención que, si no se considera la nueva primera parte, que fue antepuesta en 1974 al texto principal del libro, por lo demás casi inalterado, Frankl solo haya introducido algunas pocas modificaciones, y de importancia relativamente menor.
El hecho de que, a través del lapso de alrededor de treinta años que transcurrió desde la primera edición de La psicoterapia en la práctica clínica hasta la última aparecida en tiempos de la vida de Frankl, solo hayan sido necesarias observaciones complementarias y actualizaciones menores indica también que la psicoterapia en la práctica clínica presentada por Frankl reviste un valor permanente para la psicoterapia actual. Del mismo modo, la circunstancia de que la logoterapia y el análisis existencial hayan experimentado desde su primera presentación múltiples y amplias confirmaciones empíricas —hasta el año 2005, alrededor de 630 estudios clínicos y empíricos publicados en revistas especializadas—4 muestra que el número de revisiones o ampliaciones de la teoría y práctica de la psicoterapia logoterapéutica y analítico-existencial, reducido también en las ediciones más recientes, no debe interpretarse como expresión de una más fuerte formación de escuela o dogmatización de la logoterapia, sino más bien como signo de que Frankl ha creado una obra capaz de ayudar tanto al hombre de entonces como al actual. En contra de que esto se trate de un mero fortalecimiento de la formación de escuela de la logoterapia habla también el hecho de que Frankl agregó a cada nueva edición de su obra principal de orientación más teórica, Psicoanálisis y existencialismo, numerosas y amplias notas y complementos, o sea, que desarrolló constantemente nuevas comprensiones y argumentos con vistas a la teoría de la logoterapia.
Desde este punto de vista, la logoterapia y el análisis existencial aplicados tal como se los presenta en La psicoterapia en la práctica clínica han superado una importante prueba de tiempo. Con tanto más razón es así en la medida en que, en algunos casos, solo con el paso de años o décadas se ha puesto de manifiesto que algunas afirmaciones centrales de la logoterapia, por ejemplo, sobre los diferentes tipos de causa de los trastornos psíquicos (somatógeno, psicógeno y noógeno), se han convertido cada vez más en consenso científicamente informado dentro de la psicoterapia, mientras que, a lo largo del espacio de tiempo relativamente prolongado en que Frankl presentó sus tesis, no gozaban todavía en modo alguno de un reconocimiento generalizado, sino que se veían ensombrecidas por debates con una carga ideológica previa.5 En 1974, a fin de cuentas un cuarto de siglo después de la aparición de la primera edición, Frankl pudo anteponer al texto principal de La psicoterapia en la práctica clínica, en su tercera edición, un nuevo capítulo introductorio dedicado casi exclusivamente al «estado de desarrollo actual de la logoterapia en la investigación y la práctica». Con otras palabras, el modelo de Frankl de una Psicoterapia en la práctica clínica se ha visto comprobado no a pesar, sino justamente también por el hecho y frente al hecho de que este modelo ha sido aplicado en la práctica y con éxito en todo el mundo desde hace más de sesenta años.
Al mismo tiempo es inevitable que todo texto hable el lenguaje de su tiempo: y, a veces ya en el lapso de pocos años, dicho lenguaje aparece como inadecuado para la época, especialmente en un emprendimiento tan proclive a la reforma y al cambio como es la psicoterapia. En lo esencial son dos cosas las que han cambiado: la regulación legal del perfil profesional del psicoterapeuta y las denominaciones utilizadas en el diagnóstico psiquiátrico. Estos cambios de conceptos son más llamativos con vistas a la nomenclatura de los trastornos psíquicos, que, no obstante, en el presente volumen se han dejado sin modificaciones por tres razones. En primer lugar, todo intento de seguirle el paso a la nomenclatura psiquiátrica, que sigue cambiando continuamente, aparecería de nuevo como anacrónico en muy corto tiempo. En segundo lugar, como la fenomenología de los diferentes cuadros clínicos ha permanecido inalterada y, además, la mayoría de los manuales actuales hacen referencia también a las denominaciones antes vigentes, los a veces solo pequeños desplazamientos conceptuales como, por ejemplo, de «neurosis de angustia» a «trastorno de angustia» son demasiado insignificantes como para justificar una intervención en el texto original. Pero, además, la nomenclatura utilizada en la versión original es también demasiado relevante desde el punto de vista del contenido como para dar preferencia al concepto de «trastorno» respecto del de «neurosis», más neutral en cuanto a la causa, pues con las correspondientes denominaciones de «psicosis» y «neurosis» Frankl no describe un mero cuadro de trastorno, sino que hace también afirmaciones sobre el tipo de causas que se encuentran en cada caso en primer plano. Frankl sigue aquí la distinción vigente hasta el DSM II (American Psychiatric Association, 1980) entre cuadros clínicos que tienen componentes sobre todo somatógenos (psicosis y pseudoneurosis somatógenas) y aquellos en los cuales está en primer plano la génesis psíquica (neurosis psicogénicas y reactivas). Esta distinción es importante también porque, al mismo tiempo, resulta orientadora para las directivas terapéuticas e indicaciones de acción correspondientes. Una discusión y asimilación detalladas de la conceptualidad de Frankl y de las definiciones propuestas en el CIE 10 y el DSM IV o el SSM IV-TR puede encontrarse en DuBois.6
En segundo lugar, también se ha modificado la situación legal, en modo alguno uniforme en el ámbito de habla alemana, acerca de la cuestión de quién está autorizado para ejercer la psicoterapia. Mientras que en Austria el acceso a la formación psicoterapéutica regular se maneja de forma relativamente liberal, Alemania, con la nueva ley de psicoterapia, ha definido de forma esencialmente más estricta el concepto de psicoterapeuta y lo ha reservado a los grupos profesionales de los psicólogos y médicos; en Suiza, la admisión del psicoterapeuta y consultor está regulada a nivel cantonal. Tal como aparece claramente en el subtítulo de La psicoterapia en la práctica clínica. Una introducción casuística para médicos, según la comprensión de Frankl el ejercicio de la psicoterapia estaba reservado más que nada a los médicos. Si bien con el correr de los años Frankl amplió crecientemente el concepto de psicoterapia también a otras profesiones asistenciales, tanto más le importaba que se tuviese en cuenta el papel de la cocausación somática y, por ello, en primer lugar, de la terapia medicamentosa, particularmente de los trastornos psíquicos graves, y que, por eso, el conocimiento preciso de las posibilidades, pero sobre todo también de los límites de la psicoterapia es un elemento central de toda formación psicoterapéutica que tenga conciencia de la correspondiente responsabilidad y esté libre de cargas ideológicas previas.
También sobre este trasfondo ha parecido necesario a los editores mantener la antigua nomenclatura y nosología de Frankl, pues esta presenta también explícitamente un modelo de causas (según el caso, primariamente fisiológico, psicológico o noético) que, como ya se ha insinuado, se ha visto crecientemente confirmado en los últimos años también desde puntos de vista empíricos, sobre todo con vistas a la diferenciación entre psicogénesis y somatogénesis. Bajo este signo, La psicoterapia en la práctica clínica no es solamente una introducción a la psicoterapia práctica en el sentido estricto de la palabra, sino también un manual de diagnóstico diferencial de los trastornos psíquicos.
Más allá de ello, en el contexto del capítulo teórico introductorio agregado por Frankl a partir de la tercera edición se cierra el círculo acerca de los fundamentos teóricos de la logoterapia y del análisis existencial. De ese modo, en este volumen se da una conjunción temática de los acentos de teoría, diagnóstico y práctica —por lo demás, inseparables en la logoterapia y el análisis existencial— que asegura una introducción fundamental a la logoterapia y el análisis existencial y que, aun así, sigue siendo sobre todo una introducción orientada hacia la práctica. La versión del capítulo teórico introductorio aquí incorporada es la última elaborada por el propio Viktor Frankl. A fin de garantizar un tratamiento cuidadoso desde el punto de la historia de la obra, se han incorporado a este volumen los tres prólogos correspondientes respectivamente a las ediciones primera, segunda y tercera.
NOTAS PRESENTACIÓN
1. Texto extraído de la Introducción del volumen 3 de las Obras completas de Viktor Emil Frankl, editado por Alexander Batthyany, Karlheinz Biller y Eugenio Fizzotti, Viena, Böhlau, 2008, pp. 9-14.
2. Esta obra, inédita en español, no debe confundirse con la nueva edición ampliada de Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, aparecida en 1944, que contiene también en el título la frase ... trotzdem Ja zum Leben sagen. Sobre la historia de la obra ... trotzdem Ja zum Leben sagen, véase V. E. Frankl, Gesammelte Werke, vol. 1, ... trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ausgewählte Briefe (1945-1949), ed. por Alexander Batthyany, Karlheinz Biller y Eugenio Fizzotti, Viena, Böhlau, 2005.
3. Indicios de esta preocupación por su obra aparecen en las cartas escritas por Frankl inmediatamente después de su liberación y regreso a Viena. Por ejemplo, en consulta con su hermana, que vivía en Australia, Frankl había hecho preparativos para, en el caso de que se repitiera la historia, poder emigrar sin demora a Australia junto con su esposa Eleonore y su hija Gabriele. Del mismo modo, Frankl establece un archivo de emergencia en casa de su hermana a fin de asegurar la supervivencia de su obra científica cualesquiera fueran las circunstancias (por lo visto, Frankl pensaba en un nuevo peligro de orden político). Véase, V. E. Frankl, ibid.
4. Resumidos y comentados en A. Batthyany y D. Guttmann, Empirical Research in Logotherapy and Meaning-Oriented Psychotherapy, Phoenix (AZ), Zeig,Tucker and Theisen, 2006.
5. Véase L. J. Cozolio, The Neuroscience of Psychotherapy: Building and Rebuilding the Human Brain, Nueva York, Norton, 2002.
6. J. M. DuBois, «Introduction», en V. E. Frankl, On the Theory andTherapyof Mental Disorders. An Introduction to Logotherapy and Existential Analysis, Londres, Brunner-Routledge, 2004.
PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
La presente introducción a la psicoterapia surgió de unas prácticas encomendadas al autor por la dirección de la Policlínica de la ciudad de Viena en la primera mitad de 1947. Dichas prácticas estaban dirigidas a los médicos de ese hospital y de establecimientos hospitalarios afines.
De tales circunstancias surgen ciertas posibilidades metodológicas, así como también determinadas necesidades didácticas. En efecto, por un lado, recurriendo al nutrido número de pacientes ambulatorios era posible presentar las patologías típicas en cuestión, así como mostrar su tratamiento típico; por el otro, era necesario prestar atención a las necesidades de los colegas más jóvenes que quieren iniciar su actividad clínica particular o ya la han iniciado, por lo que se eligió hacer una exposición lo más casuística posible. Lo que el joven médico debía adquirir en estas prácticas era un conocimiento de las preguntas típicas que nos plantean los pacientes, así como de las respuestas necesarias y de las posibles objeciones.
Ahora bien, de ese modo, no podía evitarse una extensión de cierta amplitud. Además, era inevitable detenerse ocasionalmente en los detalles del caso concreto. Sin embargo, no hemos de olvidar que, en última instancia, es a partir de tales detalles que, a la manera de un mosaico, se compone el cuadro de una enfermedad, por lo cual también la terapia tiene que iniciarse, en cada caso, a partir de los detalles. Y justamente ese inicio era lo que nos importaba: la pregunta sobre cómo «abordar» un caso concreto. Por eso, tampoco debíamos temer introducir en la exposición un aspecto dialógico, pues toda psicoterapia, pero sobre todo la logoterapia, tiene como paradigma el gran «modelo» histórico de explicación intelectual, la conversación clásica de persona a persona: el diálogo socrático.
Por supuesto, la sistemática siempre sufre bajo la casuística, de ello somos muy conscientes. Pero una sistemática sería aquí de todos modos prematura y, en cualquier caso, apresurada. En efecto, el material que habría que tratar es casi ilimitado. Y si no tenemos el coraje de aceptar que nuestra exposición sea fragmentaria, perderemos la oportunidad de aprender y de enseñar a partir de los casos patológicos concretos y de la situación terapéutica, igualmente concreta.
Todo lo dicho trae consigo la necesidad de plantearnos, en primer lugar, ¿cómo se configura la psicoterapia en la práctica clínica? ¿Qué concesiones tiene que hacer, con elástica capacidad de adaptación, a las limitadas posibilidades de tiempo de los centros de tratamiento ambulatorio y a la limitada capacidad intelectual de algunos pacientes? Y ¿en qué medida es posible o necesario el eclecticismo? ¿Dónde y cuándo son aplicables los métodos modernos? Por supuesto, al hablar de tales métodos nos referimos principalmente a la logoterapia y al análisis existencial. Pero se plantea también la pregunta de cuál es el ámbito de aplicación que hemos llamado «cura médica de almas».1 En este punto tendremos que tratar también, necesariamente, el trazado de las fronteras de lo clínico respecto de la pastoral sacerdotal, pues tales fronteras existen y deben respetarse.
Los planteamientos teóricos propios que sentamos como base de las siguientes consideraciones los hemos desarrollado ya antes y en otros lugares llegando incluso a una teoría metaclínica del ser humano y, consecuentemente, a una antropología filosófica —algo que, aparentemente, representaría una pesada carga para la práctica—. Sin embargo, esperamos poder mostrar que esta teoría puede aplicarse muy bien en la práctica y que tal aplicación es posible también con los medios más sencillos, aquellos que están a disposición de todo médico.
Sin duda, también para esto será necesario tener talento y, especialmente, el don de la inventiva. Pero, en la gran psicoterapia, en las clásicas psicologías analíticas o profundas, no se requiere más talento que en una pequeña psicoterapia como esta. Tampoco esta puede escapar de la improvisación: toda psicoterapia tiene que improvisar, tiene que inventar, inventarse a sí misma —y, en definitiva, debe hacerlo en todos los casos, para cada caso de nuevo—. Obviamente, en la medida en que una psicoterapia de este tipo parece depender esencialmente de una individualización, no es susceptible de enseñarse exhaustivamente. Pero no olvidemos que también la misma individualización e improvisación pueden enseñarse, de alguna manera.
Ahora bien, en lo tocante a los aspectos metaclínicos, se trata principalmente de aquellos pensamientos que el autor consignó por escrito en Ärztliche Seelsorge[Psicoanálisis y existencialismo], así como en algunos de los escritos posteriores (Frankl 1975a). Para leer este libro no se requiere conocer tales escritos. No obstante, en nuestro ámbito, el camino de la teoría a la práctica parece ser el más aconsejable. Este camino no es en absoluto idéntico al deductivo (por contraposición al inductivo), pues toda teoría surge, en última instancia, de la práctica. Lo que queremos decir es, más bien, que si se quiere captar datos empíricos de forma adecuada y que el mundo de la experiencia fáctica no resulte estéril, es oportuno que se cuente con una cierta categorización, con un horizonte concreto.
Una marca en este horizonte que estamos presuponiendo sería que la condición humana significa, en el fondo, ser responsable, y que, en última instancia, el ser humano es un ser que lucha desde su dimensión específicamente humana2 por alcanzar el sentido concreto de su existencia personal. Bien puede ser que esta lucha se desarrolle ocasionalmente «bajo el cuadro clínico» de una neurosis, con lo cual podría ser de alguna manera ambigua desde una perspectiva existencial. Otro presupuesto categorial para todo el aspecto que subyace a nuestras concepciones psicoterapéuticas consiste en que el hombre neurótico, inseguro a raíz de algún motivo psicofísico, necesita de forma muy especial el apoyo en lo noético para compensar esa inseguridad propia. La Ärztliche Seelsorge o «cura médica de almas» ha procurado señalar de forma más detallada las posibilidades y dificultades de un descubrimiento del sentido, sentando al mismo tiempo las bases de aquella metodología que, según se acentúe uno u otro aspecto, se revela como logoterapia, análisis existencial o cura médica de almas. Pero hay una cosa que esta metodología quiere ser en cualquier caso: psicoterapia desde lo noético, toma de conciencia de que se tiene responsabilidad, del fundamento noético que sustenta toda condición humana, del inconsciente noético, y ello en forma de análisis existencial (mientras que el psicoanálisis se limita a hacer consciente el inconsciente instintivo). Y, en forma de logoterapia, en contraposición con la psicoterapia en el sentido más restringido que ha tenido el término hasta ahora, nuestra metodología quiere prestar apoyo en la lucha noética del ser humano acudiendo en su ayuda con armas noéticas y no, como la psicoterapia psicologista, proyectando con violencia lo noético hacia abajo, al plano psicológico.3 Por último, a la cura médica de almas le queda reservado, en todos aquellos lugares donde el hombre que sufre se encuentra confrontado con un destino en sí irrevocable, el hacer visible en la correcta actitud ante ese destino, en el sufrir correcto —es decir, erguido—,4 una posibilidad última pero suprema de encontrar sentido.
Siempre es desafortunado reiterarse, por supuesto. Pero no es menos desafortunado evitar a cualquier precio las reiteraciones. Aparte del marco categorial que se acaba de insinuar, se favorecerá ahora también hasta cierto punto un eclecticismo. En efecto, así como no todo enfermo «reacciona» a cualquier método psicoterapéutico, del mismo modo no todo médico está en condiciones de tener éxito con cualquier método psicoterapéutico. Friedlaender, viejo médico generalista, dijo en una ocasión: el psicoterapeuta no tiene que pertenecer a ninguna escuela, sino que todas las escuelas tienen que pertenecerle. No obstante, tendríamos que complementar la frase y señalar que las «escuelas» en su conjunto no hacen todavía al psicoterapeuta; antes bien, es él quien hace que ellas lleguen a ser algo. Todo depende, precisamente, de la aplicación, y menos, de lo que se aplica.
En efecto, hay tanto un eclecticismo proveniente de la valentía como uno proveniente de la debilidad. No se debe absolutizar ningún punto de vista. Y por más que el individuo tenga el derecho, y hasta el deber, no solamente de defender su posición, sino también de difundirla, incluso a riesgo de una cierta unilateralidad, en la práctica solo podrá hacer verdaderamente justicia a la realidad y a las exigencias de la realidad si presta oídos a las voces de todos los investigadores y se fija cómo todas ellas, en su multiplicidad, se complementan mutuamente.
Así pues, podrá suceder también que no ofrezcamos al especialista casi nada esencialmente nuevo. En efecto, desde el comienzo nos ha importado menos presentar una exposición del «qué» de la psicoterapia en su conjunto que introducir el «cómo». Y tal exposición se dirige a los médicos no especialistas. Ya se ha comprobado que, actualmente, su interés por la psicoterapia es grande. Pero este interés se encuentra con una literatura que, no raras veces, ofrece justamente lo más unilateral o lo más desconcertante, que, por falta de distancia crítica y de orientación práctica, no resulta aprovechable. En un tiempo como el actual, en que las masas se encuentran en un estado de emergencia y sufrimiento psíquico sin igual, es más necesario que nunca tratar de remediarlo. No solo el personal médico especializado, sino también personas del ámbito de la política cultural y de la religión son conscientes de su responsabilidad respecto de esta situación. Saben que, a través de la educación —y ante todo a través de ella—, es preciso salvar a la humanidad actual de una caída definitiva en el abismo. Aquí se perfila algo así como la exigencia de una psicoterapia social, o la necesidad de una psicohigiene colectiva. Nosotros, sin embargo, tenemos que preguntarnos: ¿qué orientación psicoterapéutica debería sentirse más llamada a contribuir a esta tarea que una orientación cuya máxima superior y principio supremo, cuyo imperativo culmina en el llamamiento a la conciencia de responsabilidad? Y más aún después de tanto tiempo de irresponsabilidad y de educación de la irresponsabilidad...
Sin embargo, la tarea de la que aquí se trata no puede ser realizada por nadie individualmente, ni aunque dispusiera de capacidades personales ilimitadas. Su cumplimiento tiene que ser obra de muchos. En efecto, el esbozo de esta obra está en el aire. Por supuesto, esto mismo en el doble sentido de la expresión: primero, en el sentido de que todos aquellos que están animados de buena voluntad, en la medida en que ven el mundo con los ojos abiertos, la conocen; y, en segundo lugar, en el sentido de que la fundamentación ideológica y científica de esa obra sigue aún pendiente de realización, por lo que, justamente, «está en el aire». Nosotros luchamos por esa fundamentación, y con nosotros, muchos otros. Y si, además de la lucha, se alcanza con ello una victoria, tal victoria estriba en la vivencia edificante de ver cómo realmente todos tiran de la misma cuerda. Por eso, lo que hace falta es promover esta comunidad invisible y, con ello, su obra.
Habría que entender en este sentido el esbozo de una introducción a la práctica de la psicoterapia que aquí presentamos. Esta es la necesidad del momento y no podemos esperar, pues no tenemos tiempo que perder: la humanidad ya no tiene más tiempo. Así pues, que no se valore este escrito como un intento de decir cosas nuevas, sino como un acto que responde a un deber de conciencia. El investigador debe ser siempre también maestro, pero debe serlo incluso cuando tiene conciencia de no ofrecer muchas cosas que le sean propias. Pues tanto el investigador como el maestro tienen que servir a la práctica. Y en ese servicio, en el servicio al ser humano enfermo, el investigador debe posponer su ambición y aquella vanidad que lo lleva a cicatear con lo prioritario o que busca la originalidad a cualquier precio.
VIKTOR E. FRANKL
Viena, en el verano de 1947
NOTAS PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
1. «El concepto de Ärztliche Seelsorge constituye la contribución de Frankl a la humanización de la medicina, puesto que sitúa en su centro el cuidado, la cura del médico por el estado psíquico de sus pacientes. Se diferencia de la “cura o cuidado pastoral del alma” [priesterliche Seelesorge]por la meta planteada. Mientras que el pastor se ocupa y esfuerza por la salvación del alma del creyente en el más allá, el médico cuida de la salud del alma o de la psique del paciente aquí y ahora» (K. H. Biller y M. de Lourdes Stiegeler, Wörterbuch der Logotherapie und Existenzanalyse von Viktor E. Frankl, Viena-Colonia-Weimar, Böhlau, 2008, p. 32). Por tanto, no hay que olvidar que el ámbito de la Seele, de lo seelisch no solo se refiere al ámbito del alma, sino que designa también lo anímico y es un sinónimo de psíquico (las enfermedades mentales pueden ser seelische o psychische Krankheiten). A pesar de que resulta un tanto forzada, hemos mantenido la traducción que se ha utilizado hasta ahora, «cura de almas médica», aunque bien podríamos añadir para completarla «cuidado psíquico médico». (N. de la E.)
2. Al mencionarse por primera vez en esta obra el aspecto de lo «espiritual» [Geist, geistig, das Geistige], conviene aclarar que, con este término, Viktor Frankl no se refiere específicamente a un aspecto religioso o relativo a la dimensión trascendente en el ser humano, sino más bien a la esfera del espíritu como opuesta a lo somático y a lo psíquico y centrada en el aspecto de lo que él suele denominar «noético»: es decir, el aspecto de los contenidos y valores que son capaces de ofrecer sentido y sustentar, de ese modo, los procesos existenciales y terapéuticos a los que apuntan la logoterapia y el análisis existencial. Si bien en la traducción de los textos de Frankl al español se ha optado mayoritariamente por traducir Geist como «espíritu», o geistig como «espiritual», el campo semántico de esta palabra en alemán comprende muchos aspectos que se pierden en esta traducción. Por ello hemos optado el término «noético», del griego nous, también utilizado por el propio Frankl (recordemos también sus neologismos «neurosis noógena» o «noologismo», por ejemplo), y que recoge en la tradición filosófica aspectos como la aprehensión intelectual, la razón intuitiva, el sentido común y la razón emocional y práctica. A partir de aquí se utilizará «noético» para traducir Geist o geistig siempre que se refiera a esta dimensión clave en la teoría frankliana, y deberá entenderse como lo específicamente humano, la autconsciencia reflexiva, lo libre en el ser humano, lo que nos permite distanciarnos de lo que nos sucede en el plano psicofísico y, si es necesario, oponernos a ello. (N. del T.).
3. Véase Frankl 1938a, publicación en la que se exigió y esbozó por primera vez expressis verbis el análisis existencial, y Frankl 1938b. No obstante, la exigencia de fundamentar una logoterapia se remonta ya a la publicación de Frankl 1925.
4. El autor explica aquí el recto sufrir recurriendo a un juego de palabras con los adjetivos alemanes recht (recto, correcto) y aufrecht (erguido, íntegro). (N. del T.)
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Cuando la editorial me anunció su propósito de hacer una nueva edición de este libro, aparecido en 1947, tuve al comienzo mis reservas. En efecto, entre tanto, concretamente en 1956, se había editado mi obra Theorie und Therapie der Neurosen,1 en cuyo marco se había presentado un resumen ampliamente sistematizado y desarrollado acerca de la logoterapia y el análisis existencial. Finalmente, sin embargo, prevaleció la consideración de que la estructura sistemática y el lenguaje conciso de Theorie und Therapie der Neurosen dificulta al neófito la lectura en la misma medida en que se la facilitan el discurso aligerado de Die Psychotherapie in der Praxis [La psicoterapia en la práctica clínica] y su gran extensión, con amplia casuística. No obstante, con el fin de señalar también el estado actual en cuanto a la consideración sistemática del tema y a los problemas en cuestión, se han incorporado a la nueva edición conferencias que debían poner de relieve la teoría metaclínica del análisis existencial sobre el trasfondo de la práctica clínica de la logoterapia. En concreto, estas conferencias fueron pronunciadas en la Universidad Washington, de St. Louis («Anthropologische und ontologische Grenzfragen der Psychotherapie» [«Preguntas antropológicas y ontológicas limítrofes de la psicoterapia»]), en la Universidad Loyola, de Los Ángeles («Aus dem Grenzgebiet zwischen Psychotherapie und Philosophie» [«En la frontera entre la psicoterapia y la filosofía»]), y en el Congreso Internacional de Psicoterapia, en Barcelona («Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse» [«Fundamentos de la logoterapia y del análisis existencial»]).
Albert Einstein dijo en una ocasión: «¿Cuál es el sentido de la vida humana...? Usted pregunta: ¿por qué necesitamos plantear esta pregunta? Yo respondo: el hombre que contempla su propia vida [...] como algo carente de sentido no es solamente desdichado, sino que apenas está preparado para la vida».2
Realmente, hay muchísimos pacientes que sufren en la actualidad por el sentimiento de una abismal carencia de sentido. Lo que les falta es el conocimiento de un sentido que pueda hacer que la vida valga la pena vivirse. Los oprime y apremia la vivencia de su vacío interior. El psiquiatra de hoy se encuentra a cada paso con aquello que designo como «vacío existencial».
Tanto mayor será la incidencia de esto mismo si, hasta el día de hoy, la higiene psíquica ha estado más o menos dominada por un principio erróneo, al partir de la convicción de que lo que el hombre necesita en primer lugar es tranquilidad y equilibrio interior, distensión a cualquier precio. Sin embargo, tanto mis reflexiones como mi propia experiencia muestran que, mucho más que distensión, el hombre necesita tensión: una cierta tensión, una tensión sana, dosificada. Por ejemplo, aquella tensión que se experimenta por la exigencia que emana de un sentido de la vida, de una tarea que hay que realizar, en especial cuando se trata de la exigencia que brota de un sentido de la vida cuya realización está reservada, requerida y encargada única y exclusivamente a esa persona. Una tensión tal no es perjudicial para la salud psíquica, sino que, por el contrario, promueve la salud psíquica, en cuanto ella misma —la «noo-dinámica», como quisiera llamarla—3 constituye toda condición humana. En efecto, ser persona significa estar en la tensión entre ser y deber ser, y ello de forma irrevocable e imperiosa. Y lo que hemos de temer es menos una sobreexigencia cuanto, más bien, la subexigencia de la persona, especialmente de la persona joven: si encuentra demasiado poca tensión, es decir, si no se encuentra suficientemente interpelado por una exigencia llena de sentido a partir de modelos personales, irá en busca de la tensión, aunque solo sea la que encuentra temblando frente a la policía, tras haberla provocado. En lo que toca, empero, al hombre neurótico, conocemos suficientemente el carácter patógeno no solo de situaciones de estrés, es decir, de situaciones de carga, sino también de situaciones de descarga.4 Con otras palabras, no es solo que el hombre neurótico también necesite confrontarse con el sentido de la existencia, sino que lo necesita con mayor razón.
VIKTOR E. FRANKL
Cambridge, Massachusetts, junio de 1961
NOTAS PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
1. Frankl 1975b (español: Teoría y terapia de las neurosis. Iniciación a la logoterapia y al análisis existencial, Barcelona, Herder, 2008).
2. «What is the meaning of human life…? You ask: Why need we pose the question? I answer: The man who regards his own life […] as meaningless is not merely unhappy but hardly fit for life». Cita según Dana L. Farnsworth, «The Search For Meaning», Academy Reporter (Academy of Religion and Mental Health, Nueva York) 5 (1960), n.º 8, pp. 1 y 4.
3. Es decir, aquella dinámica que se desarrolla en un campo polar de tensiones cuyos dos polos están representados por el sentido que hay que realizar y la persona que debe realizarlo.
4. Véase Frankl 1946, p. 81 (español: Psicoanálisis y existencialismo, trad. de C. Silva y J. Mendoza, México, FCE, 21978, pp. 155 s.).
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN
Para la tercera edición de este libro he redactado una nueva «Introducción», relativamente extensa, que debería reflejar el estado de desarrollo actual de la logoterapia en la investigación y la práctica.1 Para ello, la «Introducción» a la segunda edición fue transformada en una «Parte teórica». El capítulo «Preguntas antropológicas y ontológicas limítrofes de la psicoterapia», que había constituido la «Parte teórica» de la segunda edición, había aparecido bajo el título original del trabajo: «Irrwege seelenärtzlichen Denkens» [«Extravíos del pensamiento psiquiátrico»] en mi libro Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie, publicado por Hans Huber (en Berna) [El hombre doliente. Fundamentos antropológicos de la psicoterapia, Barcelona, Herder, 2003], destino que comparte con otro complemento a la primera edición, a saber, el capítulo «Aus dem Grenzgebiet zwischen Psychotherapie und Philosophie» [«En la frontera entre la psicoterapia y la filosofía»].
Con todo ello creo y espero haber cumplido, por lo menos en parte, mi obligación de brindar a mi producción los debidos cuidados. Así pues, solo me resta dar las gracias a los asistentes y estudiantes de aquel tiempo, de los que he podido utilizar tanto material casuístico que muestra la logoterapia en la práctica —una práctica que ellos mismos han desarrollado y en la que aplican la logoterapia a menudo con una maestría por la que los envidio, tratándose, además, no raras veces de colegas que deben su formación exclusivamente a un estudio autodidacta de la bibliografía logoterapéutica, es decir, en definitiva, a sí mismos—.
VIKTOR E. FRANKL
Viena, mayo de 1974
NOTAS PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN
1. Esta introducción surgió de un seminario titulado «Theory and Therapy of Neuroses» [«Teoría y terapia de las neurosis»], que dicté durante los trimestres de invierno de los últimos años en el marco de mi cátedra de logoterapia en la Universidad United States International, de San Diego (California).
INTRODUCCIÓN
PERSPECTIVAS DE LA LOGOTERAPIA CLÍNICA
Como se anunciara en el prólogo a la tercera edición, a continuación se resume el nivel de desarrollo actual de la logoterapia en la investigación y la práctica. Sin embargo, el lector esperará en primer lugar que le expliquemos qué es, en general, la logoterapia. Pero, antes de pasar a indicar qué es propiamente la logoterapia, es aconsejable indicar qué no es: ¡no es una panacea!1 La definición del «método de elección» en un caso dado da por resultado una ecuación con dos incógnitas: .
En la ecuación, «x» representa la unicidad irrepetible de la personalidad del paciente, e «y», la cualidad no menos única e irrepetible de la personalidad del terapeuta. Con otras palabras, no cualquier método se deja aplicar en todos los casos con las mismas expectativas de éxito, ni todo terapeuta puede manejar cualquier método con la misma eficacia. Y lo que vale para la psicoterapia en general vale en particular también para la logoterapia. En una palabra, nuestra ecuación podría complementarse formulando ahora: .
No obstante, Paul E. Johnson se atrevió a afirmar, en una ocasión: «Logotherapy is not a rival therapy against others, but it may well be a challenge to them in its plus factor»2 (Johnson 1968, p. 122). En qué consiste este plus factor nos lo revela N. Petrilowitsch cuando opina que, en oposición a todas las demás psicoterapias, la logoterapia no se queda en el plano de la neurosis, sino que va más allá y penetra en la dimensión de los fenómenos específicamente humanos (Petrilowitsch 1964). Realmente, el psicoanálisis, por ejemplo, considera que la neurosis es el resultado de procesos psicodinámicos y, de acuerdo con ello, intenta tratar la neurosis poniendo en juego nuevos procesos psicodinámicos, como por ejemplo la transferencia; por su parte, la terapia cognitivo-conductual considera que la neurosis es el producto de procesos de aprendizaje o conditioning processes y, consecuentemente, se esfuerza por influir en la neurosis introduciendo una suerte de reaprendizaje o reconditioning processes. En contraste con estas posturas, la logoterapia asciende a la dimensión humana y, de ese modo, se halla en condiciones de incorporar a sus herramientas de trabajo los fenómenos específicamente humanos con los que se encuentra. Y se trata ni más ni menos que de las dos características antropológicas fundamentales de la existencia humana, que son, en primer lugar, su «autotrascendencia» (Frankl 1959), y, en segundo lugar, la capacidad de «autodistanciamiento» (Frankl 1949b, p. 88), no menos característica de la existencia humana en cuanto tal, es decir, en cuanto humana.
La autotrascendencia marca el hecho antropológico fundamental de que la existencia humana remite siempre a algo que, a su vez, no es ella misma: a algo o a alguien, es decir, bien a un sentido que hay que realizar, bien a otra existencia humana con la que se encuentra. Así pues, el ser humano llega a ser realmente humano y es plenamente él mismo solamente cuando sale de sí y se entrega a una tarea, cuando se pasa a sí mismo por alto, se olvida de sí mismo en el servicio a una causa o en el amor a otra persona. Es como el ojo, que solo puede cumplir su función de ver el mundo en cuanto no se ve a sí mismo. ¿Cuándo ve el ojo algo de sí mismo? Solamente cuando está enfermo: cuando sufro de cataratas y veo una «nube», o cuando sufro de glaucoma y, alrededor de una fuente de luz, veo los colores del arco iris, en esos casos mi ojo ve algo de sí mismo, y entonces percibe su propia enfermedad. Pero, en ese caso, en la misma medida está también perturbada mi facultad visual.
Sin incorporar la autotrascendencia a la imagen que nos hacemos del hombre nos es imposible comprender la neurosis de masas ante la que nos encontramos actualmente. Hoy en día, en general, el hombre ya no está frustrado sexualmente, sino existencialmente. Hoy sufre menos a causa de un sentimiento de culpabilidad que de un sentimiento de falta de sentido (Frankl 1972b, p. 85). Habitualmente, ese sentimiento de falta de sentido va acompañado de un sentimiento de vacío, de un «vacío existencial» (Frankl 1955). Y se puede demostrar que este sentimiento de que la vida no tiene ya sentido alguno se está extendiendo. Alois Habinger demostró, sobre la base de una comparación con una población homogénea de quinientos aprendices, que el sentimiento de falta de sentido se había incrementado en pocos años en más del doble (comunicación personal). Kratochvil, Vymetal y Kohler han señalado que el sentimiento de falta de sentido no se limita en absoluto a países capitalistas, sino que es perceptible también en Estados comunistas, en los que ha entrado «sin visado». Y la referencia a que ese mismo sentimiento puede observarse ya en los países en desarrollo la debemos a L. K. Klitzke (1969, p. 105) y a Joseph L. Philbrick («A Cross-Cultural Study of Frankl’s Theory of Meaning-in-Life»).
Si nos preguntamos qué puede haber producido y causado el vacío existencial, se ofrece la siguiente explicación: a diferencia del animal, los instintos e impulsos no le dicen al hombre lo que tiene que hacer. Y, a diferencia de otras épocas, hoy en día ya no hay tradiciones que le digan lo que debería hacer. Sin saber lo que tiene que hacer ni lo que debería hacer, tampoco sabe ya muy bien qué es lo que realmente quiere hacer. ¿Cuál es la consecuencia? O bien quiere hacer solo aquello que hacen los demás, y esto es conformismo, o, a la inversa, hace solamente lo que los demás quieren —lo que quieren de él—. Y, entonces, aparece el totalitarismo.3 Pero hay todavía otra secuela del vacío existencial, y se trata de un neuroticismo específico, a saber, de la «neurosis noógena» (Frankl 1951, p. 461), que debe atribuirse etiológicamente al sentimiento de falta de sentido, a la duda respecto de un sentido de la vida o a la desesperación de que acaso no exista tal sentido.4
Esto no significa que tal desesperación sea en sí patológica. Preguntarse por el sentido de la propia existencia, más aún, cuestionar, en general, ese sentido es más bien un logro humano que una patología neurótica: por lo menos se manifiesta en ello una madurez mental. Ya no se asume de forma acrítica e incondicional, es decir, sin reflexión, la oferta de posibilidades de sentido que nos brindaban las tradiciones, antes bien, el sentido quiere ser descubierto y encontrado de forma independiente y autónoma. Por eso, a la frustración existencial no puede aplicarse en ningún momento el modelo médico. Si acaso se trata de una neurosis, entonces la frustración existencial es una neurosis sociógena. Lo que genera la inseguridad existencial del hombre en la actualidad es, en efecto, un hecho sociológico, la pérdida de tradiciones. Hay también formas enmascaradas de frustración existencial. Mencionaré únicamente los casos de suicidio, que aumentan especialmente entre los jóvenes universitarios, la drogodependencia, el tan extendido alcoholismo y la creciente criminalidad (juvenil). Hoy en día se puede demostrar sin dificultad el importante papel que desempeña también en estos casos la frustración existencial. En el test PIL, desarrollado por James C. Crumbaugh, contamos con un instrumento de medición con cuya ayuda puede cuantificarse el grado de frustración existencial; y, recientemente, Elisabeth S. Lukas, con su Logo-Test, ha realizado una aportación más a la investigación logoterapéutica rigurosa y empírica (Lukas 1982).5
En cuanto a los suicidios, la Universidad Idaho State investigó a 60 estudiantes que habían intentado suicidarse, y, en un 85 % de los casos, el resultado fue: «Life meant nothing to them».6 Ahora bien, se ha podido constatar que, de esos estudiantes afectados por el sentimiento de falta de sentido, el 93 % se encontraba en excelente estado físico, estaba comprometido en la vida social, había tenido excelentes resultados en sus estudios y tenía buena relación con su familia (comunicación personal de Vann A. Smith).
Pasemos al tema de la drogodependencia. William J. Chalstrom, director del Naval Drug Rehabilitation Center, no duda en afirmar: «More than sixty per cent of our patients complain that their lives lack meaning»7 (comunicación personal). Betty Lou Padelford (tesis doctoral, Universidad United States International, 1973) ha podido demostrar estadísticamente que lo que subyace a la drogodependencia no es en modo alguno la «imagen paterna débil» señalada en este contexto desde la postura psicoanalítica: antes bien, su investigación, en la que participaron 416 estudiantes, muestra una correlación estadísticamente significativa entre el grado de frustración existencial y el índice de implicación en el consumo de droga: en los casos que no revelaban frustración existencial, este índice ascendía a 4,25, mientras que, en los casos con frustración existencial, se elevaba a un promedio de 8,90, es decir, a más del doble. Estos resultados de investigación coinciden también con los hallazgos de Glenn D. Shean y Freddie Fechtman (1971, p. 112).
Es evidente que una rehabilitación que tenga en cuenta la frustración existencial como factor etiológico y que la supere por medio de una intervención logoterapéutica promete tener éxito. Según la revista Medical Tribune (vol. 3 [1971], n.º 19), de 36 drogadictos atendidos en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Viena [UniversitätsnervenklinikWien], después de un tratamiento de 18 meses de duración solo dos habían superado la adicción, de lo que resulta un porcentaje del 5,5. En Alemania Federal, «de todos los adolescentes drogodependientes que están en tratamiento médico, se puede contar con la curación de menos del 10 %» (Österreichische Ärztezeitung, 1973). En Estados Unidos, el promedio asciende al 11 %. No obstante, Alvin R. Fraiser, del Narcotic Addict Rehabilitation Center de California, que él mismo dirige, procede de forma logoterapéutica y puede presentar un índice del 40 %.
Algo análogo puede decirse acerca del alcoholismo. En casos graves de alcoholismo crónico se ha podido constatar que el 90 % sufría un abismal sentimiento de falta de sentido (Von Forstmeyer 1968). No es de extrañar que James C. Crumbaugh haya podido objetivar el éxito de la logoterapia grupal en casos de alcoholismo a partir de mediciones con test, y, comparándolo con el éxito de otros métodos de tratamiento, haya podido constatar: «Only logotherapy showed a satistically significant improvement»8 (Crumbaugh 1972, p. 35).
En lo tocante a la criminalidad, W. A. M. Black y R. A. M. Gregson, de una universidad en Nueva Zelanda, han descubierto que criminalidad y sentido de la vida están en relación inversamente proporcional. Según la medición realizada con el test del sentido de la vida de Crumbaugh, los reclusos que habían estado reiteradamente en prisión se situaban respecto a la población general en una relación de 86 a 115 (Crumbaugh 1973, p. 50).
En otros lugares (Frankl 1972c) hemos señalado que tanto el concepto de agresión fundado psicológicamente en el sentido del psicoanálisis de Sigmund Freud como el fundado biológicamente en el sentido de la investigación conductual comparativa de Konrad Lorenz carecen de la perspectiva de la intencionalidad, que caracteriza la vida psíquica del hombre y, de ese modo, también su vida instintiva en cuanto humana. Como hemos dicho, en la dimensión de los fenómenos humanos no hay simplemente una determinada cantidad de agresión que presiona sobre una válvula y me impulsa como una «víctima indefensa» a ir en busca de determinados objetos en los cuales poder por fin descargarme, «abreaccionar». En el plano humano, dejo que la agresión se oriente y dirija hacia algo totalmente distinto: en el plano humano, lo que hago es odiar. Y el odio, justamente en contraposición a la agresión, está orientado intencionalmente hacia algo que es objeto de mi odio.
Mientras la investigación sobre la paz interprete únicamente el fenómeno subhumano de la «agresión» y no analice el fenómeno humano del «odio», estará condenada a ser estéril. El hombre no dejará de odiar si le hacemos creer que está dominado por mecanismos e impulsos, sino que superará su agresividad si se le demuestra que es responsable de identificarse con ella o distanciarse de ella (Frankl 1972d y 1973, p. 73). Podemos señalar que esto último es una manifestación de la específica capacidad humana de autodistanciamiento, mientras que la otra capacidad específicamente humana, la de autotrascendencia, se manifiesta en la mencionada intencionalidad del odio (por contraposición a la no intencionalidad de la agresión).
A esto se agrega que las elucubraciones sobre «potenciales agresivos» sugieren la intención de querer canalizarlos y sublimarlos. «Pero la realidad es diferente», para citar el periódico Münchener Merkur (15/16 de diciembre de 1973), que remite a experimentos que sugieren la conclusión contraria: «El deporte genera agresividad. Si los jugadores de los equipos “abreaccionaran” durante una competición, lo lógico sería que al comienzo del juego hubiese más faltas que poco antes del silbido final. Pues, para entonces, el excedente de energía acumulado debería haberse descargado hace tiempo» (ibid.). Pero, siempre según el citado periódico, Volkamer, profesor de Educación Física en Osnabrück, «lo ha comprobado con 600 jugadores de baloncesto: durante los últimos cinco minutos de juego, el número de faltas asciende al quíntuple del promedio de todo el tiempo de juego: o sea, la agresión aumenta» (ibid.). Y, continúa la misma fuente, Volkamer pudo hacer observaciones parecidas con unos dos mil jugadores de fútbol. También el profesor M. Gluckmann, de Manchester, opina que los partidos estimulan más la agresividad de lo que la reducen. (Gluckmann 1972).
Al parecer, la teoría de la catarsis, una concepción que se remonta a Aristóteles y según la cual mirar representaciones de violencia conduce en el observador a reducir las tendencias agresivas, no es tan válida. Antes bien, «la agresividad de un ser humano puede surgir y aumentar si observa acciones agresivas. En especial y sobre todo personas vulnerables, que carecen de modelos de comportamiento alternativos que les muestren cómo lograr una vida plena, aprenden de estos modelos agresivos la actitud de que la vida no es más que una cadena de escenas agresivas de peleas y homicidios». Basándose en estudios de campo, esta teoría del aprendizaje llega a la conclusión de que «el comportamiento agresivo está determinado de forma muy decisiva, entre otros factores, por modelos agresivos en los medios de comunicación de masas» (Stefen 1973, p. 3). Hasta TV-Guide (del 2 de febrero de 1974) llega a admitir: «A few early scientific studies suggested that TV violence might actually make viewers less aggressive. Later research has contradicted this theory. There is little doubt that, by displaying forms of aggressions or mode of criminal and violent behavior, the media are “teaching” and people are “learning”».9
Tal como han podido demostrar investigadores de la conducta de la escuela de Konrad Lorenz, la agresividad —por ejemplo, la de la televisión—, que debería orientarse hacia objetos inofensivos y descargarse en ellos, en realidad es provocada precisamente en ese momento y solo se logra fomentarla aún más, como un reflejo. También la National Commission on the Causes and Prevention of Violence, de Milton S. Eisenhower, constató con claridad que la violencia en la televisión promueve formas violentas de comportamiento. Esta constatación confirmó lo que las investigaciones psicológicas habían descubierto mucho tiempo atrás: si a una persona se le muestran películas de violencia, a continuación se comporta de forma más agresiva y hostil que antes (Feinstein 1972). Bromley H. Kniveton y Geoffrey M. Stephenson experimentaron con niños a los que se les exhibieron películas con actos agresivos, y los investigadores pudieron demostrar, de igual modo, que, después, la agresividad de los niños aumentó en todos los casos. Como subraya Frederic Wertham (1972, p. 216), se ha constatado lo siguiente: «The constant diet of violent behavior on television has an adverse effect on human character and attitudes. TV violence was found in hundreds of cases to have harmful effects. Clinical studies have demonstrated adverse effects on children and youth of television violence, brutality, and sadism».10 Wertham acaba también con el prejuicio y la idea supersticiosa de que necesitamos la brutalidad en la televisión a fin de descargar impulsos agresivos y ahorrarnos una agresividad real de ese tipo —creencia piadosa que él tilda como «la vieja noción de sacarse de encima la agresión»—.
La socióloga Carlyn Wood Sherif, de la Universidad Pennsylvania State, lo formula de forma más general: «There is a substantial body of research evidence that the successful execution of aggressive actions far from reducing subsequent aggressions, is the best way to increase the frequency of aggressive responses (Scott, Berkowitz, Pandura, Ross and Walters). Such studies have included both animal and human behavior».11
La profesora Sherif señaló, asimismo, y en referencia a Estados Unidos, que la creencia popular de que la competición deportiva es un sucedáneo de la guerra sin derramamiento de sangre es falso: según su relato, tres grupos de adolescentes en un campamento cerrado desarrollaron conductas agresivas participando en competiciones deportivas, en lugar de reducirlas. Pero lo decisivo viene ahora: una sola vez desapareció por completo de entre los participantes del campamento la agresividad recíproca, como si la hubieran barrido: fue cuando los jóvenes tuvieron que mover un carro en el que debían transportarse alimentos y que se había quedado atascado en suelo fangoso. La «entrega a una tarea»12 que, aun siendo fatigosa, tenía mucho sentido, les había hecho «olvidar» literalmente sus agresiones (Frankl 1975a).
Con ello nos encontramos ya ante las posibilidades de una intervención logoterapéutica que, como tal —en cuanto logoterapéutica—, apunta a una superación del sentimiento de falta de sentido poniendo en movimiento procesos de descubrimiento de sentido. Y, de hecho, Louis S. Barber, en el centro de rehabilitación para criminales que él mismo dirige, pudo elevar en un período de 6 meses de 86,13 a 103,46 la vivencia de plenitud de sentido —constatada a través de test— mediante la configuración de su centro de rehabilitación como un «entorno logoterapéutico». Y mientras que el promedio de reincidencia en Estados Unidos se eleva al 40 %, Barber pudo presentar un índice del 17 %.
Después de tratar las múltiples y variadas formas de manifestación y expresión de la frustración existencial, tendríamos que preguntarnos ahora cómo tiene que estar constituida la existencia humana, cuál es el presupuesto ontológico para que, por ejemplo, los 60 estudiantes que fueron estudiados por la Universidad Idaho State, sin que existiera razón alguna de índole psicofísica o socioeconómica, hayan podido intentar suicidarse. Dicho brevemente, cómo tiene que estar constituida la existencia humana como para que sea posible algo como la frustración existencial. Con otras palabras —las palabras de Kant—, preguntamos por la «condición de posibilidad» de la frustración existencial. Y seguramente no vamos descaminados si suponemos que el hombre está estructurado de tal manera y su constitución es tal que, simplemente, no puede prescindir del sentido. En una palabra, la frustración de un ser humano solo puede entenderse si comprendemos su motivación. Y la presencia ubicua del sentimiento de falta de sentido puede servirnos como indicador a la hora de encontrar la motivación primaria, aquello que el hombre quiere, en definitiva.
La logoterapia enseña que, en el fondo, el ser humano está imbuido justamente por una «voluntad de sentido» (Frankl 1949b). Pero esta teoría de la motivación puede definirse operacionalmente incluso antes de su verificación y su validación empíricas mediante la siguiente explicación: llamamos voluntad de sentido simplemente a aquello que se ve frustrado en el hombre cada vez que cae presa del sentimiento de vacío y de falta de sentido.
James C. Crumbaugh y Leonard T. Maholick (1972), al igual que Elisabeth S. Lukas (1971), investigando a miles de sujetos, se han esforzado por llegar a una fundamentación empírica de la voluntad de sentido. Entre tanto, se conocen cada vez más estadísticas que legitiman nuestra teoría de la motivación. De la gran cantidad de material obtenido recientemente escojo solo los resultados de un proyecto de investigación desarrollado por el American Council on Education junto con la Universidad de California. Entre 189 733 estudiantes de 360 universidades, el interés primario del 73 % —¡se trata del porcentaje más elevado!— se centraba en una única meta: «developing a meaningful philosophy of life» —llegar a una visión del mundo en virtud de la cual la vida tenga sentido—. El informe fue publicado en 1974. En 1972 había sido solo un 68,1 % (Robert L. Jacobson, The Cronicle of Higher Education).
Pero permítasenos también remitir aquí a una investigación estadística realizada durante dos años y publicada por la máxima instancia de investigación psiquiátrica de los Estados Unidos, el National Institute of Mental Health. Según sus resultados, de 7 948 estudiantes encuestados en 48 universidades estadounidenses, aproximadamente el 16 % consideraba que su meta era «to make a lot of money»: ganar en lo posible mucho dinero, mientras que el grupo más importante, el 78 %, quería una sola cosa: «to find a meaning and purpose to my life»: encontrar un sentido a su vida.