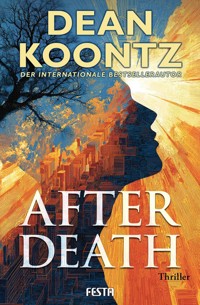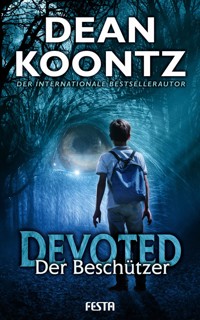9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jane Hawk
- Sprache: Spanisch
Una epidemia de suicidios inexplicables se está extendiendo por todo el país. Entre las víctimas se cuenta el marido de la agente del FBI Jane Hawk, quien decide averiguar qué es lo que se oculta detrás de estas desgracias. La mayoría de las personas fallecidas no tenía razón alguna para acabar con sus vidas y todas las muertes se han rodeado de alguna circunstancia extraña. Pero, además, descubre otra cosa más inquietante: hay mucha gente que quiere detenerla cueste lo que cueste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y eventos son producto de la imaginación del autor o están usados de manera ficticia, así que cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, establecimientos comerciales, sucesos o lugares, es fortuito.
Título original: The Silent Corner.
Autor: Dean Koontz.
© Dean Koontz, 2017.
© de la traducción: Juan Pascual Martínez Fernández, 2019.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
www.rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2019.
REF.: OBFI263
ISBN: 9788491873761
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
ÍNDICE
PRIMERA PARTE. Estreméceme
SEGUNDA PARTE. La madriguera del conejo
TERCERA PARTE. Ruido blanco
CUARTA PARTE. La red oscura
QUINTA PARTE. Mecanismo de control
SEXTA PARTE. El último día bueno
PARAGERDA: HACES
Los mayores avances en las civilizaciones... siempre destrozan las sociedades en las que ocurren.
ALFREDNORTHWHITEHEAD
Contemplo esa colmena o nido de avispas... Y observo cómo esparcen su cera y fabrican su miel, cómo crean su veneno y se ahogan con el sulfuro.
THOMAS
LAREDOSCURA
Jane Hawk se despertó en la fría oscuridad y durante un momento no fue capaz de recordar dónde se había dormido, solo que, como siempre, estaba en una cama de tamaño regio y tenía la pistola debajo de la almohada sobre la cual debería encontrarse la cabeza de su pareja, si no estuviera viajando sola. El gruñido de un motor diésel y el zumbido de la fricción de dieciocho neumáticos sobre el asfalto le recordaron que estaba en un motel, cerca de la carretera interestatal, así que era... lunes.
El reloj de la mesita de noche informó con un suave resplandor numérico verdoso de la mala pero no inusitada noticia de que eran las 4:15 de la madrugada, demasiado temprano para lograr las ocho horas de sueño, demasiado tarde para imaginarse que podría volverse a dormir.
Se quedó tumbada un rato, reflexionando sobre lo que había perdido. Se había prometido a sí misma dejar de recordar un pasado lleno de amargura. Ya pasaba menos tiempo mortificándose, lo cual podría considerarse un avance si últimamente no hubiera empezado a pensar en lo que aún no había perdido.
Cogió una muda de ropa y la pistola y entró en el baño. Cerró la puerta y la sostuvo con una silla de respaldo recto que había trasladado desde el dormitorio al registrarse la noche anterior.
El servicio de limpieza era tan malo que, en la esquina sobre el lavabo, los hilos radiales y las espirales creadas por una araña se extendían a través de un área más amplia que su mano. Cuando se había acostado a las once, la única provisión que colgaba en la red era una polilla que no dejaba de forcejear. Durante la noche, la polilla se había convertido en una cáscara, en un cuerpo hueco translúcido, con las alas desprovistas de su polvo de terciopelo, quebradizas y fracturadas. La regordeta araña vigilaba en esos momentos a un par de lepismas capturados, una comida menos abundante, aunque algún otro bocado no tardaría en caer en aquel matadero de telaraña.
Fuera, la luz de una lámpara de seguridad doraba el vidrio esmerilado de la pequeña ventana del cuarto de baño, que no era suficientemente grande como para permitir que ni siquiera un niño fuera capaz de entrar. Sus dimensiones también le impedirían a ella escapar en una situación de crisis.
Jane colocó la pistola sobre la tapa cerrada del inodoro y dejó abierta la cortina de vinilo mientras se duchaba. El agua estaba más caliente de lo que esperaba de un alojamiento de dos estrellas, y le alivió el dolor acumulado en los músculos y los huesos, pero no permaneció bajo el chorro de agua tanto tiempo como le hubiera gustado.
La pistolera de hombro incluía una funda con un enganche giratorio, un cargador de repuesto y un arnés de gamuza. El arma colgaba justo detrás de su brazo izquierdo, una colocación profunda que permitía una ocultación magnífica bajo sus abrigos deportivos especialmente diseñados para ello.
Además del cargador de repuesto, guardaba otros dos en los bolsillos de la chaqueta, con un total de cuarenta balas, contando las de la pistola.
Quizá llegaría el día en que cuarenta no fueran suficientes. Ya no tenía respaldo, ningún equipo en una furgoneta a la vuelta de la esquina si todo se iba a la mierda. Esos días se habían terminado de momento; tal vez para siempre. No podía armarse para librar un combate infinito. En una situación en la que cuarenta balas no fueran suficientes, tampoco lo serían ochenta u ochocientas. No se engañaba a sí misma respecto a sus habilidades o a su resistencia.
Llevó sus dos maletas al Ford Escape, levantó la puerta trasera, cargó el equipaje y cerró el vehículo.
El sol que aún no había salido debía haber producido una o dos llamaradas solares. La brillante luna plateada que se ponía en el oeste reflejaba tanta luz que las sombras de sus cráteres se habían desdibujado. No parecía un objeto sólido, sino un agujero en el cielo nocturno, una luz pura y peligrosa que brillaba procedente de otro universo.
Devolvió la llave de la habitación en la recepción del motel. Detrás del mostrador, un tipo con la cabeza afeitada y perilla le preguntó si todo había sido de su gusto, casi como si de verdad le importara. Casi le respondió «con todos los bichos que hay, me imagino que muchos de sus huéspedes son entomólogos», pero prefirió no dejarlo con una imagen más memorable de ella de la que tendría al imaginarla desnuda.
—Sí, todo bien —contestó, y salió de allí.
Había pagado en efectivo por adelantado al llegar, y había utilizado uno de sus permisos de conducir falsificados para proporcionar la identificación requerida, según la cual, Lucy Aimes, de Sacramento, acababa de abandonar el edificio.
Los primeros escarabajos voladores de alguna especie de principios de la primavera chasqueaban al chocar contra los conos de metal de las lámparas montadas en el techo de la pasarela cubierta, y sus exageradas sombras de patas saltarinas se agitaban en el cemento iluminado bajo sus pies.
Mientras caminaba hacia el restaurante contiguo, que formaba parte del edificio del motel, se fijó en las cámaras de seguridad, pero no miró directamente a ninguna de ellas. La vigilancia se había vuelto ineludible.
Sin embargo, las únicas cámaras que podían descubrirla eran las de los aeropuertos, las estaciones de tren y otras instalaciones similares, que estaban conectadas a computadoras que ejecutaban avanzados programas de reconocimiento facial en tiempo real. Sus días de volar se habían terminado. Iba a todas partes en coche.
Cuando todo comenzó, era una rubia natural de cabello largo. En esos momentos, era una morena con el pelo más corto. Los cambios de ese tipo no podrían engañar al reconocimiento facial si alguien te estaba persiguiendo. A menos que se cubriera con un disfraz tan obvio que también llamaría una atención no deseada, no podía hacer demasiado para cambiar la forma de su cara o los muchos detalles únicos de sus rasgos para escapar de esa detección mecanizada.
Una tortilla de queso de tres huevos, una loncha doble de tocino, una salchicha, mantequilla extra para el pan tostado, sin patatas fritas caseras, y café en vez de zumo de naranja. Se alimentaba de proteínas, porque demasiados carbohidratos la hacían sentir lenta y torpe. No le preocupaba la grasa, porque tendría que vivir otras dos décadas para desarrollar arteriosclerosis.
La camarera le trajo más café. Tendría treinta años y era bonita, pero como una flor algo marchita, demasiado pálida y demasiado delgada, como si la vida la adelgazara y la blanqueara día tras día.
—¿Se ha enterado de lo de Filadelfia?
—¿Qué ha pasado?
—Unos pirados han estrellado un avión privado directamente contra cuatro carriles llenos del típico atasco mañanero. La tele dice que debían ir hasta los topes de combustible. Han incendiado casi dos kilómetros de autopista, un puente se derrumbó por completo, los coches y los camiones estallaron, con toda esa pobre gente atrapada dentro. Horrible. Tenemos un televisor en la cocina. Es demasiado horrible para verlo. Te dan arcadas. Dicen que lo hacen por Dios, pero llevan el diablo dentro. ¿Qué vamos a hacer?
—No lo sé —respondió Jane—. No creo que nadie lo sepa.
—Yo tampoco lo creo.
La camarera regresó a la cocina y Jane terminó de desayunar. Si dejas que las noticias te quiten el apetito, no habrá un solo día en el que puedas comer...
El Ford Escape negro parecía recién sacado de la fábrica de Detroit, pero este tenía algunos secretos bajo el capó y la velocidad necesaria para dejar atrás cualquier clase de vehículo policial.
Dos semanas antes, Jane había pagado el Ford en efectivo en Nogales, Arizona, que estaba directamente al otro lado de la frontera internacional con Nogales, México. El automóvil lo habían robado en Estados Unidos, le habían colocado nuevos números de bloque de motor y más caballos de potencia en México, y lo habían devuelto a Estados Unidos para venderlo. Las salas de exhibición del distribuidor eran una serie de graneros en un antiguo rancho de caballos; nunca anunciaba su inventario, nunca emitía un recibo ni pagaba impuestos. Cuando se lo pidió, le proporcionó una matrícula canadiense y una tarjeta de registro legítima garantizada por el Departamento de Vehículos Motorizados de la provincia de Columbia Británica.
Cuando amaneció, todavía estaba en Arizona, a buena velocidad hacia el oeste por la Interestatal 8. La noche palideció. A medida que el sol iluminaba lentamente el horizonte a su paso, las altas nubes de cirros que tenía delante se tiñeron de rosa antes de oscurecerse hasta convertirse en un tono coralino, y el cielo se encendió a través de los distintos tonos de un azul cada vez más intenso.
A veces, en los viajes largos, le apetecía escuchar música. Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, Chopin, Liszt. Esa mañana prefirió el silencio. En aquel estado de ánimo, incluso la mejor música sonaría discordante.
Sesenta kilómetros después del amanecer, cruzó la frontera del estado que llevaba al sur de California. Durante la siguiente hora, las nubes altas y blancas de algodón descendieron, se acumularon y se tiñeron de gris formando una densa masa compacta. Después de otra hora, el cielo se había vuelto más oscuro, hinchado, maligno.
Salió de la carretera interestatal cerca de la periferia occidental del Bosque Nacional de Cleveland, en dirección a la ciudad de Alpine, donde el general Gordon Lambert había vivido con su esposa. La noche anterior, Jane había consultado una de sus antiguas pero todavía útiles Guías Thomas, un libro de mapas encuadernado en espiral. Estaba segura de que sabía cómo encontrar la casa.
Además de otras modificaciones realizadas al Ford Escape en México, le habían eliminado todo el sistema de GPS, incluido el transpondedor que permitía rastrear continuamente su posición por satélite y otros medios. No tenía sentido estar fuera de la red si el vehículo que conducías se conectaba a una red cada vez que doblabas una curva.
Aunque la lluvia era tan natural como la luz del sol, aunque la naturaleza funcionaba sin tener unas intenciones precisas, Jane vio maldad en la tormenta que se avecinaba. En los últimos tiempos, su amor por el entorno natural lo había puesto a prueba la percepción, quizás irracional pero profundamente sentida, de que la naturaleza estaba actuando como cómplice de la humanidad en algunos asuntos perversos y destructivos.
En Alpine vivían catorce mil personas, y seguro que una buena parte de ellas creían en el destino. Menos de trescientas eran de la tribu de indios kumeyaay de la reserva de Viejas, que poseían el casino de Viejas. Jane no tenía ningún interés en los juegos de azar. La vida ya era una continua tirada de dados a cada minuto, y eso era todo el juego que podía soportar.
El barrio comercial, con pinos y robles alineados en las calles, era pintoresco al estilo de la frontera del Oeste. Algunos edificios realmente databan del Viejo Oeste, pero otros de construcción más reciente imitaban ese estilo con diversos grados de éxito. La gran cantidad de tiendas de antigüedades, galerías, tiendas de regalos y restaurantes sugería un turismo anual que era anterior al propio casino.
San Diego, la octava ciudad más grande del país, estaba a menos de cincuenta kilómetros y seiscientos metros de altura. Dondequiera que al menos un millón de personas vivieran muy cerca las unas de las otras, una parte importante necesitaría, algún día, huir de la colmena para ir a un lugar menos abarrotado.
La casa de listones de madera blancos y persianas negras de los Lambert estaba en las afueras de Alpine, y ocupaba aproximadamente veinte áreas de terreno, con el patio delantero delimitado por una valla y el porche amueblado con sillas de mimbre. La bandera roja y blanca, alzada hasta lo más alto del mástil situado en la esquina noreste de la casa, ondeaba suavemente con la brisa, con el recuadro con las cincuenta estrellas tenso y claramente a la vista recortado contra el melancólico cielo cuajado de nubes.
Los cuarenta kilómetros por hora del límite de velocidad le permitieron a Jane conducir lentamente sin revelar que estaba estudiando el lugar. No vio nada fuera de lo común, pero si sospechaban que estaba allí debido al vínculo que compartía con Gwyneth Lambert, serían circunspectos casi hasta el punto de ser invisibles.
Pasó por delante de otras cuatro casas antes de que la calle llegara a un callejón sin salida. Una vez allí, giró y aparcó el Escape en el arcén del camino, en dirección al recorrido que acababa de hacer.
Aquellas casas se encontraban en la cima de una colina con vistas al lago El Capitán. Jane siguió un sendero de tierra a través de un bosque abierto y luego a lo largo de una ladera verde sin árboles con una hierba salvaje que sería tan dorada como el trigo a mediados de verano. Al llegar a la orilla, caminó hacia el sur examinando el lago, que parecía a la vez plácido y desordenado porque las nubes revueltas se reflejaban en la serena superficie espejada. Prestó la misma atención a las casas que tenía a su izquierda levantando la vista como si las admirara una por una.
Las cercas indicaban que aquellas propiedades ocupaban solo las parcelas aplanadas de la parte superior de la colina. Las vallas blancas que había delante de la casa de Lambert se repetían por todas partes.
Caminó detrás de dos residencias más antes de regresar a la propiedad de los Lambert y subir la ladera. La puerta trasera tenía un simple pestillo de gravedad.
Tras cerrar la puerta a su espalda, estudió las ventanas, que tenían las cortinas completamente abiertas y las persianas levantadas para dejar entrar la mayor cantidad posible de la luz trémula del día. Le pareció no ver a nadie observando el lago o vigilando cómo se acercaba.
Con todo decidido ya, siguió la cerca por el lado de la casa. Subió los escalones del porche y llamó al timbre mientras las nubes bajaban y la bandera chasqueaba bajo una brisa que olía débilmente a lluvia o al agua del lago.
Un momento después, una delgada y atractiva mujer de unos cincuenta años abrió la puerta. Llevaba puestos unos vaqueros, un suéter y un delantal hasta la rodilla, decorado con fresas bordadas.
—Señora... ¿Lambert? —preguntó Jane.
—Dígame.
—Tenemos un vínculo al que espero poder recurrir.
Gwyneth Lambert sonrió a medias y alzó las cejas.
—Ambas nos casamos con marines —dijo Jane.
—Eso es un vínculo, sin duda. ¿En qué puedo ayudarla?
—También somos viudas las dos. Y creo que las dos podemos culpar de ello a las misma personas.
La cocina olía a naranjas. Gwyn Lambert estaba horneando magdalenas de chocolate y mandarina en tal cantidad y con tal laboriosidad que era imposible no suponer que estaba tan ocupada como defensa contra los bordes más afilados de su dolor.
En las encimeras había nueve platos, cada uno con media docena de magdalenas recién enfriadas y ya cubiertas con envoltura de plástico, destinadas a sus vecinos y amigos. Un décimo plato de dulces todavía tibios estaba sobre la mesa del comedor, y otra tanda estaba subiendo en el horno.
Gwyn era una de esas maestras cocineras impresionantes que lograban maravillas culinarias sin apenas esfuerzo aparente. No había cuencos con restos de mezcla o platos sucios en el fregadero. No había una capa de harina sobre las encimeras. No había migas ni otros restos en el suelo.
Después de rechazar una magdalena, Jane aceptó una taza de café solo muy cargado. Ella y su anfitriona se sentaron a lados opuestos de la mesa mientras el vapor fragante se elevaba lánguidamente de la intensa infusión.
—¿Dijiste que tu Nick era teniente coronel? —preguntó Gwyn.
Jane había usado su nombre real. El vínculo entre ella y Gwyn requería que esa visita se mantuviera en secreto. En esas circunstancias, si no podía confiar en la esposa de un marine, no podría confiar en nadie.
—Coronel —corrigió Jane—. Lucía el águila de plata.
—¿Con solo treinta y dos años? Un muchacho con esa energía en la vida se habría acabado ganando sus estrellas.
El marido de Gwyn, Gordon, había sido teniente general, con tres estrellas, un nivel por debajo de los oficiales con mayor rango del cuerpo.
—Nick recibió la Cruz Naval y un DDS más un pecho entero lleno de otras condecoraciones —le explicó Jane.
La Cruz Naval estaba justo un nivel por debajo de la Medalla de Honor. Con una modestia innata, Nick nunca había hablado de sus medallas y condecoraciones, pero a veces Jane sentía la necesidad de fanfarronear de él, de confirmar que él había existido y de que su existencia había hecho que el mundo fuera un lugar mejor.
—Lo perdí hace cuatro meses. Estuvimos casados seis años.
—Cariño, serías una auténtica novia adolescente —comentó Gwyn.
—En absoluto. Tenía veintiún años. La boda fue la semana siguiente a mi graduación en Quantico y mi admisión en el FBI.
Gwyn pareció sorprendida.
—¿Eres del FBI?
—Si vuelvo alguna vez. Ahora mismo estoy de baja. Nos conocimos cuando Nick estaba asignado al Mando de Desarrollo de Combate del FBI en Quantico. No vino a por mí. Tuve que acercarme a él. Era la cosa más hermosa que hubiera visto en mi vida, y yo soy una mula muy tozuda cuando quiero conseguir algo. —Se sorprendió cuando su corazón se le agarrotó y la voz se le quebró—. Estos cuatro meses a veces me parecen cuatro años... Luego me parece que solo han pasado cuatro horas. —Su desconsideración la consternó de inmediato—. Mierda, lo siento. Tu pérdida es más reciente que la mía.
Gwyn le contestó agitando la mano para quitarle importancia mientras los ojos se le llenaban de lágrimas sin derramar.
—Un año después de que nos casáramos, fue en 1983. Gordie estaba en Beirut cuando los terroristas volaron el cuartel de los Marines y mataron a doscientos veinte. A menudo estaba en algún lugar muy malo, así que lo imaginé muerto miles de veces. Pensé que todo lo que imaginaba me prepararía para enfrentarme a ello si un día alguien vestido de uniforme azul llamaba a la puerta con un aviso de muerto en combate. Pero no estaba preparada para... para la forma en que sucedió.
Según las noticias, un sábado, apenas poco más de dos semanas antes, cuando su esposa estaba en el supermercado, Gordon salió por la puerta trasera de la cerca de la casa y bajó la colina hacia la orilla del lago. Llevaba una escopeta con empuñadura de pistola añadida y cañón corto. Se sentó cerca del agua, con la espalda apoyada en una orilla cubierta de hierba. Debido al cañón corto, fue capaz de alcanzar el gatillo. Los navegantes en el lago presenciaron cómo se pegó un tiro en la boca. Cuando Gwyn llegó a casa después de la compra, encontró la calle llena de coches de policía, la puerta de su casa abierta, y su vida cambió para siempre.
—¿Te importa que te haga algunas preguntas? —inquirió Jane.
—Estoy destrozada pero no rota. Pregunta.
—¿Existe alguna posibilidad de que fuera al lago acompañado de alguien?
—No, ninguna. Nuestra vecina lo vio bajar solo, y llevaba algo en las manos, pero no se dio cuenta de que era un arma.
—Los navegantes que lo presenciaron, ¿los han investigado a todos?
Gwyn pareció desconcertada.
—¿Investigados?
—Tal vez tu marido fuera a reunirse con alguien. Quizá se llevó la escopeta por precaución.
—¿Y que tal vez fuera un asesinato? No pudo serlo. Había cuatro barcos en la zona. Al menos media docena de personas lo presenciaron.
Jane no quería hacer la siguiente pregunta porque podría parecer una acusación de que el matrimonio de los Lambert había tenido problemas.
—Tu esposo... ¿Gordon estaba deprimido?
—Nunca. Algunas personas abandonan toda esperanza. Gordie la conservó toda su vida, era muy optimista.
—Me recuerda a Nick —comentó Jane—. Cada problema que surgía en su camino no fue más que un desafío, y le encantaban los desafíos.
—¿Cómo sucedió, cariño? ¿Cómo lo perdiste?
—Estaba preparando la cena. Fue al cuarto de baño. Como no regresaba, fui a ver, y lo encontré completamente vestido, sentado en la bañera. Había usado su cuchillo de combate, el Ka-Bar, para cortarse el cuello tan profundamente que se seccionó por completo la arteria carótida izquierda.
Había sido un invierno húmedo con El Niño, el segundo en la última media década, con una lluvia normal en los años intermedios, una anomalía climática que había terminado con la sequía del estado. En esos momentos, la luz de la mañana en las ventanas se atenuaba como si estuviera atardeciendo. Aunque antes se mostraba cristalino, el lago exhibía ya salpicaduras blancas por la fuerte brisa que lo cruzaba como si fuera una gran serpiente durmiendo a la sombra de la tormenta amenazante.
Mientras Gwyn sacaba del horno las magdalenas ya terminadas y las ponía en la rejilla para que se enfriaran, el tictac del reloj de pared pareció aumentar de volumen. A lo largo del mes anterior, los relojes de todo tipo habían atormentado periódicamente a Jane. De vez en cuando le parecía oír débilmente el tictac de su reloj de pulsera; se volvió tan irritante que se lo quitó y lo guardó en la guantera del automóvil o, si estaba en un motel, lo llevaba al otro lado del cuarto para enterrarlo debajo del cojín de un sillón hasta que lo necesitara. Si se le estaba acabando el tiempo, no quería que nada le recordara insistentemente ese hecho.
Gwyn sirvió café para las dos, y Jane le hizo otra pregunta.
—¿Gordon dejó una nota?
—Ni una nota ni un mensaje de texto ni un mensaje de voz. No sé si me gustaría que hubiera dejado algo o estar contenta de que no lo haya hecho.
Dejó la jarra de cristal de nuevo en la cafetera y se sentó en su silla otra vez.
Jane trató de hacer caso omiso del reloj; el tictac sonaba más fuerte, pero, sin duda, era algo imaginario.
—Guardo una libreta y un bolígrafo en el cajón de mi dormitorio. Nick los usó para escribir un último adiós, si una es capaz de convencerse a sí misma de verlo de esa manera. —Lo inquietante de esas cuatro oraciones le helaba el corazón cada vez que pensaba en ellas. Las citó—: «Hay algo mal en mí. Necesito. Lo necesito mucho. Necesito estar muerto».
Gwyn había cogido su taza de café, pero la dejó de nuevo en la mesa sin tomar ni un sorbo.
—Eso es muy extraño, ¿no?
—Eso pensé. Creo que la policía y el forense también creyeron lo mismo. La primera frase estaba en su cursiva apretada y meticulosa, pero la calidad de las demás estaba deteriorada, como si tuviera que luchar por controlar la mano.
Se quedaron mirando el día oscuro, compartiendo el silencio, y luego Gwyn habló de nuevo.
—Debe haber sido horrible para ti ser quien lo encontrara.
Esa observación no necesitaba una respuesta.
Jane volvió a hablar sin dejar de mirar su taza de café, como si su futuro pudiera leerse en los patrones del brillo reflejado procedentes de las luces del techo.
—La tasa de suicidios en Estados Unidos cayó hasta alrededor de diez y medio por cien mil personas a finales del siglo pasado. Pero en las últimas dos décadas, ha vuelto a la media histórica de doce y medio. Hasta el pasado abril, cuando comenzó a subir. A finales de año, el dato anual era de catorce por cien mil. Como promedio, eso son más de treinta y ocho mil casos. La tasa más alta es de cuatro mil quinientos suicidios añadidos. Y por lo que puedo decir, en los primeros tres meses de este año, ya hay más de mil quinientos, lo que para el 31 de diciembre supondrá casi un total de ocho mil cuatrocientos casos por encima de la media histórica.
Mientras le recitaba aquellas cifras a Gwyn, las repasó una vez más, pero siguió sin tener ni idea de qué hacer con ellas ni por qué parecían relacionadas con la muerte de Nick. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que Gwyn la miraba con bastante más intensidad que antes.
—Cariño, ¿me estás diciendo que estás investigándolo? Sí, sí que lo estás haciendo. Entonces, hay mucho más en todo esto, mucho más de lo que me has dicho, ¿verdad?
Había mucho más, pero Jane no quería compartir demasiado y posiblemente poner en peligro a la viuda de Lambert. Gwyn la presionó.
—No me digas que estamos de vuelta en otra clase de guerra fría con todos sus trucos sucios. ¿Hay muchos militares entre esos ocho mil cuatrocientos suicidios adicionales?
—Bastantes, pero no se trata de una parte desproporcionada. Se distribuye por igual entre todas las profesiones. Doctores, abogados, maestros, policías, periodistas... Pero son suicidios inusuales. Personas de éxito y equilibradas sin antecedentes de depresión o problemas emocionales o en mitad de una crisis financiera. No encajan en ninguno de los perfiles habituales de aquellos con tendencias suicidas.
Una ráfaga de viento golpeó la casa, haciendo sonar la puerta trasera como si alguien probara con insistencia el pomo para ver si la cerradura estaba echada.
La esperanza sonrojó la cara de Gwyn y le brindó una vivacidad que Jane no había visto antes.
—¿Estás diciendo que tal vez Gordie estaba... qué? ¿Drogado o algo así? ¿No sabía lo que hacía cuando salió con la escopeta? ¿Hay una posibilidad de que...?
—No lo sé, Gwyn. He encontrado algunas pistas diminutas que he unido, y todavía no puedo entender su significado, si es que significan algo. —Le dio un sorbo al café, pero ya había bebido suficiente—. ¿Hubo algún momento el año pasado en el que Gordon no se sintiera bien?
—Quizás un resfriado. Un diente cariado y una endodoncia.
—¿Ataques de vértigo? ¿Confusión mental? ¿Frecuentes dolores de cabeza?
—Gordie no era una persona a la que le dieran dolores de cabeza. Ni nada que lo frenara.
—Me refiero a algo llamativo, una verdadera migraña incontenible, con las características luces centelleantes que te nublan la visión. —Vio que aquello le recordaba algo a la viuda—. ¿Cuándo fue, Gwyn?
—En el WIC, la conferencia «Y si», este septiembre, en Las Vegas.
—¿La conferencia «Y si»?
—El Instituto Gernsback reúne a un grupo de futuristas y de escritores de ciencia ficción durante cuatro días. Los reta a pensar fuera de lo común sobre la defensa nacional. ¿En qué amenazas no nos estamos centrando que podrían ser más graves de lo que pensamos dentro de un año, diez años, veinte años?
Se llevó una mano a la boca y frunció el ceño.
—¿Pasa algo? —le preguntó Jane.
Gwyn se encogió de hombros.
—No. Por un segundo, me pregunté si debería estar hablando de esto. Pero no es un gran secreto ni nada parecido. Ha atraído mucha atención de la prensa a lo largo de los años. Verás, el instituto invita a cuatrocientas de las personas con las ideas más avanzadas, desde oficiales militares de todas las ramas del servicio hasta científicos clave e ingenieros de los principales contratistas de defensa, para escuchar en las mesas redondas paneles y hacer preguntas. Es todo un acontecimiento. Los cónyuges son bienvenidos. Las parejas asistimos a las cenas y a los actos sociales, pero no a las mesas redondas. Y no es ningún tipo de soborno, por cierto.
—No pensé que lo fuera.
—El instituto es una organización sin ánimo de lucro y apolítica. No tiene ningún vínculo con los contratistas de defensa. Y cuando recibes una invitación, tú te tienes que pagar el viaje y el alojamiento. Gordie me llevó con él a tres conferencias. Y he de decir que le encantaban.
—Pero ¿el año pasado tuvo una migraña grave en el evento?
—La única que ha tenido. El tercer día, por la mañana, pasó casi seis horas en la cama. Insistí en llamar a la recepción y encontrar un médico, pero Gordie era de los que pensaba que cualquier cosa menos grave que una herida de bala es mejor dejar que se arregle sola. Ya sabes que los hombres siempre tienen que demostrarse cosas a sí mismos.
Jane se estremeció ante un recuerdo.
—Nick estaba tallando un trozo de madera y se rajó la mano cuando se le escapó el formón. Probablemente necesitaba cuatro o cinco puntos de sutura, pero él se limpió la herida, la cubrió bien de crema antibiótica y se la tapó con cinta adhesiva. Pensé que moriría por envenenamiento de la sangre o que perdería la mano, y a él le parecía que mi preocupación era muy graciosa. ¡Graciosa! Deseé darle un tortazo. De hecho, se lo di.
Gwyn sonrió.
—Bien hecho. De todos modos, la migraña desapareció a la hora del almuerzo, y Gordie solo se perdió una mesa redonda. Como no fui capaz de convencerlo de que pasara por el médico, fui al spa y me pagué una sesión de masaje. Pero ¿cómo te enteraste de lo de la migraña?
—Por una de las otras personas a las que he entrevistado, un viudo de Chicago. Su esposa tuvo su primera y última migraña dos meses antes de ahorcarse en el garaje.
—¿Fue a la misma conferencia?
—No. Ojalá fuera así de simple. No logro encontrar conexiones como esa entre un número importante de ellos. Solo hilos frágiles, relaciones tenues. Esa mujer era la directora ejecutiva de una organización sin ánimo de lucro que presta servicios a personas con discapacidades. Según todos los informes, era feliz, productiva y amada por casi todos.
—¿Tu Nick tuvo también una única migraña?
—No me dijo nada al respecto. Los suicidios sospechosos que me interesan... En los meses anteriores a su muerte, algunos se quejaron de breves episodios de vértigo, o de sueños extraños e intensos. Otros sufrieron temblores en la boca y en la mano izquierda que desaparecieron después de una semana o dos. Algunos experimentaron un sabor amargo que aparecía y poco después desaparecía. Cosas diferentes y, en su mayoría, de escasa importancia. Pero Nick, al menos que él me dijera, no tuvo ningún síntoma inusual. Cero, nada, nada de nada.
—¿Has entrevistado a los seres queridos de esta gente?
—Sí.
—¿A cuántos?
—A veintidós personas hasta ahora, incluyéndote a ti. —Al ver la expresión de Gwyn, Jane se explicó—. Sí, lo sé, es una obsesión. Tal vez sea una insensatez.
—No eres ninguna insensata, querida. Es que a veces, simplemente, es... difícil seguir. ¿Adónde irás ahora?
—Hay alguien que vive cerca de San Diego con quien me gustaría hablar. —Se reclinó en la silla—. Pero esas conferencias en Las Vegas todavía me intrigan. ¿Tienes algo de eso, un folleto, un programa concreto de esos cuatro días?
—Probablemente habrá algo de eso en el estudio de Gordon, en el piso de arriba. Voy a buscarlo. ¿Más café?
—No, gracias. He tomado mucho en el desayuno. Lo que sí necesito es un baño.
—Hay un lavabo en el pasillo. Ven, te lo enseñaré.
Un par de minutos más tarde, en el cuarto de baño libre de polvo y de arañas, mientras Jane se lavaba las manos en el lavabo, se miró cara a cara en el espejo. Se preguntó, y no era la primera vez que lo hacía, si al emprender aquella cruzada dos meses antes no habría empeorado más todavía algo que ya de por sí resultaba nefasto.
Tenía tanto que perder, y no solo su vida. Lo de menos, de heho, era su vida.
Desde el techo, a través del conducto del baño, el viento creciente hablaba desde el segundo piso hasta el primero, como un troll que se hubiera mudado desde su morada habitual bajo un puente hasta una casa con vistas.
Justo cuando salía del baño, un disparo restalló escaleras arriba.
Jane desenfundó la pistola y la empuñó con ambas manos con el cañón apuntando hacia la derecha, hacia el suelo. No era su arma reglamentaria del FBI. No se le permitía llevar esa arma mientras estaba de permiso. La que empuñaba también le gustaba mucho, tal vez incluso más: una Heckler & Koch Combat Competition Mark 23, con cañón para la munición .45 Colt.
El ruido había sido un disparo. Era inconfundible. No había oído ningún grito antes ni después, ni tampoco sonido de pasos.
Sabía que no la habían seguido desde Arizona. Si alguien la hubiera estado esperando allí, habría acabado con ella cuando todavía estaba sentada a la mesa de la cocina, con la guardia bajada.
Tal vez el tipo retenía a Gwyn y había disparado una vez para atraer a Jane al segundo piso. Eso no tenía sentido, pero la mayoría de los malos se dejaban llevar por la emoción, con poca lógica y razón.
Se le ocurrió otra posibilidad, pero no quiso profundizar en ella todavía.
Si la casa tenía escaleras traseras, probablemente estarían en la cocina. No había visto nada de eso. Había dos puertas cerradas. Una despensa, por supuesto. La otra probablemente era la puerta del garaje. O la del lavadero. Vale, las escaleras delanteras eran las únicas escaleras.
No le gustaban las escaleras. No había sitio para esquivar a la izquierda o a la derecha. No había posibilidad de retirarse, porque le daría la espalda al tirador. Una vez que empezaba el ascenso, no quedaba más que subir, y cada uno de los dos tramos estrechos sería una galería de tiro de corto alcance.
Se mantuvo medio agachada en el rellano entre los dos tramos, y giró rápidamente alrededor del poste de la escalera. No había nadie allí arriba. El corazón le retumbaba como un tambor de desfile. Hizo frente al miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Ya lo había hecho antes. Uno de sus instructores había dicho que era un ballet sin mallas ni tutús, que tan solo se necesitaba saber qué movimientos hacer, justo dónde hacerlos, y al final de la actuación, te arrojaban flores a los pies, metafóricamente hablando.
El último tramo. Allí era donde un profesional intentaría acabar con ella. Apuntando hacia abajo, su arma estaría justo debajo del nivel de los ojos; apuntando hacia arriba, ella estaría en su línea de visión, lo que le proporcionaría mayor seguridad en el disparo a su posible oponente.
La parte superior de las escaleras y seguía viva.
Mantente agachada y cerca de la pared. Empuña la pistola con las dos manos. Los brazos extendidos. Detente y escucha. Nadie en el pasillo de arriba.
Había llegado el momento de despejar las puertas, lo que era casi tan jodido como las escaleras. Al cruzar un umbral la podrían acribillar, justo casi al final de la inspección.
Gwyn Lambert ocupaba un sillón en el dormitorio principal y tenía la cabeza girada hacia la izquierda. El brazo derecho le había caído en el regazo y todavía empuñaba flojamente el arma. La bala le había entrado por la sien derecha, le había abierto un túnel en el cerebro y le había salido rompiendo la sien izquierda, lo que había salpicado la alfombra con trozos de hueso y mechones de cabello y cosas peores.
No parecía que aquello fuera una puesta en escena. Era un verdadero suicidio. No se había oído ningún grito antes del disparo, ni pasos u otros sonidos después. Solo el movimiento y el acto, y el terror o alivio o arrepentimiento en el instante entre ellos. Vio un cajón de la mesita de noche abierto, donde quizás estaba guardada el arma para proteger la casa.
Aunque Jane no había conocido a Gwyneth el tiempo suficiente como para sentirse abrumada por la pena, sí que la afligió una tristeza apagada pero terrible y una ira intensa, esta última porque no se trataba de un suicidio ordinario, no era consecuencia de la angustia o la depresión. Para ser una mujer que solo dos semanas antes había perdido a su esposo, Gwyn lo había llevado tan bien como cualquier otra persona pudiera hacerlo. Se había puesto a hornear magdalenas para llevarlas a los familiares y amigos que la habían apoyado en ese momento tan angustioso, pensando en el futuro. Además, por lo poco que había averiguado sobre esta otra esposa de un militar, una cosa que sabía sin lugar a dudas era que Gwyn no habría atormentado a otra viuda afligida poniéndola en la situación de tener que ser la primera en descubrir otro suicidio.
Un pitido repentino hizo que girara en redondo. Le dio la espalda al cadáver y alzó la pistola. No había nadie. El sonido procedía de una habitación contigua. Se acercó a la puerta abierta con precaución hasta que reconoció el tono como la señal de la compañía telefónica alertando a su cliente de que un teléfono había quedado descolgado.
Cruzó el umbral del estudio de Gordon Lambert. En las paredes había fotografías suyas de cuando era más joven, con su equipo de combate y sus hermanos marines en lugares exóticos. Gordon vestido de uniforme de gala, alto y guapo, posando en la foto con un presidente. Una bandera enmarcada que había ondeado en combate.
El auricular del teléfono del escritorio yacía sobre la alfombra, colgando de su cable en espiral. Se sacó un pañuelo de algodón de un bolsillo de la chaqueta, que solo llevaba para evitar dejar huellas dactilares, y colgó el teléfono mientras se preguntaba con quién habría hablado Gwyn antes de tomar aquella decisión mortífera. Levantó el teléfono y marcó el código de rellamada automática, pero no obtuvo respuesta.
Gwyn aparentemente había subido las escaleras para buscar un folleto o un programa de la conferencia «Y si». Jane se acercó al escritorio y abrió un cajón.
El teléfono sonó. No se sorprendió. No apareció el identificador de llamadas.
Levantó el auricular pero no dijo nada. Su cautela quedó pareja con la de la persona que había al otro lado de la línea. No fue una llamada fantasma iniciada por un fallo del sistema ni un número incorrecto. Escuchó música de fondo, una canción antigua del grupo America, grabada antes de que ella naciera, «A Horse With No Name».
Ella fue la que colgó. Teniendo en cuenta las extensas propiedades en aquel barrio, era poco probable que nadie hubiera oído el único disparo. Sin embargo, tenía cosas urgentes que hacer.
Quizá ya estuviera acudiendo alguien. O tal vez no tenían ningún agente en las cercanías, pero la prudencia requería que se esperara visitas hostiles. No tuvo tiempo de buscar en el despacho del general.
Limpió todo lo que recordaba haber tocado en la planta baja. Lavó y guardó rápidamente las tazas de café y las cucharas. Aunque nadie podía oírla, realizó cada tarea en silencio. Con el paso de cada semana, se había vuelto más silenciosa en todos sus actos, como si se estuviera preparando para ser un fantasma y quedar en silencio para siempre.
En el lavabo, el espejo captó su atención durante un momento. Tal era la naturaleza fantástica de la misión que había emprendido, tan extraños eran los descubrimientos que estaba haciendo, que a veces parecía razonable pensar que lo imposible podría ser posible, y en ese caso que, cuando saliera del lavabo, su imagen permaneciera en el espejo para incriminarla.
Cuando salió de la casa por la puerta principal, no se sentía diferente del ángel de la Muerte. Ella había llegado, una mujer había muerto y ella se marchaba. Algunos decían que algún día no habría muerte. Si tenían razón, la muerte también podría morir.
Al pasar por delante de las casas de los vecinos, no vio a nadie en las ventanas, a nadie en un porche ni a ningún niño jugando debido al riesgo de la tormenta que se avecinaba. Los únicos sonidos que se oían eran aquellos que el inconstante viento provocaba en los objetos diarios, como si la humanidad hubiera sido expurgada, y sus construcciones intactas, pero condenadas a ser borradas poco a poco por eones de desgaste por el clima.
Condujo hasta el final de la manzana, donde podía girar a la izquierda o seguir recto. Siguió conduciendo durante más de un kilómetro, giró a la derecha y luego a la izquierda, sin un destino inmediato en mente, mirando repetidas veces por el espejo retrovisor. Confiada ya en que no tenía a nadie siguiéndola de lejos, encontró la interestatal y condujo hacia el oeste, hacia San Diego.
Quizá llegaría el día en que la Tierra cayera bajo una observación tan precisa y continua que los vehículos sin transpondedores no fueran menos rastreables que los legalmente equipados. En un mundo así, ella nunca habría llegado a la casa de Lambert, para empezar.
Una noche del noviembre anterior, seis días antes de la muerte de Nick, mientras lo esperaba en la cama y él se cepillaba los dientes, había visto una historia en las noticias de televisión que la intrigó y que últimamente había vuelto una y otra vez a su memoria, como si fuera pertinente a lo que ella estaba soportando en esos momentos.
La noticia trataba sobre unos científicos que estaban desarrollando implantes cerebrales utilizando proteínas sensibles a la luz y fibras ópticas. Dijeron que mantenemos una conversación incesante con nuestros cerebros: nuestros sentidos «anotan» la información, nuestros cerebros la interpretan y «leen en alto» las instrucciones. Se estaban realizando experimentos en los que los implantes cerebrales captaban las instrucciones del cerebro y las transmitían más allá de los puntos donde se interrumpía la comunicación, como en los daños producidos por un accidente cerebrovascular o en un nervio espinal, lo que hacía posible que un parapléjico moviera las extremidades protésicas simplemente pensando en moverlas. Las personas con ciertas enfermedades de las neuronas motoras que bloqueaban sus cuerpos, incluso negándoles la capacidad de hablar, podrían, con tales implantes, «pensar» su parte de una conversación y escucharse hablar. Sus pensamientos, traducidos en impulsos luminosos por las proteínas sensibles a la luz, serían procesados por programas informáticos y traducidos al lenguaje por un ordenador.
En ese momento, Jane se había maravillado de que todo estuviera cambiando con tanta rapidez, que el futuro parecía acercarse a toda velocidad cargado con un mundo lleno de milagros y maravillas.
Ahora estaba atrapada en un mundo de violencia y horror en el que esa vieja noticia parecía no tener relevancia. Y, sin embargo, seguía recordándola, como si tuviera una tremenda importancia.
Quizá recordaba la historia no por nada en concreto, sino por lo que Nick le había dicho poco después. Llegó a la cama agotado por un día difícil, lo mismo que ella. Ninguno de los dos tenía energía para hacer el amor, pero disfrutaron de estar uno al lado del otro, cogidos de la mano y hablando. Justo antes de que ella se durmiera, él se llevó la mano a los labios, la besó y dijo:
—Haces que me estremezca.
Sus palabras la siguieron a los sueños más encantadores, donde fueron pronunciadas en una variedad de situaciones caprichosas, siempre con gran sensibilidad.
En Benny’s at the Beach, el ataque contra los viajeros de Filadelfia era tan importante para la clientela como lo sería la Stanley Cup. Las veinticuatro horas del día, siete días a la semana, había suficiente cobertura de deportes televisivos, en vivo y en diferido, para saciar a cualquier fanático, pero a esa hora, la del almuerzo, las dos pantallas del bar estaban sintonizadas a las noticias por cable, con los textos inferiores móviles de las pantallas dedicados a los recuentos de muertos y a las declaraciones de indignación de políticos en vez de a victorias pasadas y estadísticas de jugadores.
De hecho, Benny’s no estaba en la playa, sino a dos manzanas del sonido de las olas rompientes, y si había sido uno de los lugares favoritos de San Diego durante cincuenta años, como su cartel decía, lo más probable era que ya no fuera propiedad de alguien llamado Benny, si alguna vez lo había sido. Los clientes parecían ser de clase media, un grupo demográfico cada vez más reducido durante la última década. A esa hora, ninguno había bebido lo suficiente como para saltar indignado ante aquel horror, aunque Jane notó como algo casi tangible la ira, el miedo y la necesidad de formar parte de un grupo, algo que los había llevado hasta esos taburetes y sillas.
Comía en el último reservado, que era más estrecho que los otros, hecho para dos en lugar de cuatro. La mesa de granito laminado seguramente había sido de formica cuando Benny mandaba en el lugar. Las mesas y la tela de diseño en los cojines del banco y los taburetes, junto con un suelo de mármol en forma de arlequinado, proclamaban una prosperidad y un estatus en realidad nunca logrado, pero tan estadounidense que Jane lo encontró sorprendentemente conmovedor.
Entre los clientes había un columnista del periódico local que estaba almorzando y tomando una cerveza o dos, aunque no podía contener sus instintos de reportaje. Ella lo vio moverse por la larga estancia con una libreta, un bolígrafo y una botella de Heineken, repartiendo su tarjeta e invitando a los clientes a discutir el último acto de terrorismo.
Tenía unos cuarenta años y un buen pelo, en el que parecía haberse gastado en estilismo más de lo que un contable le habría aconsejado. Estaba orgulloso de su trasero, y llevaba los pantalones vaqueros un poco más apretados de lo necesario. También le gustaban sus antebrazos varoniles, y llevaba las mangas de la camisa arremangadas en un día que no era suficientemente cálido como para eso.
Llegó a su reservado como reportero y como hombre, con un cálculo en la mirada que algunas mujeres encontrarían ofensivo, aunque ella no. No se mostró grosero, y no tenía manera alguna de saber que ella había abandonado aquel juego. Era consciente de que los hombres se fijaban en ella en cualquier circunstancia, y sabía que si rechazaba una entrevista de tres minutos, ya fuera de un modo educado o despectivo, se demoraría más y la recordaría más vívidamente.
Se llamaba Kelsey, y ella le dijo que se llamaba Mary. Por invitación suya, el periodista se sentó al otro lado de la mesa.
—Un día terrible.
—Uno de ellos.
—¿Tienes amigos o familiares en Filadelfia?
—Solo conciudadanos.
—Sí. Pero duele de todas maneras, ¿no?
—Debería.
—¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto?
—¿Tú y yo?
—Todos nosotros.
—Darnos cuenta de que es parte de un problema mayor.
—¿Y cuál es?
—Las ideas no deberían importar más que las personas.
Él levantó una ceja.
—Eso es interesante. Explícate un poco.
A modo de explicación, ella revirtió el orden de dos palabras y eliminó la negación.
—Las personas deberían importar más que las ideas.
El periodista esperó a que continuara. Cuando, en cambio, ella tomó el casi último bocado de su hamburguesa, dijo:
—Mi columna no es política, sino de interés humano. Pero si tuvieras que ponerte una etiqueta política, ¿cuál sería?
—Asqueada.
Él se echó a reír mientras tomaba notas.
—Podría ser el mayor partido político de todos. ¿De dónde eres?
—De Miami —mintió—. ¿Sabes una noticia que deberías investigar?
—¿De qué se trata?
—De la creciente tasa de suicidio.
—¿Está aumentando?
—Compruébalo.
Él le dio un trago a la cerveza sin dejar de observarla.
—¿Por qué una chica como tú tiene un interés tan morboso?
—Soy socióloga —volvió a mentir—. ¿Alguna vez sospechaste que una mierda como este ataque de Filadelfia se podría usar?
Aunque escribía una columna de historias humanas e intelectuales, tenía la mirada de periodista policial que no solo veía las cosas, sino que las analizaba capa por capa.
—¿Usar cómo?
Ella señaló con un gesto la televisión más cercana.
—Esa historia a la que dedican como un minuto de cada hora, entre los episodios de cobertura de Filadelfia.
Un ex gobernador de Georgia había matado a tiros a su esposa, a un generoso colaborador de sus campañas, y luego se había suicidado.
—Te refieres a la atrocidad de Atlanta —dijo Kelsey. Era el titular que la prensa amarilla ya le había dado al caso—. Es algo espantoso.
—Si hubiese sucedido ayer, sería la gran historia. Pero ocurre el mismo día que lo de Filadelfia, y ya nadie lo recordará la próxima semana.
Kelsey no pareció entender lo que quería implicar.
—Dicen que la esposa y el donante de bolsillos generosos estaban teniendo una aventura. —Después de terminarse la hamburguesa, se limpió las manos en una servilleta—. Ahí tienes uno de los mayores misterios de nuestro tiempo.
—¿Cuál?
—Quiénes son «ellos», esos que siempre «dicen» lo que oímos.
Él sonrió y le señaló su botella vacía.
—¿Te invito a una Dos Equis?
—Gracias, pero una es mi límite. ¿Sabías que la tasa de homicidios también ha aumentado?
—Hemos escrito sobre eso, claro.
Apareció la camarera y Jane pidió la cuenta. Inclinándose sobre la mesa hacia Kelsey, le susurró:
—Apuesto a que subirán más dentro de poco.
Él contestó inclinándose hacia ella, tomando su intimidad como algún tipo de invitación.
—Cuéntame.
—Asesinatos con suicidio. Lo del gobernador podría ser una indicación de lo que vendrá. La próxima fase, por así decirlo.
—¿La siguiente fase de qué?
Había sido sincera hasta este punto, pero a partir de ahí, habló de forma inexpresiva cuando entró en la fantasía que lo haría levantarse y seguir su camino.
—De lo que comenzó en Roswell.
Era un periodista demasiado experimentado como para dejar que su sonrisa se petrificara o poner los ojos en blanco.
—¿Roswell, Nuevo México?
—Ahí es donde llegaron por primera vez. ¿No serás un negacionista de los ovnis, verdad?
—Por supuesto que no. El universo es infinito. Ninguna persona con criterio podría creer que estamos solos aquí.
Pero para cuando la camarera trajo la cuenta, Kelsey se había negado a morder el anzuelo cuando le preguntó si creía en los secuestros extraterrestres, le había agradecido a Jane, o a Mary de Miami, que compartiera la información, y pasó a hacer otra entrevista.
Después de pagar en efectivo y pasar serpenteando entre la multitud del almuerzo, echó un vistazo atrás, tal vez de forma intuitiva, y vio al columnista mirándola. Cuando apartó la mirada, él se llevó un móvil a la oreja.
No era más que un tipo que se había acercado a ella, un tipo del que ella se libró con bastante habilidad, solo un tipo al que todavía le gustaba lo que veía. El teléfono no había sido más que una coincidencia; no tenía nada que ver con ella.
Sin embargo, una vez fuera, se movió con rapidez.
Unas cometas blancas recortadas contra las nubes de color oscuro volcánico de la inminente tormenta, las gaviotas que se abalanzaban desde el mar y descendían por el cielo hasta refugios seguros en los aleros de los edificios y entre las frondas de las palmeras fénix.
Jane podría haber aparcado en el estacionamiento del restaurante. No lo había hecho. Había dejado el Ford en un parquímetro de la esquina y a dos manzanas de distancia.
Se acercó al vehículo desde el otro lado de la calle, sin demostrar tener ningún interés en él, mientras en todo momento estudiaba con atención los alrededores para determinar si estaban vigilando al Ford.
Se dijo a sí misma, y no por primera vez, que así era la forma en que los paranoicos se movían por la vida, pero aún creía en su propia cordura.
Aunque no vio ninguna vigilancia, caminó una manzana más allá del Escape antes de cruzar la calle y acercarse por detrás.
El periodista le había dado las gracias por compartir la información, y, de hecho, siempre había sido una persona que compartía, en el sentido de que había sido abierta con los demás con respecto a sus sentimientos, esperanzas, intenciones y creencias. Su aislamiento actual, por lo tanto, resultaba mucho más difícil de soportar. Debido a que la amistad requería compartir, tuvo que renunciar a ver a viejos amigos y hacer otros nuevos durante todo el tiempo. Compartir podría ser su muerte o la de aquellos con quienes ella compartiera cualquier cosa.
Cuando vendió su casa, cuando convirtió todo lo que tenía en efectivo y lo escondió donde no se podía encontrar fácilmente, pensó que «la duración» podría ser de seis meses. En ese momento, tras dos meses de ese viaje y a casi a cinco mil kilómetros de donde había comenzado, ya no tenía la falsa confianza de poner una fecha aproximada para el fin de la misión.
Se apartó de la acera y metió al Ford en un río de vehículos. En casi todos los casos, cada automóvil y todoterreno y camión y autobús señalaba continuamente su posición en beneficio de los recolectores comerciales de megadatos, las agencias policiales y cualquier persona que poseyera el futuro.
La nueva Biblioteca Central de San Diego, ya fuera un triunfo posmoderno o una mezcolanza lamentable, según el gusto de cada uno, tenía casi ciento cincuenta mil metros cuadrados repartidos en nueve pisos, lo que la hacía demasiado grande para lo que quería Jane. Sus espacios estaban demasiado vigilados como para que se sintiera cómoda, y era demasiado difícil salir con rapidez y sigilo en caso de una emergencia. Fue en busca de una biblioteca más antigua.
Se había deshecho de su ordenador portátil semanas antes. Hoy en día, servían de localizadores tanto como el GPS de un vehículo. Su fuente de ordenadores preferida era una biblioteca pública, dondequiera que estuviera. Incluso así, dependiendo de la información que buscaba y revisaba en línea, no se demoró mucho en ningún lugar.
Encontró una filial de la biblioteca en un edificio al estilo de las misiones españolas, de una arquitectura poco original pero honesta, con un techo de tejas de cañón, paredes de estuco amarillo pálido, ventanas con marcos de bronce y travesaños. Las florecientes palmeras plataneras se alzaban en el aire con sus grandes frondas, como si fueran a remar y a llevar el edificio al pasado, a una época más serena.
El área de estacionamiento de la biblioteca también daba a un parque con caminos sinuosos, una zona de pícnic y un área de juegos para niños. Como ya se había convertido en su costumbre, Jane pasó por delante de su destino y detuvo el coche en una calle lateral a una manzana y media. Después de sacar una pequeña libreta, un bolígrafo y una billetera, metió su bolso debajo del asiento antes de salir y cerrar las puertas.
Dentro de la biblioteca, había muchos más pasillos de libros que de ordenadores. Eligió un puesto de consulta que estaba a dos sillas de otro ocupado por un vagabundo de aspecto desaliñado, cuya presencia le aseguró que cualquier otro visitante evitaría todo ese conjunto de ordenadores.
Tenía el cabello oscuro enmarañado como la escoba de una bruja, y una barba de profeta de esquina callejera erizada y cruzada con un mechón blanco como si un rayo la hubiera dejado rígida y selectivamente blanqueada. Llevaba puestas unas botas de cordones, unos pantalones de camuflaje y una camisa de franela verde, y encima de todo, una voluminosa chaqueta negra de nailon acolchada. El enorme hombre aparentemente había logrado superar los bloqueos de la biblioteca frente a las páginas web obscenas y estaba viendo pornografía con el sonido apagado.
Ni siquiera miró a Jane, y no se estaba acariciando. Estaba sentado con las manos sobre la mesa, y contemplaba lo que se veía en la pantalla con algo parecido al aburrimiento, e incluso con lo que parecía ser una especie de desconcierto. Había drogas, como el éxtasis, que si se tomaban en una cantidad demasiado elevada durante demasiado tiempo, hacían que el cerebro dejara de producir endorfinas naturales, por lo que ya no podría experimentar el asombro, la alegría o la sensación de bienestar sin ayuda química. Tal vez esa podría ser su condición, porque su cara arrugada y quemada por el sol no mostró expresión alguna mientras miraba con la quietud y la aparente incomprensión de la escultura de un ser humano.
Una vez conectada, Jane buscó y encontró el Instituto Gernsback, que organizaba la conferencia anual «Y si», entre otros eventos. Su propósito declarado era «inspirar la imaginación de los líderes empresariales, científicos, gubernamentales y artísticos con el propósito de alentar la especulación informada en busca de soluciones innovadoras a los problemas significativos a los que se enfrenta la humanidad».
Bienhechores. Para las personas con intenciones malvadas, no existía una cobertura mejor que una organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la condición humana. De hecho, la mayoría de las personas en el instituto podrían tener buenas intenciones y estarían haciendo el bien, pero eso no significaba que comprendieran las intenciones ocultas de sus fundadores o su misión principal.
Anotó en el cuaderno los datos que parecían más pertinentes para su investigación. Usó códigos numéricos y alfabéticos que había diseñado ella misma, de modo que toda esa información estuviera anotada de una manera que nadie más que ella podría leer. Después tecleó los nombres codificados de los directores ejecutivos y de los nueve miembros de la junta del instituto, solo uno de los cuales, David James Michael, le resultó familiar.
David James Michael. El hombre con tres nombres de pila. Estaba en otro lugar en toda aquella compilación de nombres, fechas y lugares. Lo estudiaría más tarde para encontrarlo.
Tras salir de la página de pornografía, el vagabundo veía vídeos de perros en YouTube, nuevamente con los altavoces silenciados, con las manos descansando a cada lado del teclado y la cara devorada por el tiempo tan inexpresiva como un reloj.
Después de cerrar la sesión y guardarse el cuaderno y el bolígrafo, Jane se puso en pie, se acercó al individuo y le puso un par de billetes de veinte dólares en la mesa, junto al ordenador.
—Gracias por su servicio al país.
Él la miró como si hubiera hablado en un idioma desconocido. Sus ojos no estaban inyectados en sangre ni estaban lacrimosos por el alcohol, sino que mostraban una mirada gris, clara y agudamente observadora.
Al ver que no decía nada, ella le señaló el tatuaje en el dorso de su mano derecha: una punta de lanza azul como fondo, dentro de la cual había una espada alzada en dorado dividida por tres relámpagos dorados, la insignia de las Fuerzas Especiales del Ejército, y debajo de eso las letras DDT.
—No debe haber sido un servicio fácil.
El vagabundo señaló con la barbilla los cuarenta dólares.
—Hay gente que lo necesita más que yo —dijo con la voz de un oso con la garganta irritada.
—Pero a ellos no los conozco —respondió ella—. Me sentiré agradecida si se los entrega por mí.
—Eso puedo hacerlo. —No cogió el dinero, sino que volvió a centrar su atención en los vídeos de perros—. Hay un comedor social cerca de aquí al que siempre le vienen bien las donaciones.
Jane no sabía si había hecho lo correcto, pero era lo único que podía hacer.
Cuando salió de la zona donde estaban colocados los ordenadores, miró hacia atrás, pero él no la estaba mirando.
La tormenta no había estallado todavía. El cielo sobre San Diego seguía cargado con una oscuridad de mediodía, como si todo el peso del agua y los truenos potenciales almacenados en el lejano Alpine se hubieran deslizado hacia la ciudad a lo largo de las horas anteriores, para agregar presión al diluvio costero que se avecinaba. A veces, tanto el clima como la historia estallaban con demasiada lentitud para aquellos que esperaban impacientes lo que venía después.
En el parque adyacente a la biblioteca, siguiendo un camino sinuoso, vio delante de ella una fuente rodeada por un estanque lleno de agua reflectante. Caminó hacia allí y se sentó en uno de los bancos frente al agua que surgía floreciente en numerosos arroyos finos y cubría el aire de diminutos pétalos plateados.
El parque estaba escasamente ocupado para la hora que era, solo había media docena de personas a la vista, dos de ellas paseando perros con menos calma de la que podrían tener bajo un cielo más benevolente.
Jane sacó su cuaderno del bolsillo interior de una chaqueta deportiva, buscó en la creciente lista de nombres y encontró una entrada anterior para David James Michael. Era el individuo que, como había descubierto en su reciente sesión de la biblioteca, formaba parte de la junta directiva del Instituto Gernsback que organizaba la conferencia «Y si», a la que solo se podía asistir por invitación, en la que estuvieron Gordon y Gwyn Lambert, ambos muertos por suicidio.
La anotación que aparecía después de la primera mención de Michael la llevó al suicidio de un tal T. Quinn Eubanks en Traverse City, Michigan. Eubanks, un hombre de riqueza heredada y logros personales considerables, formó parte de la junta directiva de tres fundaciones benéficas, incluida la Seedling Fund, donde uno de sus colegas directores era David James Michael.
Su siguiente línea de investigación estaba clara, o tan clara como cualquier otra cosa en aquel caso.