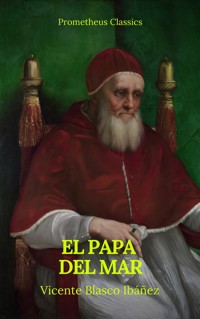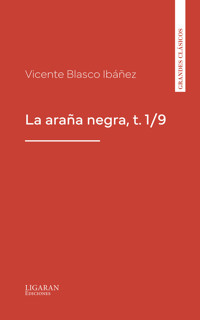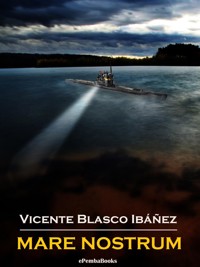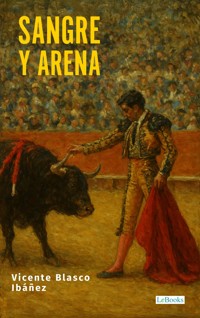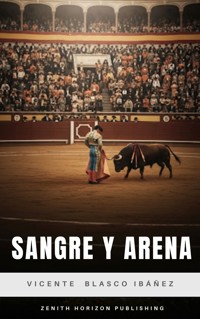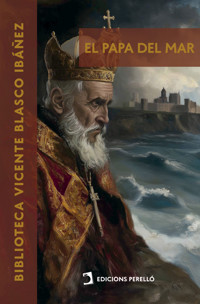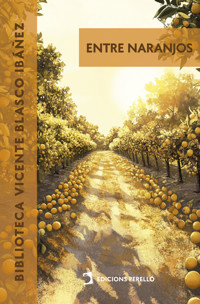Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La reina Calafía es una novela del autor Vicente Blasco Ibáñez. En ella, el escritor plasma su fascinación por el continente americano y las condiciones de vida que en él imperan, en este caso a través de la historia de una viuda americana que debe sobrevivir sola en as planicies californianas, enfrentándose tanto al entorno como a sus congéneres. Una novela adelantada a su tiempo y con un personaje principal tan fascinante como profundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Blasco Ibañez
La reina Calafia
Saga
La reina Calafia
Copyright © 1923, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509458
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I LO QUE HIZO UNA MAÑANA EL CATEDRÁTICO MASCARÓ AL SALIR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
Cuatro veces por semana, después de explicar su lección de historia y literatura de los países hispanoamericanos, don Antonio Mascaró volvía paseando a su casa, situada al otro extremo de Madrid.
En los primeros años de su existencia matrimonial, había vivido cerca de la Universidad. Luego, al crecer su hija única, doña Amparo, su esposa, que se arrogaba un poder sin límites en todo lo referente a la administración y decoro de la familia, había creído oportuno trasladarse lejos de este barrio, frecuentado por los estudiantes. El, además, había hecho algunos viajes al extranjero, acostumbrándose a las comodidades de otros países, y encontraba cada vez menos tolerable la vida en caserones construidos con arreglo a las necesidades del siglo anterior.
Don Antonio, después de lo que había visto en el «otro mundo»—así llamaba él a América—, aceptó con gusto la casa escogida por su esposa en los límites del barrio de Salamanca, cerca de la plaza de toros, con teléfono en la portería, ascensor en la escalera (solo para subir) y cuarto de baño, que, aunque pequeño, tenía los aparatos en uso corriente, no estando ocupada su bañera por cajas de sombreros, como ocurría en otras viviendas. Un hombre de progreso y que no era rico debía contentarse con esto y no pedir más.
La casa quedaba muy lejos de la Universidad; pero esto le imponía la obligación de dar ocho largos paseos, cuando menos, todas las semanas, ejercicio oportuno y útil para un aficionado a la lectura, que pasaba gran parte del día con los codos en la mesa, la frente entre las manos y los ojos algo miopes junto a las páginas de un volumen.
Terminada su clase, iba deteniéndose en varias tiendas y puestos de libros viejos, cuyos dueños lo saludaban con cierta devoción al darle cuenta de las novedades adquiridas. Todos ellos conocían la especialidad del catedrático: obras antiguas o modernas sobre América. Pero a veces, salvando las fronteras de la ciencia histórica, Mascaró extendía sus compras a las novelas y los libros de versos.
Algunos no se extrañaban de estas adquisiciones. Repetidas veces, al comprar al peso, por el precio de papel, rimeros de volúmenes olvidados, habían visto dos novelas históricas y una colección de poesías, obras escritas por don Antonio cuando era joven y explicaba literatura general en una Universidad de provincia.
Así, de librería en librería, iba aproximándose a la Puerta del Sol, y a partir de esta plaza, olvidaba las ideas que le habían acompañado durante su marcha por las estrechas e incómodas aceras del viejo Madrid. En la amplia calle de Alcalá se creía otro hombre. Ya no era un catedrático de vida monótona y limitadas aspiraciones. Reaparecía el profesor Mascaró, delegado de España en Congresos internacionales, y también el conferencista que había visitado numerosas universidades de las dos Américas.
Yendo hacia la parte moderna de la ciudad donde estaba su casa, se iba transformando interiormente. Su vista parecía aumentarse al encontrar el amplio desgarrón de la gran avenida terminada por el arco de la Puerta de Alcalá y las arboledas del Retiro. Creía encontrar en sus pulmones otro sabor al aire. Sus pies, al posarse sobre el asfalto de las aceras, removían en su memoria, por influencia refleja, los recuerdos del bulevar de los Italianos, de Píccadilly o del Broadway. En esta ultima parte de su paseo era cuando se sentía más ágil y alegre, cuando se le ocurrían sus mejores ideas, como si el deambular fácil—sin los empellones, tropezones y malos olores del viejo Madrid—ejerciese una acción benéfica sobre su inteligencia.
Una mañana de primavera, volviendo de la Universidad, se detuvo indeciso don Antonio en la Puerta del Sol. le atraía la calle de Alcalá, con su atmósfera de oro ligero y su agitación de las horas meridianas. Luego pensó en subir a un tranvía, para llegar más pronto a los jardines del Retiro y pasear por sus avenidas hasta la hora de comer. En su casa, como en muchos hogares de Madrid, la hora de sentarse a la mesa era las dos de la tarde. Tenía tiempo sobrado para vagar por este parque que él amaba tanto como el Museo del Prado, las dos cosas mejores de la villa, en su opinión. Pero al final se sintió atraído por un tercer deseo, como le ocurría siempre en momento de duda.
«Tal vez será mejor hacer una visita a Ricardo Balboa. Llevo dos días sin verlo, y temo encontrarlo enfermo... Con estos que andan mal del corazón nunca está uno seguro.»
Y subió a un tranvía, el de su mismo barrio, pues el ingeniero Balboa vivía cerca de su casa.
Quedó en pie en la plataforma trasera para ver los automóviles y coches de caballos que pasaban casi rozando los dos lados del vehículo público. Al estar en la parte más ancha de la calle se dio cuenta de un movimiento de curiosidad que hacía detenerse a muchos transeúntes.
En el interior del tranvía, algunos se levantaron de sus asientes para ver mejor, y en las plataformas sonó un cuchicheo de comentario. Todos miraban un automóvil descubierto que pasó a gran velocidad, hacia el interior de Madrid, ocupado por dos señoras. Mascaró hizo un gesto de conmiseración, como si le inspirase lástima el asombro de la gente.
«Total—se dijo—: una mujer que guía ella misma su automóvil: alguna extranjera. Y esto deja embobadas o escandalizadas a tantas personas, como si fuese algo inaudito. ¡Ah país atrasado!...»
Desapareció el automóvil; pero don Antonio, que era un imaginativo, siguió viéndolo cerebralmente y admirando a la mujer que lo conducía, a pesar de que la rapidez de su tránsito no le había permitido conocer su rostro.
El catedrático guardaba de sus tiempos juveniles una admiración instintiva por las mujeres que él titulaba «extraordinarias». Sólo las había visto en ios grabados de los periódicos o en novelas y comedias; pero, .¡ay!, ser amado por una hembra de esta especie superior...
Su vida era doble: una se desarrollaba monótonamente en la realidad, y otra hervía con locos burbujeos, pero sin rebasar nunca los bordes de su imaginación. En el mundo limitado por el tiempo y el espacio era un esposo fiel, y mostraba un cariño tolerante y algo irónico a su doña Amparo, que le había hecho padre de Consuelito. Además, veía a través de esta hija única todas las ilusiones y deseos de su existencia práctica. Pero a solas y en, el misterio de su cráneo era un voluptuoso desenfrenado, un héroe insaciable del amor, que corría las más estupendas aventuras, pasando sin escrúpulos de una a otra o acometiendo muchas a la vez. Esto, en realidad, no le proporcionaban otras fatigas que las cerebrales, y su imaginación, una vez metida a fabricar pecaminosos fantaseos, no conocía el cansancio.
En su juventud le habían hecho soñar las grandes artistas de ópera. ¡Ser el hombre preferido por una de aquellas tiples, hermosas y célebres, cubiertas de joyas, buscadas por los monarcas y los grandes millonarios!... Y la pobre doña Amparo nunca pudo adivinar que el marido que estaba tranquilamente junto a ella, con los ojos entornados como si pensase una lección o una conferencia, corría el mundo en aquellos momentos acompañando a una artista famosa.
Sus gustos habían cambiado después de los viajes que llevaba hechos a través de la realidad. Ahora admiraba a la mujer deportiva, de carne enjuta y musculosa, especie de muchacho hermoso con faldas, que parece aportar al placer el malsano incentivo de la ambigüedad del sexo. Sólo comprendía ya la belleza con faldellín blanco, un jersey de vivos colores y una raqueta en la mano. También le gustaban con gorra de hombre y las manos metidas en guantes avellanados y largos, estilo mosquetero, agarrando con fuerza inteligente el volante de un automóvil.
Con una de estas mujeres el pacífico catedrático emprendía muchas veces un viaje alrededor del mundo. Su yate afrontaba tempestades, asaltos de piratas malayos y encallamientos en islas de coral. Otras hembras de atractivos no menos varoniles le hacían ir de caza, con los brazos remangados y el rifle al hombro, por las soledades ardientes de África, en busca de panteras e hipopótamos. En repetidas ocasiones había atacado también cuchillo en mano, por salvar a sus compañeras, a un oso blanco tres veces más grande que él, sobre la infinita llanura del mar polar congelado.
Mascaró procuraba no verse mientras iba imaginando estas aventuras. Temía cortar de golpe las novelescas excursiones al darse cuenta de su estatura menos que mediana, de su cara morena, en la que empezaban a profundizarse las arrugas, de su pelo de meridional, antes intensamente negro y ahora gris en los aladares de la cabeza, de su aire de señor bonachón que parecía esparcir confianza y tranquilidad ante sus pasos. El prefería al otro Mascaró, que se agitaba en su cerebro como un demonio seductor, enloqueciendo a las mujeres sólo con mirarlas, haciéndolas marchar detrás de sus talones como gozquecillos sumisos, dejando a una para tomar a otra sin misericordia; mozo guapo capaz de meter miedo a la misma muerte, y que cuando tiraba de revólver hacía huir al rival amoroso o a las muchedumbres cobrizas, amarillentas o negras que le salían al paso, sin fijarse en que iba acompañando a una o varias señoras.
El grave catedrático acababa por reír de sus desenfrenos imaginativos cuando al fin, ahíto de ellos, sentía agotada su invención. Pero esta burla a su vida interna era bondadosa y tolerante. Parecía perdonarse a sí mismo con su risa, e igualmente a la mayor parte de los humanos.
«Por suerte—pensaba—, nuestra frente es de hueso y no puede reflejar las Imágenes que se agitan detrás de ella. ¡ Ay si fuese como el vidrio del acuario, que deja ver la vida Inquieta y nerviosa de los animales que colean y se persiguen al otro lado!...
Estaba seguro Mascaró de que la vida social no podría durar veinticuatro horas si todos viésemos lo que piensan los demás: si contemplásemos el desarrollo cinematográfico de la imaginación, que trabaja por su cuenta, negándose a obedecemos, y nos crea una segunda vida, sin hacer caso de los escrúpulos de nuestra conciencia. Los hijos no respetarían a sus padres si conociesen todo, absolutamente todo lo que piensan. Los esposos, fieles materialmente, sentirían asombro al verse tan distanciados y hostiles por los caprichos de la imaginación. Los nietos se asustarían al leer a través de las arrugas frontales del abuelo los desenfrenos de su fantasía. Por eso, cuando las personas de vida austera llegan a una extrema vejez y pierden la disciplina impuesta por la razón, asombran muchas veces con las expresiones desvergonzadas de su locura senil, mostrando una segunda personalidad, ignorada de todos. El hombre de gobierno, el que administra justicia, todos los varones de aspecto grave y palabra severa que son pastores de sus semejantes, ¿en qué situación
— ¡ Lástima de muchacho! Si su padre se retirase de los negocios para siempre y no trabajase más, aún podría disponer de una buena fortuna juntando los restos de lo que dejó su abuelo.
Por suerte, el ingeniero había abandonado desde algunos meses antes la «aclimatación de negocios americanos», como decía Mascaró.
—Es inútil querer transformar en unos cuantos años a los pueblos viejos— murmuraba Balboa con desaliento—. Lo que es posible en el Nuevo Mundo y hace ganar allá millones, resulta aquí empresa ruinosa.
Y abandonó todos los asuntos que habían absorbido gran parte de su herencia; los pozos de petróleo, que nunca se decidían a dar petróleo; las minas de carbón, que insensiblemente habían acabado por ser propiedad de otros; las líneas de ferrocarril, que jamás pasaban de los planos a la realidad.
Ahora vivía dedicado simplemente a las Invenciones. En esto no podía influir el ambiente. Un inventor llega a realizar los mismos descubrimientos en Madrid que en Nueva York. Indudablemente sufría en su patria grandes contrariedades y retrasos, por falta de colaboradores mecánicos que diesen forma material a sus ideas; pero de todos modos, con la ayuda de un par de obreros, que, dentro de su existencia modesta, resultaban tan quimeristas como Balboa y por lo mismo le admiraban y seguían a ciegas, iba realizando en el metal los embriones de sus inventos.
Los dos ayudantes vivían, naturalmente, a costa del ingeniero, y además todos los bocetos que construían incesantemente, y las más de las veces acababan por ser arrumbados como hierro viejo, exigían cuantiosos gastos.
«Pero aun así—pensaba Mascaró—, estos despilfarros de inventor resultan más baratos que la explotación o la fundación de las Empresas industriales de antes... Además, ¡quién sabe si un día acertará con una de esas invenciones famosas!...»
El catedrático tenía fe en el talento de su amigo y al mismo tiempo le compadecía; contradicción frecuente cuando se juzga a un hombre que persigue un descubrimiento sin haberlo realizado. Ahora andaba Balboa a vueltas con una invención simplemente «secundaria»—según él decía—; pero capaz de revolucionar profundamente las costumbres privadas y hasta la vida de la Humanidad entera.
Había dejado a un lado las grandes máquinas, los motores de explosión, de poco peso y fuerza enorme, llamados a modificar las navegaciones aéreas y submarinas. Como el artista caprichoso que produce jugueteando una obra diminuta y graciosa mientras descansa entre dos concepciones gigantescas el ingeniero se ocupaba actualmente del cinematógrafo. En las últimas semanas no hablaba de otra cosa.
Al apearse don Antonio del tranvía y entrar en la casa del inventor, estaba seguro de que sólo podía hablarle éste de sus estudios cinematográficos. La casa de Balboa era de igual arquitectura que la de Mascaró, sólo que con más adornos y de mayores proporciones. El teléfono no estaba en la portería, sino en el mismo despacho del ingeniero; pero el ascensor marchaba con la misma lentitud y no admitía gente en su descenso.
Como Mascaró era considerado lo mismo que si fuese de la familia, una criada le hizo entrar sin anuncio en un gran salón convertido por Balboa en pieza de trabajo.
Tuvo que pasar el catedrático entre varios tableros montados sobre caballetes que formaban largas mesas. Estas mesas tenían enclavados en su madera dibujos lineales y otros bocetos de soñador de la mecánica. Las paredes, ornadas por el arquitecto constructor del salón con molduras blancas, estaban cubiertas de marcos que guardaban bajo cristal paisajes montuosos perforados por bocas de minas, cortes geológicos con varias capas de colores superpuestas, máquinas de uso inexplicable...
Estos cuadros despertaban en Mascaró la misma sensación que los retratos borrosos, coronas ajadas y otros recuerdos fúnebres que guardan piadosamente ciertas viudas para no olvidar un momento las acciones del muerto. Casi todos estos adornos de la pared recordaban un mal negocio del inventor, una empresa inadaptada o prematura que se había sorbido parte de su herencia.
«Balboa, que estaba inclinado sobre uno de los tableros de dibujo, levantó la cabeza y tendió su diestra al recién llegado, sin querer abandonar su labor.
Era un hombre de rostro melancólico, dolorido y dulce. Llevaba la barba completa, como en su juventud, terminada en dos pequeñas puntas, y este adorno facial, así como su cabellera sobradamente luenga y descuidada, le daban el aspecto de un Cristo enfermizo y opaco, como si se le viese a través del polvo y las peladuras de un cuadro viejo. En la cúspide de su cabeza empezaba a ralear el pelo, y éste, que había sido rubio, así como la barba, tomaba el tono mate de la plata desdorada.
Lo que atraía inmediatamente la atención sobre su rostro era la blancura de la tez, una blancura mate, de papel poroso, que parecía absorber ávidamente la luz, sin que ésta lograse hacer brillar la piel con la alegre jugosidad de la salud. Mascaró se fijó al entrar en esta palidez, reveladora de un corazón enfermo. Apreciaba el estado de su amigo por la intensidad de su blancura malsana.
Al verlo, después de una ausencia de dos días, le pareció su palidez más intensa y se apresuró a pedirle noticias de su salud. El inventor hizo un gesto despectivo.
-—Me siento bien. Estos días los he pasado trabajando... Creo que ahora he dado en el clavo. No es posible la duda.
Y con el entusiasmo del creador que ve completa y perfecta su obra, empezó a hablar de aquel invento que al principio había considerado como simple diversión y ahora le inspiraba un amor paterno.
Sin los inventos que él llamaba secundarios, era imposible la difusión universal de otros descubrimientos más importantes. ¿De qué hubiera servido la invención de la Imprenta no existiendo antes el invento más modesto del papel? Las letras podían imprimirse sobre pergamino, como en los libros manuscritos de los siglos anteriores, pero sólo a los ricos les habría sido dado comprar volúmenes tan costosos. Gracias al papel, descubrimiento secundario y democrático, la Imprenta había podido generalizarse, multiplicando hasta el infinito la difusión del pensamiento humano.
Balboa había sentido la necesidad de su Invención viendo el funcionamiento del cinematógrafo, que vivía como hubiese vivido la Imprenta sin la existencia del papel. Las imágenes .fotográficas quedaban impresas en una cinta de gelatina, cara y difícil de producir. A causa de esto, las bandas cinematográficas eran materia costosa monopolizada por los explotadores de espectáculos. Había que ir a buscar este álbum de imágenes vivas en los teatros y las galas especiales. No podía llevarse a la casa como un libro; no podía guardarse en una biblioteca, para verlo en todo momento.
Un aparato de proyecciones cinematográficas no representaba un gasto extraordinario; además se compra una sola vez en la vida. Lo costoso era la cinta, a causa de su materia. De una obra cinematográfica se hacían doscientas o trescientas copias, cuando más, para todos los pueblos de la Tierra. Los mismos ejemplares iban pasando de unas ciudades a otras, sin más limitación que la del idioma en que están escritos los títulos.
El iba a cambiar radicalmente todo esto con su invento. Había encontrado el medio de sustituir la cinta de gelatina con una simple tira de papel. El valor material de un rollo cinematográfico sería, gracias a su descubrimiento, tan poco costoso como el papel de un ejemplar de diario.
—Imagínate, Antonio..., ¡qué revolución! Las gentes podrán comprar en las librerías una obra cinematográfica, llevándola a su casa para proyectarla en el aparato de familia. Una novela puesta en imágenes no costará más cara que cuesta hoy impresa en volumen. Todos podrán tener en su domicilio una biblioteca de libros cinematográficos, al mismo precio que ahora la forman de libros encuadernados. Piensa también lo que será esto para la gloria y el provecho de los autores. ¿Qué puede vender hoy un novelista?... ¿Doscientos mil, trescientos mil ejemplares, como éxito enormísimo? Con mi invento una novela llegará a diez millones, a quince millones de volúmenes, ¡quién sabe si a más!... Los libros serán para la Tierra entera. No habrá que hacer otra traducción que la de los rótulos, y muchas veces ni existirán estos rótulos, pues los progresos de la acción muda podrán suplir a la letra impresa. Gracias a mí, llegará a ser una realidad el diario cinematográfico. La imagen correrá el mundo entero y dirigirá la vida humana, como hoy le hace la letra impresa; todo gracias al papel... Y yo, que emprendí mi trabajo sin ninguna idea de ganancia, seré rico, inmensamente rico. No es fácil calcular lo que dará mi invento. Es para el mundo entero, abarca absolutamente a todos los humanos.
La Imprenta necesita que los hombres sepan leer. Mi invento es para todos los que tengan ojos, aunque vivan todavía en la barbarie.
Torció el gesto Mascaró y quiso protestar contra tales afirmaciones. El libro guardaría siempre su influencia. Balboa, simple inventor que sólo concedía importancia a lo que fuese interesante para él, pasaba por encima del estilo literario, ignorando la fuerza sugestiva de la palabra, el arte de la expresión de las ideas. Pero don Antonio se dejó ganar al fin por el fervor de su amigo, pensando en las nuevas y enormes ganancias que proporcionaría esta innovación a los que viven del trabajo literario. No en balde había escrito versos y novelas en su juventud.
—Si verdaderamente has encontrado ese invento, vale más que todo lo que llevas hecho.
Luego se encogió en su interior el Mascaró imaginativo, y vehemente para dejar sitio al padre de familia, de presupuesto ordenado.
—Y sobre todo vas a ganar mucho dinero, ¡muchísimo!... ¡Ya era hora!
Estas últimas palabras sacaron a don Ricardo de su abstracción entusiástica.
Sus ojos y su gesto fueron los de un sonánbulo que despierta bajo una sensación de frialdad. Olvidó su invento para pensar en un episodio molesto de su vida ordinaria.
—Esa señora va a venir—dijo—. Está en Madrid. Me ha hablado por teléfono desde su hotel.
Fijó el catedrático unos ojos interrogantes en Balboa, sin adivinar a quién se refería.
—Es la californiana Concha Ceballos, por otro nombre mistress Douglas, de la que hablamos el último día que estuviste aquí.
Mascaró agitó ambas manos sobre su cabeza, riendo al mismo tiempo.
—¡Ah.!... Es la que llaman «la embajadora» allá en su país... ¡Pobre Ricardo! ¡Qué visita tan molesta!
Luego cesó de reír, mirando a su amigo como si lo compadeciese. Este, inquieto por la próxima visita, fijó sus ojos en el reloj que tenía enfrente. Eran las doce, y aquella mujer de actividad dominadora y carácter enérgico debía de ser puntual. Iba a llegar de un momento a otro.
El catedrático, que había acogido la noticia de la visita con regocijo, acabo por dar consejos prudentes a su amigo.
—Ten calma. Acuérdate que estás enfermo, y las discusiones y acaloramientos perturban el corazón. Piensa que es una mujer...
Esto último era lo que más preocupaba al inventor.
—¿Cómo mostrar la verdad a una mujer, cuando no quiere verla? Además, ¡tan caprichosa, tan violenta!... Si leyeses la última carta que me envió de París...
La inquietud parecía haber aguzado sus sentidos, y de pronto avanzó la cabeza como para escuchar mejor. Sonaba el timbre de la puerta.
—Ya está ahí.
Su amigo se apresuró a marcharse.
— ¡ Serenidad, Ricardo! Acuérdate de tu corazón... Ya me contarás. Vendré esta noche con mi gente.
En la antesala se cruzó con dos señoras que iban hacia el salón, guiadas por una doméstica. Inmediatamente las reconoció por sus figuras más que por sus rostros. Eran las dos extranjeras que habían visto pasar en automóvil por la calle de Alcalá.
La que iba delante no llamó su atención, a causa de la mediocridad de su estatura, que aún parecía más exigua comparada con la de la dama que venía después y era la misma que guiaba el automóvil.
Don Antonio tuvo que levantar un . poco los ojos para ver su rostro. Era alta, soberbiamente alta, con cierto aire de aplomo y seguridad que acompaña casi siempre a las. personas soberanas. Se sintió envuelto en una ráfaga de perfumes sutiles, carnales y químicos. Pensó en refinados cuidados higiénicos.
Luego en jardines de leyenda, exhalando bajo el resplandor lunar una respiración de oloroso misterio.
Sólo pudo ver rápidamente una dentadura espléndida, que juzgó casi inverosímil por su perfección; una dentadura que parecía emitir luz entre la cuádruple orla de las encías rojas, intensamente rojas, y los labios de un rosa húmedo, algo gruesos. Luego vio el color dorado de su rostro; color de naranja primeriza oscurecidos por una capa de polvos rojizos; y finalmente sus ojos, de pupilas negras, que al pasar junto a un balcón tomaron la amarilla luminosidad de dos monedas de oro. Estos ojos dejaron caer sobre él una mirada de majestuosa indiferencia, que parecía alejar las personas y las cosas.
Quedó inmóvil el catedrático a sus espaldas, con gesto pensativo e indeciso, hasta que la vio desaparecer bajo la caída de un cortinaje. El conocía aquella señora; estaba seguro de haberla visto en alguna parte.
De pronto levantó los hombros y empezó a sonreír mientras se dirigía a la puerta de la escalera. No se había equivocado. La conocía desde hacía muchos años; la había visto repetidas veces en letras de imprenta.
—Es ella... Es la reina Calafia.
II AGUAS ARRIBA EN EL PASADO
Al ver a Balboa sintió perderse una parte de la fuerza hostil que la había empujado hasta allí. Se sentó en el sillón que le ofrecía el dueño de la casa, mientras su modesta compañera ocupaba otro a su lado sin esperar a que la invitasen.
Fue contestando maquinalmente a los saludos del ingeniero, y al mismo tiempo sus ojos no podían apartarse de él, fijos por la atracción de la sorpresa. «i Qué viejo está!... No lo hubiese conocido al encontrarlo en la calle.»
Y mientras repetía esto en su cerebro, fue saltando mentalmente sobre un período considerable de su propia existencia.
En el tiempo empleado por ella para balbucir unas cuantas palabras de cortesía, su Imaginación hizo revivir más de la mitad de su vida anterior. Se vio tal como era, teniendo catorce años, allá en Monterrey, la ciudad más española de California. Los Ceballos pertenecían a la nobleza colonial. Eran descendientes de militares o funcionarios civiles que habían venido de España a Méjico en tiempos de la dominación española, pasando después, por sus empleos, a establecerse en la tranquila y remotísima California.
Estos hidalgos dedicados a la ganadería representaban la sociedad civil en los pueblos que habían ido creándose junto a los conventos de los franciscanos. Al separarse Méjico de España, las misiones de California se arruinaban instantáneamente. Desaparecían los frailes, ahuyentados por las nuevas leyes mejicanas, y quedaban únicamente los hidalgos propietarios del suelo. Su vida apartada les hacía dar mayor importancia a su noble origen y a su raza blanca.
En Los Ángeles, en San Diego y otras misiones antiguas, las familias de apellidos españoles se mantenían en aristocrático aislamiento, cruzándose sólo entre ellas.
San Francisco era entonces una bahía hermosa, pero solitaria y sin utilidad. Aún no se había descubierto el oro californiano. Unas cuantas casas hechas de adobes junto a la iglesia de los Dolores y un fuerte en la entrada de la bahía era todo. Monterrey, puerto frecuentado por los navegantes españoles y residencia de las autoridades enviadas por el virrey de Méjico, figuraba como la capital del país. Y en Monterrey vivían los Ceballos desde la última década del siglo xviii, o sea desde que llegó el fundador de la familia, siguiendo las huellas del capitán Portolá.
Cuando ella era niña había oído a su padre, don Gonzalo Ceballos, y a los amigos de éste, lamentarse de la invasión de los gringos y la rapidez con que perdía California su antiguo aspecto Sin embargo, Conchita aún había conocido un Monterrey tradicional e interesante, perdido ahora para siempre.
Los restos de la población amada en su niñez desaparecían, abrumados y borrados por las modernas construcciones. El Monterrey de ella era todavía hispanocolonial, compuesto de edificios de adobe, enjalbegados de blanco, todos de un solo piso, y con un patio interior que recordaba la casa árabe copiada por los conquistadores procedentes de Andalucía o Extremadura en todos los países de América. Las calles eran barrancos en días de lluvia o profundos caminos de cuyo fondo se elevaban columnas de polvo al soplar el viento. Apenas se conocía el carruaje. Todos Iban a caballo. Se aprendía a montarlo antes de saber andar. Atados a los sombrajes de los edificios esperaban las filas de caballos enjaezados con ricas y vistosas sillas mejicanas.
Los hombres se calzaban las espuelas al salir de la cama y muchas veces dormían con ellas fijas en sus talones. La vida un poco ruda, pero patriarcal, estaba regida por las costumbres leales y hospitalarias de los pueblos que habitan el desierto.
La música y la danza eran diversiones frecuentes y los únicos esparcimientos intelectuales del país. Todas las noches había baile en una casa distinguían.
Hasta los señores graves y maduros bailaban el vals chiqueada, danza llamada así porque los varones interrumpían su baile para recitar a sus parejas una tirada de versos comparándolas con una rosa, una perla o algo semejante; después de lo cual, volvían a pasar el brazo por su talle y continuaban dando vueltas.
Mientras las familias de apellido noble vivían entre ellas, negándose a aceptar extranjeros en sus fiestas, con un mal humor de invadidos que se dan cuenta de su vencimiento, la gente popular se divertía igualmente en las calles, valiéndose de la música y la poesía. Sonaban guitarras ante las panzudas rejas; surgían de la fresca oscuridad nocturna voces apasionadas entonando cantos mejicanos o de remoto origen español.
A la mañana siguiente, Conchita sin sentir fatiga por estas largas horas de baile, montaba a caballo lo mismo que un vaquero y salía al campo. Las mujeres de los suburbios se asomaban para saludarla a las puertas de sus casitas, edificios bajos de adobe pintados de blanco, con apretadas y purpúreas guirnaldas cubriendo sus muros. Desde lejos parecían hechas con rosas gigantescas de avinada púrpura, pertenecientes a la flora misteriosa de un mundo nunca visto. De cerca eran simples ristras de pimientos picantes, la cosecha anual puesta a secar del terrible chile, que acaricia la boca como un cauterio.
Luego visitaba las tierras de su padre. Estas eran cada vez más reducidas, y sus rebaños iban disminuyendo de un modo alarmante. Los Ceballos se consideraban cada año menos ricos, siguiendo en esto la suerte de toda la antigua aristocracia californiana.
El abuelo de ella había conocido la gran evolución que cambió instantáneamente la fisonomía del país. California, que había sido española y lue-?o mejicana, acabó por pertenecer a los Estados Unidos.
Esto no impresionó mucho a los hidalgos coloniales. Vivían tan lejos de Méjico, que la influencia del Gobierno mejicano después de la independa había sido algo teórico y sin realidad. Los californianos, poco numerosos y esparcidos sobre un territorio enorme, vivían autonómicamente, conservando el espíritu de la antigua colonización española, y aunque sintiesen una predilección especial por el pueblo más allegado a su origen, no creyeron, sin embargo, asunto de vida o muerte el nuevo cambio de bandera. Veintiocho años . antes habían dejado de ser españoles para llamarse mejicanos; ahora dejarían de ser mejicanos para vivir dentro de la confederación de los Estados Unidos. Esto era todo.
Lo que resultó verdaderamente terrible fue que al mismo tiempo se hicieron los primeros descubrimientos auríferos en el país. Corrió por el mundo la noticia de que California era una tierra de oro, y las gentes aventureras y violentas de todas las razas marcharon como a una Cruzada de rapiña, para caer sobre este rincón de América. Los vicios y malicias del planeta entero llegaron en compañía de los hombres ansiosos de enriquecerse. El llamado salón, taberna y posada al mismo tiempo, abundante en juegos y mujeres, surgió con la prodigalidad de las vegetaciones parásitas sobre esta tierra maravillosa, donde los aventureros de manos duras, enriquecidos de pronto, no sabían qué hacer de su oro. Astutos tahúres corrían el país para robar al minero con sus trampas, despojando al mismo tiempo de sus bienes a muchos californianos.
El hidalgo ganadero se hizo jugador, perdiendo en los golpes del azar sus rebaños y sus tierras. Los que se mantenían libres de la tentación de los naipes se entregaron a otro juego, siguiendo la influencia ancestral de los conquistadores ibéricos, grandes buscadores de tierras de oro. Se hicieron mineros, enajenando sus campos para aventurar su producto en la explotación de filones que muchas veces sólo existían en la fantasía del vendedor. Querían hacerse millonarios en unas semanas, como los europeos llegados en masa al país.
Todavía el abuelo de Conchita fue un Ceballos rico, con arreglo a la riqueza de su época, consistente en miles de cabezas de ganado y docenas de leguas de tierra. Pero antes de morir vio quebrantada profundamente la fortuna de la familia. Su hijo quedó casi arruinado por los malos negocios, pero igual a los jugadores caídos en la miseria, que únicamente quieren hablar del juego que los empobreció y le confían su porvenir, don Gonzalo sólo se ocupaba de minas, y estaba dispuesto a aceptar todos los negocios de esta clase que le ofreciesen. Su hija visitaba con más frecuencia que él la única propiedad de campo que aún figuraba a su nombre con el gravamen de varias hipotecas. Toda la atención de él era para los filones metálicos que pueden enriquecer a un hombre con inaudita largueza en el transcurso de unos días; algo maravilloso que sólo se ve en el juego.
Y como la época brillante de California ya había pasado y aún no estaban descubiertos los veneros de oro de Alaska, el señor Ceballos tenía vueltos sus ojos hacia la frontera de Méjico. Los últimos fragmentos de su fortuna los arriesgó en el descubrimiento y explotación de minas situadas en territorios indudablemente mejicanos, con arreglo a las indicaciones de los mapas, pero en los cuales no era posible una labor tranquila y continua, unas veces por las revuelta de los indios bravos, refractarios a toda innovación que viniese a turbar su vida primitiva, otras por las revoluciones de los blancos y de los seudoblancos, más temibles y frecuentes.
En este último período de la vida de su padre fue cuando conoció ella en Monterrey al ingeniero Balboa. Tenía catorce años, y este hombre venido para hablar con don Gonzalo de ciertas minas recién descubiertas al otro lado de la frontera no contaba indudablemente más allá de veinticinco. Una diferencia de -diez o doce años supone la juventud o la vejez en la última parte de nuestra existencia, pero al principio del camino no es obstáculo insuperable, y muchas veces hasta representa para la mujer un atractivo misterioso, cuando la tal diferencia pesa del lado del varón.
Al contemplar ahora al ingeniero en su casa de Madrid, con cierta lástima por su avejentamiento melancólico, se dijo interiormente: «¡Y pensar que este hombre fue mi primer amor!»
Balboa era incapaz de sospecharlo, y en el caso de poder adivinar lo que pensaba su visitante, habría creído que esta señora se burlaba de él.
La hija de Ceballos no dejó nunca traslucir sus sentimientos en aquella época lejana, pero se acordaba aún del interés que le había inspirado durante varios meses el extranjero de barba rubia y ojos azules, dulce de palabra y algo tímido, que por ser español lograba hacer revivir todo lo que ella había oído de sus ascendientes.
En casa de los Ceballos se hablaba con veneración de los tenientes y capitanes, así como de los leguleyos y empleados de la Real Hacienda, venidos de España para perderse en la silenciosa California. Se los describía como si hubiesen sido omnipotentes personajes, íntimos amigos de los monarcas. Todos los cuentos maravillosos de brujas, duendes y magos que le habían contado siendo niña las criadas mestizas de la casa ocurrían siempre en viejas ciudades de España. Además, ella había leído muchos libros españoles antes de aprender el Inglés en la escuela pública, y estos volúmenes vetustos adquiridos por su abuelo eran novelas románticas o colecciones de versos que hacían referencia siempre a la tierra originaria de sus ascendientes.
Ricardo Balboa, el primer español conocido por ella, personificó en forma tangible todos los héroes admirados en los libros. Su pasado le daba también un interés novelesco.
Venía a ella como un herido sentimental necesitado de curación y consuelo, arrastrando su historia melancólica. Iba de luto y parecía triste. Su mujer había muerto en Méjico, y él tenía allá un hijo único, recuerdo de tan» breve unión. Concha sintió agrandarse su amor silencioso de adolescente con abnegaciones de madre. Se admiraba a sí misma al pensar cómo podría ella rehacer y embellecer la vida de este hombre.
Pero Balboa se fue a Monterrey sin haber adivinado nada, y la hija de Ceballos fue la única que conoció esta novela de amor vivida unilateralmente durante unas semanas, sin palabras ni hechos.
Continuó su existencia, y el paso de cada año fue cambiando el curso de sus pensamientos, las predilecciones de su sensibilidad. Cuando Balboa escribía a su padre por negocios de minas, ella oía sin emoción su nombre o sonreía compadeciéndose a sí misma. «¡Un capricho absurdo de los pocos años!» Otras cosas y personas le interesaban ahora.
Huérfana de madre y teniendo que mantener el decoro de su casa, el único hombre que debía preocuparle era don Gonzalo. Parecía el último superviviente de una época extinguida, con todas las amarguras y las quejas del vencido. Los gringos se habían adueñado del país. Los californianos a la antigua iban desapareciendo, y resultaban ya tan escasos, que pronto podrían contarse con los dedos en cada población. Los hijos se modificaban, educándose en tales ideas, que no parecían haber sido engendrados por sus padres.
Ceballos miraba al cielo con asombro y escándalo al encontrar jóvenes del país, que se llamaban Villa, Pérez o Sepúlveda y le contestaban en inglés cuando él les hablaba en español.
Además, el oro de California ya no era abundante, y esta riqueza, que tenía algo de poética por su brillantez y su tradición, había sido reemplazada por un producto sucio, hediondo, infernal. La gente hablaba menos de las minas auríferas. Todos buscaban descubrir un pozo de petróleo... Y al mismo tiempo que la vida se modificaba en torno a él, iban desapareciendo las últimas migajas de su fortuna.
Conchita no mostraba las tristezas y desalientos de su padre al pensar en su porvenir. Tenía la seguridad y el aplomo de la soltera en ciertos países del otro lado del Océano, donde la mujer se ve altamente apreciada, por ser menos numerosa que el hombre, y no tiene más que escoger entre varios pretendientes. Podría casarrse cuando quisiera. Miss Conchita Ceballos gozaba de cierta celebridad en todos los territorios de las antiguas misiones.
Los periódicos de San Francisco habían publicado versos llamándola Estrella de Monterrey. Entre tantas mujeres rubias y de pupilas claras, originarias de los países nórdicos de Europa que poblaban ahora a California, esta belleza morena, con ojos negros y dorados, grande, vigorosa, de aire resuelto, como una reina de tribu, representaba cierta novedad, que, al mismo tiempo, nada tenía de nueva, pues parecía responder a las tradiciones del país. Muchos la admiraban como una concreción de la raza india y la raza española confundidas durante el período colonial. Además, era una Ceba-llos, pertenecía a la más noble familia del país, y su origen, tanto como su belleza, hacía que los mineros y los negociantes súbitamente enriquecidos acariciasen mentalmente el honor de casarse con ella.
Rechazó numerosas proposiciones de matrimonio y fue dejando pasar el tiempo sin decidirse por ningún hombre. Muchos juzgaban imprudente esta lentitud; temían que al ir entrando en años quedase soltera para siempre. Otros la juzgaban refractaria al matrimonio por su deseo de no separarse de don Gonzalo.