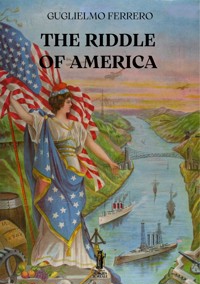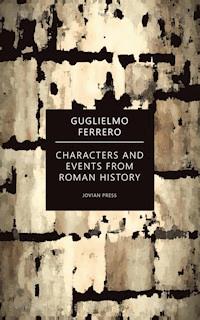Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
¿Cómo puede la historia del siglo III ayudar a los ciudadanos del siglo XXI a comprender la realidad en la que viven y a enfrentarse a los peligros que oculta? Publicado poco después de la Primera Guerra Mundial, el gran intelectual italiano Guglielmo Ferrero daba cuenta de las terribles cuestiones que se planteaban en la Europa de su tiempo en este lúcido y estimulante ensayo que, casi un siglo después, ha conservado toda su claridad y vigencia. En La ruina de la civilización antigua, el autor nos invita a reflexionar sobre el mundo contemporáneo mediante una relectura en profundidad de la antigua Roma en el momento de su caída, analizando los mecanismos de cultura y gobierno que han actuado desde entonces en la larga tradición de la política occidental. Su uso de la Historia como linterna que ilumina el presente no ha perdido ni un ápice de actualidad, y releer a Ferrero hoy, en mitad de la profunda crisis que atravesamos, es escuchar a un europeo convencido, seguro de que Europa se salvaría o perecería definitivamente, y que en el punto de inflexión entre estos dos futuros posibles, la cuestión de la forma de los regímenes políticos y su sinceridad respecto a sus principios fundacionales sería una cuestión medular. Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: enero de 2023
Título original: La ruine de la civilisation antique
En cubierta: Plancha 15 original, Institute of Art, Mineápolis © de la fotografía, Rawpixel
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© De la traducción, José Manuel Fajardo
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19553-57-7
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
1. Las causas profundas
2. La crisis del siglo III
3. Diocleciano y la reforma del imperio
4. Constantino y el triunfo del cristianismo
5. En el siglo III y en el XX
1Las causas profundas
Se cree por lo general que la civilización antigua se extinguió poco a poco tras una agonía de varios siglos. Esa opinión no es para nada conforme a la verdad, al menos en lo que concierne a Occidente. En el momento en que el emperador Alejandro Severo fue muerto por sus legiones sublevadas, en el año 235 de nuestra era, la civilización antigua todavía estaba intacta en Europa, en África y en Asia. Desde el fondo de sus templos, edificados o restaurados en el transcurso de los últimos siglos con toda la magnificencia que permitía una prosperidad creciente, los dioses del politeísmo griego y romano y los dioses aborígenes, helenizados o romanizados, de las provincias que no eran griegas ni latinas, velaban por el orden social de todo el imperio. Del fecundo seno del politeísmo había nacido incluso, durante los últimos dos siglos, un culto nuevo, el culto de Roma y de Augusto, que a principios del siglo III todavía simbolizaba, de las orillas del Rin a las del Éufrates, la majestuosa unidad del imperio. Con una especie de mezcolanza cosmopolita, densa y colorida, de helenismo, romanismo y orientalismo, una civilización brillante y superficial se extendía, cual costoso barniz sobre una loza rústica, por todo el imperio.
Dos aristocracias, una imperial, que residía en Roma, otra provinciana, que residía en las ciudades secundarias, habían sido preparadas por las culturas griega y latina, o por las dos juntas, para gobernar el imperio con sabiduría, justicia y magnificencia. Las bellas artes —escultura, pintura, arquitectura— florecían, si bien, al tener que satisfacer los gustos de un público demasiado vasto y cosmopolita, habían perdido la simplicidad y la pureza de las grandes épocas. La filosofía y la literatura eran cultivadas con celo, aunque sin gran originalidad, por una creciente multitud de hombres y mujeres de las clases medias y de las clases superiores. En todas partes, incluso en las pequeñas ciudades, se multiplicaban las escuelas. Los estudios que entonces se tenían en más alta estima, los que se cursaban con mayor fervor y se consideraban dignos de las mayores distinciones, eran los de jurisprudencia. El imperio rebosaba de juristas. Las cualidades que hacen a un gran jurisconsulto —la perspicacia, la sutileza, la fuerza dialéctica, el sentido de la equidad— eran las que conducían directamente a los más altos cargos de los tribunales y del ejército. Traer justicia al mundo, mediante un Derecho que fuera obra pura de la razón y de la equidad, se había convertido en la misión de un gran imperio fundado por numerosas guerras: noble y elevada misión entre todas las que podía proponerse un Estado del mundo antiguo, que hacía cabal realidad la gran doctrina de Aristóteles según la cual el supremo propósito del Estado no es la riqueza, ni el poder, sino la virtud. En todas las provincias, las ciudades, ya fueran grandes o pequeñas, se esforzaban en construir bellos edificios, en abrir escuelas, en organizar fiestas y ceremonias suntuosas, en propiciar los estudios más favorables para la época, en velar por el bienestar de las clases populares. La agricultura, la industria y el comercio prosperaban, las finanzas del Estado y de las ciudades todavía no estaban en muy malas condiciones, y el ejército era aún lo bastante fuerte como para imponer a los bárbaros, que merodeaban por las fronteras, el respeto al nombre de Roma.
Cincuenta años más tarde, todo eso ha cambiado. La civilización grecorromana agoniza junto con el politeísmo. Los dioses huyen de sus templos abandonados y ruinosos, para refugiarse en los campos. Las refinadas aristocracias que gobernaban el imperio con tanta magnificencia y justicia, y que habían levantado el gran monumento del derecho racional, han desaparecido. El imperio es presa de un despotismo que es a la vez débil y violento, que recluta a su personal de funcionarios civiles y militares entre las poblaciones más bárbaras del imperio. Las provincias de Occidente, incluidas la Galia e Italia, están arruinadas casi por completo. Los campos y las pequeñas ciudades se despueblan; lo que queda, tanto en hombres como en riquezas, va a congestionar algunos grandes centros; los metales preciosos desaparecen; las artes y las ciencias decaen. Mientras que los dos siglos precedentes fueron de esfuerzos para lograr una gran unidad política en el imperio por encima de la inmensa variedad de religiones y cultos, la nueva época que comienza va a crear una gran unidad religiosa en medio de la parcelación del imperio. La civilización grecolatina, destruida en sus elementos materiales por la anarquía, la despoblación y la ruina económica, ve descompuesta su vida espiritual por el cristianismo, que reemplaza el politeísmo por el monoteísmo y se esfuerza en levantar una sociedad religiosa universal, únicamente preocupada por el perfeccionamiento moral, sobre las ruinas de la mentalidad política y militar. En resumen, la civilización antigua ya no es más que una inmensa ruina. No habrá esfuerzo humano que consiga impedir su derrumbe final. ¿Cómo explicarse semejante cambio? ¿Qué es lo que ha sucedido pues durante esos cincuenta años?
I
Para comprender esa gran crisis de la civilización humana hace falta remontarse a los inicios del imperio y comprender la naturaleza de la autoridad imperial tal como esta se formó en el seno de la pequeña república latina. Los historiadores insisten en hacer del emperador romano, durante los dos primeros siglos de nuestra era, un monarca absoluto, concebido según el patrón de las dinastías que gobernaron Europa en los siglos XVII y XVIII. Y, en verdad, el emperador romano se parecía a los monarcas de esos siglos en que su poder duraba tanto como su vida, así como en que ese poder, si bien no se puede decir que fuera propiamente absoluto, era lo bastante grande como para que lo que lo diferencia de un poder absoluto no resulte inmediatamente visible a la mirada de mentes habituadas a las formas y a los principios del Estado moderno. Sin embargo, el imperio romano se diferencia de la verdadera monarquía, sea antigua o moderna, en que en él nunca se reconoció, hasta Septimio Severo, el principio dinástico o hereditario como base de su organización.
El emperador solo adquiría sus poderes gracias a una elección, como los magistrados republicanos: el parentesco y el nacimiento nunca fueron considerados como títulos legítimos para su autoridad. Es cierto que en muchas ocasiones una misma familia detentó el poder durante varias generaciones, pero eso fue siempre por razones fácticas, no por derecho. En todas las ocasiones, el historiador puede rastrear esas razones fácticas. Esta diferencia bastaría para hacernos concluir que, hasta Septimio Severo, el imperio no fue una monarquía absoluta, sin que tampoco se le pueda llamar una república. Fue un régimen intermedio entre uno y otro principio; y ese carácter incierto le causó debilidades cuyo estudio los historiadores han descuidado demasiado, pero que ejercieron la mayor influencia sobre el destino de la civilización grecolatina.
En todo sistema político no fundado en la sucesión hereditaria, sino en la elección, el gran problema es encontrar un sistema electoral que impida que el principio electivo sea falseado en su aplicación por el fraude o por la violencia. Por numerosas razones que sería demasiado largo examinar aquí, pero las principales de las cuales derivan precisamente del carácter incierto de la autoridad imperial, Roma no logró fijar las reglas de la elección del emperador de manera que fuera imposible cualquier duda sobre el procedimiento, y las tentaciones de fraude y de violencia quedaran así descartadas. En principio, el emperador debía ser elegido por el pueblo romano en los comicios. Eso es tan cierto que podemos afirmar que, al menos hasta Vespasiano, la lex imperio por la que se le confería el poder fue sometida a comicios y aprobada formalmente por estos. Pero sabemos también que, bajo el imperio, los comicios no eran más que una ficción constitucional y que votando la lex imperio no hacían más que sancionar el texto del senadoconsulto mediante el cual el senado había conferido el poder al emperador. El cuerpo que legitimaba efectivamente la autoridad del emperador, confiriéndole el poder constitucional, era pues el senado. El senado habría debido en consecuencia elegir también al emperador, a quien tenía la capacidad de otorgar poderes legales. Pero, por diferentes razones de orden político y constitucional, el senado no fue capaz de reivindicar ese poder de modo que pudiera ejercerlo en todos los casos y con toda la libertad necesaria: si bien es cierto que algunas veces escogió e impuso durante el imperio el jefe de su elección, también lo es que, en otras, tuvo que contentarse con ratificar la hecha por otras fuerzas sociales. Nerva, por ejemplo, fue elegido por el senado, pero Tiberio le fue impuesto por una situación política y militar que no tenía nada en común con la visión y las preferencias de la ilustre asamblea; Claudio y Nerón fueron impuestos por los pretorianos; Vespasiano, por la victoria y por los soldados. De Nerva a Marco Aurelio, durante el periodo más brillante del imperio, se adoptó un sistema mixto: el emperador escogía dentro del senado, y de acuerdo con el senado, al hombre que le parecía más cualificado para sucederlo, lo adoptaba como hijo y lo asociaba al poder como una ayuda y un adjunto.
Muerto el emperador, el senado, al conferirle al hijo adoptivo el poder imperial, no hacía sino ratificar una elección a la que ya había dado su consentimiento. En suma, en el imperio había un cuerpo que podía y debía elegir al emperador, pero ese cuerpo, el senado, no siempre tuvo la autoridad y la fuerza necesarias para ejercer plenamente su poder, y con frecuencia, en lugar de elegir al emperador, se limitó a ratificar la elección realizada por otros. Sin embargo, esa función la mantuvo siempre: ningún emperador vio legitimada su autoridad antes de recibirla del senado mediante la lex imperio. El senado romano, bajo el imperio, podría compararse pues a los parlamentos de muchos estados modernos que, en principio, deberían escoger, aunque en realidad no suelen hacer más que legitimar mediante su aprobación, a los gobernantes, que son elegidos por la corte o por camarillas poderosas ajenas al parlamento. Esa es la razón por la que los historiadores modernos muestran un gran desdén por el senado de la época imperial, al que consideran como una momia dejada en herencia por la República al imperio, venerable, ciertamente, pero inútil y molesta en la nueva constitución. En el siglo XIX se han hecho demasiadas revoluciones y se ha confundido con demasiada asiduidad la autoridad con la fuerza como para poder apreciar con justeza una institución cuyo papel era imprimir a la autoridad imperial el carácter indeleble de la legitimidad. Pero ahora que la revolución, bruscamente despertada en el fondo de las estepas, avanza hacia las fronteras de la civilización occidental, sería útil y juicioso esforzarse en comprender cómo la prosperidad del imperio durante el primer siglo se debió en parte a una institución que a muchos de los historiadores modernos les parece inútil porque su función era más formal que substancial.
II
Por más que la mayor parte de los historiadores, siguiendo el ejemplo de Mommsen, se obstinen en inmolar al senado, víctima expiatoria, sobre la tumba de César, no cabe ninguna duda de que continuó existiendo y gobernando el imperio después de desaparecido César; pero en la segunda mitad del primer siglo, hizo lo que un viejo árbol que, después de un injerto da de nuevo frutos. Se renovó; adquirió nuevo prestigio, gobernó el imperio con una energía y una sabiduría capaces de aguantar la comparación con las mejores épocas de la República. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuál fue el injerto milagroso que produjo la transformación del tronco envejecido? Vamos a intentar explicarlo brevemente.
Durante el primer siglo del imperio, que fue una era de prosperidad y de paz, muchas de las familias nativas del norte de Italia, de la Galia, de Hispania, del África septentrional, se enriquecen y conforman por todas partes las nuevas aristocracias locales.
Como es natural, la riqueza provoca en esas familias el deseo de brillar y de predominar; buscan pues, en medio de la paz que las rodea, un modelo a imitar para refinarse, para volverse dignas de la admiración popular y convertirse en una auténtica aristocracia dotada de superioridad intelectual y moral sobre la masa de población pobre o de mediana fortuna. Con la rara excepción de algunas familias, que buscan ese modelo entre las cenizas todavía calientes de las tradiciones nacionales y de las épocas en que eran independientes, la mayor parte lo encuentra en Roma y en la nobleza romana; y no tanto en la nobleza dividida, derrochadora, fastuosa, poco activa, indócil y débil a la vez, de la época de la dinastía Julio-Claudia, como en la imagen solemne y venerable que Cicerón, Salustio, Horacio, Virgilio y Tito Livio habían dibujado de la vieja aristocracia romana adornándola con deslumbrantes colores. Porque la gran literatura latina no fue una distracción de ricos señores ociosos y curiosos, sino el órgano más noble del poderío romano, el vehículo elegante que propagó a la vez el conocimiento de la lengua latina, el gusto por las bellas letras y las doctrinas morales y políticas en las que la aristocracia romana creía, entre las nuevas élites que, de generación en generación, se formaron en las provincias de Occidente y en África, emergiendo de la confusa igualdad de los vencidos. Educadas por preceptores latinos, las nuevas generaciones estudiaron a los grandes autores como maestros no solo de la forma, sino también del pensamiento y del sentimiento; crecieron teniendo ante sus ojos el maravilloso modelo de la antigua nobleza romana, no como esta efectivamente había sido, sino como la había pintado, depurada de sus vicios y debilidades, el pincel luminoso de Tito Livio en el gran marco de su historia inmortal; se prendaron de sus virtudes idealizadas por el arte: la simplicidad, la entrega cívica, la bravura en la guerra, la fidelidad a las tradiciones civiles y religiosas; estaban persuadidos de que la más elevada ambición que podía tener un hombre era la de ser admitido en esa aristocracia y en el senado que la representaba.
Hasta Nerón, sin embargo, el espíritu excluyente de la vieja Roma siguió siendo muy fuerte. Pocas de las grandes familias de provincias consiguieron traspasar las puertas del senado. Este estuvo compuesto casi únicamente por familias originarias de la Italia central: una aristocracia demasiado restringida para un imperio tan grande y con tantos vicios viejos y nuevos que roer. Un siglo de paz no había sabido cómo apagar la discordia y las rivalidades que siempre habían dividido a esas familias; al contrario, había exacerbado aún más el orgullo y el espíritu de exclusión que habían caracterizado, en todas las épocas, a la vieja nobleza romana. A esos defectos antiguos se habían sumado los nuevos: el frenesí por el lujo y una especie de escepticismo que la inclinaba a jugar incluso con los más peligrosos exotismos. Causa principal de las serias perturbaciones que agitaron al imperio desde Augusto hasta Nerón, esa aristocracia, demasiado restringida y envejecida, quizá hubiera llevado a su pérdida si en las provincias no se hubiera formado una nueva aristocracia que, injertada en el viejo tronco, debía darle al senado un vigor nuevo.
Quien supo llevar a cabo en tiempo oportuno esa delicada operación fue Vespasiano. La terrible guerra civil que se desencadenó tras la muerte de Nerón puso fin al egoísmo inveterado y al espíritu de exclusividad de la antigua aristocracia. El peligro había resultado demasiado grave: todos los hombres de buen criterio comprendieron que hacía falta renovar y reforzar el cuerpo político encargado de escoger y ayudar a los emperadores; y Vespasiano pudo llevar a cabo sin demasiadas dificultades una gran reforma que pocos años antes habría resultado imposible. Los historiadores de la Antigüedad nos cuentan que, habiendo asumido la autoridad de censor, escogió mil familias entre las más importantes de las provincias y las inscribió en la orden senatorial y en la orden ecuestre, las hizo venir a Roma y reconstituyó de arriba abajo la aristocracia romana. Vespasiano merece, por esta reforma, ser considerado como el segundo fundador del imperio después de Augusto, porque supo darle una aristocracia nueva, en muchos aspectos superior a la antigua. Llegada de provincias, esta aristocracia era más ahorradora, más simple y de costumbres más austeras, más activa, más seria y sobre todo más devota de la gran tradición romana, republicana y aristocrática que la vieja aristocracia originaria de Italia, a la que las guerras civiles, el éxito, la riqueza y la paz del primer imperio habían echado a perder. En una de esas sorpresas que llenan la historia con sus caprichos misteriosos, los nietos de los galos, hispanos y africanos derrotados por Roma, ¡fueron romanos más verdaderos que los descendientes de aquellas familias de la Italia central que habían conquistado el imperio! El espíritu de Roma, moribundo en Italia, revivía en las provincias.
Tácito, Plinio el Viejo y Plinio el Joven en literatura, Trajano y Adriano en política, representaron esa nueva aristocracia provinciana que, con sinceridad y firmeza, aplicó los principios políticos y morales de la República al gobierno del imperio, y supo adaptarlos a la nueva situación del mundo, conciliándolos con el arte y la filosofía del helenismo, y creando mediante esa fusión de romanismo y helenismo la verdadera civilización del imperio. Durante el siglo que esa aristocracia gobernó, el mundo pudo disfrutar de una gran tranquilidad y prosperidad porque la autoridad del senado fue respetada a la vez que lo era la del emperador, porque entre estos dos nunca hubo esos choques y antagonismos imaginados por los historiadores que quieren, a cualquier precio, hacer del imperio de los dos primeros siglos una monarquía. Tal y como ya hemos dicho, el senado escogía, de acuerdo con el emperador, a aquel que debía sucederlo; el Estado era una auténtica república gobernada por el senado y por el emperador, respetuoso el segundo de los derechos del primero, y el primero de la autoridad del segundo como el más eminente y poderoso de sus miembros. Nunca se levantó duda alguna sobre la elección de los emperadores, ni sobre las condiciones requeridas para que esta fuera legítima. El gran defecto de la constitución imperial fue así momentáneamente soslayado; la autoridad de Trajano, de Adriano, de Antonino y de Marco Aurelio fue reconocida por todos, sin ser minada, como la de Tiberio, Claudio y Nerón, por la oposición secreta e irreductible de la nobleza; y al no ser debilitado por discordias demasiado violentas en el seno del grupo todopoderoso que tenía el gobierno entre sus manos, el Estado romano pudo, en el transcurso de ese siglo, realizar grandes obras de paz y de guerra en el inmenso imperio.
III
Pero los principios de una civilización y las clases que están encargadas de aplicarlos se desgastan con el tiempo. Por bien preparada y fuerte que fuera, esa aristocracia, que había formado la élite de tantas provincias, no escapó a ese destino común. Poco a poco fue desintegrándose, en parte, como todas las aristocracias, por agotamiento interior, y en parte porque fue poco a poco descompuesta por las filosofías y las religiones de espíritu universal que actuaban sobre ella desde fuera. El romanismo era una doctrina nacional y aristocrática, y por consiguiente exclusivista; una especie de carcasa dentro la que el pueblo y el estado se encerraban para separarse del resto del mundo. Estaba pues en contradicción con las filosofías y las religiones universales, tales como el estoicismo y el cristianismo, que fusionaban a todos los hombres y a todos los pueblos en un mismo principio de igualdad moral, por diferentes que fueran unos y otros en sus ámbitos. Debilitada ya por su agotamiento interior y por la acción de filosofías y religiones universales, esa aristocracia fue sorprendida al final por una crisis política que la aniquiló. Dicha crisis política merece ser estudiada atentamente porque con ella comienza la ruina de la civilización antigua. Marco Aurelio no es célebre solamente como emperador. Sus Meditaciones