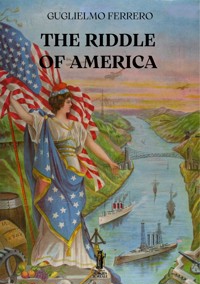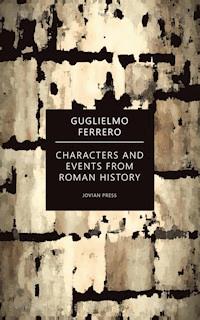Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tecnos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Clásicos - Clásicos del Pensamiento
- Sprache: Spanisch
El Poder es fuerza, el Poder es violencia, el Poder es coacción, pero ¡ay del Poder que descanse sólo en la fuerza! Estará inexorablemente condenado a perecer. Por eso, el Poder necesita, para sobrevivir, algo más que la fuerza, la violencia o la coacción; el Poder, para alcanzar la estabilidad -la gobernabilidad en el lenguaje actual-, necesita el asentimiento, la obediencia libremente prestada y el consentimiento de los llamados a obedecer, es decir, legitimidad: "El Genio Invisible de la Ciudad que despoja al Poder de sus miedos". En la presente obra Guglielmo Ferrero afronta el estudio de la ontología del Poder a través de una categoría fenomenológica: la legitimidad, un tratamiento que hace de él -como lo atestiguan las referencias contenidas en los trabajos de Ortega, laspers, Schmitt, Duverger, Loewenstein, Bobbio, Garin, Friedrich, louvenel o Garcia Pelayo, y más recientemente Sartori, Lombardi, Gomes Canotilho o Beaude- un clásico imperecedero de la filosofía política en el que se ha querido ver una suerte de Espíritu de las Leyes de la Democracia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Guglielmo Ferrero
Poder
Los genios invisibles de la ciudad
Estudio preliminar, traducción y notas deELOY GARCÍA
Índice
Estudio preliminar
1. «Y al fin, un día, un rayo de luz…»
2. Los genios de la ciudad
3. Los cuatro principios de legitimidad
4. Reflexiones sobre el miedo, el progreso y la civilización
5. El miedo de Bonaparte
6. El genio del antiguo régimen y el genio de la revolución
7. Un viraje decisivo de la historia
8. La primera jornada del apocalipsis revolucionario: 14 de julio de 1789
9. El insomnio del mundo (1814-1914)
10. Legitimidad y prelegitimidad
11. La monarquía legítima
12. La democracia legítima
13. El gobierno revolucionario
14. Sobre la cuasi-legitimidad
15. Las catástrofes de la cuasi-legitimidad (Francia, 1848–Italia, 1915)
16. Poder (pasado, presente, futuro)
Apéndice. Memorias de Talleyrand
Créditos
ESTUDIO PRELIMINAR
La legitimidad en el crepúsculo de la modernidad política.Una relectura de Poder.
«Gli uomini mettono per lo più gli argini più sodi all’aperta tirania, ma non veggono l’insetto impercettibile che gli rode ed apre una tanto più sicura quanto più oculta strada al fiume inondatore».
[«Los hombres suelen oponer los más sólidos diques a la abierta tiranía, pero no ven el insecto imperceptible que los corroe y abre una vía tanto más segura cuanto más oculta al río que todo lo inunda»]
CESARE BECCARIA,
Dei delitti e delle pene (Cap. XX).
A la memoria del profesor Pedro de Vega, que en cierta ocasión me confió que don Nicolás Ramiro le había incitado a la lectura de este libro.
ELOY GARCÍA
Universidad Complutense
I. LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE MANUEL AZAÑA
En la gélida primavera de 1939, Manuel Azaña, que acababa de dimitir como presidente de la Segunda República española y que a aquellas alturas de su vida era un hombre agotado al que rondaba la muerte1, recibía en su morada de exilio —la villa de La Prasle, en Collonges-sous-Salève, Alta Saboya francesa— la visita de Guglielmo Ferrero, a la sazón titular de la cátedra de Historia Contemporánea del Institut des Hautes Études Internationales de Ginebra, la Universidad que le había acogido durante su exilio suizo y dónde, al lado de nacionales como C. J. Burkhardt, impartían o habían impartido clase antifascistas de la talla de Hans Kelsen, Ludwig von Mises o Wilhelm Röpke2. Más allá de ello, la facultad de Ginebra era también un formidable foco de activismo democrático que alimentaba espiritualmente a una pléyade de ilustres refugiados entre los que se contaban Golo Mann, hijo del Premio Nobel exiliado en Estados Unidos, Jacques Pirenne3, historiador de la antigüedad e hijo del gran Henri, el constitucionalista Karl Loewenstein4 o prometedores estudiantes como Egidio Reale.
La entrevista fue una excepción al firme propósito del expresidente de abstenerse de cualquier encuentro político o intelectual5, y fue gestada por su cuñado y confidente Cipriano Rivas, que había intimado con la familia Ferrero durante su etapa de cónsul en Suiza6. La reunión debió de transcurrir de manera muy satisfactoria porque —como atestigua Retrato de un desconocido— Azaña no tardaría en devolver la cortesía, visitando poco después el hogar ginebrino del profesor7. Tampoco Ferrero parece haber echado en saco roto sus conversaciones con Azaña, y en Poder —el libro que tejía pacientemente desde hacía años—, calificaría la Segunda República española de régimen pre-legítimo, que al igual que la República alemana de Weimar, no había dispuesto del tiempo de rodaje necesario para asentarse y atraer el consenso de una mayoría suficiente de españoles8.
No obstante, todo indica que con antelación a estos encuentros, Azaña tenía cierto conocimiento de Ferrero, probablemente gracias a las colaboraciones de éste en la prensa madrileña —en El Sol primero, y en Crisol y La Luz más tarde9—, y que habría seguido las tesis de un escritor erigido en estandarte de la democracia en las primeras décadas del siglo10. Y hay mucho de paradójico en que hoy podamos identificar bien a Azaña y sin embargo, poco o nada sepamos del olvidado Ferrero. ¿Quién era aquél profesor hacia el que nuestro prócer mostraba tanta veneración? Debía de poseer un atractivo irresistible para que el auto-retraído Azaña se comportara de manera tan deferente. ¿En qué consistía su sagesse? ¿Cuál fue su aportación a la política? Y lo más importante, ¿conserva algún valor su mensaje en tiempos en que el desfondamiento de la vida social corroe sigilosamente la autoridad de los gobiernos democráticos?
Azaña y Ferrero pertenecían a una misma generación; los dos estaban imbuidos del pensamiento republicano que el affaire Dreyfus11 alumbraría en la forma del radicalismo francés, y en el que Furet ha visto la tardía maduración del ciclo iniciado en 178912. Los dos entendían la democracia como un proceso de implicación colectiva en la vida pública en lucha contra la lógica de poder del viejo ideario monárquico; los dos anhelaban poner coto al clientelismo que paralizaba sus respectivas sociedades y temían un posible ascenso del militarismo13. En suma, Ferrero y Azaña eran hombres de cultura democrática y cosmopolita, honestamente preocupados por la enajenación política y la dificultad de incorporar a la vida pública a las mayorías sociales de sus respectivos países, a los que se sentían ligados por lazos de patriotismo e intensa devoción cívica.
Pero todas estas coincidencias no evitarían que ambos hombres siguieran singladuras vitales muy diferentes, que desembocaron en resultados notablemente opuestos. Así, mientras que la trayectoria de Azaña le llevaría de los libros al Gobierno y a la acción pública, para concluir en un desastre histórico colosal, Ferrero se mantendría infatigablemente ligado a los libros, volcado en desentrañar unos secretos de la Política que se le resistían tercamente. Y es que Ferrero fue un espíritu insaciable, eternamente insatisfecho con sus logros, que nunca renunció a indagar sobre la esencia del Poder desde su dimensión real y no filosófica. Un intelectual de múltiples saberes, que no cejará hasta responder a la gran pregunta de la dominación: ¿por qué obedecen los hombres? Una obsesión que sólo verá satisfecha al final de su vida. Ferrero fue una especie —para acudir a la metáfora de Berlin— de zorro del saber político, que pugnará con denuedo durante toda su existencia por tornarse erizo, y que a la postre lo conseguirá gracias a la realización de este libro. Para calibrar el sentido exacto de la transformación anhelada por Ferrero, conviene ahondar un poco en la dicotomía señalada en el célebre ensayo de Isaiah Berlin14, donde el gran pensador inglés reflexionaba sobre el sentido real de un verso especialmente oscuro del poeta griego Arquíloco:
[El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa.]
Frente a una interpretación literal del texto —para la cual esas palabras significan que el zorro, con toda su astucia, nada puede frente a la defensa única de las púas del erizo—, Berlin propone una lectura más densa, según la cual el verso sintetiza las diferencias que dividen a literatos, filósofos o pensadores en dos tipos antagónicos: zorros y erizos. Y es que —según Berlin— existe una enorme brecha entre quienes lo relacionan todo con una única idea central, más o menos coherente, de acuerdo con la cual comprenden, piensan y sienten, y aquellos otros que persiguen muchos fines, a menudo no relacionados entre sí o incluso contradictorios, que sostienen ideas centrífugas y no centrípetas y cuyos pensamientos, esparcidos o difusos, pasan de un nivel a otro y captan la esencia de una gran variedad de experiencias y objetos sin intentar integrarlos en alguna visión interna, unitaria e invariable. El primer tipo corresponde a los erizos; el segundo a los zorros. Dante pertenece a la primera clase, Shakespeare a la segunda. Platón, Lucrecio, Pascal, Hegel son erizos en diversos grados. Herodoto, Aristóteles, Montaigne, Balzac serían zorros.
Independientemente de que la dicotomía —como todas las de su género— lleve implícita cierta generalización que simplificando lo complejo y complicando lo sencillo relativiza un tanto su utilidad práctica, puede sin embargo suministrar un magnífico instrumento para articular la trayectoria de un hombre de la talla de Guglielmo Ferrero. Trayectoria que respalda la hipótesis de que nuestro personaje —a semejanza de Montesquieu, de Burke o de aquel Benjamin Constant al que tanto admiró— fue un zorro que durante toda su existencia aspiró a convertirse en erizo. Una deseada transformación que —como él mismo refiere en Poder— le será negada casi hasta su muerte, cuando en el último de sus escritos perciba su principio inspirador en la idea de legitimidad. Su testimonio al respecto es concluyente:
«¿Quiénes son esos dueños invisibles de nuestro destino? Yo mismo llegué a los cuarenta y siete años sin sospechar su existencia. Nadie me había hablado de ellos [...] Ninguno de los libros me había enseñado lo que habría sido más importante: que aquellos Genios [...] me rodeaban, me asistían y me torturaban. Ellos [...] me inspiraron la idea de la que surgió Grandezza e decadenza di Roma, la obra que tanto sorprendió al mundo. Ellos [introdujeron en mí el descontento que me impidió] adaptarme a la Italia de mi juventud, sintiendo […] que las ideas y las voluntades no eran ni lo que habrían debido ser ni lo que pretendían ser, pero sin poder descubrir y precisar la causa del mal [...]. Bajo la influencia de esas fuerzas invisibles mi vida se había convertido en un enigma insoluble, en un tormento incurable. Para resolver el enigma y para aliviar el tormento, me encerré en mí mismo desde 1909 a 1913 [...] para acometer el esfuerzo del que salió Fra i due mondi. Tras atravesar por la fuerza los grandes problemas de la vida, llegué al cabo de cuatro años a las puertas del misterio. Pero no me daba cuenta de que había ante mí una puerta y que para culminar mi viaje tenía que derribarla. Y allí me detuve, jadeante y tan desdichado como siempre. Hicieron falta otros cinco años, una catástrofe histórica y algunas páginas de un viejo libro olvidado [...]. En los primeros días de noviembre de 1918 una extraña dolencia estomacal me obligó a guardar cama durante varias semanas. La guerra mundial finalizaba, mientras los tronos europeos caían uno tras otro con espantoso estruendo [...]. Y un día, leyendo las Memorias de Talleyrand, me encontré con siete páginas que me descubrieron la existencia de los principios de legitimidad. Fue una revelación trascendental. Desde aquel día empecé a ver claro en la historia del mundo y en mi destino»15.
La personal confesión de Ferrero resulta inapelable: toda su existencia estuvo marcada por la impaciente búsqueda de una idea que sólo llegará a articular en el último de sus trabajos: se trata de la legitimidad16. La idea que le permitirá construir en clave centrípeta una reflexión madura sobre el lábil y resbaladizo tema del Poder, y que hará de este ensayo el libro que más le trasciende, su texto menos circunstancial y perecedero, y de Ferrero un pensador original y vigoroso, un zorro que, habiendo dedicado su vida a acumular saberes, termina descubriendo su postulado inspirador —el sentido integrador del erizo— en un aspecto particular de la existencia humana: la aceptación del Poder como exigencia natural de la sociedad. En este orden de cosas, tres son los interrogantes que es imprescindible despejar para facilitar un correcto entendimiento de Poder. ¿Cómo procedió intelectualmente Ferrero para construir la categoría de legitimidad? ¿Cómo se articula la correspondencia entre la definición de legitimidad y la realidad social que la soporta? ¿Quiénes son y dónde están ahora los enemigos de la legitimidad democrática?
II. GUGLIELMO FERRERO, LA TRAYECTORIA INTELECTUAL DE UN ZORRO QUE TERMINÓ CONVIRTIÉNDOSE EN ERIZO
Ferrero nació en Portici (Nápoles), el 21 de julio de 187117. Hijo de un ingeniero turinés que trabajaba en el tendido de líneas de ferrocarril en el sur de Italia, mantuvo siempre una vinculación especial con la afrancesada cultura piamontesa18. Comenzó en Pisa unos estudios de Derecho que culminará en Turín y que completaría con la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad de Bolonia. Sus publicaciones juveniles apuntan de manera embrionaria los grandes temas que en el futuro serían objetivo de su insaciable apetito intelectual: los problemas del orden político y sus condiciones internas de estabilidad —de gobernabilidad, se diría hoy19—, el significado de la idea de civilización y las causas de la decadencia y ascenso de los pueblos, el binomio progreso técnico-desarrollo cultural y sus contradicciones, el significado del declive como paulatina degradación de los fundamentos sustanciales de las sociedades, el cambio y la novedad en política y los procesos de ruptura que culminarán en revolución, así como la relación entre revolución y dictadura.
Su primera publicación propia, I Simboli in rapporto alla storia e filosofia del diritto, alla psicologia e alla sociologia (1892), fue el resultado de adaptar en forma de libro su tesis de licenciatura, que había dirigido el filósofo del Derecho Giuseppe Carle, y en la que pretendía construir una tipología del fenómeno simbólico prestando especial atención a la posibilidad de elaborar una patología de la conciencia simbólica. Su tesis de graduación en letras versaría sobre las causas de la decadencia de las colonias griegas20.
Poco después conoció a Cesare Lombroso —padre de la criminología y entonces gran figura ascendente de la cultura italiana21—, que se convertirá en su maestro y mentor22, y con cuya hija, Gina, contrajo matrimonio. De su mano se introdujo en los ambientes intelectuales del positivismo sociológico y cientificista, influido por el pensamiento de Spencer y Gustave Le Bon y próximo al movimiento socialista. Ello explica que sus intereses iniciales se movieran en la órbita lombrosiana y representen un claro intento de contribuir a propagar las ideas del maestro (La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, Turín, 1893, escrito en colaboración con el propio Lombroso, o las Cronache criminale, publicadas en medios izquierdistas como el Grido del popolo o la Critica sociale), y de favorecer la penetración de sus teorías en ámbitos del derecho diferentes al penal (Il mondo criminale italiano, Milán, 1893, escrito en colaboración con Bianchi y Scipione Sighele). Sin embargo, no tardaría en tomar distancias frente al psicologismo positivista turinés y a una criminología subjetivista centrada en el estudio del delito en clave antropológica y patológico-criminal, olvidando las razones y los supuestos históricos, sociológicos y políticos que lo rodean. A pesar de las diferencias que en lo sucesivo le separarían de su maestro, Ferrero agradeció siempre a Lombroso haberlo situado en la senda de un positivismo que en él se haría humanista; orientación ésta que resultó contraproducente para sus ambiciones académicas, en un momento en el que las tendencias filosóficas del idealismo y el irracionalismo iniciaban su pulso con el mundo en el propósito de imponerse a la historia.
Adversario declarado del régimen político nacido de la unificación de Italia23, Ferrero simultaneó el estudio y la formación intelectual con un decidido compromiso político que lo lanzó al periodismo de oposición. Su inclinación juvenil hacia los planteamientos republicanos, que ansiaban aplicar en Italia las lecciones extraídas de las grandes polémicas de la Tercera República francesa, no le impidió moverse durante algunos años en los aledaños de un movimiento socialista —donde su relación con Lombroso le había abierto todas las puertas y deparado la amistad de personajes clave como Treves o Carlo Turati— integrado por numerosos grupos y facciones escasamente disciplinadas; luego, lamentando que no existiese en Italia un Partido Radical equiparable al francés, se reintegró a una fe republicana que ya no abandonaría nunca.
Siguiendo las pautas al uso entre los aspirantes a hacer carrera académica, inició una serie de viajes y estancias de estudios en el extranjero, que entre 1893 y 1897 le llevaron a Londres, Berlín, Moscú, los países escandinavos y Francia. Allí, además de recoger material para sus investigaciones inició, con ánimo de sufragar sus tours viajeros, unas colaboraciones periodísticas (en el Corriere della Sera) que cautivaron la atención del público y estuvieron en el origen de una profesión de publicista que continuaría ejerciendo toda su vida, y sería a la postre su principal modus vivendi. De vuelta a Italia, y con motivo de la represión que el gobierno Crispi desató contra la oposición socialista a raíz de los motines de Sicilia, Ferrero fue condenado a dos meses de retención domiciliaria en Oulx24 —un pequeño pueblo del valle de Susa—, tiempo que aprovechó para reelaborar sus reflexiones periodísticas en un libro: L’Europa giovane. Studi e viaggi nei paesi del Nord (1897). Se trataba de una perspicaz contraposición entre dos modelos de sociedad: el «productivo» de los países del norte —Inglaterra y Alemania— y el «parasitario» de los países latinos —Francia, Italia, España, Portugal— anunciando la supremacía de la industria y la irremisible decadencia del espíritu latino.
El libro conoció un éxito rotundo —el propio Gaetano Mosca le dedicaría una recensión titulada «Il fenomeno Ferrero»25—y supuso para el autor una fama que le deparó el acceso a la élite de la intelectualidad italiana, a personalidades como Luigi Einaudi, Roberto Michels o George Sorel, aunque también le valiera el reproche de «fuoricismo»: el afán de ver siempre «desde fuera» la vida italiana, juzgándola negativamente e intentando imponer supuestos externos que no se adecuaban a la identidad nacional. Una imputación que en adelante pesaría permanentemente sobre su persona y obra.
A partir de 1895, poco antes de la caída del gobierno Crispi —y tras rechazar una oferta de Il Corriere della Sera—, comenzó a colaborar de manera regular en el órgano del Partido Radical, Il Secolo de Milán. Sus combativos artículos periodísticos, además de fustigar implacablemente las lacras de la política italiana —el transformismo26, la ausencia de valores ideológicos arraigados, el nacionalismo y los mitos del irredentismo—, contenían ideas, materiales, referencias e intuiciones de las que más tarde se serviría para redactar panfletos circunstanciales o libros de ensayo político e histórico. Especial importancia tienen a este respecto los trabajos relacionados con el fenómeno del militarismo —en su razonamiento, especialmente peligroso para el espíritu latino—, que desarrollan las tesis sostenidas en L’Europa giovane y que darían lugar al libro Militarismo (Milán, 1898)27.
En 1902 —coincidiendo casi con la muerte de Lombroso— Ferrero cambió la orientación de sus intereses y, sin dejar de reflexionar sobre las causas del progreso y la decadencia de los pueblos, comenzó una nueva línea de investigación centrada en la historia de Roma que marcaría la segunda y más gloriosa etapa de su proceso de decantación intelectual. Su fruto sería el primero de los cinco volúmenes de Grandezza e decadenza di Roma, la obra que le confirió reputación mundial y fue considerada la mayor aportación a la historia romana desde los trabajos de Mommsen, en relación a los cuales suponía una ruptura radical. El punto de partida inicial —efectuar un estudio a lo Montesquieu que «le permitiera conocer los signos que indican que un pueblo se encuentra en una fase de ascenso o de decadencia»— resultó inmediatamente desbordado por su tratamiento sistemático y profundo del problema, que confirió autonomía a la obra e hizo de ella un tratado emblemático de historia romana. Años después, el propio Ferrero reconocería que «la historia de Roma, de medio e instrumento para una investigación filosófica, pasó a ser obra de arte y fin en sí mismo»28.
Se trataba de un ensayo de «historia real», que tomaba el relevo del modelo historiográfico basado en la investigación filológica, y donde lo relevante era la interpretación de los hechos y la lectura política de los acontecimientos construida desde una metodología objetiva, a partir del estudio de los supuestos reales en su marcha histórica conocida29. El significado de su aportación y su esfuerzo obtuvo un éxito equiparable al que en el campo de la historia de la Revolución francesa alcanzaba por aquellos días otro de sus grandes contemporáneos, Alphonse Aulard30. Años después —y al igual que ha sucedido recientemente con François Furet en relación a las tesis de Aulard— sus aportes e intuiciones sobre Roma tendrán clara resonancia en los ensayos de Ronald Syme31 y sus numerosos seguidores, y han terminado imponiéndose de manera clara en la interpretación histórica en cuanto se han abandonado los planteamientos metodológicos de un marxismo reduccionista, y superado el maniqueísmo constitucionalismo / socialismo.
Su obra fue de inmediato reconocida como una historia a la altura de su generación. Grandezza e decadenza di Roma fue, para los hombres de los primeros años del siglo XX, un espejo capaz de reflejar todas sus pasiones y ambiciones, sus anhelos de avance social y de progreso político. Su éxito fue espectacular: en pocos años se tradujo al alemán, al francés, al inglés —con dos ediciones casi simultáneas en Inglaterra y los Estados Unidos—, al sueco, al español, al húngaro, al ruso... Ferrero fue elogiado por los más importantes historiadores del mundo antiguo: Mayer, Haverfield, Jullien; fue invitado por Édouard Rod a la Universidad de Ginebra, por Albert Sorel para impartir un curso en el Collège de France, galardonado con el premio Langlois de la Académie Française, propuesto para el premio Nobel en 1908, recibido en la Casa Blanca por el presidente Theodor Roosevelt, invitado en las principales universidades de los Estados Unidos para pronunciar conferencias, investido doctor honoris causa por la Universidad de Columbia... Se había convertido en uno de los intelectuales más reputados e influyentes del mundo. Su prestigio no dejaba de crecer, mientras era reclamado por la prensa mundial para colaborar en La Nación de Buenos Aires, Le Journal des Débats de Ginebra, el Frankfurter Zeitung, el Berliner Tagesblatt, Le Figaro de París; colaboraciones que con los años se irían ampliando a medios como el New York Times, The Illustrated London News, La Dépêche de Toulouse, El Sol de Madrid, Le Soir de Bruselas, El Mercurio de Santiago de Chile...
De todas partes llovían felicitaciones y reconocimientos hacia Ferrero, excepto de su propia patria, Italia, donde una extraña coincidencia entre el resentimiento de los medios políticos derechistas y nacionalistas —enconados por las críticas que no cesaba de verter desde Il Secolo contra el irredentismo y el militarismo—, el silencio complaciente de socialistas y católicos, la animadversión declarada de destacadas personalidades académicas (Ettore Pais, De Sanctis, Festa, De Lollis, Pasquali) y el veto expreso de Benedetto Croce, gran patrón de la cultura italiana del momento, formaron una formidable conjunción empeñada no sólo en desmerecer la importancia de su trabajo, sino en abortar de manera beligerante cualquier proyecto de carrera académica que Ferrero pudiera concebir en Italia. No es éste lugar para narrar los pormenores de una polémica mezquina que, especialmente en lo que respecta a Croce, tiene mucho de inconfesable. Baste recordar que la universidad de Roma, La Sapienza, rechazó en votación dotar una cátedra de Filosofía de la Historia que hubiera debido corresponder a Ferrero, y que Croce, en su condición de senador del reino, intervino en la sesión parlamentaria en la que se debatió el asunto para impedir que Ferrero se integrara en la universidad italiana. El escándalo fue enorme. No sería ése el primero ni el último episodio de la profunda enemistad que durante toda su existencia manifestó contra Ferrero el filósofo napolitano, una de las pocas cosas en las que coincidió plenamente con Gramsci, y que todavía se refleja en el injusto trato que la cultura italiana de hoy depara a la obra de Ferrero.
Pero el éxito mundial no le cegó, ni lo convirtió en un rentista dispuesto a vivir del reconocimiento que le otorgaban sus muy aclamados saberes. Muy por el contrario, acrecentó unas ansias y un apetito intelectual que corrían parejos a los peligrosos momentos que atravesaba el mundo. Una inquietud que no era ni personal ni moral, ni tampoco resultado del proceso de maduración de ideas en el que estaba inmerso, sino causada por la descomposición, que se desarrollaba de forma acelerada ante sus ojos, de la vida política italiana. Sin dejar de escribir sobre la historia de Roma, sin renunciar a reflexionar sobre la dicotomía decadencia / progreso, Ferrero volvió la mirada al mundo y se embarcó en una especulación filosófico-política a lo Tocqueville, recorriendo durante dos años las dos Américas.
Fruto de ese periplo fue Frai i due mondi (1913), un ensayo escrito en forma de diálogo en el que retomando viejas ideas, contrapone dos modelos de civilización, la «cuantitativa» y la «cualitativa». La primera, representada por las sociedades industriales modernas e identificada con la filosofía de lo ilimitado, de la cantidad, del crecimiento económico, de la prosperidad material y el desarrollo tecnológico; la segunda, encarnada por el mundo antiguo, medieval y renacentista y construida desde la filosofía de lo limitado, de los valores auténticos innatos a la sociedad, caracterizada por la existencia de normas fijas inviolables para los apetitos humanos32. Su libro reafirmaba las ideas formuladas en Grandezza e decadenza: los peligros de la potencia industrial y el relativismo de las ideas de progreso y decadencia33, e implicaba una importante toma de distancia con las tesis defendidas en L’Europa giovane; distancia que poco más tarde sería reconocida de manera expresa en otro ensayo, La vecchia Europa e la nuova: Saggi e discorsi (1918)34.
El esfuerzo fue fructífero, y significó su primera aproximación certera al problema de la legitimidad. Pero tampoco esta vez la reflexión le trajo la calma, la ansiada tranquilidad. Discorsi ai sordi —una recopilación de ensayos publicados en esa época, pero aparecido como libro en 1925— era la expresión de una angustia, de un gran temor: el miedo al desarrollo técnico, a su total autonomía, a su falta de control por el hombre y a la más terrible de sus consecuencias: «el insomnio del mundo»35.
Los años de vacilación y de pesimismo coincidieron con la Primera Guerra Mundial, en la que, fiel a su compromiso con el ideario democrático, Ferrero propugnó públicamente la intervención de Italia del lado de los Aliados, frente al Káiser y el imperialismo alemán. Sin embargo a medida que avanzaba la guerra, su entusiasmo inicial se fue enfriando y matizando. Cuando llegó la paz, sus compromisos, sus consecuencias y la miopía política de los vencedores acrecentaron su congoja. Al igual que Keynes y por similares razones de fondo, Ferrero protestó contra el tratado de Versalles, criticó la destrucción de Austria-Hungría, alzó su voz contra la irrupción de nacionalismos de todo tipo —el italiano en Fiume o Dalmacia, el francés en Renania, el eslavo en los territorios del antiguo Imperio Austro-húngaro—, lo que le llevó a escribir brillantes obras de denuncia y de combate político (La tragedia della pace. Da Versailles alla Ruhr, 1923) y a adoptar una postura clara sobre los acontecimientos europeos de posguerra, que pronto empezarían a traducirse en Italia de manera revolucionaria. Todo su afán se encaminaba en un único sentido: buscar la fórmula capaz de restaurar la autoridad y las instituciones, y de superar «la catástrofe de ilegalidad» en la que había caído el mundo. Sus Memorie e confessioni di un sovrano deposto (1920) son en este sentido un trabajo premonitorio, en el que con notable coraje defendía que sólo la democracia podía llenar el gran vacío provocado en la cultura política europea por la desaparición de las monarquías36. Este fue el momento en que, al tiempo que proseguía su preocupación por la situación política y su interés por encontrar una solución democrática para los problemas de Italia, comenzó a comprender en términos operativos el impresionante significado de la legitimidad, la categoría que le permitiría ordenar su enorme caudal de saber político y acercarse a la comprensión de la compleja ontología que define al Poder.
Demócrata en la teoría como en la práctica, Ferrero fue uno de los pocos intelectuales italianos que no vaciló desde el primer momento en declararse enemigo irreconciliable del fascismo, en el que veía un postrero intento de las viejas clases dominantes por impedir el ascenso de la soberanía popular. Consecuente siempre con sus planteamientos, criticó duramente la estrategia de «constitucionalizar el fascismo» propuesta por Giolitti y los viejos políticos liberales y acogió con horror la marcha sobre Roma de Mussolini. En Da Fiume a Roma. Storia de quattro anni (1919/1923) (1923) presenta al fascismo como la consecuencia histórica del régimen nacido del Risorgimento, el resultado de la incapacidad estructural de la oligarquía que había construido el Estado liberal, de articular un modelo de cambio que propiciara la renovación pacífica de la vida pública italiana 37. Combatió cuanto pudo desde Il Secolo la marea de camisas negras y en junio de 1923, cuando el periódico cayó en la órbita del fascismo, lo abandonó a la cabeza de un reducido grupo de colaboradores —Borsa, Magrini y Schinetti— que se negaban a seguir los dictados de los nuevos amos38. Meses más tarde se sumó a la Asociación creada por Turati para oponerse a la Ley Acerbo, que garantizaba el ascenso parlamentario del fascismo manipulando el sistema electoral; en su ensayo Le Dittature in Italia. Depretis-Crispi-Mussolini (1924) denunció abiertamente la verdadera naturaleza del nuevo régimen.
Tras el asesinato de Matteotti (el 10 de junio de 1924), su oposición se hizo todavía más activa. El 8 de noviembre de ese año firmó junto con un grupo de prominentes intelectuales y políticos de tendencia liberal, demócrata y socialista —entre los que se encontraban Carlo Sforza, Volterra, Guido de Ruggiero, Piero Calamandrei, Ivanhoe Bonomi— el documento constitutivo de un partido unitario de oposición promovido por Giovanni Amendola: la Unione Nazionale, que celebraría su primer y único Congreso en Roma en junio de 1925, en medio de un clima de tensión y provocación continuas39. Fue la última manifestación pública de oposición a Mussolini. Las obras de Ferrero comenzaron a ser secuestradas por la censura: el libro homenaje a Giaccomo Matteotti nel I anniversario del suo martirio, destinado a ser publicado en ese mismo verano, no llegaría a ver la luz, y lo mismo sucedería con La Democrazia in Italia (Roma, 1925), en la que, insistiendo en anteriores tesis, advertía que el fascismo representaba la continuidad ilegítima de un régimen liberal incapaz de evolucionar hacia la democracia plena, una mezcla de fuerza y superchería política que sólo busca dominar a los hombres a partir de imágenes susceptibles de conmoverlos prescindiendo de cualquier argumento o razón40. La originalidad de su lúcido juicio aún puede deparar hoy lecciones notablemente útiles.
Cuando la evolución totalitaria del régimen hubo asfixiado todas las libertades, y los opositores tuvieron que escoger entre la huida al extranjero o la cárcel, el prestigio mundial de Ferrero le permitió una suerte parcialmente distinta a la de otros disidentes: se le retiró el pasaporte y debía permanecer en Florencia en residencia forzada y bajo vigilancia continua. Tras el «episodio de la Prefectura» —hechos que se narran en el capítulo primero de Poder—, Ferrero se vio forzado a abandonar Florencia y a refugiarse en L’Ulivello, una villa de su propiedad situada en el camino del Chianti, rodeado de policías que, como describe su hijo Leo en su diario, le sometían a una tensión insoportable. Pero el confinamiento forzado en L’Ulivello no le impidió continuar sus actividades intelectuales y de oposición. Su casa se convirtió en centro de referencia para los pocos antifascistas que aún quedaban en libertad; imposibilitado de escribir en la prensa nacional, mantuvo valientemente sus colaboraciones en los medios internacionales. Su labor escrita en Italia se limitó a la publicación de varias novelas ideológicas —Le due verità (1926), La rivolta del figlio (1926), Sudore e sangue (1930)— de escaso valor literario, pero que a duras penas sortearon la barrera de la censura41.
La intervención directa, primero de Albert Thomas, director de la Oficina Internacional del Trabajo, y más tarde del rey Alberto de Bélgica, consuegro del rey Víctor Manuel III, consiguió que Mussolini autorizara su salida al extranjero en compañía de su familia. Fue entonces cuando Ferrero aceptó el ofrecimiento de la facultad de Letras de Ginebra para ocupar la cátedra de Historia Contemporánea, tarea que simultaneó con otros cursos en el Institut des Hautes Études Internationales. El nombramiento tenía para Ferrero una importancia extraordinaria porque, además de otorgarle una tribuna de expresión privilegiada en el exilio, suponía una reparación personal al alcanzar la deseada cátedra universitaria que Italia, su patria, le había negado siempre. Allí, en la tranquilidad del lago Leman y sin renunciar al antifascismo militante —el hogar ginebrino de los Ferrero fue durante una década centro de acogida para todo el que huía de la Europa totalitaria—, retomó el tema de su investigación donde lo había dejado: el estudio de las causas de la crisis del modelo parlamentario italiano y las condiciones que hacían posible la construcción de una democracia liberal. Los sucesos que acababa de vivir en la Italia mussoliniana, su conocimiento de lo acaecido en la Francia revolucionaria y napoleónica, y de los hechos que llevaron a César a la fundación del Imperio, le sirvieron de inspiración y de pretexto para centrar su reflexión en la categoría de legitimidad y establecer en base a ella, tres fases o formas de la dinámica del Poder claramente diferenciables: la legitimidad, la ilegitimidad y la cuasi-legitimidad. Tres alternativas que abarcan todas las opciones posibles entre la convivencia pacífica y la estabilidad política que permite la legitimidad, y el miedo que nace de la fuerza y provoca el insomnio del mundo.
Fruto de ese febril interés serían sus cursos y conferencias en la facultad de Ginebra y en el Institut 42, así como sucesivos libros: Aventure. Bonaparte in Italie (París, 1936), Reconstruction. Talleyrand à Vienne (París, 1940) y su ensayo Pouvoir. Les Génies invisibles de la Cité43, el gran trabajo casi póstumo de Ferrero, un libro que tuvo que ser publicado en francés en Estados Unidos, porque en 1942 ningún país europeo, ni siquiera Suiza, se atrevió a hacerlo44. Y es que nada más aparecido, Poder sería reconocido por la crítica mundial como una obra de combate contra el fascismo y por la democracia, en la que, más allá de sus desarrollos particulares, se esconden las claves últimas de la legitimidad.
Ferrero falleció en agosto de 1942 en Mont Pèlerin (Suiza). Poder será su testamento espiritual, un libro surgido de la necesidad, que resume y compendia todo su pensamiento. En Poder Ferrero afirma que el Gobierno es fuerza, que el gobernante tiene en sus manos la posibilidad de ejercer la violencia, que el Poder es coacción, pero que el Gobierno que pretenda basarse tan sólo en la fuerza estará inexorablemente condenado a perecer porque, como advertía Talleyrand a Napoleón, «con las bayonetas se puede hacer todo, menos sentarse sobre ellas». Y es que la fuerza sirve para apuntalar coyunturalmente el Gobierno, para hacer frente a situaciones extraordinarias, pero en ningún caso será capaz de convertirse en principio estructural. En Poder Ferrero dice que el gobernante, para sobrevivir, necesita de algo más que fuerza, bastante más que violencia, mucho más que la coacción. El Poder, para alcanzar la estabilidad —la gobernabilidad, según la terminología hoy al uso— precisa del asentimiento, de la obediencia libremente prestada, del consentimiento de los llamados a obedecer45. A ese asentimiento, esa obediencia, esa aceptación, Ferrero la llama legitimidad: «el Genio invisible de la Ciudad que libera al Poder de sus miedos».
El libro Poder sería así una especie de Espíritu de las Leyes de la legitimidad democrática, en el que se exponen las reglas básicas que confieren estabilidad a las naciones, las causas del ascenso y decadencia de los pueblos, los parámetros de medición del progreso, sirviéndose de un principio que, como el saber del erizo, opera en tanto que postulado explicativo y conductor de valor universal: la legitimidad.
Pese a su éxito mundial, Poder no escapará a la adversa suerte que la obra de Ferrero ha conocido siempre en Italia: indiferencia primero y olvido después46. Poder, sin embargo, no dejó de desempeñar cierto papel en la construcción del Estado Democrático italiano, como lo demuestra el hecho de que en 1947, cuando la Asamblea Constituyente comenzaba a debatir sobre la nueva Italia que deberían levantar las urnas sobre las ruinas del fascismo, en momentos de terrible tensión, cuando todo amenazaba con estallar, Pietro Nenni, líder del Partido Socialista, enviara a Alcide de Gasperi, cabeza de la Democracia Cristiana, una carta y un libro. En la carta abogaba por llegar a un acuerdo y le invitaba a leer Poder, el libro que la acompañaba; era un gesto simbólico que entrañaba la propuesta implícita de redactar juntos la Constitución de la futura República, según el paradigma de legitimidad que se había afirmado tras la dolorosa guerra47. Y por ello, pese a la indiferencia y el olvido, Poder continúa siendo una obra de referencia insoslayable para identificar desde sus orígenes las razones profundas de la crisis actual por la que atraviesa la democracia italiana. Una crisis que al igual que la que vive el conjunto del mundo constitucional, es ante todo y por encima de todo, una crisis de legitimidad, entendida como consecuencia del agotamiento de una construcción política que se corresponde con determinado modelo de sociedad, y quizás también de la sociedad misma.
III. LA APORTACIÓN DE FERRERO A LA CULTURA POLÍTICA MODERNA: LA LEGITIMIDAD COMO PACÍFICO CONSENTIMIENTO SOCIAL DEL ORDEN POLÍTICO
La relevancia que en su época llegó a tener Guglielmo Ferrero resulta difícil de entender hoy, en un momento en el que el tiempo parece haber borrado hasta la memoria de su nombre. Para comprobarla basta acudir a Ortega y a las numerosas referencias que en sus ensayos hace de Grandezza e decadenza48, o a las que aparecen en la correspondencia de un literato como Joyce49, y recordar a través de ellos quién fue y qué significó Ferrero para toda una generación de la intelligentsia mundial. Y es que la extraordinaria sagacidad política de Ferrero, su capacidad para penetrar en las situaciones e intuir respuestas anticipatorias, su sensibilidad para sintetizar principios y definir modelos, lo convierten en el gran pensador que fascinó a Europa y a América en el primer tercio del siglo XX. Ferrero no era ni un politólogo ni un sociólogo, ni tampoco un historiador de las ideas, ni siquiera un historiador a secas. En sus construcciones sociológicas hay algo de diletante, y en sus análisis políticos e históricos mucho de objetable. La grandeza de Ferrero reside en la excepcional agudeza que le permitió penetrar en el fondo de los problemas de su época y articularlos a modo de trama lógica. Lo apasionante del Ferrero de los últimos años es su talento para apropiarse de los pensamientos ajenos y reformularlos en un todo coherente y unitario, que a la luz de ese replanteamiento cobran un significado esclarecedor. Así procederá con Burke —por intermedio de Talleyrand—, con Hobbes, con Constant, con Mosca ... Y desde el inmenso background conceptual que le proporciona la lectura de estos autores asume, en la tercera etapa de su pensamiento —la que comienza con Memorie e confessioni di un sovrano deposto (1920)—, la reflexión sobre la temática del Poder, en una clave que será a la vez ontológica y fenomenológica, abstracta y concreta, sincrónica e histórica.
1. GUGLIELMO FERRERO Y MAX WEBER, ONTOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA DEL PODER
El Poder, entendido como el hecho de la dominación de unos hombres sobre otros, ha sido objeto de estudio desde muy diversas perspectivas, que a la postre no son sino facetas diferentes de un todo problemático único, enormemente lábil y complejo, y difícilmente abordable en clave analítica. Simplificando al máximo la cuestión, tres son las alternativas que se ofrecen al estudioso para afrontar el examen del tema: la ontológica, que aspira a desentrañar su esencia; la fenomenológica, que atiende a sus manifestaciones reales concretas; y una tercera que se centra en las potenciales actitudes individuales y colectivas que puede adoptar una psique humana desviada en su relación con el Poder, relación que cabría definir como patológica.
Dejando de lado esta última50, que se aleja del propósito de nuestro estudio, y centrándonos en las dos primeras, conviene recordar que mientras los análisis ontológicos, en razón a su abstracción y densidad especulativa, han sido tradicionalmente rehuidos por los autores —sólo mentes de la talla de un Aristóteles o un Hegel se han atrevido a afrontarlos directamente—, los segundos, los tratamientos fenomenológicos, son un punto habitual para abordar el tema del Poder que seduce a los estudiosos por sus resultados. Y ello porque, si desde los enfoques ontológicos parece imposible articular una reflexión que —sin enredarse en cuestiones metafísicas— llegue a constatar algo más que la existencia de la propia dominación, los análisis fenomenológicos permiten en cambio encuadrar las manifestaciones reales del Poder en torno a parámetros ontológicos muy explícitos. De este modo, ciertos estudios fenomenológicos, ajenos a priori a la esencia del Poder, llegan a alcanzar conclusiones que son capaces, si no de desentrañar su ser ontológico último, sí al menos de percibir su sustancia tal y como se expresa en la realidad de los hechos. Algo que, aun sin abordar frontalmente la ontología del Poder, abre una importante vía empírica para ordenar y manejar intelectualmente los datos que la construyen.
Así, Ferrero encamina su análisis del Poder a través de la legitimidad, una categoría fenomenológica de halo misterioso, que opera como atajo instrumental para la comprensión ontológica de la obediencia. Por lo tanto, Ferrero se adentra fenomenológicamente en la ciencia del Poder —la Cratología— y toma distancias respecto de otro gran clásico, Max Weber51, con el que sin embargo las afinidades y paralelismos resultan evidentes: los dos se interesan por la evolución de la sociedad; los dos viajan a Estados Unidos y quedan fascinados por el avance de su economía, de su civilización y de su técnica, y adquieren conciencia de las enormes transformaciones que la transformación de la realidad moderna va a comportar; los dos comprenden que el tiempo del cambio ha llegado a Europa, y toman partido por la democracia; los dos ven en la legitimidad una condición del Poder, y pretenden captar a través de ella el signo de los nuevos tiempos. Pero las diferencias entre ambos son también notables. Weber estudia la legitimidad desde la neutralidad del científico, Ferrero desde el compromiso angustioso de quien se siente combatiente en una guerra por la libertad. Ferrero se interroga primero por la razón de ser de la legitimidad y después por sus manifestaciones, Weber ignora el fundamento de la legitimidad —no intenta ni siquiera conceptuarlo— y se limita a teorizar sobre sus manifestaciones; a diferencia de Ferrero, Weber no se adentra en el fondo de la cuestión, se mantiene en un análisis sintomático y formal. En definitiva, Weber construye una doctrina de la legitimidad estrictamente fenomenológica, mientras que Ferrero entiende la legitimidad como una expresión fenomenológica de la ontología del Poder; es decir, como una manera de aproximarse a la raíz esencial del concepto a través del estudio de sus manifestaciones existenciales. En Ferrero, pues, la fenomenología de la legitimidad se transforma en instrumento operativo para llegar a la ontología del Poder, toda una proeza intelectual digna de una inteligencia muy elevada. El logro de un zorro reconvertido en erizo.
Las distancias que separan el tratamiento de la legitimidad en uno y otro autor son pues numerosas y sus consecuencias determinantes: Weber efectúa una reflexión sobre la legitimidad marcada por su particular momento, Ferrero hace de la legitimidad el gran pretexto para desarrollar toda una reflexión sobre el Poder, una reflexión acabada y completa. Para Ferrero la legitimidad no es otra cosa que la obediencia, el consentimiento libremente expresado —de manera consciente o inconsciente— por los gobernados con respecto a los gobernantes. Un gobernante legítimo es aquel —repite machaconamente— que es obedecido de manera voluntaria por sus súbditos, aquel que impone sus leyes sin necesidad de acudir a la religión, a la violencia o a cualquier otro medio de coacción, porque quienes le están sometidos admiten, consienten, reconocen espontánea y libremente su derecho a mandar, a imponer su voluntad.
¿Por qué se obedece? ¿Cuál es la causa última que lleva a un hombre a acatar la voluntad de otro hombre? No cabe una respuesta de valor universal, la respuesta la da en cada momento la realidad en la que el hombre se halla inmerso, la idea de la política —en el sentido amplio— que en cada sociedad prevalece, el grado de maduración de la conciencia colectiva, nacida de la aceptación social. Por eso no existe un principio de obediencia al margen de la historia, como tampoco existe una única razón de la obediencia52. Toda época construye la suya sobre su particular cultura: la fuerza, la tradición, la magia, la naturaleza, los espíritus, la religión, la legitimidad...
La fuerza, por sí sola, resulta insuficiente para sostener al Poder: la fuerza es un instrumento coyuntural de la dominación, no su principio estructural. Como afirmaría con su habitual claridad expositiva Edmund Burke: «el uso de la fuerza es sólo temporal. Se puede sojuzgar por un momento, pero ello no elimina la necesidad de sojuzgar de nuevo»53. Si la religión fue la razón de la obediencia en la etapa en que predominaban lo que Ullmann llamó «concepciones descendentes del Poder»54, el consentimiento cumplirá ese mismo cometido en el momento en que la desacralización del mundo revele a los hombres la auténtica realidad de la dominación, en el momento en que la comunidad política se auto-reconozca como obra humana. La legitimidad será la razón de ser de la obediencia, el motivo de fondo que la justifica, en un momento histórico concreto: el momento estatal. Estado y legitimidad aparecen así vinculados como supuestos convergentes, como elementos de un todo común llamado modernidad política. Y la legitimidad pasa a definirse entonces como una praxis y no como una teoría, como un sobreentendido cultural y no como una construcción deliberada, como un estado del espíritu y no como una institución concreta.
Frente a la alternativa de la fuerza, que implica un modo de entender el gobierno radicalmente incompatible con la pacificación de la vida política que persigue el Estado, la legitimidad se caracteriza por ser una forma de obediencia basada en el consenso social, en la aceptación pacífica del gobernante por parte de los gobernados. Ello no supone ignorar la posibilidad de un conflicto de legitimidades. Conviene no confundir la legitimidad con sus manifestaciones, ni con otras fórmulas de legitimidad posibles. La legitimidad, como producto social que es, se define como una realidad contingente que puede apoyarse en principios muy diferentes: la herencia, la inteligencia, el éxito social, la eficacia, la igualdad política o social, la elección, el carisma. Todos son lícitos y admisibles a condición de que conciten la obediencia voluntaria y espontánea de los llamados a obedecer. Cualquier principio puede aspirar a convertirse en un título de legitimidad aceptable, siempre que sea reconocido como tal por la sociedad, admitido en suma por los destinatarios de la obediencia. La única opción inaceptable es la que aspira a sustituir la legitimidad por otra manifestación de la obediencia que no nazca de una autónoma voluntad social, y más concretamente, la que proceda de la fuerza.
Se entiende así que la historia de la legitimidad, como historia de la modernidad que es, se encuentre marcada por los avatares que jalonan la evolución de la política europea desde el siglo XV a nuestros días. El principio que inspira las distintas formas de Estado que durante siglos se han sucedido en Europa se transforma a la vez en paradigma del modelo de legitimidad que lo sostiene: en el caso de la legitimidad aristo-monárquica, la exaltación del hombre que da forma al Estado —el Príncipe— y de la estabilidad que depara la condición vitalicia del poder regio; en el sistema de legitimidad del liberalismo, basado en el comercio y el mercado, la defensa y garantía de las libertades individuales; en las democracias representativas, las elecciones periódicas y el derecho de oposición. Y se explica también que lo fundamental de un principio de legitimidad estribe en el espíritu (la cultura, diríamos ahora) que lo informa y no en las instituciones que alumbra ese mismo espíritu. Y es que la legitimidad aparece en el pensamiento de Ferrero, como un estado del alma que vive en la sociedad y que impregna tanto a las instituciones como a las reglas de convivencia de la comunidad. Reglas e instituciones tienen un cometido funcional, cumplen un fin al servicio del principio de legitimidad, pero no deben ser confundidas con el principio mismo. El gran mérito de Ferrero estriba en haber comprendido que en la legitimidad lo fundamental no reside en las formas en que se plasma, sino en el respeto del espíritu que las anima y en la permanente identidad entre ese espíritu, la realidad y la conciencia social.
La legitimidad es, pues, una praxis: la praxis de la aceptación de la obediencia, del consentimiento inherente a una determinada forma de Poder nacida de la sociedad. Una aceptación y un consentimiento en los que el discurrir del tiempo desempeña un papel crucial e insustituible55. El tiempo es el gran factor de estabilidad que permite que un principio de legitimidad impregne la sociedad o sea rechazado por ella. Del transcurso del tiempo depende que ese principio se consolide y se asiente. Talleyrand ya advertía que un gobierno deviene legítimo cuando su existencia, modo y forma de acción se encuentran respaldados y consolidados por una larga sucesión de años y por una «prescripción secular», resultante —como afirmaba Burke— de un antiguo estado de posesión; ello crea una presunción que favorece a la forma de gobierno bajo la cual la nación ha vivido prósperamente durante largo tiempo, en detrimento de cualquier otro proyecto nuevo56.
Un Poder legítimo es por lo tanto el resultado de un proceso lento en el que, de manera casi imperceptible, lo nuevo va reemplazando a lo viejo. La legitimidad es incompatible con la revolución entendida como ruptura violenta e instantánea, como el cambio radical que elimina la continuidad del discurso histórico. La revolución consiste en la destrucción de un principio de legitimidad que, en caso de no ser sustituido por otro —porque no exista, o porque si existe todavía no esté socialmente arraigado y no disponga del lapso temporal imprescindible para asentarse— terminará desembocando en el vacío57. Entonces, cuando «no hay principios y no quedan más que acontecimientos» (como afirmaba el Jean Vautrin de Balzac, tan querido por Heller), se abre un espacio en el que sólo cabe la nada: terreno abonado para los regímenes de fuerza y para el miedo que conduce de forma irremediable a la guerra58.
Pero el estudio de la legitimidad como fenómeno real también proporciona a Ferrero una excelente plataforma desde la que orientar su indagación hacia otros aspectos ontológicos del Poder, que transcienden los problemas relacionados con su implantación, y la proscripción y el repudio de la fuerza. Los más importantes son sin duda las enormes implicaciones que derivan de la asociación del fascismo con la usurpación y la falsedad. Es decir, el tema de la impostura entendida como categoría estructural de la política. Un problema que también interesará directamente a otro destacado intelectual florentino, coetáneo y compañero de fatigas de Ferrero en las luchas de oposición al régimen fascista, Piero Calamandrei59.
2. LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y FASCISMO
En La Democrazia in Italia Ferrero deja perfectamente clara su personal adhesión a la democracia. Una adhesión sin fanatismos, sin ilusiones desbordantes —como expresará luego en Poder—60, pero también sin reparos ni reservas mentales: «Defiendo la democracia, pero sin creer que el demos sea un Dios y que en ocasiones no llegue a pactar con el diablo. La defiendo por una razón histórica: la libertad política, el régimen representativo, el sufragio universal, son órganos vitales de la sociedad moderna, como la nobleza feudal y el clero católico fueron órganos vitales de la sociedad medieval»61. El principio de representación, y no la selección plebiscitaria de líderes propugnada por Weber, la garantía de la existencia de una minoría que disiente, y no el control de la burocracia por el Parlamento, serían la solución para la crisis que en los años veinte vivía Italia y que muy pronto iba a extenderse a toda Europa.
Para Ferrero la democracia significaba, en la Italia de 1920 —y en general para el conjunto de Europa—, la continuidad natural y lógica de la legitimidad liberal precedente y, como tal, era la única posibilidad de evitar el vacío político que amenazaba con desembocar en la revolución. Pero la rotunda negativa de la clase política a admitirla, junto con otros factores —muy especialmente la inexistencia de una base social dispuesta a imponerla— hacía que la legitimidad democrática careciera en Italia de los elementos imprescindibles para asentarse. El resultado iba a ser el fascismo: un régimen revolucionario —esto es, ilegítimo: construido desde la fuerza sobre el miedo y la falsedad— que necesariamente conduciría a la guerra. La guerra mundial fue, en este sentido, una guerra ideológica entre el Genio de la Democracia y el Genio maligno, entre la legitimidad y la revolución, entre la paz y la propia guerra.
Llegados a este punto, interesa destacar la agudeza y capacidad de penetración de que hace gala Guglielmo Ferrero a la hora de analizar el fondo de un Poder tan tradicional y a la vez tan nuevo como el fascismo. Un Poder que no siempre sería bien entendido por sus contemporáneos —nacionales o extranjeros—, deslumbrados a veces por sus apariencias y rutilantes imágenes. Con frecuencia se olvida que a pesar de su colosal prosopopeya y parafernalia, Mussolini llegó al gobierno constitucionalmente —gracias a un encargo del Rey y apoyado por la mayoría parlamentaria, como preveía el Estatuto italiano— y que, al menos durante los primeros tiempos, respetó formalmente una legalidad que en la práctica rompía y falseaba. La mayoría de los autores subestiman el peso de este extremo, que no pasaría desapercibido a un Ferrero altamente consciente del nuevo tipo de ilegitimidad que el fascismo inauguraba. En la visión de Ferrero, el fascismo no buscaba construir una legitimidad propia, que hubiera exigido la aceptación sincera de la sociedad. Mussolini era el exponente de todo cuanto puede llegar a forjar la fuerza encubierta de un manto de mistificaciones cuando la sociedad pierde su racionalidad interna. Cuando los lazos de integración colectiva, tejidos a lo largo de muchos años, dejan de ser un proyecto aceptable (creíble) para los hombres, y la sociedad desintegrada y empavorecida se lanza a buscar una certeza en personajes y narrativas artificialmente fabricadas desde ensoñaciones.
Para Ferrero, por lo tanto, el fascismo no se redujo a un acostumbrado gobierno de la fuerza, a una mera dictadura, sino que —y aquí reside su peculiaridad— fue un régimen que incorporó a sus amenazas una dimensión de falsedad política —la impostura organizada—que le atrajo una inmensa adhesión social erigida sobre una ficción colectivamente asumida: el retorno a la Roma de los Césares. De este modo, cuando Ferrero afirma la ilegitimidad del fascismo está emitiendo un juicio personal muy meditado, pero también atisbando la emergencia de una nueva forma de hacer política dirigida a sustituir la fuerza por la impostura. Por eso nada tiene de extraño que el libro de Ferrero, transcendiendo a su época, haya acabado convirtiéndose en una contribución premonitoria para el estudio del Poder y la Política62.
3. EL SIGNIFICADO LETAL DE LA IMPOSTURA EN POLÍTICA
Para Ferrero, por consiguiente, la legitimidad se enfrenta a un segundo desafío, tan preocupante y problemático como el que representa la revolución: el desafío de la impostura, la falsificación, el fraude querido y consciente del espíritu de legitimidad. La mentira en política —como la Revolución— también se traduce en el vacío, en la nada, y también conduce irremisiblemente al desastre.
Reconstruyendo el razonamiento de Ferrero más allá de su letra expresa, el mensaje de Poder resulta concluyente. Un principio de legitimidad no puede ser nunca una mistificación o una farsa. Justo o injusto, racional o absurdo, debe contener siempre un núcleo sustancial, una realidad, algo efectivo y eficiente. Un principio de legitimidad no puede degenerar en una falsificación, ni siquiera parcial, sin provocar una grave confusión en las mentalidades; la impostura es siempre el vacío. Y, cuando eso sucede, los Genios invisibles, que tienen por misión liberar al Poder de sus miedos, se indisponen, devienen monstruos malignos y se transforman en enemigos y torturadores de los hombres a quienes debieran proteger63.
Hay que insistir en que el falseamiento de la vida política al que alude Ferrero, nada tiene que ver con la duplicidad y la ambigüedad que, desde El Príncipe al menos, es consustancial al agire político. La impostura, la mentira en las que piensa Ferrero, significan el desconocimiento premeditado y sistemático por parte del gobernante de la idea que debe inspirar el principio de legitimidad en el que hipotéticamente se basa: se trata de un falseamiento inducido desde el mismo Poder que, de manera inconfesa, burla la fórmula de legitimidad que debiera sostenerlo. Es una mistificación que convierte a la legitimidad en una fórmula vacía de contenido, cuya misión es disfrazar los actos de un Poder que opera en su praxis de manera muy diferente a como dice obrar en teoría.
Este falseamiento de la vida política tampoco puede equipararse a aquello que Ferrero llama pre-legitimidad. Como muy bien entendiera Loewenstein64, la pre-legitimidad es sólo un estadio previo a la legitimidad, en el que el gobernante se esfuerza por introducir un principio de legitimidad que socialmente no cuenta todavía con aceptación plena65, mientras que un gobierno construido sobre la mentira hace de su fórmula de legitimidad una mascarada, una burla, una mistificación, ya que «ni quiere, ni puede respetar el principio de legitimidad con el que pretende justificar su poder, que impone al pueblo contra su voluntad»66.
Desde la óptica actual, es probable que el aspecto más atractivo de la construcción ferreriana sobre la legitimidad sea la interpretación de la impostura, la comprensión del significado letal de la mentira en política. Si en los años previos a la Segunda Guerra Mundial su doctrina sobre el miedo de los gobiernos revolucionarios adquirió una transcendencia enorme67, en el momento presente sus tesis acerca de las terribles consecuencias que derivan del intento de convertir la impostura en principio estructural del Poder, además de conectar con aquella antigua línea de pensamiento que hacía de la degeneración —la corrupción— de las formas políticas el tema central de su reflexión, cobra un sentido premonitorio en relación con los grandes retos que hoy amenazan al mundo68.
Y la prueba más evidente se halla en una serie de acontecimientos relativamente recientes: en noviembre de 1989 el muro de Berlín se deshacía como un azucarillo en medio de un tremendo estrépito. Apenas tres años después, y contra lo que durante décadas habían venido augurando los agoreros, la propia Unión Soviética desaparecía de la noche a la mañana. ¿Cómo era posible que el ejército más poderoso del mundo —la segunda, o quizás la primera potencia nuclear— rindiera sus armas sin hacer ni un amago de defensa? La respuesta al enigma resulta sencilla, y la expresa con claridad meridiana, en unas excepcionales Memorias, el que fuera líder de la frustrada Primavera de Praga, un eslovaco de sonrisa limpia que se llamó Alexander Dubcek, cuando narra la última entrevista que, en el fatídico verano de 1968, mantuviera con el máximo dirigente soviético, Leonid Bréznev:
Bréznev tomó la palabra. Esta vez dejó de lado toda clase de florituras sobre solidaridad y amistad eterna y recurrió, en cambio, al realismo político. Dejó así claro que los ideales y principios eran bastante secundarios. Se dirigió a nosotros con el proverbial cañón del fusil de Mao Tse-tung. Aquí desveló su identidad y la de su Politburó: eran un montón de cínicos y arrogantes burócratas con una actitud feudal, que desde hacía tiempo no servían a nadie más que a sí mismos. Declaró que, desde el término de la Segunda Guerra, Checoslovaquia formaba parte del área de seguridad soviética y que la Unión Soviética no tenía ninguna intención de abandonarla. Lo que más había inquietado al Politburó Soviético de la Primavera de Praga habían sido nuestras tendencias independentistas: que no le enviara mis discursos por adelantado para revisarlos, que no le pidiera permiso para realizar cambios en cargos importantes. No pudieron tolerarlo y, como no habíamos cedido a otras presiones, invadieron el país [...]. Me percaté de que en aquella casa de locos no había nada que tuviera el menor sentido: ni los ideales que yo defendía y que pensaba que compartíamos, ni los tratados que habíamos firmado, ni las organizaciones internacionales a las que ambos países pertenecíamos69.
Aquellos hombres no creían en nada y, como no creían en nada, vivían en un estado de permanente ilegitimidad, a duras penas encubierto con soflamas demagógicas y calculadas exhibiciones de fuerza. Un régimen, en suma, al que su incurable impostura abocaba inexorablemente a perecer. Y es que, como dijera Rudi Dutschke, el famoso líder contestatario de los años sesenta, «Al este del Elba todo era real menos el socialismo». Un mal que, como recordaría con desparpajo Indro Montanelli, también servía de esplendida coartada para encubrir los problemas de la legitimidad constitucional desde una simple comparación de opuestos. «Votaré a la Democracia Cristiana aunque tenga que taparme la nariz para evitar el hedor que despide la urna, porque quiero impedir el triunfo del comunismo», proclamó sin rubor en cierta ocasión el conocido periodista italiano.
4. LA LEGITIMIDAD COMO VERDAD SOCIAL Y LA SIGILOSA IRRUPCIÓN DE LA DEMOCRACIA SIMULATIVA
Uno de los rasgos más fascinantes de Poder radica en la frescura de su relato, en la lozanía y notable contemporaneidad de sus argumentos. Una enorme capacidad para atrapar el presente, que todavía resulta más impactante si se tienen en cuenta los años transcurridos desde su publicación. Hasta hace poco Poder era un libro casi olvidado70. Hoy, se reedita, se comenta y se recomienda como el clásico que es. Porque el destino de un clásico es sobrevivir aletargado al tiempo en que fue escrito y continuar proyectando su fuerza en el futuro; de ahí la rabiosa actualidad de Ferrero, que aporta un chorro de luz para entender la destrucción del socialismo real, la ruina de su legitimidad y sus colosales consecuencias71. Es un hito crucial de nuestra época, porque las piedras que caían del muro de Berlín golpeaban en las dos partes del telón de acero y no sólo en un lado. Y es que, sin parecerlo inicialmente, la crisis de la legitimidad soviética contagió también a su adversaria, la legitimidad constitucional-democrática, y lo que aún es más trascendente, a la propia idea de legitimidad tal y como había sido concebida en la Modernidad.
La tesis que afirma que a partir del triunfo de Stalin en la Unión Soviética, el mundo capitalista y el mundo socialista eran el adverso y reverso de una misma moneda, de un sólo discurso histórico perfectamente trabado en torno a un hilo conductor común, fue durante años la hipótesis de trabajo de Henri Lefevbre. Pero con toda seguridad el personaje público que mejor expuso la gran verdad que se ocultaba tras esa convergencia fue el presidente John Kennedy, cuando al pie del muro que dividía Europa y el mundo, pronunció un discurso en el que dejaba perfectamente clara la dialéctica de contrarios que unía las dos fórmulas de legitimidad en conflicto:
Hace dos mil años el mayor orgullo para un hombre era decir: civis romanus sum [soy ciudadano romano]. Hoy, en el mundo de la libertad, el mayor orgullo de un hombre es poder decir: Ich bin ein Berliner