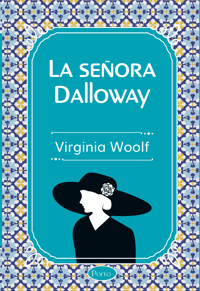
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Figura destacada del llamado «Grupo de Bloomsbury», Virginia Woolf fue autora de una serie de relatos que la sitúan en la vanguardia del movimiento renovador de las técnicas narrativas. Fue en la amalgama de sentimientos, pensamientos y emociones, que es la subjetividad, donde Woolf encontró el material apropiado para una narrativa que contribuyó a forjar la sensibilidad contemporánea. "Escribía contra la corriente", según afirma la narradora y guionista argentina Virginia Cosin. Eso significa que lo hacía "contra las modas, lo esperable, la museificación de la lengua; a favor de la imaginación, de la sensación, del devenir. Las tormentas eléctricas que se desataron en su mente todavía refulgen como rayos que continúan iluminándonos". A sus cincuenta y nueve años, Woolf decidió quitarse la vida. En ese entonces escribió a su esposo: "Querido: Creo que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos atravesar otro de esos tiempos horribles. Y esta vez no me recuperaré. Comienzo a eso que es lo mejor…", escribió a mano sobre una hoja de papel. "Virginia Woolf es dios, nadie ha escrito mejor". Milena Busquets
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Mrs. Dalloway
Traducción: Isabela Cantos Vallecilla
Primera edición en esta colección: enero de 2022
© 1925, Virginia Woolf
© Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-958-5191-72-3
Coordinador editorial: Mauricio Duque Molano
Edición: Juana Restrepo Díaz
Diseño de colección y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Impreso en Colombia, enero de 2022
Multimpresos S.A.S.
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado: impresión, fotocopia, etc, sin el permiso previo del editor.
Sin Fronteras, Grupo Editorial, apoya la protección de copyright.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
La señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores.
Porque Lucy ya había hecho su trabajo. Las puertas se sacarían de sus bisagras; los hombres de Rumpelmayer irían. Y entonces, pensó Clarissa Dalloway, ¡vaya mañana! Fresca como si estuviera hecha para niños en la playa.
¡Qué diversión! ¡Qué clavado! Porque siempre había sentido eso cuando, con el pequeño chirrido de las bisagras, que podía escuchar ahora, había abierto de par en par las ventanas francesas y se zambullía en el aire fresco de Bourton.
Qué fresco, qué calmo, más que esto, por supuesto, era el aire de la incipiente mañana; como el romper de una ola; el beso de una ola; frío y afilado y aun así (para una joven de dieciocho años como lo era ella) solemne, sintiendo como lo hacía, de pie frente a la ventana abierta, que algo horrible estaba a punto de suceder; mirando las flores, los árboles con el humo enroscándose a su alrededor y los grajos elevándose, cayendo; de pie allí y observando hasta que Peter Walsh dijo: «¿Meditando entre los vegetales?» —¿fue solo eso?—. «Prefiero a los hombres que a las coliflores». ¿Fue solo eso? Seguro dijo eso durante el desayuno una mañana cuando ella salió hacia la terraza. Peter Walsh. Volvería de la India uno de estos días, junio o julio, ya había olvidado cuándo, pues sus cartas eran terriblemente aburridas; eran sus refranes lo que uno recordaba; sus ojos, su navaja de bolsillo, su sonrisa, su mal humor y, cuando millones de cosas se hubieran desvanecido —¡qué extraño era!—, unos cuantos refranes como este sobre coles.
Se quedó quieta en el bordillo esperando a que pasara la furgoneta de Durtnall. Una mujer encantadora la consideraba Scrope Purvis (la conocía como uno conoce a los vecinos de al lado en Westminster); tenía algo de pájaro, de un arrendajo, verdeazulado, ligero, vivaz, aunque ella ya pasaba de los cincuenta y había empalidecido desde su enfermedad. Y allí se posaba, nunca viéndolo, esperando a cruzar, muy erguida.
Porque habiendo vivido en Westminster —¿cuántos años ya? Más de veinte—, se siente incluso en medio del tráfico, o despierto por la noche, Clarissa estaba segura, una quietud particular, o solemnidad; una pausa indescriptible; un suspenso (pero ese podía ser su corazón, afectado, decían, por la gripe) justo antes de que suene el Big Ben. ¡Ahí! Truenan las campanas. Primero como una advertencia, musical; luego dando la hora, irrevocable. Los círculos de plomo se disuelven en el aire. Vaya tontos somos, pensó, cruzando Victoria Street. Porque solo Dios sabe por qué la amamos tanto, por qué la vemos así, imaginándola, construyéndola a nuestro alrededor, haciéndola pedazos, creando cada momento desde cero; pero incluso las mujeres más zarrapastrosas, los rechazados más miserables sentados en los portales (el alcohol, su caída) hacen lo mismo; no se puede lidiar con ella, pensó convencida, con leyes del Parlamento por esa misma razón: aman la vida. En los ojos de las personas, en los balanceos, pasos decididos o indecisos; en la calma y la agitación; en los carruajes, automóviles, buses, furgonetas, hombres cargando anuncios publicitarios de un lado a otro; en las bandas de música; en los organillos; en el triunfo y en el sonido de las campanillas y en el extraño cantar agudo de algún avión volando estaba lo que ella amaba: la vida; Londres; este momento de junio.
Pues estaban a mediados de junio. La Guerra había acabado, excepto para algunas personas como la señora Foxcrot que, en la embajada la noche anterior, estaba con el corazón en el puño porque aquel amable chico había sido asesinado y ahora la vieja mansión la heredaría un primo; o Lady Bexborough, que abrió un bazar, decían, con el telegrama en la mano:John, su favorito, asesinado. Pero había acabado;gracias a Dios, había terminado. Era junio. El rey y la reina estaban en el palacio. Y por todas partes, aunque era aún muy temprano, se escuchaba un ritmo, el cabalgar de los caballos, el chocar de los bates de críquet; Lores, Ascot, Ranelagh y todos los demás; envueltos en el suave aire gris azulado de la mañana, que, a medida que avanzara el día, los liberaría y se asentaría en el césped y en los campos de juego de los caballos, cuyas pezuñas delanteras apenas tocaban el suelo para elevarse de nuevo, y a los jóvenes llenos de energía, y a las jovencitas risueñas en sus vestidos de muselina transparente, quienes, incluso ahora, después de bailar toda la noche, sacaban a sus absurdos perros lanudos por un paseo; e incluso ahora, a esta hora, damas viudas y discretas pasaban en sus automóviles de camino a recados de misterio; y los dependientes de las tiendas movían de un lado a otro de las vitrinas las réplicas y diamantes, los encantadores broches verde marino del siglo dieciocho para tentar a los estadounidenses (pero hay que economizar, no comprar cosas en un impulso para Elizabeth), y también ella, que amaba eso como lo hacía con una pasión absurda y fiel, era parte de ello, ya que su gente perteneció a la corte en la época de los Jorges, ella también iría esa misma noche a brillar e iluminar; a dar su fiesta. Pero qué extraño era, entrando al parque, el silencio; la niebla, el murmullo, los patos felices que nadaban lento; los pájaros más gordos anadeando; y quien se acercaba dándole la espalda a los edificios gubernamentales, muy apropiadamente, llevando consigo una encomienda con el sello del escudo de armas real, quién si no Hugh Whitbread; su viejo amigo Hugh, ¡el admirable Hugh!
—¡Muy buenos días, Clarissa! —dijo Hugh, con extravagancia, pues se conocían desde que eran niños—. ¿Hacia dónde vas?
—Amo pasear por Londres —dijo la señora Dalloway—. En realidad es mucho mejor que pasear por el campo.
Solo habían ido, desafortunadamente, a citas médicas. Otras personas venían para ver cuadros; para ir a la ópera; sacar a pasear a sus hijas; pero los Whitbread venían para “citas médicas”. En innumerables ocasiones Clarissa había visitado a Evelyn Whitbread en un asilo. ¿Estaba Evelyn enferma de nuevo? Evelyn estaba bastante mal, dijo Hugh, dando a entender con una especie de puchero o un erguimiento de su cuerpo bien cubierto, masculino, en extremo apuesto y perfectamente ataviado (él siempre estaba casi demasiado bien vestido, pero debía estarlo ya que tenía un pequeño trabajo en la corte), que su esposa sufría de un padecimiento interno, nada serio, lo cual, como una vieja amiga, Clarissa Dalloway entendió perfectamente sin requerir detalles. Ah, sí, claro que lo entendía; vaya inconveniente; y experimentó un sentimiento de hermandad y fue extrañamente consciente al mismo tiempo de su sombrero. No era el adecuado para las primeras horas de la mañana, ¿o sí? Porque Hugh siempre la hacía sentir, mientras se movía con energía, levantando su sombrero con extravagancia y asegurándole que podría ser una joven de dieciocho años, y que por supuesto iría a su fiesta esa noche, Evenlyn había insistido, aunque quizás llegara algo tarde porque debía llevar a uno de los niños de Jim a la fiesta del palacio… Ella siempre se sentía un poco insignificante junto a Hugh; como una niña de colegio; pero atada a él, en parte por conocerlo desde siempre, pero también porque lo consideraba bueno a su manera, aunque Hugh enloquecía a Richard y, en cuanto a Peter Walsh, nunca le había perdonado el que a ella le gustara.
Podía recordar escena tras escena en Bourton: Peter, furioso; Hugh, por supuesto, no era su igual, pero tampoco el redomado imbécil que Peter creía que era; no era un simple hombre excesivamente bien vestido. Cuando su vieja madre quería que dejara de cazar o que la llevara a Bath, él lo hacía sin quejarse; era realmente altruista. Y eso que decían, como Peter lo hacía, que no tenía corazón, cerebro y nada más que los modales y crianza de un caballero inglés, solo era su querido Peter en su peor momento; y podía ser inaguantable; podía ser imposible; pero adoraba pasear con él en una mañana como esta.
(Junio había hecho aparecer todas las hojas de los árboles. Las madres de Pimlico amamantaban a sus bebés. Pasaban mensajes de la flora al almirantazgo. Parecía que Arlington Street y Piccadilly irritaran el mismo aire en el parque y levantaran sus hojas con calor, brillantemente, en olas de esa divina vitalidad que Clarissa amaba. Bailar, cabalgar, ella había adorado todo aquello).
Porque si bien podrían separarse durante cientos de años, ella y Peter; ella nunca escribió una carta y las de él eran como palos secos; pero de repente un pensamiento se le ocurrió: si estuviera conmigo ahora, ¿qué diría? Algunos días, algunas imágenes se lo recordaban con calma, sin aquella vieja amargura; lo cual quizás era un premio por haberse interesado por las personas; volvían en medio del St. James Park en una mañana perfecta, claro que lo hacían. Pero Peter —sin importar lo hermoso que fuera el día, y los árboles y el césped, y la pequeña niña vestida de rosado—, Peter nunca veía nada de eso. Se pondría sus gafas, si ella se lo decía; y entonces él observaría. Era el estado del mundo lo que le interesaba; Wagner, la poesía de Pope, el carácter de la gente eternamente, y los defectos de su propia alma. ¡Cómo la regañaba! ¡Cómo discutían! Se casaría con un primer ministro y se quedaría de pie en lo alto de una escalera; la anfitriona perfecta, la llamaba él (lo que la había hecho llorar en su dormitorio), tenía las cualidades de una anfitriona perfecta, decía.
Así que todavía se encontraba argumentando consigo misma en St. James Park, aún pensando que había estado en lo correcto —y de hecho así era— en no casarse con él. Pues en el matrimonio debe haber una pequeña licencia, una pequeña independencia entre las personas viviendo juntas día a día en la misma casa; cosa que Richard le daba, y ella a él. (¿En dónde estaba él esta mañana, por ejemplo? Un comité, ella nunca preguntó de qué). Pero con Peter todo tenía que ser compartido;todo hablado. Y eso era intolerable. Y cuando llegó esa escena en el pequeño jardín junto a la fuente, tuvo que romper con él o los dos se habrían destruido y arruinado, de eso estaba convencida. Aun así, había soportado durante años, como una flecha clavada en el corazón, la pena y la angustia. ¡Y luego el horror del momento en el que alguien le dijo en un concierto que él se había casado con una mujer que conoció en un barco de camino a la India! ¡Nunca podría olvidar todo aquello! Fría, sin corazón, una remilgada, así la llamaba él. Nunca pudo entender su manera de mostrar interés. Pero sí lo entendieron, probablemente, aquellas mujeres indias: tontas, hermosas, bobas delicadas. Y ella desperdició su lástima. Pues él era bastante feliz, le aseguró: perfectamente feliz, aunque nunca hizo nada de lo que hablaron; su vida completa había sido un fracaso. Eso todavía la enfurecía.
Había llegado a las puertas del parque. Se quedó de pie un momento, mirando los buses en Piccadilly.
Ella nunca diría de nadie en el mundo que eran esto o aquello. Se sentía muy joven, pero al mismo tiempo indescriptiblemente envejecida. Se deslizaba entre todo como un cuchillo; pero al mismo tiempo se quedaba fuera, observando. Tenía una constante sensación, mientras miraba los taxis, de estar excluida, por fuera, lejos en mar abierto y sola; siempre sintió que era muy, muy peligroso, vivir incluso un día. Tampoco es que se creyera muy ingeniosa o muy por fuera de lo común. Cómo había vivido con las pocas perlas de conocimiento que le había dado Fräulein Daniels, no lo entendía. No sabía nada: ni lenguajes ni historia; ahora raramente leía un libro, excepto algunas biografías en la cama; y aun así, todo esto para ella era absolutamente interesante; el pasar de los taxis. Y ella no lo diría de Peter, no lo diría de ella misma: soy esto, soy aquello.
Su único don era conocer a las personas casi que por instinto, pensó, caminando. Si la metían en una habitación con alguien, su espalda se estiraba como la de un gato, o ronroneaba. Devonshire House, Bath House, la casa con la porcelana de la cacatúa, las había visto todas iluminadas alguna vez; y recordó a Sylvia, Fred, Sally Seton, grandes anfitriones para los invitados; y bailando toda la noche; y los vagones avanzando hacia el mercado; y conduciendo hacia su casa por en medio del parque. Recordó que una vez lanzó un chelín al Serpentine. Pero todos lo recordaban; lo que ella amaba era esto, aquí, ahora, frente a ella; la gorda mujer del taxi. ¿Importaba entonces, se preguntó, caminando hacia Bond Street, importaba que ella, inevitablemente, debía desaparecer por completo? Todo tendría que continuar sin ella; ¿lo resentía o no se convertía en un consuelo creer que la muerte era el fin absoluto? Pero de alguna manera en las calles de Londres, en el ir y venir de las cosas, aquí, allí, ella sobrevivía, Peter sobrevivía, vivían en el otro, ella siendo parte, pensaba con seguridad, de los árboles en casa; de la casa allí, fea, cayéndose a pedazos como estaba; parte de personas que nunca conoció; yaciendo como niebla entre las personas que mejor conocía, quienes la levantaban en sus ramas como ella había visto que los árboles elevaban la niebla, pero se dispersaba tanto, su vida, ella misma. Pero ¿con qué estaba soñando cuando vio el escaparate de Hatchard’s? ¿Qué intentaba recuperar? Qué imagen de un amanecer blanco en el campo, mientras leía en el libro que yacía abierto:
No temas más el calor del solNi las furiosas iras del invierno.
Esta edad tardía de la experiencia del mundo había criado en todos ellos, hombres y mujeres, un pozo de lágrimas. Lágrimas y penas; coraje y resiliencia; un porte perfectamente erguido y estoico. Piensa, por ejemplo, en la mujer que más admiraba, Lady Bexborough, abriendo el bazar.
Ahí estaban los Paseos y Amenidades de Jorrock; la Esponja Enjabonada y las Memorias de la señora Asquith y la Caza de grandes presas en Nigeria, todos abiertos allí. Muchos libros sí que había; pero ninguno parecía ser el adecuado para llevárselo a Evelyn Whitbread al asilo. Nada que pudiera entretenerla y hacer que aquella indescriptiblemente menuda y enjuta mujer la mirara, mientras Clarissa entraba, solo por un momento con cordialidad; todo antes de que se sentaran a hablar de la interminable lista de los padecimientos de la mujer. Cuánto lo quería: que la gente se viera complacida cuando ella entrara, pensó Clarissa y se giró para caminar hacia Bond Street, molesta, porque era tonto tener otras razones para hacer las cosas. Prefería ser una de esas personas como Richard que hacía las cosas para sí mismos, mientras que ella, pensó, esperando para cruzar, la mitad del tiempo no hacía las cosas así, simplemente, no por ellas mismas; sino para que las personas pensaran esto o aquello; era una perfecta idiotez, lo sabía (y ahora el oficial de policía levantó su mano), pues nadie se engañaba ni por un segundo. Oh, ¡si pudiera vivir su vida de nuevo!, pensó, pisando el pavimento, ¡incluso podría haberse visto diferente!
Podría haber sido, en primer lugar, de piel oscura como Lady Bexborough, con una tez de cuero arrugado y ojos hermosos. Podría haber sido, como Lady Bexborough, elegante y majestuosa; bastante grande; interesada en política como un hombre; muy solemne, muy sincera. En su lugar tenía una figura estrecha como de palillo; un pequeño y ridículo rostro, afilado como el de un pájaro. Que se sostenía con buen porte era verdad; y tenía bonitas manos y pies; y se vestía bien, considerando que gastaba poco. Pero a menudo este cuerpo que vestía (se detuvo a ver un cuadro holandés), este cuerpo, con todas sus capacidades, no parecía nada, nada en absoluto. Tenía la extraña sensación de que ella misma era invisible; que nadie la veía; era desconocida; que ahora que no habría más matrimonios ni hijos, solo quedaba este sorprendente y bastante solemne progreso con el resto de ellos, hacia Bond Street, de ser la señora Dalloway; ya ni siquiera Clarissa; de ser la señora de Richard Dalloway.
Bond Street le fascinaba; Bond Street en las primeras horas de la mañana en plena temporada; sus banderas ondeando; sus tiendas; nada de excesos; nada de brillos; un rollo de tweed en la tienda donde su padre había comprado sus trajes durante cincuenta años; unas pocas perlas; un salmón en un bloque de hielo.
—Eso es todo —dijo, mirando a la pescadería—. Eso es todo —repitió, parando por un momento frente al escaparate de una tienda de guantes donde, antes de la Guerra, podías comprar guantes casi perfectos. Y su viejo tío William solía decir que se conocía a una dama por sus zapatos y sus guantes. Una mañana en medio de la Guerra, giró en su cama. Y dijo: «Ya he tenido suficiente». Guantes y zapatos; ella sentía pasión por los guantes; pero a su propia hija, su Elizabeth, no le importaba ni lo uno ni lo otro.
Ni lo uno ni lo otro, pensó, yendo por Bond Street hacia una tienda en donde reservaban flores para ella cuando daba una fiesta. A Elizabeth le importaba más su perro que todo lo demás. Esa mañana la casa entera olía a alquitrán. Aun así, mejor el pobre Grizzle que la señorita Kilman; ¡era mucho mejor el alquitrán y destemplarse y todo lo demás que quedarse sentada en una habitación cerrada con un libro de oraciones! Cualquier cosa era mejor, se atrevía a asegurarlo. Pero podía ser solo una fase, como decía Richard, por la que todas las jovencitas pasan. Podía estar enamorándose. Pero, ¿por qué de la señorita Kilman? Quien había sido maltratada, por supuesto; uno debe tolerar eso, y Richard aseguraba que era muy capaz, que tenía una mente muy dada a la historia. Fuera como fuera, eran inseparables, y Elizabeth, su propia hija, iba a comulgar; y en cuanto a cómo vestía, cómo trataba a las personas que venían a almorzar, no le importaba en absoluto, pues según su experiencia el éxtasis religioso endurecía a las personas (igual que las grandes causas); embotaba sus sentimientos, pues la señoría Kilman haría lo que fuera por los rusos, se mataría de hambre por los austríacos, pero en privado infligía torturas, tan poco sensible como era ella, vestida con un abrigo impermeable verde. Un año sí y el otro también, usaba ese abrigo; sudaba; nunca estaba más de cinco minutos en una habitación sin hacerte sentir su superioridad, tu inferioridad; cuán pobre era ella; cuán rica eras tú; cómo ella vivía en un barrio bajo sin un cojín, una cama, una alfombra o cualquier cosa, toda su alma se oxidaba con esa pena pegándose a ella, su expulsión del colegio durante la Guerra. ¡Pobre, amargada y desafortunada criatura! No era ella a quien se odiaba, sino a la idea de ella, la cual, sin duda, englobaba muchas cosas que no atañían a la señorita Kilman; se convirtió en uno de esos espectros que uno enfrenta por la noche; uno de esos espectros que se aparece frente a nosotros y engulle la mitad de nuestra sangre, dominantes y tiranos; pues sin duda, con otro tiro de los dados, si los negros hubieran tenido la supremacía y no los blancos, ¡habría amado a la señorita Kilman! Pero no en este mundo. No.
Le molestaba, sin embargo, ¡tener a aquel monstruo agitándose en su interior! Escuchar ramas partiéndose y sentir los cascos resonando en las profundidades de la hojarasca del bosque, el alma; nunca estar completamente contenta, o siquiera segura, pues en cualquier momento se agitaría la bestia, este odio, el cual, especialmente desde su enfermedad, tenía el poder de hacerla sentir rasgada, herida en su médula; le producía dolor físico, y hacía que todo el placer de la belleza, las amistades, el estar bien, ser amada y hacer de su hogar algo encantador, se movieran, temblaran y se doblaran como si, de hecho, hubiera un monstruo escarbando en las raíces, ¡como si toda ostentación y el contento no fueran más que amor propio! ¡Este odio!
¡Tonterías! ¡Tonterías!, exclamó para ella misma, entrando por las puertas batientes de Mulberry’s, la floristería.
Entonces avanzó, ligera, alta, muy erguida, para que la saludara inmediatamente la señorita Pym, con su cara de botón y sus manos que siempre se veían de un rojo brillante, como si las hubiera sumergido junto con las flores en agua fría.
Había flores: espuelas de caballero, flores de guisante, ramos de lilas; y claveles, muchísimos claveles. También había rosas; había lirios. Ah, sí. Entonces respiró el dulce olor de la tierra del jardín mientras seguía de pie hablando con la señorita Pym, quien le debía su ayuda y la encontraba amable, pues así había sido hacía años; muy amable, pero ahora, este año, se veía mayor. Girando su cabeza de un lado a otro entre los lirios y las rosas y oliendo los ramos de lilas con sus ojos medio cerrados, para, tras el bullicio de la calle, inhalar el olor, el delicioso aroma, la exquisita frescura. Y luego, abriendo los ojos, cuán frescas se veían las rosas, como ropa recién lavada y tendida en bandejas de mimbre; y qué oscuros y rojos los bellos claveles, sosteniendo en alto sus cabezas; y todas las flores de guisante expandiéndose en sus cuencos, teñidas de violeta, blancas como la nieve, pálidas —como si fuera una tarde y las jovencitas en sus vestidos de muselina salieran a recoger rosas y flores de guisante, cuando un magnífico día de verano, con el cielo azul, casi negro ya, sus espuelas de caballero, sus claveles y lirios ya acabados; y es el momento entre las seis y las siete cuando cada flor (rosas, claveles, lirios y lilas) resplandece; blanca, violeta, roja, naranja profundo; cada flor parece una llama que brilla por sí misma, suave, pura en su cama de niebla; ¡y cómo amaba las polillas blancas y grises volando por allí, sobre los cerezos, sobre las primuláceas de la noche!
Y así, mientras comenzó a ir con la señorita Pym de un jarrón a otro, escogiendo, tonterías, tonterías, se dijo a sí misma, cada vez más suavemente, como si esta belleza, este olor, este color y el hecho de que le agradara a la señorita Pym, que confiara en ella, fuera una ola que permitió que pasara por encima de ella y superara el odio, ese monstruo, que lo superara todo; y la fue elevando más y más cuando… ¡oh! ¡Un disparo afuera en la calle!
—Válgame con esos automóviles —dijo la señorita Prim, yendo hacia la ventana para mirar y luego devolviéndose con una sonrisa de disculpa y las manos llenas de flores de guisante, como si fuese la culpable de esos automóviles, de esos neumáticos de los automóviles.
La violenta explosión que sobresaltó a la señora Dalloway, e hizo que la señorita Pym fuera hacia el escaparate y se disculpara, vino de un automóvil que se había estacionado, precisamente, en la acera opuesta al escaparate de Mulberry’s. Los viandantes que, por supuesto, se detuvieron y observaron lo que sucedía, tuvieron el tiempo exacto para ver una cara de gran renombre apoyada en la tapicería gris clara, justo antes de que una mano masculina cerrara las cortinas y no dejara nada ver nada más que un cuadrado de color gris claro.
Y sin embargo los rumores circularon inmediatamente desde el corazón de Bond Street hasta Oxford Street, por un costado, y la tienda de esencias Atkinson’s, por otro, pasando invisibles, inaudibles, como una nube, rápida, cubriendo con su bruma las montañas, y, de hecho, cayendo con la sobriedad y quietud repentinas de las nubes sobre los rostros que, segundos antes, habían estado totalmente conmocionados. Pero ahora el misterio los había rozado con su ala; habían escuchado la voz de la autoridad; el espíritu de la religión se había ido con sus ojos vendados con fuerza y sus labios muy abiertos. Pero nadie sabía qué rostro había sido visto. ¿Era el del príncipe de Gales, el de la reina, el del primer ministro? ¿De quién era aquel rostro? Nadie lo sabía.
Edgar J. Watkiss, con su tubería de plomo enrollada en el brazo, dijo alto y con humor, por supuesto:
—El caro del primé ministro.
Septimus Warren Smith, quien se encontraba atascado, lo escuchó.
Septimus Warren Smith, de unos treinta años, cara pálida, nariz aguileña, usando zapatos cafés y un abrigo raído, con ojos color avellana que miraban con tal aprensión que provocaban que completos desconocidos se sintieran aprensivos también. El mundo había preparado su látigo; ¿en dónde descendería?
Todo había llegado a un punto muerto. El palpitar de los motores sonaba como un pulso irregular recorriendo un cuerpo entero. El sol se volvió extraordinariamente caliente porque el automóvil se detuvo frente al escaparate de Mulberry’s; damas viejas apostadas en lo alto de los buses abrían sus parasoles negros; y aquí y allá se abrían más parasoles rojos y verdes con un chasquido. La señora Dalloway, acercándose al escaparate con sus brazos llenas de flores de guisantes, observó la escena, con su pequeña y rosada cara, con un gesto inquisidor. Todos miraban el automóvil. Septimus miraba. Unos chicos en bicicleta se detuvieron de un salto. El tráfico se acumuló. Y allí seguía el automóvil, con las cortinas cerradas, que tenían un curioso dibujo de un árbol, pensó Septimus, y vio aterrado cómo todo se juntó gradualmente frente a sus ojos, como si algo horrible que estuviera a punto de salir a la superficie y estallar en llamas. El mundo ondeó y se agitó y amenazó con estallar en llamas. Soy yo quien bloquea la vía, pensó. ¿No lo estaban mirando y señalando? ¿No estaba clavado allí, echando raíces en el pavimento, por una razón? Pero ¿por qué razón?
—Sigamos nuestro camino, Septimus —dijo su esposa, una menuda mujer con ojos grandes y un rostro cetrino y afilado; una mujer italiana.
Pero Lucrezia misma no podía evitar mirar el automóvil y el dibujo de los árboles en las ventanas. ¿Estaba la reina allí? ¿Iba la reina de compras?
El chofer, que había estado abriendo algo, girando algo, cerrando algo, volvió a su asiento.
—Vamos —dijo Lucrezia.
Pero su esposo, con quien había estado casada ya cuatro, cinco años, se sobresaltó, la miró fijamente y le dijo:
—¡De acuerdo! —Estaba enfadado, como si ella lo hubiera interrumpido.
De seguro la gente lo notó; de seguro la gente lo vio. Las personas, pensó, mirando a la multitud que observaba el automóvil; los ingleses, con sus hijos, sus caballos y su ropa, la cual ella admiraba de cierta manera; pero ahora ellos eran “gente”, pues Septimus había dicho: «me voy a matar»; una frase horrorosa. ¿Y si lo hubieran escuchado? Miró de nuevo a la multitud. ¡Ayuda! ¡Socorro!, quería gritarles a los jóvenes de la carnicería y a las mujeres. ¡Auxilio! Tan solo el otoño pasado ella y Septimus habían estado en Embankment abrigados por el mismo abrigo y, dado que Septimus leía un periódico en vez de hablar, ¡ella se lo arrebató y se rio en la cara del anciano que los había visto! Pero el fracaso se esconde. Debía llevarlo con ella hacia algún parque.
—Ahora cruzaremos —dijo ella.
Tenía derecho a su brazo, aunque el gesto era sin sentimiento. Él solo le daría a ella, quien era muy simple, muy impulsiva, de solo veinticuatro años, sin amigos en Inglaterra, quien había dejado Italia por él, tan solo un pedazo de hueso.
El automóvil con las cortinas cerradas y un aire de reserva inescrutable procedió hacia Piccadilly, bajo miradas atentas, todavía atrayendo los rostros de ambos lados de la calle con el mismo aire oscuro de veneración, ya fuera por la reina, el príncipe o el primer ministro, nadie lo sabía. El rostro en cuestión solo había sido visto una vez por tres personas durante pocos segundos. Incluso el sexo estaba ahora bajo discusión. Pero no cabía duda de que la grandeza se sentaba dentro; la grandeza pasaba, escondida, por Bond Street, separada únicamente por un palmo de las personas ordinarias que quizás ahora, por primera y última vez, estarían a distancia de conversar con Su Majestad de Inglaterra, del símbolo de estado que prevalece y que será conocido por curiosos anticuarios, desafiando las ruinas del tiempo, cuando Londres no sea nada más que un campo crecido y todos aquellos que se apuran por las aceras en esta mañana de miércoles no sean más que huesos con algunos anillos de boda mezclados en sus cenizas y las calzas de oro de incontables dientes podridos. Solo entonces se conocerá el rostro del automóvil.
Es probablemente la reina, pensó la señora Dalloway, saliendo de Mulberry’s con sus flores; la reina. Y por un momento adoptó una postura muy digna allí, de pie junto a la floristería bajo el sol, mientras el automóvil avanzaba con parsimonia con las cortinas cerradas. La reina yendo al hospital; la reina inaugurando algún bazar, pensó Clarissa.
La aglomeración era terrible para esa hora del día. Lores, Ascot, Hurlingham, ¿qué pasaba?, se preguntó, pues la calle estaba bloqueada. Las clases medias británicas se sentaban de lado en lo alto de los buses con paquetes y sombrillas, sí, incluso con pieles en un día como este, y eran, pensó, más ridículas, más inconcebibles que cualquier cosa; y la reina estaba retenida; incluso la mismísima reina no podía pasar. Clarissa estaba detenida en un lado de Brook Street; Sir John Buckhurst, el viejo juez, en el otro, con un carro entre ellos (Sir John había dictado la ley durante años y le gustaban las mujeres bien vestidas) cuando el chofer, inclinándose levemente, le dijo o le enseñó algo al oficial de policía, quien lo saludó y, con gestos de los brazos y la cabeza, hizo que el bus se moviera hacia el otro costado, y entonces el automóvil pudo pasar. Lenta y silenciosamente emprendió el camino.
Clarissa adivinaba; Clarissa lo sabía, por supuesto; había visto algo blanco, mágico, circular, en la mano del lacayo, un disco con un nombre grabado —¿el de la reina, el del príncipe de Gales, el del primer ministro?—, el cual, con la fuerza de su propio lustre, quemó todo a su paso (Clarissa vio el automóvil alejándose, desapareciendo), para arder entre candelabros, estrellas titilantes, pecheras rígidas con hojas de roble, Hugh Withbread y todos sus colegas, los caballeros de Inglaterra, esa noche en el Palacio de Buckingham. Y Clarissa organizó una fiesta también. Entonces se envaró un poco; así se presentaría en lo alto de sus escaleras.
El automóvil se había ido, pero había dejado una ligera onda que se fluía a través de las tiendas de guantes y de sastres en ambos costados de Bond Street. Durante treinta segundos todas las cabezas se inclinaron de la misma manera: hacia el escaparate. Escogiendo un par de guantes —¿debían llegar hasta el codo o ir más arriba? ¿Color limón o gris pálido?— las señoritas se detenían; cuando una frase era dicha, algo sucedía. Algo tan insignificante en algunos casos que ningún instrumento matemático, aunque fuera capaz de percibir terremotos en China, podría registrar aquella vibración; si bien su totalidad era formidable y su atractivo común era emocional; pues en todas las tiendas de sombreros y sastres los desconocidos se miraban unos a otros y pensaban en los muertos; en la bandera; en el Imperio. En un par de una callejuela, alguien de las colonias insultó a la Casa de Windsor, lo que provocó una discusión, vasos de cerveza rotos y una trifulca general, la cual hizo eco, extrañamente, hasta el otro lado de la calle y a los oídos de unas jovencitas que compraban lencería con lazos de blanco puro para sus nupcias. Porque la agitación superficial del automóvil que pasaba, cuando se acalló, tocó algo muy profundo.
Deslizándose por Piccadilly, el automóvil giró en St. James’s Street. Hombres altos, hombres de físico robusto, hombres bien vestidos con sus levitas, sus pañuelos blancos y su cabello peinado hacia atrás, quienes, por razones difíciles de discernir, se encontraban de pie frente al escaparate de Brook’s con las manos entrelazadas detrás de sus chaqués, observando, percibieron inmediatamente que la grandeza estaba pasando ante ellos, y la pálida luz de la presencia inmortal cayó sobre ellos como había caído sobre Clarissa Dalloway. De inmediato se irguieron aún más, y retiraron las manos de sus espaldas, como si estuvieran preparados para atender a su soberana, si los necesitara, al pie de los cañones, tal como sus ancestros lo hicieron antes que ellos. Parecía que los bustos blancos, las pequeñas mesas del fondo, cubiertas con copias del Tatler, y las fuentes de agua lo aprobaban; daban la sensación de presentar la abundancia de maíz y de las mansiones de Inglaterra; y también devolvían el ligero murmullo de los automóviles, tal como las paredes de una galería devuelven una voz única, pero aumentada y más sonora gracias a la inmensidad de toda la catedral. Moll Pratt, abrigada con su chal y con las flores en el pavimento, le deseó todo lo mejor a su querido niño (era el príncipe de Gales, sin duda) y habría lanzado el precio de una jarra de cerveza —un ramo de rosas— a St. James’s Street con despreocupación, dejando de lado la pobreza, si no hubiera notado que los ojos del alguacil la observaban, frustrando la lealtad de una vieja mujer irlandesa. Los guardias de St. James’s saludaron; el oficial de policía de la reina Alexandra dio su aprobación.
Mientras tanto, una pequeña multitud se había reunido en las puertas del Palacio de Buckingham. Indiferentes pero confiados, pobres todos ellos, esperaban; miraban al palacio mismo con la bandera ondeando; a Victoria, orgullosa en su pedestal, admiraban el agua fluyendo, sus geranios; señalaban a los automóviles del Mall, primero este, luego el otro; y se emocionaban, en vano, con gente común que salía en su automóvil; recordaban su tributo para no gastarlo mientras pasaba un automóvil y luego otro; y todo el tiempo dejaron que un murmullo se acumulara en sus venas y la emoción en los nervios de sus muslos ante la posibilidad de que la realeza los mirara; de que la reina hiciera una venia; que el príncipe saludara; ante el pensamiento de la vida celestial y divina que se les ha conferido a los reyes; de los escuderos y las reverencias profundas; de la vieja casa de muñecas de la reina; de la princesa María casada con un inglés, y el príncipe… ¡Ah! ¡El príncipe! Quien se parecía remarcablemente, decían, al viejo rey Eduardo, excepto por que era mucho más delgado. El príncipe vivía en St. James’s; pero bien podría ir durante la mañana a visitar a su madre.
Así lo dijo Sarah Bletchley con su bebé en los brazos, golpeando su pie una y otra vez como si estuviese junto a su chimenea en Pimlico, pero manteniendo sus ojos en el Mall, mientras Emily Coates vigilaba las ventanas del palacio y pensaba en las criadas, las incontables criadas, las habitaciones, las incontables habitaciones. Un caballero mayor con un terrier de Aberdeen y otros hombres sin ninguna ocupación se unieron a la multitud que crecía. El pequeño señor Bowley, quien alquilaba habitaciones en el Albany y que estaba sellado con cera ante las profundas fuentes de la vida, aunque ese sello podía romperse de repente, inapropiadamente, sentimentalmente, por este tipo de cosas: mujeres pobres esperando para ver pasar a la reina; mujeres pobres, simpáticos niños pequeños, huérfanos, viudas, la Guerra; ¡bah! De hecho tenía lágrimas en los ojos. Una ligera briza apenas cálida atravesó los delgados árboles del Mall, pasando por los héroes de bronce, y elevó una bandera que ondeaba en el pecho británico del señor Bowley, quien se quitó el sombrero al ver el automóvil entrando al Mall y lo sostuvo en alto cuando el automóvil se acercaba, dejando que las pobres madres de Pimlico se apretujaran contra él, bien plantado. El automóvil se acercó.
De repente la señora Coates miró hacia el cielo. El sonido de un avión caló estruendosamente en los oídos de la multitud. Allí iba, volando por encima de los árboles, dejando salir por la cola humo blanco, que se enroscaba y giraba, ¡escribiendo algo! ¡Creando letras en el cielo! Todo el mundo miró hacia arriba.
El avión cayó en picada y luego se elevó hacia arriba, dio un giro, aceleró, bajó, subió e, hiciera lo que hiciera, fuera a donde fuera, seguía expulsando hacia atrás una gruesa línea de humo blanco que se enroscaba y entretejía en el cielo en forma de letras. Pero, ¿qué letras? ¿Eran la A y la C? ¿Una E y luego una L? Solo por un momento se quedaban quietas; luego se movían y se disolvían y se mezclaban con el cielo. Entonces el avión aceleró lejos y, de nuevo, en un lugar prístino del cielo, empezó a escribir ¿una K, una E, una Y, quizás?
—Glaxo —dijo la señora Coates, con una voz impresionada y ahogada, mirando directamente hacia arriba. Y su bebé, recostado muy quieto y blanco en sus brazos, miró hacia arriba.
—Kreemo —murmuró la señora Bletchley, como una sonámbula. Sosteniendo perfectamente en su mano, el señor Bowley miró hacia arriba. A lo largo de todo el Mall la gente estaba de pie y mirando directo hacia el cielo. Mientras observaban, el mundo entero se quedó perfectamente en silencio, y una bandada de gaviotas cruzó el cielo, primero una gaviota liderando, luego otra, y en medio de este extraordinario silencio y paz, en esta quietud, en esta pureza, las campanas tañeron once veces y el sonido se fue desvaneciendo junto con el de las gaviotas.
El avión dio un giro, aceleró y planeó exactamente por dónde le gustaba, rápido, libre, como un patinador.
—Esa es una E —dijo la señora Bletchley. O un bailarín.
—Es caramelo —murmuró el señor Bowley.
(El automóvil entró por las puertas y nadie lo miró). Dejando de expulsar humo, se fue alejando más y más, y el humo se desvaneció y se ensambló a sí mismo alrededor de las anchas siluetas blancas de las nubes.
Se había ido; estaba detrás de las nubes. Reinaba el silencio. Las nubes a las que se habían pegado las letras E, G o L se movían libremente, como si estuvieran destinadas a cruzar del oeste al este en una misión de gran importancia que nunca sería revelada, pero que realmente lo era: una misión de gran importancia. Y entonces, de repente, mientras un tren salía del túnel, el avión apareció entre las nubes de nuevo, el sonido retumbando en los oídos de todas las personas en el Mall, en Green Park, en Piccadilly, en Regent Street, en Regent’s Park, y entonces la línea de humo se curvó tras él y el avión se lanzó en picada para luego retomar el vuelo hacia arriba, escribiendo una letra tras otra: pero ¿qué palabra estaba escribiendo?
Lucrezia Warren Smith, quien estaba sentada junto a su marido en una banca del Broad Walk de Regent’s Park, miró hacia arriba.
—¡Mira, mira, Septimus! —exclamó. Porque el Doctor Holmes le había dicho que obligara a su esposo (quien no sufría de nada demasiado serio, pero estaba un poco fuera de sí) a interesarse en algo diferente de sí mismo.
Entonces, pensó Septimus, mirando hacia arriba, están haciéndome señas. No con palabras reales; es decir, no podía leer el idioma aún; pero estaba clara, esta belleza, esta exquisita belleza, y se le llenaron los ojos de lágrimas cuando vio las palabras de humo languideciendo y desapareciendo en el cielo y concediéndole, en su incansable caridad y risueña bondad, una forma tras otra de belleza inimaginable y señalándole sus intenciones de concederle, a cambio de nada, para siempre, tan solo mirándola, la belleza, ¡más belleza! Las lágrimas se derramaron por sus mejillas.
Era toffee; anunciaban toffee, le dijo una niñera a Rezia. Juntas, empezaron a deletrear t… o… f…
—K… R… —dijo la niñera, y Septimus la oyó decir «Ca Erre» cerca de su oído, gravemente, con suavidad, como un órgano melodioso, pero con cierta rudeza en la voz, como la de un saltamontes, que le rozaba deliciosamente la médula y enviaba ondas de sonido hacia su cerebro que, impactando, se quebraban. Vaya descubrimiento maravilloso, sin duda: que la voz humana, en ciertas condiciones atmosféricas (pues uno debe ser científico, por encima de todo científico), ¡pueda imbuirles vida a los árboles! Alegremente, Rezia posó su pesada mano sobre su rodilla, así que estaba clavado en su sitio, paralizado. O, quizá, lo habría vuelto loco la emoción de los olmos balanceándose, arriba y abajo, con sus brillantes hojas y el color cuya intensidad variaba entre los azules y los verdes de una ola hueca, como penachos en las cabezas de los caballos, o plumas en los tocados de las damas, tan orgullosas subían y bajaban, tan supremas. Pero no se volvería loco. Cerraría los ojos; no vería nada más.
Sin embargo, lo llamaban; las hojas estaban vivas; los árboles estaban vivos. Y las hojas estaban conectadas por millones de fibras con su propio cuerpo y, allí sentado, lo abanicaban; cuando una rama se estiraba él, de igual manera, la imitaba. Los gorriones revoloteando, subiendo y bajando hacia las fuentes rotas, hacían parte de un patrón; el blanco y azul, delimitado por negras ramas. Los sonidos creaban armonías con premeditación; los espacios entre ellos eran tan importantes como los sonidos. Un niño lloraba. En la lejanía, hacia la derecha, sonaba un claxon. Todos mezclados juntos daban a luz a una nueva religión.
—¡Septimus! —dijo Rezia. Él se sobresaltó con violencia. La gente debía haberlo notado.
—Caminaré hacia la fuente y volveré —dijo ella.





























