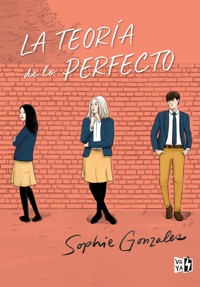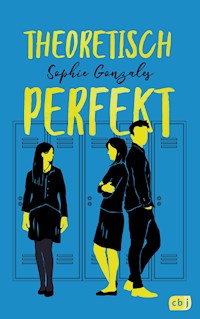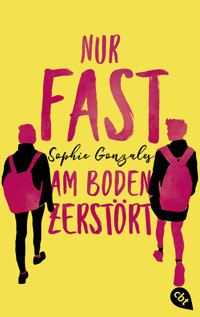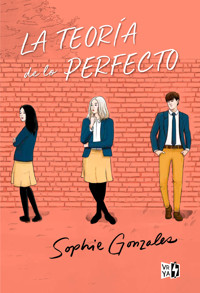
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Europa
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Darcy Phillips: • Te soluciona la vida por un módico precio. • Usa sus poderes para el bien. Casi siempre. • No soporta al creído de Alexander Brougham. • No es objetiva con Brooke, su mejor amiga. • Odia el chantaje. Pero cuando Brougham descubre que ella está detrás de la Taquilla 89, un servicio secreto de consultoría amorosa, la chantajea. Él mantendrá su secreto si Darcy se convertirse en su asesora para recuperar a su exnovia. Si la identidad de Darcy saliera a la luz, podría perderlo todo… Brooke incluida. Así que tendrá que ayudar al prepotente, insufrible (y desafortunadamente sexy) Brougham a conseguir el amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mamá y papá, quienes me descubrieron la belleza de las palabras cuando no era más que un bebé, y me agarraron la mano mientras me enamoraba de las palabras.
Uno
Todo el instituto conocía la taquilla ochenta y nueve: la que estaba en la esquina inferior derecha, al final del pasillo, cerca del laboratorio de Ciencia. Hacía años que no se le asignaba a nadie; en realidad, deberían habérsela dado a alguno de los cientos de estudiantes del instituto para que la llenara de libros, papeles y recipientes de plástico infestados de moho.
Sin embargo, parecía haber un acuerdo tácito de que la taquilla ochenta y nueve cumplía un propósito superior. ¿De qué otra manera se explicaría que cada año, cuando nos daban los horarios y las combinaciones de nuestras taquillas, la número ochenta y ocho y la noventa siempre tenían nuevos dueños, pero no la ochenta y nueve?
Bueno, puede que «vacía» no fuera la palabra adecuada. Porque, aunque no tuviera dueño, casi todos los días la taquilla ochenta y nueve acababa albergando varios sobres con un contenido casi idéntico: diez dólares, normalmente en forma de billete, a veces en monedas que el remitente había logrado reunir; una carta, a veces escrita a ordenador, otras, a mano, a veces adornada con la mancha delatora de una lágrima; y al final de la carta, un correo electrónico.
Era un misterio cómo los sobres acababan en la taquilla, ya que era bastante raro ver a alguien deslizando una carta por las ranuras de metal. Cómo se recogían los sobres era un misterio todavía mayor; no habían pillado a nadie abriendo la taquilla.
Nadie se ponía de acuerdo en cómo funcionaba el sistema. ¿Se trataba de un profesor sin hobbies? ¿Un exestudiante que se aferraba al pasado? ¿Un conserje con un gran corazón que necesitaba un pequeño ingreso extra?
Lo único universalmente aceptado al respecto era que, si tenías problemas sentimentales y deslizabas una carta por las ranuras de la taquilla ochenta y nueve, recibirías un correo electrónico anónimo con un consejo a lo largo de la semana siguiente. Si eras lo suficientemente sabio como para seguirlo, tus problemas se resolverían, y, si no, recuperarías tu dinero.
Casi nunca tenía que devolverle el dinero a la gente.
En mi defensa, en los pocos casos en los que mis consejos no habían funcionado, la carta omitía información importante. Como el mes pasado, cuando Penny Moore me escribió contándome cómo Rick Smith la dejó con un comentario en Instagram y, convenientemente, olvidó mencionar que había coordinado sus ausencias con las del hermano mayor de Rick para escabullirse con él. De haber sabido eso, nunca le hubiera aconsejado a Penny que confrontara a Rick en la cafetería al día siguiente. Eso fue culpa suya. Debo admitir que fue bastante gratificante ver a Rick haciendo una lectura dramática de los mensajes de texto que Penny había intercambiado con su hermano delante de medio instituto, pero hubiera preferido un final feliz. En parte porque mi objetivo era ayudar a la gente y generar un impacto positivo en el mundo, pero también (y quizás lo más importante, en este caso), porque me dolió dejar diez dólares en la taquilla de Penny solo porque ella había sido demasiado orgullosa para admitir que no había hecho las cosas bien. El problema era que no podría defenderme a mí ni a mis consejos si Penny le contaba a la gente que no le habían devuelto el dinero.
Porque nadie sabía quién era yo.
No hablo literalmente. Muchas personas sabían quién era. Darcy Phillips. Cuarto curso. Esa chica con el pelo rubio hasta los hombros y un pequeño espacio entre los incisivos centrales. La mejor amiga de Brooke Nguyen y parte del Club Queer del instituto. La hija de la profesora Morgan, de Ciencias.
Lo que no sabían era que también era la chica que se quedaba en el instituto después de clase, cuando casi todo el mundo se había marchado ya, mientras su madre terminaba su trabajo en el laboratorio. La chica que caminaba hasta el final del pasillo ingresaba la combinación en la taquilla ochenta y nueve (que se sabía de memoria desde que, años atrás, alguien dejó a la vista y sin vigilancia la lista de combinaciones en el despacho de Administración), y recogía las cartas y los billetes. La chica que pasaba sus noches leyendo las historias de desconocidos con ojos imparciales antes de enviar instrucciones cuidadosamente detalladas a través de una cuenta de correo falsa creada dos años atrás.
Nadie en instituto lo sabía, porque solo yo conocía mi secreto.
O por lo menos así era… Hasta ese preciso instante.
Tuve el presentimiento de que todo estaba a punto de cambiar. Porque, aunque unos veinte segundos antes había comprobado que no hubiera rezagados cerca, como hacía siempre, estaba un mil trescientos por ciento segura de haber oído a alguien aclararse la garganta detrás de mí.
Mientras tenía la cabeza metida en la taquilla ochenta y nueve, abierta de par en par.
Mierda.
Incluso mientras me daba la vuelta, me sentía lo bastante optimista como para esperar lo mejor. Una de las razones por las que había pasado desapercibida durante tanto tiempo era la ubicación de la taquilla, justo al final de un pasillo con forma de L sin salida.
En los dos últimos años, habían estado a punto de pillarme unas cuantas veces, pero el ruido de las pesadas puertas al cerrarse siempre me había dado margen suficiente para esconder las evidencias. La única manera de que alguien pudiera sorprenderme sería si saliera de la piscina por la salida de emergencia… Y nadie usaba la piscina a esas horas.
Teniendo en cuenta lo empapado que estaba el chico de pie detrás de mí, era evidente que había cometido un error fatal de cálculo. Al parecer, sí había alguien que usaba la piscina a esas horas.
Joder.
Lo conocía. O, por lo menos, sabía quién era. Su nombre era Alexander Brougham, aunque estaba bastante segura de que todos lo llamaban por su apellido. Estaba en el último curso, era muy amigo de Finn Park y, según decían, uno de los estudiantes más sexis de St. Deodetus.
Al verlo de cerca, me di cuenta de que, al menos en mi opinión, esos rumores eran categóricamente falsos.
Su nariz tenía una forma rara, como si se la hubiera roto en algún momento, y sus ojos, de un azul muy oscuro, estaban casi tan abiertos como su boca, lo que le daba un aspecto gracioso, porque sus ojos ya eran saltones de por sí. No como los de los peces, sino más bien como si sus párpados estuvieran tratando de engullir sus globos oculares. Estaba tan mojado que su pelo oscuro se veía prácticamente negro, y la camiseta se le pegaba al pecho creando parches translúcidos.
—¿Por qué estás empapado? —pregunté. Crucé los brazos detrás de la espalda para esconder las cartas y me apoyé contra la taquilla ochenta y nueve para que se cerrara—. Parece que te hayas caído en la piscina.
Probablemente, esa era una de las pocas situaciones en las que un adolescente empapado de pies a cabeza en medio de un pasillo después de clase no fuera lo más llamativo de la escena.
Me miraba como si hubiera hecho el comentario más estúpido del mundo. Lo que parecía injusto, teniendo en cuenta que no era yo quien estaba deambulando por los pasillos del instituto completamente mojada.
—No me he caído, estaba nadando.
—¿Vestido?
Intenté meter las cartas en la parte trasera de mi falda sin mover las manos, pero resultó ser más complicado de lo que imaginaba.
Broughan miró hacia abajo para examinar sus vaqueros. Aproveché esa breve distracción para meter a la fuerza las cartas debajo de la goma de mis medias. Sabía que sería casi imposible convencerlo de que no acababa de verme vaciando la taquilla ochenta y nueve, pero hasta que se me ocurriera una excusa decente, negarlo todo era mi única opción.
—No estoy tan mojado —dijo.
Me di cuenta de que esa era la primera vez que escuchaba hablar a Alexander Brougham, porque hasta ese momento ignoraba que tenía acento británico. Comprendí por qué le resultaba atractivo a tanta gente: Oriella, mi youtuber favorita sobre relaciones, había hecho un vídeo sobre ese tema. Incluso la gente con un buen historial a la hora de elegir pareja perdía el buen juicio cuando había un acento de por medio. Dejando de lado qué acentos son considerados sexis en algunas culturas y por qué, en general, los acentos son la manera de la naturaleza de decirnos: «Procrea con esa persona, su código genético debe de ser completamente distinto al tuyo». Al parecer, pocas cosas nos excitan tanto como la seguridad subconsciente de que no estamos ligando con un pariente consanguíneo.
Por suerte, Brougham rompió el silencio al ver que no respondía.
—No he tenido tiempo de secarme bien. Estaba a punto de terminar cuando te he oído aquí. He pensado que, si me escabullía por la salida de emergencia, tal vez descubriría a la persona que lleva la taquilla ochenta y nueve. Y ha funcionado.
Lo dijo con aire triunfante. Como si acabara de ganar un concurso en el que yo ni sabía que estaba participando.
Jamás había odiado tanto una expresión facial.
Forcé una risa nerviosa.
—No la he abierto. Estaba dejando una carta.
—Acabo de verte cerrar la taquilla.
—No la he cerrado. Solo le he dado un golpe cuando estaba metiendo la, eh…, la carta.
«Genial, Darcy, qué bonito por tu parte hacerle creer al pobre estudiante británico que está loco», pensé.
—La has cerrado. Y has sacado un montón de cartas.
Estaba lo suficientemente comprometida con mi mentira como para esconder las cartas bajo mi ropa, así que de perdidos al río. Extendí los brazos hacia él con las palmas de las manos hacia arriba.
—No tengo ninguna carta.
El chico hizo una mueca de desconcierto.
—¿Dónde…? Las he visto.
Me encogí de hombros y esbocé una expresión inocente.
—Las… ¿Te las has escondido en la falda?
Su tono no era exactamente acusador, sino más bien asombrado, y algo condescendiente, como cuando un padre le pregunta con tono cariñoso a su hijo en qué momento pensó que la comida del perro sería un buen tentempié. Lo único que consiguió es que me aferrara más a mi mentira.
Sacudí la cabeza y me reí un poco demasiado fuerte.
—No.
Supe que mi rostro me estaba traicionando por el calor que sentí en las mejillas.
—Date la vuelta.
Me apoyé contra las taquillas, ignoré el crujido de los papeles y crucé los brazos sobre el pecho. Las esquinas de los sobres se hundieron contra mi cadera.
—No quiero.
Me miró.
Lo miré.
No se lo estaba tragando.
Si mi cerebro hubiera estado en plenas facultades, habría dicho algo para desviar la conversación, pero para mi desgracia, había elegido ese preciso instante para declararse en huelga.
—Tú llevas la taquilla —dijo Brougham, con tanta seguridad que supe que no tenía sentido seguir protestando—. Y necesito tu ayuda.
Nunca había imaginado qué sucedería si alguna vez me descubrían. Más que nada porque prefería no preocuparme por esa posibilidad remota. Pero si me hubieran obligado a adivinar qué haría la persona que me descubriera, habría dicho que o iría con el cuento al director, o se lo contaría a todo el instituto, o me acusaría de arruinarle la vida con mis malos consejos.
Pero… ¿eso? No me parecía tan terrible. A lo mejor no estaba todo perdido. Tragué saliva con la esperanza de acercar el nudo en mi garganta un poco más a mi corazón desenfrenado.
—¿Ayuda con qué?
—Quiero recuperar a mi exnovia. —Hizo una pausa pensativa—. Ah, por cierto, me llamo Brougham.
Brougham. Pronunciado «bro-um», no «brum». Era un nombre fácil de recordar, porque se pronunciaba mal, algo que me irritaba desde la primera vez que lo había escuchado.
—Lo sé —susurré.
—¿Cuánto cobras por hora? —preguntó, despegándose la camiseta del pecho para airearla. En cuanto la soltó, se le pegó de nuevo a la piel. Lo que yo decía: totalmente empapado.
Aparté los ojos de su ropa, tratando de procesar su pregunta.
—¿Perdón?
—Quiero contratarte.
Ahí estaba de nuevo el tono de «dinero a cambio de favores».
—¿Contratarme como…?
—Como consejera sentimental.
Echó un vistazo a nuestro alrededor y luego habló en un susurro.
—Mi novia me dejó hace un mes y quiero recuperarla, pero no sé ni por dónde empezar. No es algo que pueda solucionarse con un correo.
Este chico era un poco dramático, ¿no?
—Mmm… Mira, me sabe fatal, de verdad, pero no tengo tiempo de ser la consejera de nadie. Para mí esto es un hobby, algo que hago antes de ir a dormir.
—¿Con qué estás tan ocupada? —preguntó con tranquilidad.
—Mmm, ¿los deberes? ¿Mis amigos? ¿Netflix?
Se cruzó de brazos.
—Te pagaré veinte dólares por hora.
—Tío, ya te he dicho que…
—Veinticinco por hora, más un bono de cincuenta dólares si recupero a Winona.
Un momento.
¿En serio me estaba ofreciendo cincuenta dólares, libres de impuestos, por pasarme dos horas dándole consejos para recuperar a una chica que ya se había enamorado de él en el pasado? Tenía habilidades de sobras para este encargo. Lo que significaba que tenía el bono de cincuenta dólares prácticamente garantizado.
Podía ser el dinero más fácil de mi vida.
Mientras lo consideraba, siguió hablando:
—Sé que quieres seguir siendo anónima.
Volví a la realidad de golpe y entrecerré los ojos.
—¿Qué quieres decirme con eso?
Encogió los hombros de forma inocente.
—Te escabulles después de clase, cuando ya no hay nadie por los pasillos, y nadie sabe que eres tú quien responde. Hay un motivo por el que no quieres que la gente lo sepa. Tampoco hay que ser Sherlock Holmes para deducirlo.
Ahí estaban, todas las cartas sobre la mesa. Lo sabía. Sabía que mi instinto tenía una buena razón para gritar «peligro». No me estaba pidiendo un favor: primero me decía lo que quería de mí y después dejaba caer por qué sería mala idea negarme. Qué chantaje tan sutil.
Mantuve mi voz lo más calmada posible, pero no pude evitar que se colara un tono venenoso entre mis palabras.
—Y déjame adivinar: quieres ayudarme a que todo siga igual. A eso te refieres, ¿no?
—Eh…, sí. Exacto.
Cubrió su labio superior con el inferior y abrió mucho los ojos. Mis labios se curvaron mientras lo estudiaba; cualquier resto de la simpatía que hubiera podido sentir hacia él acababa de esfumarse.
—Qué considerado.
Brougham, inmutable, esperó a que siguiera hablando. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacerlo, agitó una mano en el aire.
—Entonces… ¿Qué te parece?
Me parecían muchas cosas, pero no era inteligente decirle ninguna a alguien que estaba amenazándome. ¿Qué opciones tenía? No podía decirle a mi madre que alguien me estaba chantajeando. Ella no tenía ni idea de que yo estaba detrás de la taquilla ochenta y nueve. Y por nada del mundo quería que todo el instituto se enterara. Conocía los secretos de demasiada gente… Ni siquiera mis amigos más cercanos sabían lo que hacía. Si perdía el anonimato, mi negocio de consejos sentimentales se iría a pique. Y era lo único real que había logrado construir. Lo único que, de hecho, aportaba algo bueno al mundo.
Y…, joder, estaba todo el asunto con Brooke del año pasado. Si se llegara a enterar, me odiaría.
No podía permitirlo.
Mi mandíbula se tensó.
—Cincuenta por adelantado, y otros cincuenta si funciona.
—¿Lo cerramos con un apretón de manos?
—Aún no he acabado. Por ahora, accedo a un máximo de cinco horas; si me quieres más tiempo, yo decidiré si seguimos o no.
—¿Eso es todo? —preguntó.
—No. Si le cuentas una palabra de esto a alguien, le diré a todo el mundo que se te dan tan mal las chicas que necesitas clases particulares sobre relaciones.
Era una amenaza más bien floja, y para nada tan creativa como los insultos que se me habían ocurrido minutos atrás, pero no quería tensar demasiado la cuerda. Su inexpresividad se tambaleó un instante, tan fugazmente que no podría haber precisado cómo exactamente. ¿Tal vez había levantado las cejas un poco?
—Eso ha sido innecesario, pero vale.
Crucé los brazos.
—¿Seguro que ha sido innecesario?
Nos quedamos en silencio mientras mis palabras resonaban en mi cabeza. Habían sonado más agresivas de lo que pretendía, aunque tampoco es que estuvieran fuera de lugar. Finalmente, sacudió la cabeza y empezó a darse la vuelta.
—¿Sabes qué? Olvídalo. Pensaba que estarías dispuesta a hacer un trato.
—Espera, espera, espera. —Avancé hacia él con las manos arriba—. Lo siento. Estoy dispuesta a hacer un trato.
—¿Estás segura?
Por el amor de Dios, ¿quería que suplicara? Me parecía injusto que esperara que yo aceptara los términos de su chantaje sin ningún tipo de resistencia, y a cada segundo que pasaba me caía peor, pero estaba dispuesta a hacerlo. Haría lo que quisiera. Lo único que me importaba era contener la situación. Asentí con firmeza y cogió su teléfono.
—A ver. Tengo natación todos los días antes de clase, y los lunes, miércoles y viernes, entrenamos en suelo después de clase. Dame tu número para que podamos quedar sin que tenga que perseguirte por el instituto.
—Has olvidado el «por favor». —Mierda, no debería haber dicho eso, pero no había podido contenerme. Le arrebaté el móvil de las manos y marqué mi número—. Aquí tienes.
—Genial. Por cierto, ¿cómo te llamas?
Ni siquiera traté de contener mi risa.
—¿Sabes? La gente suele preguntar el nombre de la otra persona antes de cerrar un «trato». ¿Es distinto en Inglaterra?
—Soy de Australia, no de Inglaterra.
—Ese acento no es australiano.
—Como australiano, puedo asegurarte que lo es. Será que no estás acostumbrada a escuchar el mío.
—¿Hay más de uno?
—Hay más de un acento en Estados Unidos, ¿no? ¿Nombre?
Ay, por el amor de…
—Darcy Phillips.
—Te escribo mañana, Darcy. Que tengas una bonita tarde.
Por la manera en que me estudió, con los labios fruncidos y el mentón alzado mientras sus ojos me recorrían, había disfrutado nuestra primera conversación tanto como yo. Me quedé rígida de pura irritación cuando me di cuenta de ello. ¿Qué derecho tenía él a pensar mal de mí cuando él había sido el motivo por el que aquella conversación había terminado de forma tan tensa?
Guardó el móvil en su bolsillo empapado, sin preocuparse porque pudiera estropearse, y giró sobre sus talones para marcharse. Lo observé durante unos segundos, y después aproveché para sacarme las cartas de debajo de las medias y guardarlas en mi mochila. Justo a tiempo, además, porque mi madre apareció por una esquina apenas diez segundos después.
—Por fin te encuentro. ¿Lista para irnos? —preguntó mientras daba la vuelta y regresaba al pasillo principal, acompañada por el eco de sus tacones resonando en el espacio vacío.
Como si alguna vez no estuviera lista para volver a casa. Para cuando mi madre terminaba de guardar sus cosas, responder los correos electrónicos pendientes y corregir los últimos trabajos, nunca había alumnos en esa zona del instituto; todos los demás estaban en el otro extremo, socializando cerca de la sala de arte o de la pista de atletismo.
Con la excepción de Alexander Brougham, claro.
—¿Sabías que hay alumnos que se quedan hasta tarde para usar la piscina? —le pregunté mientras apretaba el paso para alcanzarla.
—Bueno, el equipo ya ha terminado la temporada, así que no debería de haber mucha gente, pero sé que Vijay les da una autorización especial a algunos alumnos para usarla hasta que la recepción cierra. Darc, ¿podrías enviarle un mensaje a Ainsley y pedirle que saque la salsa del congelador?
Cuando mamá habla de Vijay, se refiere al entrenador Senguttuvan. Una de las cosas más extrañas de que uno de tus padres trabaje en tu instituto es conocer a todos los profesores por su nombre de pila y por su apellido. Tenía que esforzarme para no confundirme en clase o cuando hablaba con mis amigos. A algunos de ellos los conocía prácticamente desde que había nacido. Puede que parezca sencillo, pero que John viniera a cenar a casa todos los meses y estuviera en las fiestas de cumpleaños de mis padres y que fuera el anfitrión de la fiesta de Año Nuevo todos los años, hacía que tener que llamarlo de repente señor Hanson en clase de Matemáticas fuera como jugar al buscaminas con mi reputación.
Le envié un mensaje a mi hermana con las instrucciones mientras me subía al asiento del copiloto. Vi que tenía un mensaje sin leer de Brooke y sonreí:
No quiero hacer esta redacción
Por favor no dejes que haga esta redacción
Recibir un mensaje de Brooke siempre me hacía sentir que la ley de la gravedad dejaba de afectarme durante unos segundos.
Estaba pensando en mí en lugar de hacer los deberes. ¿Con cuánta frecuencia su mente volaba hasta mí cuando soñaba despierta? ¿Pensaba en otras personas o yo era especial?
Qué difícil era saber cuánta esperanza podía albergar.
Envié una respuesta rápida:
¡Tú puedes! Confío en ti.
Te enviaré mis notas esta noche por si te sirven.
Mamá tarareaba para sí misma mientras salía del aparcamiento, tan lentamente que podríamos haber evitado impactar contra una tortuga despistada.
—¿Qué tal tu día?
—Bastante normal —mentí. Me pareció mejor opción que decir: «Hoy me han contratado y, de paso, chantajeado»—. He discutido con el señor Reisling en Sociología sobre los derechos de las mujeres, pero no es nada nuevo. El señor Reisling es imbécil.
—Sí, es imbécil. —Mamá soltó una risita y luego lanzó una mirada punzante en mi dirección—. ¡No le digas a nadie que he dicho eso!
—Lo eliminaré del orden del día de la reunión de mañana.
Mamá me echó un vistazo de reojo y esbozó una sonrisa cálida. Traté de devolvérsela, pero de pronto recordé a Brougham y su chantaje, y mi sonrisa se convirtió en una mueca de preocupación. Pero mamá no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrada en el tráfico, perdida en sus propios pensamientos. Una de las cosas buenas de que siempre estuviera distraída era que no tenía que enfrentarme a preguntas entrometidas.
Esperaba que Brougham me guardara el secreto. El problema era, por supuesto, que no tenía ni idea de qué tipo de persona era. La situación era ideal. Un chico que nunca había conocido antes, de quien no sabía nada, tenía el poder de echar a perder mi negocio y, de paso, mis amistades. Eso no me provocaba ni un poquito de ansiedad.
Necesitaba hablar con Ainsley.
Dos
Hola, Taquilla 89:
Últimamente, mi novia me está volviendo loco. ¡No sabe lo que significa la palabra «espacio»! Si TENGO LA OSADÍA de no escribirle un día, me peta el móvil a mensajes. Mi madre me ha dicho que no debo recompensarla por ser una psicópata, así que trato de no responder hasta el día siguiente para que sepa que bombardeándome no conseguirá que quiera hablar con ella. Y cuando sí respondo, me responde con monosílabos y de forma pasivo-agresiva. ¿Qué cojones? ¿Quieres hablar conmigo o no? ¿Me tengo que sentir culpable por no atender al móvil durante la clase de Biología? No quiero cortar con ella porque cuando no actúa como una psicópata es una persona genial. Juro que soy un buen novio, pero no puedo estar enviándole mensajes cada dos por tres solo para que evitar que entre en crisis.
Taquilla 89 <[email protected]> 15:06 (hace 0 minutos)
Para: Dtb02
¡Hola, DTB!
Te recomiendo que investigues sobre los distintos tipos de apego. No estoy completamente segura, pero parece que el apego de tu novia es del tipo ansioso. (Hay cuatro grupos principales, resumiendo un poco: uno es el apego seguro, típico de las personas que desde pequeños aprenden que el amor es confiable y predecible. Otro es el evitativo, que se presenta cuando aprenden de niños que no pueden depender de otros, y cuando crecen tienen dificultades para relacionarse con los demás. También está el apego ansioso, que se manifiesta cuando una persona aprende que el amor solo se da en algunas circunstancias, y que puede serle arrebatado sin preaviso, lo que provoca que de mayores teman constantemente que los abandonen. Y, por último, el apego desorganizado: en este caso, la persona tiene miedo de ser abandonada y tiene problemas para confiar en los demás. ¡Es un poco confuso!). Para resumir, tu novia siempre será sensible ante lo que sienta como abandono y entrará en pánico; eso se conoce como «activación». No es una psicópata (por cierto, es un término bastante ofensivo), es alguien con un miedo primario a estar sola y en peligro. Pero, de todos modos, comprendo que te sientas agobiado cuando tu novia «se activa».
Mi recomendación es que establezcas límites, pero que también tengas gestos que le hagan saber que todavía te gusta. Puede que lo necesite más que otras personas. Comunícate con ella, dile que crees que es increíble, pero que quieres encontrar una solución para asegurarte de que no entre en pánico si no le envías un mensaje. Llegad a un acuerdo con el que ambos os sintáis cómodos, ¡porque tu necesidad de tener algo de espacio es válida! A lo mejor podrías enviarle un mensaje todas las mañanas, aunque sea para decir: «Buenos días, que vaya muy bien hoy». O tal vez te parece más razonable enviarle una respuesta rápida en el lavabo, algo como: «Lo siento, estoy en clase, te escribiré cuando llegue a casa y así puedo responder en condiciones, ¡qué ganas de hablar contigo!». O si ese día no tienes ganas de hablar, puedes enviarle un mensaje que diga: «No estoy teniendo un buen día, no tiene nada que ver contigo, te quiero, ¿podemos hablar mañana?». Lo importante es que sea lo que sea, debe funcionar para los dos.
Ambos tendréis que ceder un poco, pero te sorprendería lo sencillo que es evitar que una persona con apego ansioso se vea atrapada por su espiral de miedos cuando evitas que el silencio haga que su mente se ponga en lo peor. Solo quieren saber que hay un motivo para la distancia y que no es «ya no me quiere».
¡Buena suerte!
Taquilla 89
En casa, Ainsley no solo había puesto a descongelar la salsa de los espaguetis, sino que también tenía en marcha la panificadora y toda la casa se había impregnado con el delicioso aroma a levadura de una panadería de pueblo. Por el sonido del agua, supe que el lavavajillas estaba a medio ciclo, y el suelo de linóleo brillaba como si estuviera recién fregado. Aunque mi casa casi siempre estaba limpia, solía haber tantas cosas por todas partes que nunca se veía impecable, y la cocina no era la excepción. La encimera estaba repleta de objetos decorativos, desde suculentas en recipientes de terracota, hasta cajas repletas de utensilios de cocina y distintos estantes con tazas. Las paredes estaban cubiertas con sartenes, ollas, y varios cuchillos colgados en soportes de madera. La nevera estaba adornada con imanes que celebraban grandes momentos de nuestra vida: viajes a Disneyland, vacaciones en Hawái, mi último día en la guardería y una foto de mamá y Ainsley en la puerta del juzgado el día que mi hermana se cambió legalmente el nombre.
Desde que había empezado a estudiar en la universidad local, Ainsley se había volcado en «ganarse el pan» en casa haciendo tareas domésticas, como si mamá no se hubiera pasado todo su último año de instituto tratando de convencerla para que estudiara en la universidad de la ciudad en lugar de marcharse a Los Ángeles. Parecía que mamá no estaba preparada para tener la casa totalmente vacía los fines de semana en que yo iba a visitar a papá. No era una queja; Ainsley no solo cocinaba mucho mejor que mamá, sino que también era una de mis mejores amigas. Esa era una de las armas que mamá tenía en su arsenal de «convencer a Ainsley para que no se mude».
Dejé caer mi mochila en la mesa de la cocina y me deslicé en una de las sillas mientras intentaba, sin éxito, captar la atención de mi hermana. Como siempre, vestía una de sus creaciones customizadas: un jersey de mangas tres cuartos con los lados decorados con volantes que parecían alas.
—¿Vas a hacer pan de ajo, cariño? —preguntó mamá mientras abría la nevera para servirse un poco de agua.
Ainsley le echó un vistazo a la panificadora.
—No lo había pensado, pero me gusta la idea.
Me aclaré la garganta.
—Ainsley, ¿te acuerdas de que me dijiste que me customizarías uno de tus vestidos?
Es necesario aclarar que nunca había dicho eso. A mi hermana se le daban bien muchas cosas, pero compartir su ropa y su maquillaje no era una de ellas. Aun así, funcionó. Me dirigió una mirada sorprendida y aproveché la oportunidad para abrir los ojos de forma dramática.
—Por supuesto —mintió, mientras se colocaba un mechón de su larga melena castaña detrás de la oreja. Su gesto delator. Por suerte, mamá no nos estaba prestando atención—. Tengo un ratito, ¿quieres que lo miremos ahora?
—Claro, vamos.
Yo no iba a la habitación de mi hermana con tanta frecuencia como ella venía a la mía, y tenía una buena razón. Mientras que mi cuarto estaba relativamente ordenado, con las decoraciones en su sitio, la cama hecha y la ropa en el armario, la de Ainsley era un caos organizado. Las paredes pintadas con rayas verdes y rosas apenas se veían, porque estaban llenas de pósteres, cuadros y fotos que había colocado de cualquier manera. Lo único en lo que se había esmerado un poco era una foto del Club Queer, tomada a finales de su último año de instituto. Su cama queen size no estaba hecha, aunque por la cantidad de ropa que había sobre ella, podría estarlo y nadie se daría cuenta; y a los pies de la cama, tenía un baúl repleto de telas, botones y retazos que creía que utilizaría algún día y que caía en cascada sobre la alfombra de felpa color crema.
En cuanto entré en la habitación, me sobrevino el denso aroma de caramelo y vainilla de la vela favorita de Ainsley, que siempre encendía cuando planeaba un nuevo vídeo de YouTube. Decía que la ayudaba a concentrarse, algo que no entendía en absoluto, porque en mi caso, más que llamar a mis musas, lo que conseguía ese olor penetrante era provocarme una migraña horrible.
Ainsley cerró la puerta, me lancé sobre el montón de ropa de su cama, fingiendo arcadas de la forma más exagerada posible.
—¿Qué pasa? —me preguntó, mientras abría un poco la ventana para que entrara algo de oxígeno.
Me arrastré hacia el aire fresco e inspiré profundamente.
—Me han pillado, Ains.
No preguntó «haciendo qué». No era necesario. Era la única persona en el mundo a la que le había confiado el secreto de mi negocio de la taquilla, así que sabía muy bien qué hacía todos los días después de clase.
Se dejó caer en el borde de la cama.
—¿Quién?
—El amigo de Finn Park, Alexander Brougham.
—¿Él? —Esbozó una sonrisa pícara—. Está buenísimo. ¡Se parece a Bill Skarsgård!
Elegí ignorar el hecho de que acababa de piropear a Brougham comparándolo con el payaso de una película de terror.
—¿Por qué, porque tiene ojos saltones? No es mi estilo.
—¿Porque es un chico o porque no es Brooke?
—Porque no es mi tipo. ¿Qué tiene que ver que sea un chico?
—No sé, normalmente te interesan más las chicas.
En fin. El hecho de que, por casualidad, las últimas personas que me habían gustado habían sido chicas, no significaba que no pudiera gustarme un chico. Pero no tenía ganas de discutir sobre eso, así que reconduje la conversación.
—Da igual. El caso es que ha aparecido de la nada y me ha pillado. Me ha dicho que quería descubrir quién estaba detrás de la taquilla y me ha propuesto pagarme para que sea su consejera sentimental.
—¿Pagarte?
Los ojos de Ainsley se iluminaron. Seguro que su cabeza se estaba inundando de imágenes de todos los pintalabios MAC que podría comprar con ese dinero caído del cielo.
—Bueno, sí. También me ha chantajeado. Básicamente me ha amenazado con decirle a todo el mundo quién soy si no accedía a ayudarlo.
—¿Qué? ¡Será gilipollas!
—¿Verdad? —Lancé mis manos al aire antes de llevarlas a mi pecho—. Y me juego lo que quieras a que es capaz de hacerlo.
—A ver, seamos realistas, aunque solo se lo contara a Finn, el pueblo entero lo sabría al día siguiente. —Aunque Finn Park estaba en el último curso y era un año más joven que ella, Ainsley lo conocía bien y, por extensión, también a su grupo de amigos. Había sido parte del Club Queer desde que Ainsley lo había fundado cuando estaba en cuarto, el mismo año en que comenzó su transición—. ¿Y qué vas a hacer?
—Le he dicho de quedar mañana después de clase.
—¿Te pagará bien, por lo menos? —preguntó, y cuando se lo dije, exclamó—: ¡Eso es mucho más de lo que me pagan en Crepe Shoppe!
—Considérate afortunada, al menos tu jefe no te está extorsionando.
La vibración de mi móvil, que llevaba en el bolsillo, nos interrumpió. Era un mensaje de Brooke.
Tengo un montón de muestras nuevas
Puedo pasarme antes de cenar?
Mi estómago se revolvió como si acabara de tragarme un vaso lleno de grillos vivos.
—¿Qué quiere Brooke? —preguntó Ainsley con despreocupación.
Levanté la mirada mientras escribía la respuesta.
—¿Cómo has sabido que era ella?
Alzó una ceja.
—Porque solo Brooke hace que te pongas…
Terminó la frase con una sonrisa melosa y exagerada y la acompañó desviando los ojos e inclinando ligeramente la cabeza.
Clavé los ojos en ella.
—Genial. Si esta es la pinta que tengo cuando estoy cerca de ella, no entiendo por qué aún no se ha enamorado de mí.
—Mi trabajo es decirte la verdad, sin tapujos —replicó—. Me lo tomo muy en serio.
—Eres buena. Te veo muy entregada.
—Gracias.
—Nos traerá muestras. ¿Grabarás antes de cenar?
—No, pensaba hacerlo después. Cuenta conmigo.
Aunque Crepe Shoppe le pagaba las facturas a Ainsley, durante el último año había dedicado todo su tiempo libre a construir su canal de YouTube, en el que customizaba ropa que conseguía de segunda mano. Sus vídeos eran increíbles. Al igual que yo, Ainsley había tenido que lidiar con la presión de encajar en un instituto privado de gente con dinero, y en su caso había sido peor, porque el cambio de armario que mamá y papá habían podido pagarle había sido muy limitado, y, a menudo, la ropa ni siquiera estaba diseñada para personas con sus proporciones.
Eso fue lo que llevó a Ainsley a aprender a coser. Y, en el camino, descubrió que poseía una creatividad innata. Podía tener delante la pieza más horrorosa de una tienda de ropa de segunda mano, y, mientras que los demás solo veíamos algo que no nos pondríamos ni en un millón de años, ella captaba su potencial. Rescataba prendas y les hacía pinzas en la cintura, les cosía trozos de tela, añadía o eliminaba mangas, las decoraba con cristales o retazos de encaje, y las transformaba de arriba abajo. Y también descubrió que su proceso creativo, combinado con sus comentarios autocríticos, resultaban en contenido de calidad.
Le respondí a Brooke. Quería decirle que por supuesto podía venir a casa; de hecho, cuanto antes mejor. Y ya puestos también podía mudarse conmigo, y casarse conmigo, y ser la madre de mis hijos. Pero si algo había aprendido en mis muchas horas dedicadas al estudio de las relaciones humanas era que la obsesión no era nada atractiva. Así que opté por un simple: «Claro, cenaré en un par de horas». Misma intención, menor intensidad.
Mientras Ainsley regresaba a la cocina, me quité el uniforme, saqué las cartas de mi mochila y comencé a organizarlas. Tras dos años haciendo aquello dos veces por semana, había desarrollado un sistema bastante efectivo. Los billetes y las monedas iban a una bolsa de plástico con cierre, que más tarde ingresaba en mi cuenta bancaria (supuse que alguien podría llegar a sospechar si iba por ahí con el monedero lleno de billetes pequeños y chatarra). Después, leía todas las cartas por encima y las ordenaba en dos montones. El número uno iba las que podía responder sin romperme la cabeza, y en el número dos, las que me exigían un poco de investigación. Me enorgullecía decir que el segundo montón casi siempre era más pequeño y que, a veces, ni siquiera era necesario. A esas alturas, ya había muy pocas situaciones que me descolocaran.
A veces me preocupaba que la taquilla me exigiera demasiada dedicación como para seguir con ella durante el último curso de instituto. Pero, al fin y al cabo, muchos estudiantes tenían trabajos a media jornada. ¿Por qué lo mío era diferente? Dejando de lado la respuesta obvia: disfrutaba haciéndolo. Mucho más de lo que la mayoría de la gente disfrutaba sus trabajos con salario mínimo en supermercados o recogiendo los platos sucios de clientes desagradecidos.
Para cuando Ainsley entró en mi habitación para procrastinar sus responsabilidades, ya había terminado con el montón número uno, el único del día, y había empezado a investigar en YouTube. Durante los últimos años, había elaborado una lista de los mejores canales de expertos en relaciones, y me aseguraba de ver todos y cada uno de los vídeos que subían. Era martes, lo que significaba que había un nuevo vídeo de Coach Pris Plumber. Era una reseña de una investigación reciente sobre la biología del cerebro enamorado, que me llamaba más la atención que mis deberes de Biología. Coach Pris era una de mis youtubers favoritas, solo la superaba Oriella.
Dios, ¿cómo describir el enigma que era Oriella? Una influencer veinteañera que prácticamente había iniciado la moda de los canales de YouTube dedicados a dar consejos sentimentales, y que subía vídeos cada dos días. ¿Cómo puede alguien tener tantas ideas de temas de los que hablar? Increíble. Daba igual cuántos vídeos hubiera publicado ya, o cuántas veces creías que ya había hablado de todo lo que se podía hablar, de repente te hacía estallar la cabeza con un vídeo sobre cómo utilizar fotografías artísticas de comida en tus historias de Instagram hace que tu ex te extrañe. Esa mujer era una puta genia.
También fue la pionera de una de mis herramientas favoritas para dar consejos sobre relaciones, bautizada con el nada original nombre de «análisis de carácter». Oriella decía que todos los problemas podían clasificarse en distintas categorías, y que para encontrar la correcta, primero tenías que hacer un diagnóstico. Siguiendo sus instrucciones, aprendí a hacer una lista de todos los aspectos relevantes de la persona en cuestión (en mi caso, el autor o autora de la carta) y una vez que todo estaba en papel, el asunto casi siempre se veía mucho más claro.
Ainsley se colocó detrás de mí y miró el vídeo en silencio durante unos tres segundos, antes de dejarse caer sobre mi cama. Era su forma de decirme que dejara de hacer lo que estaba haciendo y le prestara atención.
Al mirar por encima del hombro, la vi extendida como una estrella de mar sobre el colchón, con su melena castaña y lisa formando un abanico sobre la manta.
—¿Hay alguna interesante hoy? —preguntó cuando la miré a los ojos.
—Nada especial —respondí mientras pausaba a Pris—. ¿Por qué los chicos llaman a sus novias «psicópatas»? Es una epidemia.
—Si hay algo que les encanta a los tíos es tener una excusa para evitar cualquier tipo de responsabilidad en los comportamientos que no les gustan de sus parejas —dijo Ainsley—. Estás luchando por una causa justa.
—Supongo que alguien tiene que hacerlo.
—Y paga las facturas. Por cierto, Brooke acaba de aparcar.
Bajé la tapa de mi portátil con brusquedad y me puse de pie de un salto para echarme un poco de colonia. Ainsley sacudió la cabeza.
—Nunca te había visto moverte así de rápido.
—Cállate.
Llegamos a la sala de estar justo cuando mamá abría la puerta y saludaba a Brooke, lo que significaba que tenía al menos quince segundos para prepararme mientras se abrazaban y mamá le preguntaba cómo estaba cada uno de sus familiares.
Me lancé sobre el sofá, tiré algunos cojines decorativos al suelo y traté de adoptar una postura despreocupada; con un poco de suerte, parecería que llevaba ahí un buen rato, descansando y sin preocuparme en absoluto por la llegada de Brooke.
—¿Cómo está mi pelo? —le susurré a Ainsley.
Me estudió con ojo crítico, y después se acercó un poco para agitar mis ondas. Asintió con aprobación, se acomodó a mi lado y cogió su teléfono para completar la escena de relajación, justo cuando Brooke apareció.
Mi pecho se contrajo. Me tragué el corazón, que se había quedado atascado detrás de mis amígdalas.
Brooke entró en la sala de estar descalza, por lo que no hizo ningún ruido al pisar la alfombra. Me alegré de que no se hubiera quitado el uniforme.
Nuestro uniforme consistía en una chaqueta azul marino con el logo del instituto en el pecho y una camisa blanca con botones; ambas prendas debían comprarse en la tienda de uniformes del instituto. En cuanto al resto, si bien debíamos seguir un código de vestimenta, teníamos un poco más de margen de elección. La parte inferior tenía que ser de color beige o caqui, a elegir entre falda o pantalón, pero podíamos comprarlo donde quisiéramos. Los chicos debían usar corbata, pero el color y el estilo quedaba a elección de cada uno; lo único que estaba vetado eran los estampados explícitos o provocativos. Esa regla se añadió cuando yo estaba en segundo, después de que Finn apareciera un día con una corbata decorada con hojas de marihuana.
Así que llegamos a un acuerdo que evitó que los alumnos nos reveláramos. Íbamos lo suficientemente uniformados para que la mayoría de los padres y los profesores estuvieran contentos, pero también teníamos la libertad suficiente para que no nos sintiéramos atrapados en una especie de estirado internado británico en que tener personalidad propia era ilegal.
A pesar de todo, no tenía quejas respecto a llevar uniforme. ¿Cómo podía quejarme cuando a Brooke le quedaba tan bien? La falda de volantes y las medias negras, que dejaban a la vista sus piernas delgadas, su collar dorado sobre el cuello abrochado de su camisa, su pelo, liso y oscuro, cayendo sobre los hombros de su chaqueta… Brooke estaba preciosa. Estaba bastante segura de que la imagen del uniforme de las chicas de St. Deodetus haría que estallaran mariposas en mi estómago hasta el día que muriera. Todo por lo bien que le quedaba a Brooke Amanda Nguyen.
—Hola —dijo Brooke, mientras se dejaba caer de rodillas en el centro de la sala de estar, con una bolsa de tela en las manos. Le dio la vuelta a la bolsa encima de la alfombra y docenas de sobres y tubitos rebotaron en el suelo.
Una de las mayores ventajas de ser amiga de Brooke, además de la obviedad de que tenerla cerca aportaba luz y felicidad a mi vida todos los días, era que trabajaba vendiendo cosméticos en el centro comercial.
Era, sin lugar a duda, el mejor trabajo que cualquier adolescente podría desear, sin contar el mío, por supuesto, que yo tenía claro que era mejor. Brooke se pasaba las tardes hablando con clientes de maquillaje, recomendando productos y probando las últimas novedades. Y lo mejor de todo era que tenía un descuento de empleada y podía llevarse a casa todas las muestras que quisiera; gran parte de ese botín terminaba en mis manos, así que conseguía muchísimo maquillaje gratis.
Ainsley soltó un chillido de felicidad y salió disparada del sofá para coger un sobrecito antes de que yo tuviera la oportunidad de procesar la selección.
—¡Oh, sí, sí, sí! Me muero por probar esto —exclamó.
—Bueno, supongo que es tuyo —dije, fingiendo tristeza—. Hola, Brooke.
Me miró a los ojos y sonrió.
—He traído regalos.
Por suerte, me mordí la lengua antes de decir algo cursi como que el verdadero regalo era su presencia. Me limité a mantener el contacto visual, que por desgracia rompió antes de que pudiera convertirse en un momento especial, y traté de hablar en un tono relajado, pero no tanto como para sonar desinteresada.
—¿Cómo llevas la redacción?
Brooke arrugó la nariz.
—Tengo la estructura. Estaba esperando tus comentarios.
—Todavía tienes hasta la semana que viene. Te queda mucho tiempo.
—Lo sé, lo sé, pero tardo una eternidad. No escribo tan rápido como tú.
—Entonces, ¿por qué estás aquí? —pregunté, de borma.
—Porque es mucho más divertido estar contigo que escribir una redacción.
Sacudí la cabeza, fingiendo estar decepcionada, pero seguramente la expresión de felicidad de mi cara me delató. Por un segundo, me pareció captar algo en la forma en que me miró. Era probable que simplemente fuera cariño de amigas, pero también podría haber sido una pista. Una brecha. Prefiero estar contigo. Me lo paso bien contigo. Sacrificaría una buena nota a cambio de pasar una hora más contigo.
O tal vez simplemente estaba viendo lo que deseaba ver. ¿Por qué me resultaba mucho más difícil responder las preguntas sobre mis relaciones que las de los demás?
Mientras Brooke y Ainsley hablaban con entusiasmo del producto que Ainsley había elegido (un exfoliante químico, por lo que entendí), gateé hasta el botín de cosméticos y encontré un mini labial líquido con el tono rosa-melocotón más perfecto que había visto jamás.
—Ay, Darc, ese te quedaría genial —dijo Brooke.
Suficiente: necesitaba ese pintalabios como nunca había necesitado nada en mi vida.
Pero mientras lo probaba en mi muñeca, vi por el rabillo del ojo que Ainsley me miraba con ojos de cachorrito. Me volví hacia ella.
—¿Qué?
—Ese es el pintalabios que iba a comprar este fin de semana.
Me lo llevé al pecho en pose defensiva.
—¡Tú ya tienes el exfoliante!
—Hay como cien cosas aquí, puedo coger más de una, ¿no?
—¡Pero si ni siquiera eres rubia! ¡No es tu color!
Ainsley dibujó una expresión ofendida.
—¿Eh…, perdona? Para tu información, ese tono me queda espectacular. Y tus labios son perfectos al natural, los míos necesitan toda la ayuda posible.
—Te lo dejo cuando quieras.
—No, tienes herpes en los labios cada dos por tres. Mejor me lo quedo yo, y te lo presto si usas un aplicador, ¿qué te parece?
—O podría quedármelo yo y usar siempre el aplicador, y tú podrías cogerlo prestado.
—No confío en ti. Te olvidarás y lo infestarás con tu herpes para quedártelo.
Lancé mis manos al aire y miré a Brooke en búsqueda de apoyo.
—Guau. ¡Guau! ¿Estás oyendo estas calumnias?
Brooke me miró conteniendo la risa y toda mi ferocidad abandonó mi cuerpo. Se irguió y extendió las manos hacia nosotras.
—Calma, chicas, no hace falta que esto acabe en un baño de sangre. ¿Y si lo echáis a piedra, papel o tijera?
Ainsley me miró.
La miré.
Encogió los hombros.
Joder. Sabía que yo acabaría cediendo. Lo sabía y no le daba ninguna vergüenza aprovecharse de ello, y solo pensando en ella, solo en ella. Si me lo quedaba, sabiendo que Ainsley lo quería tanto, me sentiría mal.
—¿Custodia compartida? —ofrecí. Adiós, pintalabios perfecto.
—Oh, Darc —protestó Brooke.
Sabía tan bien como yo que, si desaparecía en la habitación de Ainsley, probablemente nunca volvería a verlo. Pero tenía que establecer ciertas normas; si no, parecería que era demasiado sencillo pasarme por encima. Y lo era cuando se trataba de Ainsley, pero esa no era la cuestión.
Ainsley alzó una mano para silenciar a mi amiga.
—Custodia plena para mí y derechos de visita ilimitados para ti.
—¿Y si te vas de viaje un fin de semana? ¿O si lo necesito cuando me vaya con papá?
Si bien Ainsley me acompañaba a casa de papá de vez en cuando, yo era la única obligada por el juzgado de familia a visitarlo de forma regular. Desde que Ainsley cumplió dieciocho, dependía de ella cuándo ir a verlo. Y como era universitaria, hacer la maleta y cruzar el pueblo resultaba demasiado engorroso para Ains.
Vaciló.
—Valoraremos caso por caso. Si alguna de nosotras tiene un evento especial ese fin de semana, tendrá preferencia y el pintalabios se irá con ella.
Nos giramos hacia Brooke al mismo tiempo. Entrelazó los dedos y nos miró con el ceño fruncido. Me alegraba que se tomara el trabajo de mediadora tan seriamente. Tardó unos segundos en hablar:
—Vale, lo acepto, con la condición de que Darcy elija dos cosas más, y serán suyas, sin discusión. ¿Trato hecho?
—De acuerdo —dije.
—No te contengas, Darc —me advirtió Brooke.
Apoyé las manos en mi regazo.
—No lo haré.
—Ah, pero no el Eve Lom —dijo Ainsley, levantando una mano. Brooke la atravesó con una mirada amenazadora y Ainsley hizo un puchero—. Está bien, trato hecho. Sin condiciones.
Me sentí sumamente tentada de elegir el limpiador de Eve Lom solo para hacerla rabiar. Pero me conformé con una crema hidratante con color, que de todos modos era más de mi tono que del de Ainsley, y con una muestra de colonia mientras ignoraba la mirada de reojo de Brooke.
¿Qué podía decir? Había algo en Brooke que me hacía querer repartir amor.
Era una suerte tenerla cerca tan a menudo.
Y antes muerta que dejar que Alexander Brougham echar a perder eso.
Tres
Autoanálisis:
Darcy Phillips
Supe que soy bisexual a los doce años. Uno de los personajes femeninos de un programa infantil de la tele me gustaba tanto que se me revolvía el estómago cada vez que la chica aparecía en la pantalla, y solía quedarme dormida pensando en ella.
A pesar de eso, nunca he besado a una chica. Tengo que solucionarlo.
En cuanto a chicos, solo he besado a uno, en el aparcamiento de un centro comercial. Metió y sacó su lengua de mi boca, sin ningún tipo de aviso, como si estuviera haciendo un agujero con un martillo neumático.
A pesar de eso, tengo claro que también me gustan los chicos.
Y estoy casi casi segura de que estoy enamorada de Brooke Nguyen.
Creo que el amor puede ser sencillo… Para otras personas.
El Club Queer, o Club Q, como lo llamaban las personas que no tienen tiempo para decir dos palabras, se reunía todos los jueves a la hora de la comida en el aula F-47. Ese día, Brooke y yo fuimos las primeras en llegar y comenzamos a colocar las sillas en un semicírculo. Conocíamos bien la rutina.
El señor Elliot llegó un minuto después de que termináramos, con el mismo aspecto exhausto de siempre y un sándwich de centeno a medio comer en la mano.
—Gracias, chicas —dijo, y hundió la mano libre en su maletín—. Me he retrasado por culpa de un fan enloquecido. Le he dicho que no tenía tiempo para autógrafos, pero no dejaba de decir que era su «profesor» y que tenía que «firmar su autorización» para «tener acceso a la sala de música». Las exigencias de la fama, supongo.
El señor Elliot era uno de los profesores más jóvenes del instituto. Todo en él gritaba «accesible»: sus ojos resplandecientes, sus hoyuelos profundos y sus facciones suaves y redondeadas. Tenía la piel morena, caminaba con los pies levemente torcidos y su rostro regordete hacía que le pidieran el carné de identidad en bares con la misma frecuencia que a los alumnos de último curso. Además, no quisiera sonar dramática, pero hubiera matado por él.
Los demás miembros del club fueron llegando poco a poco. Finn, que había contado que era gay años atrás, avanzó en línea recta hacia donde estábamos Brooke y yo. Llevaba una corbata de color amarillo chillón. Cuando se acercó, me di cuenta de que en realidad estaba llena de finas hileras de patitos de goma. Por lo visto, seguía explorando los límites de la definición de «apropiado». En contraste con su pelo negro bien peinado, sus zapatos negros relucientes y sus gafas rectangulares de marca, la corbata llamaba todavía más la atención. Amaría y odiaría ver lo que podía pasar si algún día les permitían a los chicos usar calcetines estampados. Finn Park se convertiría en sinónimo de anarquía.
Después entró Raina, la única otra miembro abiertamente bisexual. Nos dirigió un vistazo rápido a quienes ya estábamos sentados con expresión decepcionada y tomó asiento en el centro del semicírculo. Raina era la presidenta del consejo estudiantil. El semestre pasado había competido por el puesto contra Brooke (nuestro instituto permitía que se presentaran los alumnos de los dos últimos cursos). Las elecciones habían sido tensas y no se tenían ningún cariño. Hubo momentos en que yo también creí que Brooke tenía posibilidades de ganar.
Lily, que se encontraba en algún punto del espectro ace, pero todavía no estaba segura, llegó con Jaz, lesbiana al igual que Brooke, y Jason, gay. El último en llegar fue Alexei, pan y de género no binario, y cerramos las puertas para iniciar la reunión.
Cada semana llevaba la reunión una persona distinta, y ese día le tocaba a Brooke. Irguió un poco la espalda y cruzó las piernas a la altura de los tobillos. Cuando la conocí, en primero, odiaba tanto hablar en público que más de una vez había tenido que salir de clase con ella al pasillo antes de una presentación para ayudarla a tranquilizarse con técnicas de respiración. Con el tiempo, y gracias al último año trabajándolo con el consejero escolar, fue ganando confianza, hasta el punto de que empezó a ofrecerse voluntaria para hablar. Como en ese preciso momento, o cuando presentó su candidatura para el consejo estudiantil. Yo estaba convencida de que hablar en público seguía sin hacerle ninguna gracia, pero Brooke era mucho más dura consigo misma que con los demás; cuanto menos quería hacer algo, más se forzaba a hacerlo.