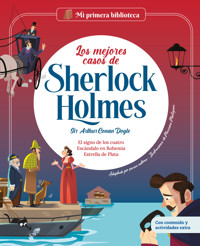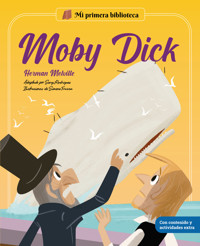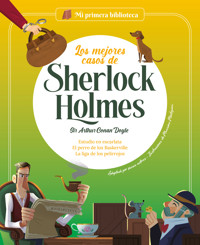9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Mitología
- Sprache: Spanisch
La desgracia golpea a la familia real de Tebas: el rey Edipo ha sido expulsado y solo su hija Antígona lo acompaña en su exilio. Tras su partida, los hermanos se enfrentan por el trono, y su disputa arrastra la guerra hasta las puertas de la ciudad. En medio del caos, Antígona deberá tomar una decisión que desafía las leyes humanas y marca su destino para siempre. Una historia trágica que ha convertido a Antígona en uno de los personajes femeninos más icónicos de la literatura clásica, donde la conciencia y la justicia se enfrentan en un conflicto eterno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Genealogía de la familia real de Tebas
Dramatis personae
1. El final del camino
2. El delirio de Edipo
3. El trueno de Zeus
4. Muerte frente a Tebas
5. La decisión de Antígona
La pervivencia del mito
La tragedia de Antígona
© Sergi Rodríguez por el texto de la novela.
© Juan Carlos Moreno por el texto de la pervivencia del mito.
© 2023, RBA Coleccionables, S.A.U.
Realización: Editec Ediciones
Diseño cubierta: Llorenç Martí
Diseño interior: tactilestudio
Ilustraciones: Javier Rubín Grassa
Fotografías: archivo RBA
Asesoría en mitología clásica: Bàrbara Matas Bellés
Asesoría narrativa y coordinación: Marcos Jaén Sánchez y Sandra Oñate
Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OBDO739
ISBN: 978-84-1098-633-6
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses.
ANTÍGONA, SÓFOCLES
GENEALOGÍA DE LA FAMILIA REAL DE TEBAS
DRAMATIS PERSONAE
Los Labdácidas
ANTÍGONA – hija pequeña de Edipo y Yocasta, piadosa, decidida y de voluntad inquebrantable.
EDIPO – rey de Tebas, querido por su pueblo y por su familia, pero caído en desgracia.
ETEOCLES – primogénito de Edipo, de ambición desmedida.
POLINICES – segundo hijo de Edipo, vigoroso y valiente.
ISMENE – hija mayor de los reyes de Tebas.
YOCASTA – viuda de Layo y esposa de Edipo, admirada por los tebanos por su belleza y bondad.
Los tebanos
CREONTE – hermano de Yocasta, buen conocedor de los entresijos del palacio.
EURÍDICE – esposa de Creonte.
HEMÓN – hijo de Creonte y Eurídice, amante de Antígona.
TIRESIAS – oráculo ciego de certeras profecías.
El ateniense
TESEO – rey de Atenas respetado en toda la Hélade.
1
EL FINAL DEL CAMINO
De las siete puertas que horadaban las paredes de la muralla fue la consagrada a Electra la que quebrantó la quietud de la tarde, cuando sus dos mayúsculas hojas formadas por maderos de pino —avejentadas por años de calor inclemente, de vientos húmedos, de lluvias pertinaces, de inviernos helados— se abrieron lanzando una queja desafinada. El lamento de los goznes se extendió más allá de los muros de la ciudad y se perdió por el horizonte de los campos salpicados de olivos con una nota disonante que pareció tornarse lenta al atravesar el ambiente recalentado por la canícula. En el mismo instante en que la puerta impactó contra la muralla, exhalando un crujido seco, quedó suspendida en el aire la sensación de un silencio palpable. El sol del estío penetró entonces por la abertura del portal y bañó con una luz sin matices la ciudad que la muralla guardaba con celo: la orgullosa Tebas.
Alzada donde Cadmo mató al dragón y plantó sus dientes —de los que brotaron los fieros guerreros que lo ayudaron a construirla— Tebas enmarcaba su horizonte en el imponente Teumeso, se asentaba a los pies del monte Citerón, se bañaba en las aguas del Dirce y se perfumaba con el aroma salobre del no tan lejano Egeo. Desde su fundación, la ciudad se había acostumbrado a sufrir: se resignó durante décadas a las disputas violentas de sus reyes, a ser arrojada por sus monarcas a cruentas batallas, a pagar con el aliento moribundo de los que la defendieron. Ahora Tebas se dolía por la herencia recibida de otro de sus soberanos, el arrogante Layo, que desoyó la profecía de Apolo e hizo caer la desgracia sobre su estirpe, la casa de los Labdácidas, y sobre todos los tebanos. Un rastro de horror y deshonra se había apoderado de la ciudad desde entonces, y su eco siniestro seguía resonando incluso en la engañosa placidez de esa tarde de estío.
La quietud densa, acrecentada por la canícula del verano heleno, solo fue rasgada por el sonido liviano de unos pies desnudos caminando sobre la tierra árida. Avanzaban lentos, faltos de vigor, levantando ínfimas nubes de polvo con cada paso arrastrado. Eran los pies descalzos de una mujer joven, bella, de tez oscura y cuerpo menudo, de mirada ahogada en lágrimas silenciosas y rostro contraído por un dolor profundo, inabarcable. Caminaba cabizbaja y encogida dentro de un peplo de lino, protegiendo su pecho con los brazos cruzados, abatida bajo el peso del sofoco estival y quebrada por su sino, inevitable y cercano: la muerte. Iba a morir injustamente, de forma cruel. Pero aunque esa certidumbre hacía gemir todos los recovecos de su alma, no hubiese querido, ni podido, vivir en la ciudad en que se había convertido su amada Tebas. Esa mujer tenía un nombre que todos sus compatriotas conocían y respetaban, por ser la más noble y valerosa de su estirpe maldita:Antígona, la nieta de Layo, la hija de Edipo y Yocasta, la hermana de Eteocles, Polinices e Ismene, la amada de Hemón, la sobrina de Creonte, el nuevo rey de Tebas, el soberano que la había condenado.
Unos metros por detrás, cuatro soldados con expresión lúgubre la escoltaban en su lastimosa travesía. Ninguno se había atrevido a sostenerle la mirada cuando fueron a buscarla a las mazmorras del palacio; ninguno había osado desligarla del abrazo bañado en sollozos con su hermana Ismene; ninguno se había opuesto a que la desolada muchacha, salpicada por los pecados de sus antepasados y los actos de sus consanguíneos, realizase el trayecto descalza para estar en contacto íntimo, por última vez, con su patria. Tampoco ninguno encontró palabras de aliento para ella, ni supo expresar con un gesto el pesar que sentían por su infeliz ventura. Así, en un mutismo aplastante, la triste comitiva se alejó en dirección a las afueras de la ciudad, donde esperaba la última morada de Antígona: una angosta cueva que, sellada por un peñasco, habría de privarla hasta su suspiro final de la luz del sol, de la caricia de la brisa, de los atardeceres y los amaneceres, del sabor de besos que ya no recibiría, del cariño de hijos que ya nunca engendraría.
Cuando el cortejo llegó ante la tumba de piedra, Antígona se sentía seca como un pozo abandonado. Había inundado el camino, que discurría por un sendero umbrío, con el torrente de lágrimas de su desdicha. Paso a paso se había vaciado de llanto y angustia, y para cuando arribó frente a la cueva se sentía en paz consigo misma. Estaba preparada, dispuesta a cumplir con la sentencia. Uno de los guardias que la escoltaba entró a inspeccionar el rocoso habitáculo y a dejar allí los exiguos alimentos que su tío, el soberano Creonte, había dispuesto para ella. Cuando salió, tenía restos de tierra negra en el pelo y se había arañado una pierna en la estrechez de la abertura. Trató de aparentar firmeza de ánimo para hablar a la desventurada hija de Edipo, pero las palabras no salieron de su boca. Su semblante se quebró y apartó avergonzado la mirada de la que le aguantaba, con aplomo y entereza, la condenada.
—Ofrecedme un trago de vuestra agua antes de dejar que me pierda para siempre en las entrañas de la tierra —dijo Antígona—. Y después de encerrarme, partid sin pesar: no habréis hecho más que cumplir las órdenes recibidas.
El custodio le acercó a la hija de su antiguo rey, con manos temblorosas, un odre lleno del líquido, y ella bebió hasta saciar su sed. Con los labios aún húmedos, dirigió una mirada tierna, generosa, al hermoso paisaje que la rodeaba y se llenó los pulmones con los aromas florales del sotobosque heleno. Serena, penetró en el reducido antro. Sobrecogidos por su templanza, los cuatro guardianes vieron cómo desaparecía dentro de la gruta.
Antígona notó que la temperatura era mucho más fresca que en el exterior, y su mirada tardó unos instantes en acostumbrarse a la escasa luz. No había demasiado que ver, en verdad: la raíz de un árbol sobresaliendo de lo alto de la cavidad antes de volver a incrustarse en la superficie húmeda del techo, un suelo irregular salpicado de guijarros y con un pedrusco en el centro, unas paredes de roca desnuda que envolvían con crudeza la cámara. Nada más. Inspiró profundamente un aire viciado y lóbrego. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero estaba resuelta a no dejarse vencer por el miedo. Inclinó la cabeza, cerró los ojos y se encomendó a los dioses. Así, percibió los esfuerzos de los cuatro hombres al mover la pesada roca que descansaba junto a la entrada de la cueva; notó la fricción del peñasco contra el terreno adusto; tembló cuando la colosal piedra empezó a tapar la abertura del nicho; se estremeció cuando los últimos rayos de sol se filtraron por la rendija, cada vez más pequeña, que la separaba del mundo de los vivos. La peña encajó con un estruendo seco, que restalló como un látigo empuñado por el mismísimo Zeus. La tumba estaba sellada. El silencio y la negrura lo abrazaron todo.
A pesar de sus oraciones, el terror comenzó a asediarla. Para ahuyentarlo, trató de vaciar su mente. Su esfuerzo fue en vano, pues no pudo evitar que, sin ella convocarla, se abriera paso desde las insondables neblinas de su pensar una imagen familiar, el semblante de un ser amado. ¿Era el perfil del severo Eteocles aquel que la asaltaba? Lo rechazó de plano; recordarlo le causaba demasiado dolor. Para alejarlo, abrazó el semblante que le parecía más dulce —el de Polinices— y dejó que llenara sus pensamientos, aunque su efigie también vino acompañada de un desconsuelo profundo. La última vez que lo había visto, hacía pocos días, su piel estaba fría, marmórea, grisácea: el segundo de sus hermanos estaba muerto y sus bellos ojos yacían escondidos para siempre bajo la capa fina de sus párpados azulados. Frente a una de las puertas de Tebas, bajo la blanquecina luz de la luna, Antígona se había arrodillado junto a los restos insepultos de su hermano y mientras las lágrimas y el dolor se mezclaban con la rabia y la impotencia, se descubrió fijándose, como nunca lo había hecho, en lo viril de sus facciones, en cada ángulo de su perfil, en su frente amplia, su nariz recta, sus labios gruesos, su barbilla cuadrada. Le sorprendió entonces darse cuenta de que los rasgos de su hermano eran muy parecidos a los de su añorado padre. Y frente al cadáver de Polinices hubo de recordar aquella tarde no tan lejana en Colono, cuando, de manera semejante, se había quedado admirada ante la silueta perfecta de Edipo, ante su rostro recortado contra el sol del atardecer: le pareció que a pesar de su estado, de su vejez y de su ceguera, poseía una belleza imperecedera. Una belleza compartida, la de Edipo y Polinices, que Antígona no podía olvidar.
El sol empezaba a descender sobre las montañas, proyectando las sombras alargadas de dos fatigados caminantes que avanzaban renqueantes: el marchito Edipo y su fiel hija Antígona, en cuyo brazo se apoyaba. Llevaban muchas jornadas de penoso camino desde que salieron, a la fuerza, de Tebas, y aunque la enérgica muchacha redoblaba sus esfuerzos para aliviar los dolores y el cansancio del padre invidente, también a ella le faltaba ya el vigor. Al borde del agotamiento, el paisaje que se abrió ante la vista de la joven se le antojó idóneo para el descanso del anciano: el secarral por el que transitaban se interrumpía con vegetación en un reducido soto, un estallido verde de laureles, viñas y olivos. En el centro, una roca circular ofrecía un asiento perfecto. Antígona le dijo a su padre:
Antígona encontró una roca que ofrecía el asiento perfecto para su anciano padre.
—Aquí encontrarás acomodo mientras busco agua y alimento para satisfacer tu sed y tu hambre.
Asida a su brazo, lo condujo con dulzura hasta el banco improvisado. Resoplando, el padre se dejó caer sobre el peñasco y su cara se torció en un gesto de dolor. Ya aposentado, su mano buscó a tientas la de su hija y le prodigó una fugaz caricia. Fue un gesto breve, pero preñado de un cariño infinito hacia Antígona, quien sintió que su corazón se estremecía, y con él, todo su cuerpo. Suspirando, contuvo aquel sentimiento para que no se desbordara.
Edipo restaba inmóvil, vencido, con los párpados cerrados sobre sus cuencas vacías, la cabeza caída y ambas manos apoyadas en una rama de boj que en los últimos días de trayecto le había hecho las veces de bastón. Ansiaba el descanso definitivo, el fin de tantas penurias que ni siquiera los cuidados bondadosos de su hija podían evitar. Escaseaban el alimento y la sombra; echaba en falta el cobijo de un tejado, la comodidad de una cama, el alivio de unas abluciones. Las heridas mal curadas que él mismo había infligido a sus ojos, hasta cegarlos, le dolían de manera atroz. Las piernas apenas le sostenían, su espalda se iba encorvando día a día, su barba cana crecía sin mesura, igual que sus cabellos rizados, ahora amarillentos. Su túnica, antaño de un rojo majestuoso, propio del gran monarca que la vestía, era poco más que una sábana rosácea, raída y hecha jirones. Pero más allá de todos sus calvarios físicos, de la dejadez de su apariencia, del hedor que emanaba de su cuerpo macilento, lo que más le dolía a Edipo era el alma: se había convertido en un despojo, en un paria repudiado por todos. Por todos menos por su hija.
Viéndolo tranquilo, Antígona se disponía a partir para buscar ayuda cuando vio acercarse a un campesino. Antes de que pudiesen decirle nada, el visitante se deshizo en clamores:
—¿Quiénes sois, desdichados? ¡No debéis estar aquí! ¡Marchaos de inmediato! ¡Id tan deprisa como vuestros pies os lo permitan!
—Solo somos dos caminantes en busca de cobijo y alimento —respondió sorprendida Antígona—. ¿Por qué nos recibís con tan mísera hospitalidad? ¿Tratáis a todos los visitantes de la misma manera?
—¡Nada tiene que ver con la hospitalidad! Es por pisar este terreno que os recibo así. ¡Y cualquiera de mis vecinos haría lo mismo!
—¿Qué aldea tiene vecinos tan poco acogedores?
—La blanca Colono.
—¿Colono? ¿La misma Colono protegida por la esplendorosa Atenas? —preguntó ella.
—Y por su justo rey Teseo, sí, la misma.
—No os entiendo —replicó Antígona—. Aquí no hay más que un pequeño bosque y esta roca donde mi anciano y afligido padre ha podido encontrar algo de acomodo. ¿Qué ofensa os estamos causando?
—¡Un pequeño bosque, decís! ¡Insensata! ¡Esto no es un bosque por lo menos, no uno cualquiera! —replicó excitado el hombre. Entonces se fijó en Edipo, quien no había movido un músculo desde que se dejó caer sobre el peñasco. Al reparar en su lamentable estado, comprendió que su actitud merecía una explicación—. El lugar donde os encontráis no pertenece a Colono: este bosquecillo lo poseen las temibles diosas hijas de la Tierra y de lo Oscuro.
—¿Diosas? ¿De qué diosas habláis?
—De las euménides, que todo lo ven. ¡Debéis salir de aquí para no despertar su furia iracunda! ¡Esta tierra que pisáis es sagrada!