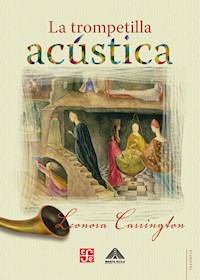
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tezontle
- Sprache: Spanisch
"La trompetilla acústica" presenta las absurdas, cómicas, paradójicas y singulares situaciones que enfrenta Marion Leatherby —mujer de 92 años encerrada en un asilo a causa del desprecio de su hijo— y las cuales padece después de recibir una trompetilla acústica que le revela un mundo diferente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LEONORA CARRINGTON
(Lancashire, Inglaterra, 1917-Ciudad de México, 2011) es considerada una de las figuras más representativas del movimiento surrealista. Estudió arte en Florencia y en Londres. En 1937 conoció a Max Ernst, con quien vivió en París. Con la llegada de la guerra huyó a España y de ahí emigró a los Estados Unidos para después establecerse definitivamente en México, donde cultivó su famosa amistad con la también pintora Remedios Varo. En el año 2000 recibió la Orden del Imperio Británico y en 2005 el Premio Nacional de Bellas Artes. Además de su prolífica obra plástica, practicó la literatura, dejando obras como La casa del miedo (1938), La señora Oval: historias surrealistas (1939), La invención del mole (1960), El séptimo caballo y otros cuentos (1992) y Leche del sueño (FCE, 2013, publicado en dos formatos: uno para adultos y otro para niños).
Imagen en portada: The House Opposite, 1945 (fragmento) © Estate of Leonora Carrington/ARS
La trompetilla acústica
TEZONTLE
LEONORA CARRINGTON
La trompetilla acústica
Traducción RENATO RODRÍGUEZ
Primera edición en francés, 1974 Primera edición en inglés, 1976 Primera edición (FCE), 2017 Primera edición electrónica, 2017
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero Imagen de portada: The House Opposite, 1945 (fragmento), © Estate of Leonora Carrington/ARS
Título original: Le Cornet acoustique Librairie Ernest Flammarion D. R. © de la traducción, Renato RodríguezLa trompetilla acústica Monte Ávila Editores, 1977
D. R. © 2017, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5215-7 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Cuando Carmela me regaló la trompetilla acústica, pudo haber previsto las consecuencias. Carmela no es lo que pudiera llamar maliciosa, simplemente ocurre que tiene un curioso sentido del humor.
La trompetilla era un bello ejemplar entre los de su clase, sin que fuera realmente moderna, lucía muy bonita con sus motivos florales dibujados en incrustaciones de plata y nácar, elegantemente curvada como el cuerno de un bisonte. La belleza no era la única cualidad de la trompetilla, amplificaba tanto los sonidos que aun las conversaciones más ordinarias se hacían harto audibles para mí.
Debo aclarar que no todos mis sentidos han sido destruidos por la edad. Mi vista es todavía excelente, aunque uso impertinentes para leer, cuando leo, lo cual ocurre muy rara vez. Verdad es que el reumatismo en cierta forma ha doblegado mi esqueleto, pero esto no me impide dar una caminata cuando hace buen tiempo y barrer mi cuarto una vez por semana, los jueves. Una forma de ejercicio que resulta a la vez útil y edificante. Todavía soy un miembro útil de la sociedad, capaz de mostrarse agradable y entretenido cuando la ocasión se presenta favorable. El hecho de no tener dientes y resultarme imposible usar dentadura postiza no me incomoda; no me siento obligada a morder a nadie, además uno puede procurarse toda suerte de comestibles suaves y fáciles de digerir: puré de papas, chocolates y pan humedecido en agua tibia constituyen la base de mi simple dieta. Nunca como carne, puesto que considero un error privar de la vida a los animales. La carne es además difícil de masticar, a menos que se sirva en trozos pequeños. Tengo ahora noventa y nueve años y por espacio de unos quince he vivido con mi nieto y su familia. La casa está situada en un barrio residencial; en Inglaterra se la consideraría como una quinta de los suburbios, con su pequeño jardín. Hay un hermoso patio que comparto con mis dos gatos, una gallina, unas cuantas moscas, una planta llamada maguey, la sirvienta indígena y sus dos desnutridos pequeñuelos.
Mi cuarto da a este hermoso patio, lo cual resulta muy conveniente pues no hay escaleras que trepar; simplemente tengo que abrir la puerta cuando quiero disfrutar de las estrellas durante la noche o del sol de la mañana, que es la única forma de luz diurna que puedo soportar.
Por algunos años y lentamente ha venido creciendo el temor de que nunca regresaré al Norte, de que nunca me alejaré de aquí. No debo abandonar la esperanza, milagros ocurren, muy a menudo ocurren. Algunas personas piensan que cincuenta años es una visita demasiado larga a un país. Para mí, cincuenta años no significan más que un espacio de tiempo pegada en un lugar donde no quiero estar en absoluto. Durante todo este tiempo he estado tratando de alejarme, sin embargo nunca pude; debe haber algún pegajoso embrujo que me retiene aquí, como una mosca pegada de un papel cazamoscas.
Un día encontraré la forma de salir de aquí y sabré por qué he permanecido tanto tiempo cuando mire de nuevo los renos y la nieve, los cerezos y praderas y escuche otra vez el canto de los tordos con la ayuda de la trompetilla que habré de conservar a costa de todo. Inglaterra no es siempre el centro de estos sueños, ni siquiera deseo vivir en Inglaterra aunque tendré que ir a hacerle una visita a mi madre, que se está poniendo vieja, aunque goza de excelente salud.
Ciento veinte años no es una edad excesiva considerada desde un punto de vista bíblico. Margrave, el mayordomo de mi madre, que me manda postales del Palacio de Buckingham, suele decirme que ella luce muy vital en su silla de ruedas, aunque cómo se puede ser vital en una silla de ruedas, no lo sé. Dice que ella está completamente ciega pero no tiene barbas, lo cual debe ser una alusión a una foto mía que les envié como regalo de Navidad el año pasado.
En efecto, poseo una barbita corta y gris, que gente convencional podría encontrar repulsiva, aunque personalmente yo la encuentro harto elegante. “Sobre gustos y colores…”
A Inglaterra iría sólo para permanecer unas pocas semanas, luego realizaría el gran sueño de mi vida y me iría a Laponia para pasear en un trineo arrastrado por perros lanudos.
Ésta, naturalmente, es una digresión; no quiero que nadie piense que mi mente desvaría. A decir verdad desvaría, pero nunca más allá de donde yo quiero.
De modo que vivo con mi nieto, Galahad, más que todo en el patio.
Galahad tiene una familia numerosa y no es rico en absoluto; vive del escaso sueldo pagado a los empleados del servicio exterior que no son embajadores (los embajadores, me han dicho, reciben una paga más amplia del gobierno, lo cual al parecer no se justifica pues reciben alimentación gratuita por cuenta del pueblo del país que representan). Galahad está casado con la hija del gerente de una fábrica de cemento; se llama Muriel y es hija de padres ingleses.
Muriel y Galahad tienen tres hijos, uno de los cuales, el menor, todavía vive aquí con nosotros. Este muchacho, Robert se llama, tiene veinticinco años y sigue soltero. Robert no tiene un carácter agradable y desde niño era malo con los gatos. Anda, además, en una motocicleta y trajo un televisor a la casa. Actualmente, rara vez voy a la parte delantera de la casa, dado que mis modales en la mesa se salen de lo acostumbrado. La edad lo hace a uno menos sensible a la idiosincrasia de los demás. De todos modos, no proporciono molestias a nadie y mantengo mi cuarto y mi persona limpios sin ayuda de ninguno.
Con cada semana llegan algunos pequeños placeres: de noche cuando hay buen tiempo, el cielo, las estrellas y naturalmente la luna en todo su esplendor.
Los lunes, cuando hace buen tiempo, bajo dos cuadras por la calle y visito a mi amiga Carmela. Ella vive en una casa pequeña con su sobrina que hornea tartas para un salón de té sueco a pesar de ser hispana. Carmela tiene una forma de vida muy llevadera y es bastante intelectual; lee libros a través de unas elegantes antiparras y rara vez habla consigo misma. Carmela teje unos suéteres muy elegantes, pero el gran placer de su vida consiste en escribir cartas. Carmela escribe cartas a gentes de todas partes del mundo a quienes nunca ha conocido, firmándolas con toda suerte de románticos nombres, jamás, desde luego, con el suyo propio. Carmela despreciaría las cartas anónimas, ¿y quién sería tan poco práctico como para responderlas? Estas cartas maravillosas salen por correo aéreo, escritas en una forma celeste con la fina caligrafía de Carmela. Nunca llega una respuesta. La gente no tiene tiempo para nada realmente interesante.
Una hermosa mañana fui a hacerle la acostumbrada visita a Carmela, que me esperaba en su puerta. Pude darme cuenta en seguida de que era presa de una gran excitación porque había olvidado ponerse la peluca, Carmela es calva. En ocasiones corrientes, nunca saldría a la calle sin su peluca, siendo como es un poco vanidosa. La peluca roja es como un gesto de reina hacia su larga cabellera perdida, que era abundante y del color de las zanahorias maduras.
Desprovista de su habitual y gloriosa corona, Carmela lucía muy emocionada y yo podía darme cuenta de que hablaba sola. Le traía un huevo que la gallina había puesto esa misma mañana y se me cayó cuando ella se aferró a mi brazo, lo cual fue un hecho desgraciado porque el huevo ya no podía recuperarse.
—¡Marion! Te estaba esperando —dijo ella sin prestar atención al huevo caído—. Llegas con veinte minutos de retardo. Algún día olvidarás venir del todo.
Su voz era un delgado hilillo y esto fue más o menos lo que ella dijo, pues naturalmente yo no podía oírla. Me arrastró hacia adentro y tras varios intentos me hizo comprender que tenía un regalo para mí. ¡UN REGALO! ¡UN REGALO! ¡UN REGALO!
Carmela me ha hecho regalos muchas veces; algunas veces tejidos, ocasionalmente golosinas, pero nunca la había visto presa de tal excitación.
Cuando Carmela desenvolvió la trompetilla acústica yo no tenía idea de si se trataría de algo para comer, para beber o si, por ventura, sólo de un adorno. Después de una serie de complicados gestos la puso en mi oreja y lo que yo siempre había escuchado como un delgado y distante hilo de voz, llenó mi cabeza como el bramido de un toro furioso.
—¿PUEDES OÍRME? ¡Ah, Marion!
Podía, en efecto, y era aterrador. Asentí, perdida el habla: este espantoso sonido era peor que el ruido de la motocicleta de Robert.
—Esta magnífica trompetilla va a cambiar tu vida —vociferó Carmela.
—No me grites —pude finalmente decir—. Me pones nerviosa.
Carmela y yo tuvimos que echarnos a reír.
—Un milagro —dijo Carmela todavía excitada pero usando un tono de voz más bien apacible—. Tu vida cambiará.
Ambas nos sentamos y chupamos un caramelo con sabor a violeta de los que le gustan a Carmela porque endulzan el aliento, a los que me estoy acostumbrando a pesar del más bien desagradable sabor y comenzando a disfrutar en aras de mi afecto por Carmela.
Entonces nos pusimos a pensar sobre todas las revolucionarias posibilidades de la trompetilla acústica.
—No solamente podrás sentarte y escuchar bella música, sino que estarás en la feliz situación de poder espiar y averiguar lo que tu familia dice acerca de ti, lo cual será muy divertido —dijo Carmela, habiendo terminado de chupar su pastilla de violeta y encendiendo el pequeño puro de tabaco negro que suele fumar en las grandes ocasiones.
—La existencia de la trompetilla debe ser mantenida en secreto —agregó—, porque pueden quitártela si no quieren que sepas lo que hablan.
—¿Por qué querrían esconder nada de mí? —pregunté pensando en la afición de Carmela por el drama—. No les causo ningún problema, casi nunca me ven.
—Uno nunca sabe —dijo Carmela—. La gente mayor de siete años o menor de setenta no es de confiar, a menos que sean gatos; nunca está de más ser muy cuidadoso. Pienso en el goce de escuchar las conversaciones de la gente cuando ellos creen que uno no puede oírlos.
—¿Cómo se puede evitar que vean la trompetilla? —dije con aire de duda—. ¡Los bisontes son animales grandes!
—Claro está que no debes dejarles verte usándola, debes esconderte y escuchar —me advirtió Carmela.
Yo no había pensado en esconderme; la trompetilla me ofrecía una aventura.
—Bueno, Carmela —dije—. Es una gran gentileza de tu parte regalarme la trompetilla, y estos diseños de nácar son muy bonitos, parecen jacobinos.
Carmela lucía contenta:
—Podrás escuchar la última carta que escribí y que no he despachado porque quería leértela antes de hacerlo. Desde que me robé la guía de teléfonos de París, en el consulado francés, mi producción de cartas ha aumentado. No tienes idea de los bellos nombres de París. Esta carta va dirigida a Monsieur Belvedere de Oise Noisis, Rue de la Roche Potin, París 11. A duras penas podrías inventar algo más sonoro. Puedo imaginármelo como un frágil caballero, todavía elegante, con una pasión por los hongos tropicales que cultiva en un armario estilo imperio. Usa chalecos bordados y viaja con maletas de color púrpura.
—¿Sabes, Carmela? —dije—. A veces pienso que pudieras recibir una respuesta a tus cartas si no impusieras tu imaginación a la gente que nunca has visto. Belvedere Noise Oisis es sin duda un bello nombre, pero supón que es gordo y colecciona canastas de mimbre. Supón que nunca viaja y que no tiene maletas, supón que es un joven con aficiones náuticas; debes ser práctica; pídeles que te envíen una fotografía.
—Algunas veces, Marion, piensas muy negativamente —dijo Carmela—. Aunque sé que tu corazón es generoso, no hay razón para que Monsieur Belvedere de Oise Noisis haga algo tan trivial como coleccionar cestas de mimbre. Él es frágil, pero intrépido; tengo intención de enviarle algunas esporas de hongos para enriquecer su colección de especies que recibe del Himalaya.
Carmela entonces me leyó la carta. En ella decía ser una famosa alpinista peruana que había perdido un brazo tratando de salvar la vida de un cachorro de oso atrapado al borde de un precipicio. La osa madre le había arrancado el brazo de un mordisco. La carta continuaba dando toda suerte de información acerca de los hongos de las grandes altitudes y ofrecía enviar muestras. Realmente —pensé— Carmela da por sentadas muchas cosas.
Cuando me fui de casa de Carmela era casi la hora del almuerzo. Llevaba la trompetilla bajo el brazo envuelta en papel de seda ocultándola con mi chal y caminaba lentamente para ahorrar energía.
Era presa de gran excitación y casi había olvidado que había sopa de tomate para el almuerzo. La sopa enlatada de tomate siempre me ha encantado y no la tomamos muy a menudo.
Mi estado de alegría me impulsó a entrar por la puerta del frente en lugar de hacerlo por la puerta de servicio que es mi manera usual de entrar a casa. Muriel había escondido algunos chocolates detrás de los anaqueles con libros y pensé que podía tomar unos pocos. Muriel es muy tacaña con los dulces; si fuera más generosa no estaría tan gorda. Muriel había salido a comprar las fundas para los muebles a fin de ocultar las manchas de grasa que tenían en su tapicería. Personalmente, me disgustan esas fundas y prefiero muebles lavables de mimbre porque resultan menos deprimentes que la tapicería cuando está manchada. Desgraciadamente, Robert estaba en la sala agasajando a dos de sus amigos con algunas bebidas. Todos me miraron fijamente cuando les expliqué que había salido a dar mi caminata de los lunes. Mi dicción no es muy buena a causa de haber perdido todos mis dientes. Robert lucía embarazado al principio y luego furioso; me tomó por un brazo y me empujó rudamente hacia el pasillo. Como dice Carmela, la gente de menos de setenta y más de siete no son nunca dignos de confianza.
Como de costumbre tomé mi almuerzo en la cocina y después me fui a mi cuarto a cepillar a los gatos, Marmeen y Tchatcha. Yo los peino todos los días para mantenerles la larga pelambre bonita y brillante y el pelo que sueltan lo guardo para Carmela, que me ha prometido hacer con él un suéter cuando haya reunido suficiente. He llenado ya dos tarros de jalea con el bello y suave pelo y se me hace un placentero y económico modo de tener prendas tibias para el invierno. Carmela opina que una chaqueta de lana sin mangas y con la botonadura al frente es una prenda práctica para cuando hace frío. Tengo una simple rueca india que podría usar para hacer hilados con la lana de los gatos. Mientras espero reunir suficiente, he estado practicando y haciendo hilados con desperdicios de algodón y me sentiría muy ocupada y feliz si no sintiera tanta nostalgia por el Norte. Dicen que uno puede ver la Estrella Polar desde aquí y que nunca se mueve; jamás he podido descubrirla; Carmela tiene un planisferio pero no hemos podido descubrir cómo se usa. Hay muy pocas personas a quienes se podría consultar sobre tales temas.
Una vez que hube escondido cuidadosamente la trompetilla, me dispuse a realizar mis tareas del mediodía.
La gallina roja parecía estar poniendo otro huevo en la cama; Marmeen se resistía a que le peinara la cola bien peinada, todo como de costumbre.
La súbita aparición de Galahad en el dintel de la puerta de mi cuarto casi me hace caer de la silla en mi asombro. La última vez que mi nieto visitó mi cuarto fue en la dramática ocasión en que la caldera explotó y vino acompañado por un plomero; una visita informal era algo muy fuera de lo común. Se estuvo en la puerta haciendo muecas con la boca. Supongo que decía algo. Puso una botella de oporto sobre la cómoda, gesticuló un poco más y salió del cuarto. Este sorprendente comportamiento me mantuvo intrigada y preocupada hasta el atardecer. No era mi cumpleaños, por lo demás nunca me hace un regalo; a juzgar por el tiempo, no era Navidad. ¿Por qué haría tales extravagantes cambios en sus hábitos? Claro está que si yo tuviera el don que tiene Carmela de la psicología perceptiva, podría haberme asustado. En todo caso y en cuanto a mi conocimiento se refiere, no hay nada que yo pudiera haber hecho para cambiar el futuro. Una buena parte de mi vida la he empleado esperando, infructuosamente las más de las veces. Tracé un plan de acción a fin de descubrir los motivos de la insólita gentileza de Galahad; no es que le falten sentimientos humanitarios, sino que considera la gentileza hacia los seres que cree inanimados como una pérdida de tiempo.
Cuando el atardecer se convirtió en noche y la hora de la cena había pasado, esperé que la criada se retirara y entonces desenvolví la trompetilla y fui a esconderme en el oscuro pasillo que comunica la cocina con la sala. La puerta allí estaba siempre abierta, de modo que no tuve dificultad para contemplar un bello cuadro de la vida en familia. Galahad estaba sentado frente a Muriel cerca de la chimenea que contenía unas brasas eléctricas; estaban apagadas, pues el tiempo era cálido, de todos modos nunca daban calor.
Robert estaba sentado en el estrecho sofá y se entretenía cortando en tiras el periódico de la mañana.
Las fundas nuevas ya estaban colocadas en las sillas y el sofá; eran de color castaño oscuro, prácticas y fáciles de lavar. Los tres miembros de mi familia sostenían una animada discusión.
—Aun si no sucediera nunca más, me sentiría avergonzado de invitar alguno de mis amigos aquí —vociferó Robert, tan estentóreamente que tuve que retirar la trompetilla un poco de mi oreja.
—Yo creí que todo había sido decidido —dijo Galahad—. No tienen por qué seguir tan exaltados si ya hemos acordado entre todos que la abuela lo pasaría mejor en un hogar de ancianos.
—Tú siempre decides las cosas con veinte años de retardo —dijo Muriel—. La abuela ha sido causa de ansiedad y molestias para nosotros durante los últimos veinte años y tú has sido testarudo y débil manteniéndola aquí sólo por satisfacer tu morboso sentimentalismo.
—Eres injusta, Muriel —dijo Galahad sin mucha entereza—. Bien sabes que nunca tuvimos los medios de mantenerla en una institución antes de la muerte de Charles.
—El gobierno dispone de instituciones para los viejos y enfermos —exclamó Muriel—. Debió habérsela enviado hace largo tiempo.
—No estamos en Inglaterra —dijo Galahad—. Las instituciones de esa clase aquí no son propias para seres humanos.
—A la bisabuela —dijo Robert—, no se le puede considerar como un ser humano. No es más que una bolsa vieja de carne en descomposición.
—¡Robert! —exclamó Galahad sin mayor convicción—. ¡Robert!
—¡Pues bien, basta ya! —gritó Robert—. Invito a un par de amigos aquí a beber una copa y ese monstruo se aparece gritando en pleno día. Yo la eché fuera.
—Recuerda, Galahad —añadió Muriel—, la gente a esa edad son como vegetales, ni siquiera son animales. Ella lo pasará mejor en un lugar donde haya personal entrenado que la cuide; hoy día esos lugares están de lo más bien organizados. Me entrevisté hoy con el director de la institución; el doctor Gambit es un médico y su hogar para ancianos y enfermos parece el mejor lugar para la abuela.
—No hay más que discutir —dijo Galahad—. Todos estamos de acuerdo en que la abuela sea enviada donde el doctor Gambit y su esposa, espero que se sienta contenta. A propósito, la institución se llama El Pozo de la Hermandad de la Luz.
—Su cuarto será un excelente taller de motocicletas —dijo Robert—. Mientras más pronto se vaya, mejor.
Retiré la trompetilla de mi oído porque me dolía el brazo; la conversación me había revelado tal cúmulo de repulsivos cambios planeados para mi vida, que me sentí impulsada a irme a la cama y tratar de pensar.
Ya en mi cuarto, con la camisola de lana puesta, me di cuenta que estaba temblando con calentura. La idea que me atormentaba fue, al principio, “los gatos. ¿Qué pasará con los gatos?”, luego, “Carmela, ¿qué hará Carmela los lunes por la mañana?”, y la gallina roja, “¿qué será de la gallina roja? ¿dónde pondrá los huevos?”, y “¿cómo se atreven a suponer que uno está mejor muerto que vivo?” “¿Cómo pudieran saberlo?” ¡Oh Venus!, ¿qué he hecho para merecer esto? (Siempre le rezo a Venus por ser una estrella tan brillante y reconocible.) (“El conocimiento de lo que es mejor para los otros y la decisión de hacerles bien, les guste o no.”) “¡Oh, Venus!, ¿y los gatos? ¿Qué será de Marmeen y Tchatcha? Nunca hilaré su lana para hacerme el suéter con que calentar mis huesos, nunca me vestiré con lana de gato. Probablemente tendré que ponerme un uniforme y ninguna gallina roja pondrá todos los días un huevo en mi cama.” Atormentada por todas estas terribles visiones, caí en algo más cercano a la catalepsia que al sueño.
Claro está que al día siguiente visité a Carmela para contarle las espantosas noticias. Llevé mi trompetilla, puesto que esperaba escuchar un buen consejo.
—Algunas veces —dijo Carmela—, soy clarividente. Cuando vi la trompetilla en la tienda de antigüedades me dije: “He aquí justamente lo que Marion necesita”, y la compré en seguida, tuve una premonición. Son noticias horribles, tengo que pensar en algo.
—¿Qué te parece El pozo de la Hermandad de la Luz? —pregunté—. A mí me asusta.
—¡El Pozo de la Hermandad de la Luz! —dijo Carmela—. Es sin duda algo extremadamente siniestro. No lo supongo una empresa para moler viejas damas y convertirlas en polvo alimenticio para el desayuno, sino algo espiritualmente siniestro. Suena horrible. Tengo que pensar en alguna forma de liberarte de las fauces del pozo de la luz.
Esto parecía divertirla sin razón alguna y parloteaba aunque podía darme cuenta que se hallaba muy alterada.
—No me permitirán llevar los gatos —dije—. ¿Qué dices tú?
—¡Gatos no! —dijo Carmela—. A las instituciones no les gustan los animales, creen que los animales son un mal inevitable para propósitos alimenticios. Las instituciones no se permiten de hecho gustar de nada, no tienen tiempo.
—¿Qué haré? —dije—. Es una pena suicidarse después de haber vivido noventa y nueve años sin entender nada.
—Podrías escapar a Laponia —dijo Carmela—. Podríamos tejer una tienda aquí, de modo que no tengas que comprar una cuando llegues.
—No tengo dinero —repliqué—, nunca podríamos llegar a Laponia sin dinero.
—El dinero es una lata —dijo Carmela—. Si yo tuviera alguno te lo daría; tomaríamos unas vacaciones en la Riviera durante el viaje a Laponia e incluso podríamos ir al casino a probar suerte en la ruleta.
Carmela no podía darme consejo práctico alguno.
Las casas son como los cuerpos. Nos apegamos a sus muros, sus techos y sus objetos, del mismo modo que a nuestros hígados, esqueletos y torrente sanguíneo. No soy ninguna belleza, no necesito que un espejo me lo haga saber; sin embargo, me aferro a este carapacho descarnado como si se tratara del cuerpo intachable de la misma Venus. Esto va también con el patio posterior y el cuartito que ocupaba entonces, mi cuerpo, los gatos, la gallina roja, todas las partes de mi cuerpo y el vacilante flujo de mi sangre. La separación de estos seres y objetos familiares era la muerte misma. No había remedio para esa espina hundida en mi corazón y en su hilillo de sangre vieja. Pero ¿no era el viaje a Laponia con sus perros peludos una violación también de esos amados hábitos? Sin duda que sí, pero cuán diferente es una institución para viejas decrépitas.
—Si por casualidad te encerraran en un cuarto del décimo piso —dijo Carmela, encendiendo uno de sus puros—, podrías usar un montón de esas cuerdas que tejes y escapar. Yo podría esperarte abajo con una metralleta y tal vez con un automóvil, alquilado, por supuesto. No creo que resultaría demasiado caro alquilar un automóvil por una hora o dos.
—¿De dónde sacarías la metralleta? —le pregunté intrigada ante la idea de Carmela armada con tan mortífero artefacto—. ¿Y cómo se usan? Nunca pudimos usar el planisferio, mucho menos podríamos manejar una metralleta que debe ser mucho más complicada.
—Las metralletas son fáciles de manejar —dijo Carmela—. Son la simplicidad misma. Las cargas con un montón de balas y aprietas el gatillo. No se requiere ningún talento del otro mundo y no tienes que hacer blanco siquiera; el ruido aterra a la gente, creen que eres un ser peligroso si te ven con una metralleta.
—Tú pudieras ser peligrosa —dije alarmada—. ¿Supón que me das a mí por error?
—Yo solamente apretaría el gatillo por absoluta necesidad —dijo Carmela—. Suponte que suelten tras de nosotras una manada de perros policía, en tal caso tendría que disparar. Una jauría entera de perros es un excelente blanco, digamos que sean cuarenta perros a una distancia de unos tres metros, no sería fácil errar. Además yo siempre podría distinguirte de un sabueso Doberman furioso.
No lograba sentirme del todo a gusto con el razonamiento de Carmela.
—Supongamos —argüí— que fuera sólo un perro policía dándome caza en círculos, podrías fácilmente herirme a mí en lugar del perro.
—Tú —dijo Carmela, dándole estocadas al aire con su puro—, estarás trepando por tu cuerda hasta el décimo piso y los perros me atacarán a mí, no a ti.
—Bueno —dije sin estar completamente convencida—, cuando dejemos el patio de ejercicio (sería un patio de ejercicio —lo supongo— rodeado de altas paredes) cubierto de cadáveres de perros policía, ¿qué haremos? y ¿dónde iremos?
—Nos uniremos a una banda en un lugar de veraneo elegante, ¿sabes?, y les diremos a los apostadores los caballos ganadores con anticipación.
Carmela se me iba por la tangente; hice un esfuerzo por hacerla volver al tema.
—Creí que me habías dicho —le dije— que dentro de esas instituciones no se permiten animales, cuarenta perros policía son sin duda cuarenta animales.
—Los perros policía —afirmó Carmela— no son, hablando con propiedad, animales. Los perros policía son seres pervertidos sin mente animal. Si los policías no son seres humanos, ¿cómo pueden los perros policía ser animales?
Era imposible contestar a esto. Carmela debió de haber sido abogado, tan hábil que era para construir sofismas.
—Podrías asimismo decir —le dije— que los perros pastores escoceses no son perros sino ovejas pervertidas; si mantienen cuarenta perros policía en una institución, ¿qué diferencia significarían uno o dos gatos?
—Piensa en los pobres gatos viviendo en constante angustia en medio de cuarenta feroces sabuesos —Carmela miró frente a mí con expresión agónica y prosiguió—. Su sistema nervioso no podría sobrevivir en una institución como ésa.
Tenía razón, desde luego, como de costumbre.
Sintiéndome todavía aplastada por la desesperación, a duras penas regresé a casa. Cuánto echaría de menos a Carmela y sus estimulantes consejos, los puros negros, las pastillas con sabor a violetas. En una institución probablemente me harán chupar cápsulas de vitaminas. Vitaminas y sabuesos, paredes grises, metralletas. No podía pensar coherentemente, el horror de la situación flotaba en enredados amasijos, me dolía la cabeza como si me la hubieran rellenado con alambre de púas.
La fuerza de la costumbre, más que las piernas, me llevó de vuelta a la casa y me senté en el patio trasero. Extrañamente me sentía en Inglaterra y era domingo a mediodía. Me hallaba sentada, con un libro en las manos, en un asiento de piedra bajo un macizo de lilas. Próximos a mí, los romeros saturaban el aire con su perfume. En las cercanías jugaba al tenis, los golpes de raqueta se oían con toda regularidad. Esto era el jardín holandés desaparecido. ¿Por qué holandés?, me pregunto. ¿Las rosas? ¿Los parterres geométricos floridos? o quizás ¿por qué está sumergido? Las campanas repican, es la iglesia protestante. ¿Hemos ya tomado el té? Emparedados de pepino, tarta de anís, panecillos. Sí, seguro que ya hemos tomado el té.
Mi largo y oscuro cabello es suave como el pelo de un gato, soy bella. Ésta es como una gran sacudida porque acabo de darme cuenta de que soy bella y me preocupa. ¿Por qué? La belleza constituye una gran responsabilidad, como cualquier otra; las mujeres bellas llevan vidas especiales, como los primeros ministros, pero no es eso lo que en realidad quiero, debe haber algo más… El libro, puedo verlo ahora; las fábulas de Hans Christian Andersen, La reina de las nieves.
La reina de las nieves, Laponia. La pequeña Kay resolviendo problemas de aritmética en el helado castillo.
Ahora veo que me ha sido planteado un problema que no puedo resolver aunque he estado tratando de hacerlo por muchos, muchos años. Aquí, no estoy realmente en Inglaterra en este perfumado jardín, aunque no acaba de desaparecer como hace casi siempre; estoy inventando todo esto y está a punto de desaparecer, pero no lo hace. Sentirse tan fuerte y tan feliz es demasiado peligroso, algo horrible está a punto de ocurrir y tengo que encontrar rápidamente el remedio.
Todas las cosas que amo van a desintegrarse y no hay nada que pueda evitarlo a menos que resuelva el problema de la Reina de la Nieve. Ella es la Esfinge del Norte de piel crujiente y diamantes en las diez garras de cada pie, su sonrisa está congelada y sus lágrimas repiquetean como granizo sobre los extraños diagramas dibujados a sus pies. En alguna parte, alguna vez, debo haber traicionado a la Reina de la Nieve, pues ahora, con seguridad, debiera saber.
El joven vestido con traje blanco de franela ha venido a preguntarme algo: ¿No quisiera jugar tenis? Bien, realmente no soy muy buena deportista. ¿Sabes? Es por eso que prefiero leer algún libro. No, no necesariamente intelectual, cuentos de hadas. ¿Cuentos de hadas a tu edad?
¿Por qué no? ¿Qué es edad en todo caso? Algo que no comprendes, mi amor.
Los bosques están ahora llenos de anémonas silvestres. ¡Vayamos! No, querida, no dije enemas silvestres, dije anémonas silvestres, flores; cientos y miles de flores silvestres a lo largo y lo ancho del terreno, bajo los árboles, trepando por el camino hasta la altura del mirador. No tienen olor pero su presencia es como un perfume y tan obsesionante como si lo fuera. Las recordaré toda mi vida.
¿Te diriges a alguna parte, querida? Sí, a los bosques.
Entonces ¿por qué dices que las recordarás toda la vida?
Porque eres parte del recuerdo y vas a desaparecer; las anémonas florecerán eternamente, nosotros no.
Querida, deja de filosofar, no te va bien, tu nariz se enrojece.
Desde que descubrí que era realmente bella, no me importa que mi nariz enrojezca si conserva su bella forma.
Eres odiosamente vanidosa.
No, querido, no realmente, porque tengo un espantoso presentimiento de que desaparecerá antes que sepa para qué sirve. Estoy tan asustada que no podría disfrutar de ser vanidosa.
Eres una maniaca depresiva y me aburriría como una ostra si no fueras tan bonita.
Nadie podría aburrirse conmigo; tengo tanto espíritu.
Demasiado, además de un bello cuerpo, gracias al cielo.
La luz verde y dorada de los bosques, mira los helechos. Dicen que las brujas hacen cosas mágicas con ellos. Son hermafroditas.
¿Las brujas?
No, los helechos. Alguien trajo aquel enorme abeto azuloso del Canadá, costó millones y millones. ¡Qué tontería, traer un árbol de América! ¿No odias América? No, ¿por qué debería odiar a América, nunca he estado allá, son espantosamente civilizados.
Bien, yo odio América porque sé que si vas nunca puedes marcharte y pasarás la vida llorando por los enemones que nunca volverás a ver.
Quizás América está cubierta de cabo a rabo de flores silvestres, principalmente anémonas.
Desde luego que no lo está.
¿Cómo puedes saberlo con tanta certeza?
No la parte de América en que estoy pensando. Hay otras clases de flores, plantas y polvo, polvo, polvo. Puede que algunas palmeras, y algunos vaqueros galopen por aquí y por allá montados en vacas.
¡Montan a caballo!
Bueno, caballos. ¿Tiene importancia cuando se está tan mal de salud como para no poder regresar que cabalguen caballos o cucarachas?
Bueno, no tienes que irte a América. ¡Así que alégrate!
¿No? ¿Quién sabe? Algo me dice que voy a ver buena parte de América y que estaré muy triste allá, a menos que un milagro ocurra.
¡Milagros! ¡Brujas! ¡Cuentos de hadas! ¡Vamos, querida, madura un poco!
No creas en magia si no quieres, pero en este mismo momento algo muy extraño está ocurriendo. Tu cabeza se ha disuelto en el aire y puedo ver los rododendros a través de tu estómago; no es que te hayas muerto, ni que nada tan igualmente dramático haya pasado, simplemente te pierdes a lo lejos y ni siquiera puedo recordar tu nombre. Me acuerdo de la franela blanca de tu traje mejor que de ti. Recuerdo todas las cosas que sentí sobre el traje de franela blanca, pero quienquiera que lo hacía caminar de un lado para otro ha desaparecido totalmente.
¿Conque me recuerdas como un traje de lino rosado sin mangas y mi rostro se confunde con docenas de otros rostros, no tengo siquiera nombre? ¿Por qué entonces tanto alboroto por la individualidad?
Me pareció oír reír a la Reina de la Nieve; rara vez lo hace.
Y allí estaba yo amodorrada en mi terrible y viejo carapacho y Galahad estaba tratando de decirme algo. Vociferaba con toda la fuerza de su garganta.
—No, abuela, no estoy invitándote a jugar tenis. Estoy tratando de darte una noticia agradable e importante.
—¿Agradable? ¿Importante?
—Te vas de vacaciones; ¡vas a divertirte mucho!
—Querido Galahad, no me cuentes historias tontas. Ustedes me están enviando a un hogar para mujeres seniles, porque me consideran una repulsiva bolsa vieja y me atrevo a decir que desde su punto de vista tienen razón.
Se quedó frente a mí haciendo muecas, sorprendido como si yo hubiera sacado una cabra de mi gorro, esto duró por un buen rato.
—Esperamos que seas razonable en esto —exclamó Galahad—. Te sentirás a gusto y tendrás buena compañía.





























