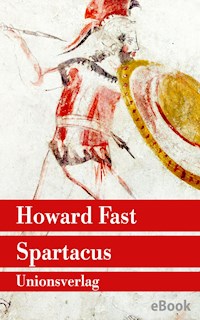Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Qué harías si tuvieras que elegir entre vivir en una reserva o luchar por tu libertad? Esta es la pregunta que se plantean los cheyenes, una nación de nativos norteamericanos que se rebeló contra el gobierno de Estados Unidos en 1878. En esta novela histórica, Howard Fast cuenta cómo 300 miembros de esta tribu, liderados por los jefes Cuchillo Romo y Pequeño Lobo, emprenden una épica huida desde el territorio indígena en Oklahoma hasta su hogar ancestral en Wyoming y Montana. Perseguidos por el general Crook y diez mil soldados, enfrentarán todo tipo de adversidades, desde el hambre y el frío hasta los ataques de otros indios y colonos; su gesta quedará grabada en la memoria de su pueblo y de toda una nación. Basada en una exhaustiva investigación, La última frontera es una obra maestra de la literatura histórica, que retrata el valor, la dignidad y la resistencia de los cheyenes, así como la crueldad y el racismo de sus perseguidores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
953
LA ÚLTIMA FRONTERA
HOWARD FAST
La última frontera
Traducción de VÍCTOR ALTAMIRANO
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición en inglés, 1941 Primera edición, 2024 [Primera edición en libro electrónico, 2024]
Distribución mundial
© 1941, Howard Fast. Todos los derechos reservados. Traducción autorizada de la edición inglesa publicada por primera vez por North Castle Books, un sello de M. E. Sharpe, Inc., y publicada ahora por Routledge, miembro de Taylor & Francis Group LLC.
D. R. © 2024, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-8427-1 (rústica)ISBN 978-607-16-8459-2 (ePub)ISBN 978-607-16-8460-8 (mobi)
Impreso en México • Printed in Mexico
ÍNDICE
Introducción
Prólogo
I. El incidente en Darlington
II. Tres fugitivos
III. Comienza la persecución
IV. Un interludio en Washington
V. Vaqueros e indios
VI. Se cierra la trampa
VII. Cuestiones de justicia
VIII. Los vencedores y los vencidos
IX. Libertad
X. El final del camino
Un epílogo
Para mi padre, que me enseñó a amar no solamente lo que Estados Unidos ha sido, sino también lo que será.
La experiencia histórica nos muestra que nada que esté mal en principio puede estar bien en la práctica. Las personas son propensas a engañarse en esa cuestión, pero el resultado final siempre demostrará la verdad de esa máxima. Una violación de los derechos igualitarios no puede servir nunca para mantener instituciones fundadas en ellos.
CARL SCHURZ
INTRODUCCIÓN
Pareciera haber pasado una eternidad —y supongo que así es, una pequeña eternidad— desde que mi esposa y yo fuimos al oeste a buscar los hechos de la huida de los cheyenes hacia el norte, desde su reserva en Oklahoma hasta sus antiguos cotos de caza en las Colinas Negras. Había leído uno o dos párrafos sobre esa increíble travesía en el libro de Struthers Burt dedicado al territorio del río Powder. Eso fue en 1939. Llevábamos casados dos años; los dos éramos jovencitos a inicios de sus veintenas.
Nunca antes habíamos estado en el oeste. Supongo que podría decirse que, en realidad, no habíamos estado en ningún lugar. Yo tenía una vida exigua como escritor, muy exigua en esos años de la Depresión. Teníamos un Ford de 1931 que habíamos comprado por cuarenta dólares, pero no parecía capaz de soportar un viaje largo, así que lo cambiamos por veinte dólares y compramos un Pontiac de 1933 por setenta y cinco dólares. Era un gran automóvil y lo condujimos por ocho mil kilómetros a través del oeste. Recorrimos el mismo terreno que los cheyenes, la historia que este libro narra. Hablamos con algunos viejos cheyenes que habían participado en esa huida. En la Universidad de Oklahoma, en Norman, donde vivimos por un tiempo, hablamos con jóvenes estudiantes cheyenes y arapajós cuyos padres y abuelos les habían contado esa historia y pasamos la mayor parte de un día con Stanley Vestal, quien era la mayor autoridad del país sobre los indios de las llanuras. Nos esforzamos inútilmente por aprender un poco de lengua cheyene, pero renunciamos desesperados y, cada vez que hablábamos con indios, recurríamos a un traductor.
Éramos dos jóvenes en un país extraño que contemplaban la realidad de personas a las que sólo habíamos encontrado en libros y películas, y no tardamos en darnos cuenta de que todo lo que habíamos leído o visto en películas formaba parte de una mentira gigantesca. Estábamos en contacto con un pueblo noble y hermoso y tal vez nos abrumó la diferencia entre los hechos y la ficción.
Todo eso ocurrió años antes de que comenzaran a escribirse libros y hacerse películas que intentaban contar la verdad de nuestras batallas con los indios de las llanuras; así que, de alguna manera, estábamos abriendo camino.
Cuando regresé a casa y reunimos las notas que mi esposa había hecho y la suma de nuestra experiencia, escribí un libro titulado La última frontera que publicó Duell, Sloan and Pearce en 1941.
No estaba ni remotamente preparado para el torrente de elogios que recibió. Pearl Harbor aún estaba lejos, pero, ante el sufrimiento de las personas de la Europa ocupada, adquirió la forma de una especie de parábola. Ese libro se convirtió en un best-seller —mi primero— y se ha traducido a cincuenta y una lenguas extranjeras. Ha vendido, a lo largo de sus diversas ediciones, más de un millón de ejemplares, y ahora, en mi octogésimo segundo aniversario, se está reimprimiendo.
Al momento de su publicación, Carl Van Doran, el historiador, dijo sobre él: “No sé de ningún otro episodio de la historia occidental que se haya perpetuado de manera más verdadera y sutil que éste. Una gran historia perdida se ha vuelto a encontrar y, en la forma en que se cuenta aquí, promete pervivir durante generaciones”.
PRÓLOGO
Hace sesenta y dos años Oklahoma era conocida como el Territorio Indio. Un trecho caliente, quemado por el sol y polvoriento de tierra seca, ríos secos, pasto amarillo y pinos reales americanos que estaba destinado a ser lo que su nombre indicaba: Territorio Indio.
Durante doscientos años, como un joven gigante en crecimiento, Estados Unidos se había lanzado a través de un continente, de un océano a otro, de un pico a otro. En 1878, el trabajo se había completado, las montañas se habían escalado, los valles se habían llenado. La frontera había desaparecido y ya era un estribillo nostálgico en canciones y cuentos.
Los ferrocarriles se expandían por las planicies, del norte al sur, del este al oeste. Podía enviarse un telegrama de San Francisco a Nueva York en dos minutos o atravesar las llanuras en tren en dos días.
Los texanos habían llevado su ganado hacia el norte, a los valles exuberantes de Wyoming, y los suecos y los noruegos ya avanzaban en manadas hacia las praderas para sentir la tierra café y rica que retrocedía ante los filos de sus arados.
Era una buena época, con una nación que se volvía adulta, con Tom Edison que inventaba la bombilla eléctrica para alejar la oscuridad de una vez por todas, con la prosperidad que regresaba, con las heridas que estaban sanando de esa guerra amarga y que más valía olvidar, con Rutherford Birchard Hayes que terminaba su discurso inaugural con las siguientes palabras: “Una unión que no dependa de las restricciones de la fuerza sino de la devoción amorosa de un pueblo libre; ‘y que todo quede ordenado así y apoyado sobre los mejores y más firmes cimientos, que la paz y la felicidad, la verdad y la justicia, la religión y la piedad se establezcan entre nosotros durante generaciones por venir’”.
El mejor de los tiempos posibles. Y no fue hace tanto como para que no lo recuerden muchas personas que aún están vivas.
En el remolino de un país que se completa, Oklahoma seguía siendo una isla en un continente. Después de que todas las fronteras hubieran desaparecido, una frontera circular seguía constriñendo el Territorio Indio.
Esta tierra de muchos estados y territorios, que Dios le había otorgado a los estadunidenses y que los estadunidenses le habían dado al mundo, la había habitado en el pasado otro pueblo. Sus miembros tenían la piel más oscura y los primeros hombres blancos que llegaron a este hemisferio los llamaron indios, un tanto confundidos con la geografía. Indios se volvieron e indios siguieron siendo.
Su vida era simple; cazaban y pescaban y en ocasiones cultivaban y en otras se mataban entre sí; a veces, por razones tan exiguas como aquellas por las que los hombres blancos se matan. No había muchos de ellos. No tomaron censos, pero podemos estimar que en ningún momento de los últimos trescientos años hubo muchos más que trescientos mil. En tribus, en clanes, en aldeas desperdigadas, ocupaban la mayoría de la tierra, desde el Atlántico hasta el Pacífico.
No obstante, tenían una falla imperdonable: consideraban que la tierra en que siempre habían vivido era suya. Creían que era lo suficientemente suya para luchar y morir por ella. Y la elocuente persuasión de los hombres blancos, que les enseñaron muchos refinamientos en el arte de matar y también el dulce arte de arrancar la cabellera, no logró cambiar sus creencias simples.
Así que contraatacaron, como hacen los salvajes, y pelearon por la que creían con cariño que era su patria. Perdieron porque eran “salvajes” y porque incluso al inicio se hallaban penosamente superados en número. Perdieron porque su forma de vida estaba en la Edad de Piedra.
Al final, firmaron tratados para que una parte de su heredad siguiera siendo suya, pero se rompieron los tratados y las empresas de bienes raíces vendieron sus hectáreas por cualquier cifra entre veinte centavos y veinte dólares.
Las colonias se convirtieron en una nación y la nación se apresuró hacia el oeste con una fuerza de la que el mundo nunca había sido testigo. Lo que llamábamos la frontera era como el borde del oleaje cuando entra la marea. Se extendió hasta llegar al océano Pacífico y entonces Estados Unidos había madurado.
Pero siempre, en el extremo de ese oleaje, en esa frontera, estaban los indios, hombres que luchaban por sus hogares y su forma de vida. En un inicio, el oleaje los arrasó sin piedad, pero luego Estados Unidos desarrolló algo que podría llamarse una conciencia o quizás sólo un hartazgo de esos pueblos de piel oscura que insistían en pelear contra lo inevitable.
Tenían que irse a algún lado y la solución se descubrió en Oklahoma, en la parte más gris y menos atractiva de todas las llanuras. Así que el Congreso la apartó para ellos, la llamó Territorio Indio y procedió con un plan para establecer allí a las tribus de indios que seguían deambulando como hombres libres.
En ese punto comienza nuestra historia. Nuestra narración de un incidente —de uno muy pequeño— en la historia de una gran nación.
I. EL INCIDENTE EN DARLINGTON
JULIO DE 1878
Era un día caluroso de mediados de verano en Oklahoma. El cielo metálico y despejado parecía listo para perder su perno de sol fundido. El calor llegaba de todas partes, desde el cielo y el sol; desde el desierto de Texas, llevado por el viento del sur; desde el suelo mismo. La tierra había abandonado su humedad y ahora estaba disolviéndose en nubecitas de polvo rojo. Ese polvo rojo se esparcía sobre todas las cosas. Cubría los atrofiados pinos reales americanos y recubría el pasto amarillo. Caía sobre las casas sin pintura y otorgaba a sus tablones retorcidos una cierta afinidad con la tierra de la que recientemente habían salido.
En el calor todo refulgía hasta distorsionarse. Un conejo, que daba brincos por un claro, era como un trapo café al que se llevaba el viento caliente.
El agente John Miles se detuvo en su paseo matutino para inspeccionar los terrenos de la agencia. Llevaba seis años en el Territorio Indio, pero no podía acostumbrarse a los veranos de Oklahoma. Cada uno era más caliente que el anterior o él se había olvidado de cuán terrible había sido el último.
Pasó un dedo cauteloso por el interior del cuello almidonado de su camisa. Eran las once de la mañana y para el mediodía, por lo general, lo último del almidón había perdido su agarre, haciendo que el cuello quedara como un despojo marchito. La tía Lucy, su esposa, solía señalarle cuán insensato era usar un cuello almidonado durante todo el verano. Una pañoleta, que sirviera también como pañuelo, era más cómoda y práctica, y no implicaba una pérdida de dignidad.
De eso último no estaba tan seguro. La dignidad y la autoridad estaban compuestas de una horda de minucias; si renunciabas a una de ellas estabas en camino a renunciar a todas. Además, entre más lejos estuvieras de la civilización, más importaban esas minucias.
No podía imaginarse un lugar más alejado de la civilización que Darlington, la agencia para los indios cheyenes y arapajós.
Sacó su pañuelo y se limpió el rostro. Entonces, después de echar un vistazo rápido para ver que no lo observaran, se inclinó y se sacudió el polvo rojo de sus zapatos negros. Dobló el pañuelo con cuidado, para que la parte sucia quedara oculta en caso de que volviera a sacarlo de su bolsillo. Después soltó un suspiro y siguió su caminata hacia la escuela de la agencia.
Esa escuela había sido uno de sus primeros logros después de que lo nombraran agente indio. Estaba muy orgulloso de ella, de igual forma que estaba orgulloso de las demás mejoras que había hecho en Darlington; pero sabía que ese orgullo podía darle una lección de humildad, rápida y despiadada. Era un cuáquero, más o menos devoto, así que ocultaba su orgullo con cuidado. Cuando recibía una lección de humildad, junto con la desesperanza llegaba algo que casi podía calificarse de satisfacción.
En ese momento se dio cuenta de que la escuela necesitaba volver a pintarse. En otro clima, el frío del invierno gastaba la pintura, pero allí, el calor despiadado prácticamente la sacaba hirviendo de los tablones. Sacudió la cabeza, pues sabía que era inútil pedir un incremento de las raciones de pintura cuando incluso el suministro de alimentos se estaba recortando.
Atravesó un trecho de polvo cribado en el que se hundieron sus tobillos. No tenía sentido volver a sacudir sus zapatos. Siguió caminando, tosiendo, inmerso en la nube roja que se había elevado hasta cubrirlo.
Un arapajó, descalzo y cubierto con una manta amarilla y sucia, le bloqueó el camino y soltó un flujo de suaves palabras indias. El polvo de los pies ansiosos del indio se elevó entre ellos.
Miles lo conocía, se llamaba Robert Cuervo que se Queja. Hablaba un poco de inglés. Seis años no habían vuelto el cheyene ni el arapajó más inteligible para Miles y solía pensar que sesenta años tampoco lo lograrían.
—Habla inglés, hombre —dijo impaciente.
—Mi esposa… dice que la gallina no pone huevos, maldita gallina.
—Bueno, pues ve a ver al señor Seger al respecto.
—Johnny, no le importa un carajo el huevo —dijo imperturbable el indio.
—Hablaré con él —dijo Miles, obligándose a ser paciente.
—Verás, nos comimos la maldita gallina.
—Entonces no recibirán más gallinas de nosotros —dijo Miles y siguió su camino.
Estuvo contento de entrar a la sombra de la veranda de la escuela. Se sentía un poco menos de calor allí y el edificio ofrecía cierta protección del polvo. Para entonces, un dolor tirante y nudoso estaba acumulándose en el punto donde se encontraban sus cejas. Eso significaba que tendría dolor de cabeza en la tarde y Lucy lo regañaría por exponerse al sol. Ella quería que llevara un parasol y se convirtiera en el hazmerreír de cada indio del lugar. Aun así, sus regaños le darían una excusa para tomar un baño frío antes de cenar.
Se quedó de pie en la veranda, escuchando el zumbido de las voces al interior de la escuela y pensando tranquilamente en el baño frío que llegaría en un momento posterior del día. Desde donde estaba, podía ver la pendiente de tierra hasta el lecho seco del río Canadiano, polvo y pasto amarillo marchito, en que, de alguna manera, matorrales de pinos reales americanos se las arreglaban para existir. Más allá, el paisaje amarillo y rojo de Oklahoma se lanzaba de frente contra el cielo metálico. La aldea india con viviendas cónicas bebía fútilmente del lecho seco. Además de la imagen esquiva de Robert Cuervo que se Queja, no había nada vivo en toda esa superficie quemada. La mayoría de los indios había partido ya en su cacería veraniega de búfalos, de la que regresarían resentidos y con las manos vacías. El resto no dejaría el abrigo de sus viviendas hasta que el sol se hubiera puesto.
La campana de la escuela sonó y las puertas se abrieron; niños y niñas indios salieron disparados, soltando gritos y risas. Ya se estaban esparciendo por el pasto cuando la señora Hudgins, la matrona, salió y vio a Miles parado en el pórtico. Era una mujer grande y poderosa, con muslos pesados y pechos como los de una paloma que hace pucheros; las mejillas le colgaban, tenía minúsculos ojos azules y cabello cano. El sudor escurría por su rostro y su nuca y manchaba el cuello de su vestido.
Cuando vio a Miles, juntó sus manos con una palmada y gritó:
—Niños y niñas, niños y niñas… quiero que saluden como se debe al agente Miles.
Unos cuantos se detuvieron, pero el resto siguió corriendo.
—No se preocupe —dijo Miles.
—Lo siento. En el verano todo es tan complicado. Hace tanto calor. Es imposible concentrarse con el calor.
Miles asintió con simpatía.
—No me estoy quejando —dijo la señora Hudgins.
En ese momento salieron los otros dos maestros al pórtico. Joshua Trueblood y su esposa, Matilda, también eran cuáqueros. Habían seguido el llamado al Territorio Indio y el territorio los estaba moliendo hasta dejar una papilla sumisa. Joshua Trueblood era un hombrecito con un bigote flácido del color de la paja. Su vida era infernal y el miedo que sentía hacia los indios sólo lo excedía el de su esposa. Como maestro, era inútil y mediocre. Su esposa era una mujer parecida a un ratón, algo similar a su sombra. Aun así, una extraña convicción moral los había mantenido en la agencia.
—Es una lástima —dijo Joshua— que tengan que ir a la escuela en verano.
—Ya sé —asintió Miles—. Los dejaremos en unos días más. No quería que se incorporaran a la cacería. Ya es suficientemente malo que sus padres y madres anden vagando por este páramo, en busca de búfalos donde no existen, sin que tengan que arrastrar a sus hijos con ellos.
Matilda chascó la lengua y la señora Hudgins dijo:
—Todo es tan difícil en este calor.
Miles se removió. Ahora le dolía la cabeza y fue necesario esforzarse para dejar la sombra del pórtico.
—Ya me voy —dijo—. Los veo en el almuerzo…
Se obligó a caminar por la cuesta que conducía a la aldea india. Pasó los campos en que los indios, bajo la supervisión de los granjeros de la agencia, habían sembrado un cultivo de maíz y papas y col. Los campos eran una extensión de polvo, como la basura que queda después de barrer. No había fuerza en la tierra que pudiera hacer que los indios salieran a trabajar bajo ese sol.
Pasó entre una bandada de pollos. Hicieron que el polvo le cayera en el rostro y los ojos y tosió. El dolor que sentía en la cabeza era como golpes de martillo. Se dio la vuelta y observó cómo los pollos estaban arrancando las raíces en los campos.
En el camino de regreso a su casa, pasó por varias casuchas recién construidas que buscaban remplazar los tipis en que ahora vivían los indios. No las habían pintado y el calor ya estaba pandeando y deformando los tablones de pino verde, haciendo saltar los clavos que los sostenían a las vigas. Miles sacudió la cabeza, puso una expresión impasible y siguió caminando con esfuerzo a casa.
Eran cinco los que estaban almorzando, el agente John Miles y su esposa, Lucy, Joshua y Matilda Trueblood, y John Seger, el hombre que hacía todo el trabajo relacionado con la agencia. Seger, un hombre como una piedra, de cabello oscuro, piel oscura y ojos oscuros, llevaba en la agencia casi tanto tiempo como Miles. Originalmente había llegado como empleado de mantenimiento, aunque para entonces se había ocupado ya de todo, desde dar clases cuando la situación se volvía demasiado para los Trueblood hasta cazar a los contrabandistas de whiskey.
Los indios lo llamaban Johnny Smoker por el refrán de la canción de cuna que enseñaba a los niños en la escuela. Del grupo que estaba en la mesa, él era el único que amaba su trabajo. Entendía a los indios y ellos lo entendían.
En ese momento entró al comedor acalorado y sudoroso y molesto, apenas capaz de contenerse hasta que el agente Miles terminó de pronunciar su largo y pausado rezo. Entonces el señor Bunk, el cocinero, entró, seguido de Aida, la mesera arapajó. Ella cargaba un cuenco de sopa caliente de chícharo y Bunk iba detrás, observando temeroso que no fuera a tirarlo.
—Creo que la sopa caliente refresca en un clima como éste —dijo la señora Miles.
—Quizás así sea, tía Lucy —asintió Bunk, al tiempo que se paraba de la mesa sin quitar la mirada de la india hasta que había colocado ya la sopa en su lugar—. Quizás lo sea, pero Dios todopoderoso y Jesús bendito, hace tanto calor en la cocina. Por Dios todopoderoso, tenía que salir o iba a enloquecer. Por Dios todopoderoso, no me sorprende que tantos cocineros enloquezcan.
—Parece que mañana o pasado va a llover —sonrió con dulzura la señora Miles—. Y no debería decir el nombre de Dios en vano, Bunk.
—Estoy tan arrepentido como el diablo, tía Lucy —dijo Bunk, y luego se limpió las manos en su delantal y regresó a la cocina, empujando a la india frente a él.
La señora Miles comenzó a servir la sopa y Seger, que ya no podía aguantarse, gruñó:
—Expulsé a dos cazadores de búfalos hoy.
—¿Cazadores de búfalos? —preguntó Miles intranquilo—. No hay búfalos aquí… no hay búfalos en ningún lugar cercano a la agencia.
—Yo los llamo cazadores de búfalos —dijo Seger, al tiempo que señalaba con la cabeza hacia la señora Miles y hacia Matilda Trueblood—. Dios sabe cómo me gustaría llamarlos. Escoria y gentuza. Camisas sucias… ya sabe de quiénes hablo, vestidos con piel de ante. Quizás cazaban pieles en el pasado, pero ya no. Hay más gentuza y ladrones de ganado y pistoleros baratos aquí en el territorio que en el resto de los estados juntos.
Miles sacudió la cabeza.
—¿Qué crees que buscaban aquí?
Seger hizo un gesto hacia las mujeres y luego dijo en un susurro:
—Indias.
—Eso no está bien.
—Por Dios, acaso no lo sé yo. Y con este clima. Cuando me voy a acostar sueño que algo los provoca. Y cuando las tribus regresen de su cacería sin haber visto piel o pelo de búfalo, sólo será peor.
—Acabemos de comer —dijo lentamente Miles, eligiendo con cuidado sus palabras e intentando escucharlas a través del dolor punzante que sentía en su cabeza— y luego puedes cabalgar al fuerte Reno y hacer que el coronel Mizner nos envíe un destacamento. Así nos sentiremos más tranquilos.
—Eso espero —dijo Seger sin entusiasmo.
Casi habían acabado de comer cuando Miles, quien estaba sentado frente a la ventana, vio a los indios que cabalgaban hacia la casa. En un inicio le pareció que sus ojos lo engañaban, que se trataba de un espejismo, una especie de sueño que el calor había fabricado. Había unos veinte indios, medio desnudos y pintados; sus ponis estaban tan flacos como esqueletos, una flacura que era igual en los jinetes. Cabalgaban en nubes de polvo bañado de sol, nubes rojas en que los vientres de sus caballos parecían flotar.
—Dios santo —susurró Miles. Entonces los demás siguieron su mirada.
—Dios mío —volvió a decir Miles y Seger murmuró:
—Llueve sobre mojado.
Seger fue el primero en salir al pórtico y suspiró de alivio cuando vio que los indios, quienes ahora hacían una fila frente a la casa, no estaban armados. Eran cheyenes y Seger reconoció a los dos jefes ancianos que estaban al frente: Cuchillo Romo y Pequeño Lobo.
La banda de cheyenes del norte de Cuchillo Romo era de los últimos indios que habían llegado a la agencia cheyene y arapajó. Su hogar había estado en las Colinas Negras de Wyoming; desde tiempos inmemoriales habían vivido ahí y hecho viajes estacionales a las llanuras de Montana y Dakota del Norte para cazar búfalos, pero siempre regresaban a su hogar en las colinas. De todas las bandas de cheyenes, fueron los últimos a quienes tocó la civilización. En sus colinas y en la fertilidad exuberante del valle del río Powder, tenían todo lo que deseaban y el hombre blanco tardó mucho en llegar.
En 1865 se celebró el Tratado de Harney-Sanborn. Garantizaba a los indios de las llanuras del norte, los siux, los cheyenes y los arapajós, la tierra que ocupaban, toda la cuenca del río Powder. Esa tierra se extendía al oeste desde el río Pequeño Misuri hasta las Colinas Negras y a las estribaciones de las Rocallosas. En su momento pareció que los indios podrían vivir en ese gran trecho de tierra durante generaciones por venir. Tenía muchos animales de caza y estaba más allá del alcance del ferrocarril. Y el territorio ganadero estaba dos mil cuatrocientos kilómetros al sur.
Entonces Union Pacific acabó de construir. En el territorio del río Powder, el pasto se elevaba tan alto como la grupa de un caballo. En todo el mundo, no había un territorio ganadero como ese. Los texanos llevaron sus rebaños dos mil cuatrocientos kilómetros al norte, con lo que abrieron el sendero de Chisholm, y el gobierno construyó fuertes para protegerlos de los indios. Estos últimos contratacaron y el Congreso envió diplomáticos para romper el Tratado de Harney-Sanborn. La vieja historia volvía a repetirse, ganado, ferrocarriles, compañías de bienes raíces… Y los indios tenían que partir.
Cuchillo Romo y su gente dieron batalla por más tiempo que la mayoría de las tribus. No fue sino hasta la primavera de 1877 que se rindieron ante el general Mackenzie y sus tropas. Les dijeron que tendrían que abandonar su patria e irse al sur, donde se había separado un gran territorio para las tribus indias. También les dijeron que, una vez que estuvieran allí, el gobierno los cuidaría y vivirían en paz y prosperidad. Una rama de su tribu, los cheyenes del sur, había vivido en Oklahoma durante generaciones; eso se sumó a los argumentos, el último de los cuales fue un regimiento de la caballería estadunidense. Ese último argumento los convenció y, para este momento, llevaban en la reservación un poco más de un año.
Ese tiempo no los había tratado bien. Al ir de las secas planicies y colinas del norte a las tierras bajas llenas de malaria del Territorio Indio, cayeron como moscas a causa de la fiebre y la enfermedad. Eran un pueblo cazador y carnívoro, proveniente de una tierra abundante en animales de caza y ahora se encontraban en un lugar tan desprovisto de animales como de belleza. Aun antes de que llegaran, a Miles siempre le faltaban raciones y, como no incrementaron sus suministros, no estaba dispuesto a desperdiciar lo que tenía en salvajes impíos que se enfurruñaban en sus tipis de pieles. Durante un año habían estado muriendo y pasando hambre, y ahora esos hombres delgados en sus delgados ponis parecían los fantasmas mismos de los muertos.
Cabalgaron hasta la fachada de la agencia y se detuvieron allí. Se inclinaron sobre sus ponis y observaron casi sin interés a las cinco personas paradas en la veranda. Y el polvo rojo se arremolinó y se calmó, como humo de bejines malvados.
—Métete con Matilda —le dijo Miles a su esposa. Las dos mujeres entraron en la casa y Joshua Trueblood se balanceó en sus pies, nervioso. Los jefes, Pequeño Lobo y Cuchillo Romo, cabalgaron hasta el porche y bajaron de sus caballos.
Los dos jefes cheyenes eran viejos, pero Cuchillo Romo era el mayor, el más débil y el menos seguro de sí mismo. Se quedó inmóvil, con los pies metidos en el polvo, mirándose los dedos que salían por los hoyos de los antiguos mocasines con cuentas que portaba. Pequeño Lobo se acercó al pórtico; no había humildad en sus formas.
Pequeño Lobo era bajo para ser cheyene, que era el más alto entre los pueblos de las llanuras. Se trataba de un hombre de la altura de Seger, jorobado y de hombros gruesos, con un rostro curtido y cabello largo y ralo. Su rostro era bien parecido, una gran mandíbula, una boca amplia incluso para un indio, una nariz ancha y curva y ojos pequeños, sabios y compasivos, muy juntos y metidos en un laberinto de arrugas. Tenía la apariencia limpia de un hombre que ha pasado toda su vida en exteriores, curado por el viento y la lluvia y el cálido sol. Había algo en él que calmó sus miedos, quizás la tranquilidad con que subió al porche y ofreció su mano a Miles, Seger y Trueblood. Su apretón era fuerte.
Habló con un cheyene regular y suave que casi era un susurro. Ninguno de los tres hombres conocía lo suficiente la lengua para seguir todas las palabras que murmuraba.
—¿Sabes inglés? —preguntó Seger.
—Un poco.
—Intenta descubrir qué hacen aquí, John —dijo Miles, nervioso.
Seger logró hablar en un cheyene titubeante. El jefe inclinó la cabeza hacia un lado, concentrándose en las palabras. Seger siguió dando traspiés y el jefe lo esperó, paciente, hasta que terminó.
—Lo mismo de siempre —dijo Seger a Miles—. Hasta donde puedo entender: no hay suficiente comida, no hay búfalos, la enfermedad, el calor, la misma chingadera de siempre. Quizás lo entendí mal. Vaya que está furioso el viejo. Será mejor que mande a traer a Guerrier para que hable con ellos.
Edmond Guerrier era un mestizo que vivía en la agencia, hacía trabajitos, interpretaba y actuaba como un útil contacto entre el agente y los indios, muchos de los cuales eran parientes de Guerrier. Miles envió a Trueblood para que lo trajera mientras Seger invitaba a los dos jefes al interior a fumar. Antes de entrar a la casa, Cuchillo Romo les dio la mano a los blancos. Carecía de la seguridad de Pequeño Lobo y, a pesar de su edad y su dignidad, casi parecía un niño asustado.
En la oficina, Seger llenó su pipa y la encendió, pero los jefes no se sentaron ni fumaron. A pesar del calor, se aferraban a sus cobijas y se recargaron contra uno de los muros del cuartito. Los minutos en que esperaron a Guerrier fueron lentos en su paso y Miles, que oteaba por la ventana, vio cómo los demás cheyenes se sentaban impasibles en sus flacos caballos. No tenía sentido intentar hacer conversación con el entrecortado cheyene que Seger sabía o con las pocas palabras de inglés que Pequeño Lobo podía decir.
Poco tiempo después, la señora Miles entró a la oficina con un plato de galletas de azúcar. Estaba preocupada por su marido, pero cuando vio lo silencioso que estaba todo en la habitación, sonrió jovial y ofreció las galletas a los dos jefes. Cuando las declinaron, pareció sorprendida y triste.
—Ninguno había rechazado antes mis galletas —dijo con un lamento.
—Los cheyenes del norte son un tanto agrestes, incivilizados —explicó Seger.
—Parecen estar muy hambrientos —dijo la señora Miles.
—Mira, Lucy —protestó su esposo—, esto puede ser serio. Tenemos que hablar con ellos y ya mandamos traer a Edmond para que sirva de intérprete. Es mejor que regreses a la casa y me esperes allí.
—Si así lo quieres. ¿Dejo las galletas?
Miles asintió distraído y ella dejó el plato en el escritorio y salió. Él sacó su reloj, un gran nabo de plata, y clavó su mirada en él con impaciencia.
—¿En dónde está? —le preguntó a Seger.
Seger se encogió de hombros y siguió fumando. El cuarto era caluroso y sofocante, y los dos jefes ancianos olían a caballos y cuero y madera quemada.
Seger se paró, fue a la ventana y la abrió. Miles empezó a mordisquear una de las galletas. Aún le dolía la cabeza y no había tomado el baño frío que había planeado.
—Ya llegaron —dijo Seger.
Trueblood estaba jadeando cuando guio a Guerrier al cuarto.
—Corrí por toda la aldea —dijo agitado—. Pensé…
Seger sonrió con malicia y Miles dijo:
—¿Te importaría tomar notas, Joshua?
Trueblood asintió y se aprestó con libreta y lápiz, intentando con desesperación recuperar la compostura. Guerrier se limpió el sudor del interior de la banda de su sombrero y luego del rostro, hizo un gesto con la cabeza a los dos jefes y luego se dirigió a ellos en un diestro cheyene. Abandonó toda ceremonia e intentó ser directo, como eran los hombres blancos.
—Pregúntales qué quieren —dijo Miles—. Si están buscando comida, diles que regresen a su campamento y haré que les envíen algunas raciones extra.
—No es comida lo que buscan —dijo Guerrier—. Quieren regresar a casa.
—Pues que regresen. Sin duda no soy yo quien los mantiene aquí. Diles que pueden irse en cuanto deseen.
—No se refieren al campamento —explicó Guerrier—. Se refieren a su hogar en Wyoming.
—Eso es imposible —gritó Miles, al tiempo que azotaba la mano contra el escritorio—. Eso está fuera de toda discusión. Diles que es imposible. De hecho, ellos saben que es imposible. Diles que nadie puede dejar el Territorio Indio sin el permiso de Washington. Y déjales claro que el Gran Padre Blanco no va a dar ese permiso. Éste será el hogar de los indios de aquí en adelante y será el tipo de hogar que ellos quieran hacer. Si son flojos e inútiles y se quedan en sus casas todo el día, entonces se les pagará con la misma moneda. Déjales claro eso. Deben quedarse aquí.
Guerrier tradujo y Joshua Trueblood garabateó en su cuaderno. Seger dio una calada a su pipa, impasible. Cuando el mestizo terminó de hablar, los dos jefes se miraron el uno al otro. Una expresión de incertidumbre desesperada y aturdida se apoderó de los rasgos de Cuchillo Romo. Negó con su vieja cabeza agotada e hizo como si fuera a irse; sin embargo, Pequeño Lobo posó una mano afectuosa, pero restrictiva, en el brazo del viejo.
Pequeño Lobo empezó a hablar y el mestizo tradujo directamente, en primera persona. Se sentía menos cómodo traduciendo del cheyene al inglés y eligió sus palabras con cuidado, y de tanto en tanto dirigía la mirada a Trueblood, quien garabateaba en su cuaderno.
—¿Cuánto tiempo debemos permanecer aquí? —dijo Pequeño Lobo llanamente, sin alzar nunca la voz—. ¿Hasta que todos estemos muertos? Se burla de mi pueblo por permanecer en sus casas, pero ¿qué quiere que hagan? ¿Trabajar? Cazar es nuestro trabajo; siempre vivimos así y nunca pasamos hambre. Desde que tenemos memoria, vivimos en un país propio, una tierra de praderas y montañas y altos bosques de pino. No había enfermedad y pocos entre nosotros morían. Desde que estamos aquí, todos hemos enfermado y muchos han muerto. Hemos pasado hambre y observado cómo los huesos de nuestros hijos se asoman por la piel. ¿Acaso es tan terrible que un hombre quiera regresar a su hogar? Si no puede darnos permiso de partir, deje que algunos de nosotros vayan a Washington y les hablen de nuestro sufrimiento. O escriba a Washington y obtenga el permiso para que partamos de aquí antes de que todos hayamos muerto.
Un poco de la simple elocuencia del anciano jefe se había transmitido a Guerrier. Dejó de hablar con las manos extendidas y, por un instante, hubo un silencio intenso y cálido en esa pequeña oficina. Entonces se rompió el hechizo y Guerrier comenzó a estudiar el interior de su sombrero, haciéndolo girar lentamente entre sus dedos. Trueblood estaba leyendo lo que había escrito. El agente Miles vio a Seger, quien seguía dando caladas impasibles a su pipa.
Miles envidió el desapego de Seger. Podía sentarse a observar. En cuanto a él, ¿cómo podía hacer un hombre que los salvajes entendieran la política de una nación? Para ellos se trataba de una simple cuestión de lo correcto y lo incorrecto, de hacer que se cumplieran sus deseos. No podían ver que esa región norteña suya estaba siendo despojada de sus animales de caza y se estaban sembrando granjas y ranchos. Tampoco le serviría de nada explicar el sueño que alguna vez tuviera de llevar la civilización a la Agencia de Darlington. Estaba fuera de discusión que molestara a la Oficina India con eso; tenía que encargarse él mismo o con la ayuda del coronel Mizner y su guarnición en el fuerte Reno. Intentó ganar tiempo.
—No puedo escribir a Washington en este momento —dijo con cautela—. Quizás después, pero no ahora. Supongamos que intentan pasar un año más en la agencia. Si las cosas no mejoran, les prometo que haré todo lo posible por plantear la cuestión ante los oficiales adecuados en Washington.
Pequeño Lobo negó con la cabeza.
—Si todos estamos muertos en un año, ¿de qué nos serviría? Tenemos que irnos ahora. Si hacemos lo que dice, quizás no quede ninguno de nosotros para realizar el viaje al norte.
—Les di mi respuesta —dijo Miles testarudo. Su cabeza latía como un tambor. Empezó a ver a los dos jefes como monstruos refulgentes detrás de una máscara de calor. Estaba intentando no odiarlos, razonar con él mismo y ver algo de justicia detrás de sus quejas.
Sin embargo, todo estaba mezclado: con el baño frío que no lo dejaban tomar y que era lo único que aliviaría su dolor de cabeza, con el calor y el polvo, con los tablones de pino verde sin pintar que hacían saltar los clavos de las casuchas recién construidas, con las raciones insuficientes, con la soledad de Darlington, con la lucha dentro de sí mismo contra la causa que se creía llamado a servir.
—¡Diles que no puedo prometerles nada más! —le gritó a Guerrier.
Los dos jefes escucharon la respuesta en silencio. Asintieron y les dieron mecánicamente la mano a todos los presentes. Los apretones de manos eran ajenos para ellos, pero precisos y formales, como si estuvieran decididos a llevar a la perfección la única ceremonia de los hombres blancos que conocían. El rostro de Pequeño Lobo se había fijado en una máscara inmutable, pero los ojos enrojecidos de Cuchillo Romo casi eran seniles en su tristeza y desesperanza.
Miles soltó un suspiro de alivio cuando dejaron la habitación, pero Seger los siguió hasta el porche y observó cómo montaban sus flacos ponis. Los otros guerreros seguían esperando en la misma posición que antes, sentados sin energía e inclinados hacia el frente sobre los borrenes delanteros de hueso de sus monturas de cuero sin curtir. Entonces toda la banda se fue de la misma manera en que había llegado, los cascos de sus caballos casi no hacían ruido en el profundo polvo rojo, las nubes estranguladoras de arcilla pulverizada se alzaron debajo de ellos hasta que parecieron flotar una vez más en horrorosas nubes rojas.
Seger daba caladas a su pipa deliberadamente cuando Miles asomó la cabeza por la puerta y dijo:
—John, voy a tomar un baño frío. ¿Podrías echarle un ojo a todo?
Seger asintió.
—¿Crees que eso haya sido el final? —preguntó ansioso Miles.
Seger negó con la cabeza.
—Sólo el inicio —murmuró.
II. TRES FUGITIVOS
AGOSTO DE 1878
Un arapajó de nombre Jimmy Bear, quien había ido al norte de la agencia en busca de animales que cazar, presentó al agente Miles la cuestión de los tres hombres. Eso había ocurrido unas semanas después, y no había llovido y el calor no se había calmado. El arapajó era de Oklahoma, pero nunca había visto un clima como ese. Nunca había visto que la tierra se convirtiera en polvo y ahogara la garganta de un hombre y su nariz y sus ojos. Estuvo cazando durante dos días y en todo ese tiempo no vio nada vivo, aunque la tierra ondeaba y ondulaba con el calor.
En la amargura del mediodía, se agazapó sobre el pasto amarillo y se escondió del sol a la sombra del vientre de su caballo. Cuando su dedo tocó un cráneo seco y blanco de búfalo, estaba tan caliente que le provocó una mueca de dolor.
Entonces montó su caballo y la silla le cortó las piernas como si fuera un cuchillo caliente.
—Juro por Dios que este maldito clima no va a tardar en matarme —se quejó en voz alta. Era cristiano y hablaba tanto inglés que los demás indios lo llamaban “aquel que perdió su propia lengua”.
Así que tal vez fue el calor lo que casi lo enloqueció cuando vio a los tres cheyenes que galopaban hacia el norte. Lo primero que pensó es que iban a matar a sus caballos y luego que tenían buenas razones para cabalgar hacia el norte de esa manera, como para matar a sus caballos tarde o temprano, Dios era testigo. Espoleó al suyo para seguirlos y luego vio cómo giraban y lo observaban con tal desesperación que sintió miedo de que fueran a dispararle antes de que pudiera decir algo. Eran hombres salvajes, no eran cristianos: cheyenes del norte, de la aldea de Cuchillo Romo.
—¿Adónde van? —les gritó, esta vez en su propia lengua.
—¡Al norte! —llegó la respuesta—. Al lugar del que vinimos.
Y luego volvieron a girar sus caballos y se fueron cabalgando como locos.
Casi se vuelve loco durante todo el camino de regreso a la reservación, pensando en los vientos frescos y los árboles verdes del lugar al que se dirigían.
El agente Miles interrogó con cuidado al arapajó, al tiempo que pensaba: “¿Por qué tenía que decírmelo? ¿Qué me importa si tres de ellos huyen o se van al diablo?”, pero sabía que en una hora más se sabría en toda la agencia. Esas cosas tendían a esparcirse. En este calor, sólo se necesitaba una chispa para empezar un incendio.
—¿Estás seguro de que eran tres hombres de la banda de Cuchillo Romo? —preguntó Miles.
Jimmy Bear asintió. Alzó la mano y contó con los dedos.
—Uno, dos, tres.
—¿Estás seguro de que cabalgaban hacia el norte? —insistió el agente Miles.
—Lo juro por Dios, estoy seguro… Cabalgaban como locos.
—¿Cómo se llamaban?
El arapajó se encogió de hombros.
—Esos cheyenes del norte…
Miles no le creía del todo. Deseó que Seger hubiera estado allí, en su oficina. No es que lo hubiera ayudado a tomar una decisión, pero Seger hubiera fumado su pipa y recorrido al indio con la mirada. El agente tenía la sensación de que un indio le diría la verdad a Seger antes que a él.
—Si no sabes cómo se llamaban, ¿cómo sabes que eran cheyenes del norte?
El arapajó hizo movimientos elocuentes. Frunció los ojos y miró a Miles como si el agente fuera tonto.
En ese momento entró la tía Lucy con un plato de galletas de azúcar y una jarra de limonada fría. Los colocó sobre el escritorio y el indio juntó sus manos y miró a Miles ansioso. Miles asintió y el indio empezó a llenarse la boca de galletas de azúcar.
—¿Están buenas, Jimmy Bear? —sonrió la tía Lucy.
Él asintió, sin dejar de comer. Ignoró la limonada, pero devoró rápidamente las galletas hasta que el plato quedó vacío.
—¿No quieres un poco de esa rica limonada fría? —preguntó la tía Lucy.
Negando con la cabeza, se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Miles dijo:
—Eso es todo. Puedes irte —y cuando el arapajó se había ido, continuó—: Lucy, ¿por qué insistes en alimentarlos?
—Bueno, esperan que lo haga.
—No deberían esperarlo. No deberían esperar atascarse de dulces cada vez que se acercan a este lugar. Intento ser absolutamente justo cuando les reparto sus raciones.
—Lo siento, John —se disculpó.
—Sí, sí —asintió distraído mientras jugaba con un lápiz y hacía círculos en el papel que tenía enfrente—. ¿Sabes dónde está Seger?
—En los establos, creo.
Miles tomó su sombrero y salió de la casa. Caminó lentamente hacia los establos. Un ligero desmayo el día anterior le había enseñado una lección; si le daba fiebre, la agencia estaría a la deriva como un barco sin timón. Vio a Seger sentado frente al establo, cómodo en la sombra, ayustando una correa rota de un arnés, y envidió la fortaleza pétrea y café de ese hombre. Seger alzó la mirada cuando Miles se acercó, asintió, pero siguió con su trabajo.
Mientras Miles le contaba la historia de Jimmy Bear, Seger siguió trabajando con determinación en el cuero. Y cuando Miles acabó, Seger dijo en voz baja:
—Tres no hacen una gran diferencia.
—Si tres pueden irse con impunidad, toda una tribu puede hacerlo.
—No lo han hecho aún —dijo Seger.
—Lo sabrá toda la agencia para cuando anochezca —dijo Miles.
—Eso es cuestión de usted. Puede decir que les dio permiso de irse.
—Todos me pedirían permiso —dijo Miles sin ánimo—. Todos los indios de la reservación querrían regresar al lugar de donde vinieron.
—Yo le hubiera arrancado la cabeza a golpes al arapajó… le hubiera dado una buena lección para que aprendiera a quedarse callado.
—Es demasiado tarde para eso —dijo Miles—, aun si aprobara esos métodos. Mejor engancha la calesa.
—¿Va a ir al fuerte?
Miles no respondió. Envidiaba el modo indolente en que Seger podía acuclillarse en el polvo. Esa era la diferencia entre un trabajador y un líder.
Como líder, al tiempo que conducía la calesa hasta el fuerte Reno, Miles se sentía cansado, inseguro y confundido. Se había puesto su abrigo negro y un bombín negro, y una vez más, como siempre, sintió que los soldados con sus elegantes uniformes de la caballería se reirían de él. Odiaba pensar que el fuerte Reno y su guarnición estuvieran tan cerca de Darlington, un recordatorio perpetuo de que él y las demás personas que estaban en la agencia no eran capaces en forma alguna de lidiar de manera adecuada con los indios. No obstante, al mismo tiempo, se sentía agradecido, agradecido cien veces, agradecido en la noche cuando despertaba de sueños apesadumbrados y se daba cuenta de que el ejército de los Estados Unidos de América estaba tan cerca que casi era posible escucharlos.
No obstante, era incapaz de reconciliar la paz en la punta de la bayoneta con su devoción al Príncipe de Paz al que alguna vez había jurado servir. Si llegabas con los brazos abiertos y llenos de amor, entonces la bayoneta debía dejarse atrás. Si das con amor y sirves con amor, con amor serás recibido. Incluso por el salvaje más humilde. Pero, ¿de qué servía? No creía en verdad, ni siquiera de la manera en que Lucy creía, convirtiendo su plato de galletas de azúcar en un simple servicio. Recordó cómo se encontró una vez a Seger mientras golpeaba sin piedad a un muchacho cheyene. Atrapó el brazo de Seger en el aire y gritó:
—John, si nos presentamos con puños cerrados y odio en los corazones, ¿nos darán su amor?
El rostro de Seger no cambió, aunque sus ojos casi parecieron mostrar desprecio.
—Agente Miles —dijo—, este pequeño bastardo intentó apuñalarme, así que es mejor que se vaya y me deje acabar con él. Ya me amará cuando sepa quién está a cargo.
Ese recuerdo lo perturbaba, pero, aun así, fortaleció su resolución de mostrarse firme en esa ocasión. Dejemos que los indios obedezcan la ley y entonces les enseñaría cuán gentil podía ser con su bienestar. De cualquier manera, la cabeza le estaba volviendo a doler y su cuello y camisa estaban húmedos por el sudor. Además, la nube de polvo que lanzaban los cascos de sus caballos estaba cubriendo toda su ropa negra.
Condujo la calesa al interior del fuerte; atravesó las puertas de troncos y pasó a un centinela que lo saludó fríamente. Miles nunca era capaz de regresar el saludo; lo militar siempre lo oprimía. Detuvo los caballos y se quedó sentado en la calesa por un rato, intentando recuperar el aliento y calmar su corazón. Después bajó al suelo y se limpió con cuidado el rostro y el sombrero con su pañuelo.
El fuerte Reno, un rectángulo con muros de tronco y lodo, barracas de tronco y lodo, era casi idéntico a otros puestos del ejército de Estados Unidos que había en las llanuras, desde la frontera con Canadá al norte hasta el río Bravo al sur. Un regimiento entrenaba y sudaba y cepillaba a sus caballos, mientras sus oficiales mataban los días y las noches de un aburrimiento interminable con juegos de cartas y malaria. Había pocas mujeres, la vida social casi era inexistente, ni siquiera había una tienda que trajera la diversión de los sucios cazadores de búfalos y los contrabandistas de whiskey