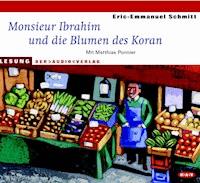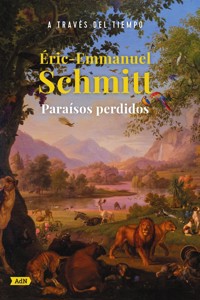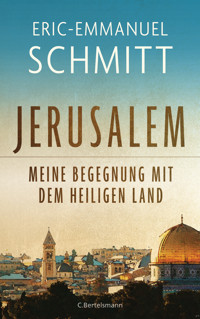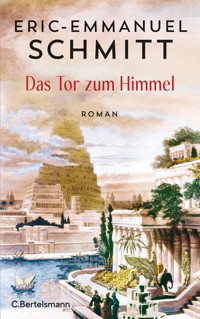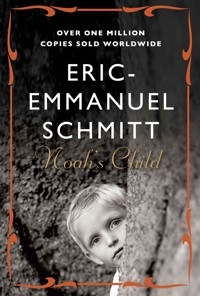Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Cuatro destinos, cuatro historias en las que Schmitt, el autor de " El señor Ibrahim y las flores del Corán " , con indudable sentido del suspense psicológico, explora los sentimientos más violentos y secretos que gobiernan la existencia del ser humano. La relación de amor-odio entre dos hermanas gemelas opuestas en lo moral, un hombre hedonista que abusa de una joven cándida y le arrebata a su hijo, un padre severo y hermético que se humaniza cuando se sumerge en la lectura de " El principito " con una niña pequeña, las visitas regulares de una mujer al asesino de su hija en prisión... Relatos que seducen desde el comienzo con situaciones intrigantes desgranadas con la maestría narrativa a la que Schmitt nos tiene acostumbrados. Escenarios precisos, cargados de detalle y de cromatismo, en los que conoceremos a unos personajes inolvidables y sus circunstancias particulares. En cada una de estas composiciones, Éric-Emmanuel Schmitt nos conmueve con el altruismo, la maldad, la ingenuidad y la astucia del ser humano, y, sobre todo, con el doble filo del perdón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Las hermanas Barbarin
Mademoiselle Butterfly
La venganza del perdón
Dibújame un avión
Créditos
Las hermanas Barbarin
Si hubiese que imaginarse el paraíso terrenal como un pueblecito, sin lugar a dudas sería Saint-Sorlin.
A lo largo de las calles adoquinadas que descienden en suave pendiente hacia el río, cada fachada es un jardín. Las glicinias suspenden sus farolillos morados hasta los balcones, los geranios llamean en las ventanas, la enredadera ilumina la planta baja, las dedaleras cascabelean detrás de los bancos mientras los canutillos de los lirios del valle se hilvanan entre las piedras, compensando su menudo tamaño con un perfume embriagador.
Quien atraviesa Saint-Sorlin-en-Bugey se lleva la impresión de que tiene una sola estación: el mes de mayo. Las flores despuntan, vivas, rotundas, insolentes, reduciendo las casas a meros soportes. Bajo un cielo azul e inocente, una conspiración de rosas invade las tapias: rosas rosadas, regordetas, florecientes, más maduras que las frutas maduras, vibrantes, reventonas, exhibiendo una carne de pétalos que invita a las caricias o a los besos; rosas negras, púdicas y purpúreas; rosas rojas, austeras y esbeltas; rosas amarillas con fragancias de pimienta fina; rosas anaranjadas, mudas, sin olor; rosas blancas, pudorosas, efímeras, pronto decepcionadas, ya oxidadas. Aquí y allá, cual salvajes venidos a acampar en la ciudad, minúsculos escaramujos de granado follaje exhiben botones rubescentes con los que los lugareños hacen mermelada. Bordeando el brocal del lavadero, apretadas hortensias de color malva revisten el lugar de una respetabilidad burguesa. Desde la iglesia de Santa María Magdalena hasta las orillas del Ródano, la vegetación inunda Saint-Sorlin.
Por la plaza del Mercado caminaba Lily Barbarin, una anciana cuyo encanto armonizaba con las coquetas calles. Sonriente, etérea, de tez delicada, nariz definida y ojos claros, era la viva imagen de la bondad. Si Saint-Sorlin representaba el paraíso, sin duda Lily encarnaba a la abuela ideal. Benévola, atenta a las necesidades de sus conciudadanos, parecía haber hecho de la vejez un alejamiento cortés mezclado de altruismo. Sin embargo, la vida debería haberla abocado al odio, confinándola en el resentimiento. ¿Acaso no la habían hostigado durante décadas? ¿Es que no la habían despreciado, maltratado, traicionado y odiado? Y, sobre todo, ¿no tenía que comparecer al día siguiente ante la justicia acusada de asesinato?
Al mismo tiempo que el idílico pueblecito había cobijado su cúmulo de rencores, celos e incluso crímenes bajo su máscara primorosa y tierna, la vieja dama había bordeado el infierno. ¿Había atravesado sus puertas? ¿Había cometido lo imperdonable?
Su acusador, Fabien Gerbier, la observaba desde su taller de zapatero. Alto, corpulento, con el ceño fruncido y la mirada torva, claveteaba las suelas con su martillo remendón con una violencia que iba dirigida a Lily Barbarin. Pese a la edad de la dama, su fragilidad y la presunción de inocencia, consideraba intolerable que estuviese en libertad, campando por ahí a sus anchas, y que concitase la indulgencia de sus coetáneos. Era él quien había levantado la liebre, quien había alertado a los gendarmes, movilizado a la policía y activado los engranajes de un proceso judicial; él era el responsable de la pulsera electrónica que se ceñía a su tobillo, mientras que las negligentes autoridades no habían querido encarcelarla antes de la vista pública.
Mañana, Fabien Gerbier acudiría al juicio en Bourg-en-Bresse. Mañana presenciaría el espectáculo de la justicia en acción. Mañana, por fin, nos enteraríamos.
Durante semanas, en la sobremesa, los sansorlineses se explayaron contando a los forasteros o a los amigos de paso la historia de Lily Barbarin. O más bien, la historia de las hermanas Barbarin, porque, aunque solo sobreviviese una, no se podía hablar de una sin mencionar a la otra.
***
—¡Increíble!
Las hermanas Barbarin vieron la luz el mismo día. Si la primera provocó admiración, la segunda suscitó desconcierto al surgir entre los muslos extenuados de su madre media hora más tarde. Nadie lo había previsto. En una época en que los médicos apenas examinaban los flancos de sus pacientes, solo el nacimiento revelaba el sexo y el número de hijos.
—¡Dos, señora Barbarin! Hay que ver lo que nos preparaba en secreto: ¡dos hermosas niñas!
La comadrona no cabía en sí de gozo.
Asombrosamente similares, análogas desde los ojos azules a los pliegues de los deditos de sus pies, las hermanas Barbarin colmaron a sus padres de orgullo. Ya era extraordinario hacer un bebé, pero dos, como dos gotas de agua, ¡era prodigioso!
—¡Qué maravilla!
Deslumbrados, los adultos presentes apenas se fijaron en el ímpetu con el que había irrumpido la segunda, ni en el vagido de indignación que había lanzado, como si reprochase a los humanos no haberla mirado ni esperado.
—¿Cómo las llamarán?
Sin dudarlo, los Barbarin llamaron Lily a la que era treinta minutos mayor, tal como habían planeado. En cuanto a la inesperada menor, como les cogió de improviso, se quedaron pensativos un momento. Al final propusieron Moïsette, puesto que si hubieran tenido un niño, lo habrían llamado Moïse.
Lily y Moïsette… Quienes se sorprendieron por la disparidad de los nombres —el primero sonaba deliciosamente; el segundo, extrañamente— no se equivocaban al preocuparse. ¡Hum! Un nombre por defecto no augura nada bueno.
Lily y Moïsette vivieron cuatro años de felicidad. La familia Barbarin disfrutaba de su gemelidad espectacular y la acentuaban encantados: jamás separaban a las niñas, las vestían de la misma forma, y las llamaban «las gemelas».
Antes de practicar el lenguaje de la sociedad, Lily y Moïsette hablaron su propio idioma, un balbuceo líquido, articulado, que pasaba de la una a la otra sin interrupción, una mezcla de murmullos y gorjeos, tan claro para ellas como oscuro para su entorno.
—¡Qué bien se entienden! —exclamaban los vecinos a menudo, constatando que las niñas gateaban, jugaban, comían, dormían, corrían y parloteaban al unísono.
En realidad, observándolas mejor, las niñas no se «entendían» en el sentido habitual del término, porque para entenderse —expresarse, escuchar, responder— es necesario que haya dos. Lily y Moïsette crecían una junto a otra sin la sensación de diferir. A todas luces, en el comienzo de sus vidas las hermanas ignoraban su dualidad: formaban una sola y única persona, una entidad con dos cuerpos, un organismo de cuatro brazos, cuatro piernas, cuatro labios y dos bocas. Cuando una esbozaba un gesto, la otra lo terminaba. Como si una placenta invisible las uniese aún, nadaban en armonía, resguardadas por una bolsa protectora, una burbuja saturada de líquido amniótico donde evolucionaban, apacibles, a temperatura constante, vibrando ambas en resonancia simpática.
¿Qué acontecimiento rompió esa bolsa protectora? ¿Qué cuchillo separó a las dos hermanas?
La mañana de su cuarto cumpleaños, los Barbarin depositaron un paquete azul en las manos de Lily y un paquete rojo en las de Moïsette. Encantadas, cada una de ellas contempló su regalo con avidez, inclinándose luego sonriente para echar un vistazo al de su hermana. Moïsette se desentendió del rojo y cogió el azul, que la tentaba más, cosa que Lily aceptó. Los padres intervinieron:
—¡No! El azul pertenece a Lily; el rojo, a Moïsette.
Redistribuyeron los regalos. Cuatro segundos después, Moïsette, obstinada, volvió a la carga.
—Moïsette, no lo entiendes: el tuyo es el rojo, no el azul.
Moïsette frunció el ceño. Ella prefería el color azul al color rojo y no veía por qué la alejaban de ese paquete. Tiró de él hacia sí.
Un ligero cachete en la muñeca la detuvo. Disgustada, los miró boquiabierta.
—Venga, ¡abrid vuestros regalos, niñas!
Mientras Moïsette la observaba, Lily desempaquetó el regalo azul y apareció una caja que contenía una muñeca.
—¡Oh! —exclamaron a coro las chiquillas.
Al igual que su hermana mayor, Moïsette miraba extasiada la hermosa criatura rubia, vestida de seda blanca, que apareció sentadita en la caja.
—¡Qué bonita! —susurró Lily.
—¡Oh, sí! —ratificó Moïsette.
Lily alzó delicadamente el celofán, sacó la muñeca y la colocó en posición vertical. Moïsette contemplaba la escena, dando la impresión de formar parte de ella.
Entonces Lily acarició los dorados cabellos de la muñeca, un gesto que Moïsette alentó. Finalmente, Lily besó sus mejillas rosadas, y Moïsette se sonrojó como si hubiera recibido ella el beso.
—Moïsette, ¿y tu regalo?
Moïsette tardó diez segundos en percibir que sus padres se dirigían a ella. Sus padres insistieron:
—¿No tienes curiosidad?
—Me gusta la muñeca.
—Claro, es muy bonita.
—La quiero.
—Sí, pero es de Lily.
Haciendo caso omiso del comentario, Moïsette tendió el brazo hacia Lily, que le entregó la muñeca.
Los padres decidieron obrar con severidad.
—No, Moïsette, la muñeca es de Lily.
Le arrebataron a Moïsette el juguete que había apretado contra su pecho y se lo restituyeron a la fuerza a Lily.
—Es tuya. Cógela.
Moïsette reflexionó y, unos segundos después, tendió la mano hacia Lily, que le devolvió la muñeca. Los padres se interpusieron. Se palpaba la tensión.
—¡No, ya está bien! Déjate de tonterías. Devuélvele el regalo a tu hermana y abre el tuyo.
En un acto reflejo ante el tono conminatorio, Moïsette se echó a llorar.
—¡Qué cruz! Recibe un regalo y ni siquiera lo mira. Me pregunto por qué molestarse tanto…
Moïsette no entendía nada, excepto que no tenía derecho a actuar como quería. Lily corrió a abrazarla y sollozó por contagio. Ya más tranquila, Moïsette derramó algunas lágrimas más, y luego consideró la situación: su madre le presentaba obstinadamente el paquete rojo.
Enfadada, con el ceño fruncido, Moïsette rompió el envoltorio a regañadientes y apareció un magnífico oso.
—¡Oh, qué oso tan bonito! —exclamaron sus padres para animarla.
Moïsette lo miró enfurruñada.
—¿Te gusta?
Girándose hacia su hermana, que miraba ansiosamente el peluche, susurró:
—Sí.
Sintiéndose libre, le arrebató la muñeca.
Se armó una zapatiesta. Sobrepasados, los padres alzaron la voz, Moïsette se echó a llorar de nuevo y Lily berreó solidaria.
—¡Ah, no! ¡Tú no, Lily! ¡No vas a animarla, encima! ¡Ni a ser tan cabezota como Moïsette!
Volaron insultos, sonaron portazos y los padres desaparecieron, dejando a las niñas en un berrinche de hipos y sollozos en el suelo, en medio de los cadáveres de los envoltorios.
Aquel aniversario había hecho mella en la unicidad de las gemelas: cada una había comprendido vagamente que no se confundía con la otra. A los cuatro años, habían nacido de nuevo, pero, esta vez, dos. Distintas. Lily y Moïsette.
Para Lily constituyó una información; para Moïsette, un duelo. No solo no era su hermana, sino que estaba sola. Además, no la trataban tan bien. Cada uno de nosotros ha sido herido durante la infancia: percibiendo de repente el espacio entre uno y el resto del mundo, uno se da cuenta de que existe aparte, de que es diferente, un cuerpo singular en medio de cuerpos extraños, un recinto mental único. Injusticia de la consciencia… Para unos significa un deslumbramiento; para otros, consternación. Mientras en el mundo de los primeros se levanta un telón, un muro encierra a los segundos en una prisión. La soledad es un reino en el cual algunos ven el trono; otros, las fronteras.
Lily estaba encantada de explorar la naturaleza que la rodeaba; además, circulaba por ella de la mano de su gemela. Mohína, recelosa, Moïsette juzgó que el universo era inhóspito y notó que la presencia de su hermana le escamoteaba su influencia, su dimensión, su preeminencia… En aquel cuarto cumpleaños, Lily había ganado una hermana; Moïsette había descubierto una rival.
A partir de ese día, las gemelas seguían siendo una a los ojos del pueblo, pero no a los suyos.
Por reflejo, en cualquier circunstancia frente a sus padres, sus maestros, o sus compañeros, se unían. Si su madre se topaba con una lámpara rota a su regreso a casa, las dos niñas cerraban filas. «¡Yo no he sido!», protestaba Lily. «¡Yo tampoco!», añadía Moïsette. Era inútil esperar, ninguna acusaría a la culpable. Cualquier invasión de autoridad en su espacio afianzaba su complicidad. En consecuencia, o los castigos desaparecían o se aplicaban a ambas. Les daba igual que las castigasen sin postre, o tener que pasar varias horas de estudio encerradas en clase, o no ser invitadas a casa del amiguito que había perdido sus canicas después de su visita: su gemela contaba más que la ira o la venganza de los extraños. Lily y Moïsette formaban un bloque.
En cambio, fuera del alcance de miradas ajenas, el bloque se resquebrajaba. Si físicamente solo un kilo marcaba la diferencia —redondez que afectaba a Lily—, psicológicamente las grietas eran mucho más profundas.
Lily tomaba la iniciativa. Embajadora de las gemelas, audaz, cómoda en el papel de exploradora, ideaba las quedadas, los juegos, las correrías. Puesto que era ella quien se acercaba a los demás, se unían a ella primero. Por su carisma de líder nata, capaz de consolidar costumbres, se oía más frecuentemente hablar de Lily o de «las gemelas» que de Moïsette; algunos simplemente olvidaban su nombre y decían «la otra».
Sin intención alguna de cuestionar ese orden casi natural, Moïsette seguía a su hermana mayor, pero se daba cuenta de que le hacía sombra. Durante dos años nunca guardó rencor a su hermana, su hermana necesaria, su hermana siempre presente, su gemela, lejos de la cual se sentía incompleta; al contrario, si de algo se quejaba era de los adultos despreocupados e indiferentes, sin memoria. Por su parte, Lily era del mismo parecer de Moïsette cuando esta última denunciaba la indiferencia de fulano o mengano, y siempre la defendía.
Como en Navidad o por su cumpleaños recibían regalos diferentes, habían adoptado una estrategia: simulaban regocijo en público y, una vez tranquilas, procedían a una redistribución. Moïsette, sistemáticamente decepcionada con sus regalos, exigía los de Lily, que se los entregaba sin vacilar, sin enfadarse siquiera cuando Moïsette se negaba a prestarle los suyos.
En torno a los siete años, la escuela primaria rompió su unión. Moïsette, más lenta e insegura que su hermana, sudaba tinta china para aprender. Las maestras se lo comunicaron a sus padres. Esa entrevista causó estragos en Moïsette: su ritmo de estudio, igual al del último tercio de la clase, ni siquiera peor que el de sus compañeros, no habría llamado la atención de nadie si no hubiera estado flanqueada por una hermana brillante. Alumna normal, se volvía mediocre porque se la comparaba con Lily. La odió por imponerle esta comparación, la maldijo en silencio por ser más talentosa y se acostumbró a culpar a Lily cuando recibía una mala nota.
Cuando cumplieron los diez años sucedió lo inevitable: una profesora propuso separar a las gemelas para colocarlas en sendas clases correspondientes a su nivel. Aunque la maestra elogió los méritos de la diferencia, prometió un mejor desarrollo y proclamó las bondades de una fórmula individual, Moïsette bajó la cabeza y miró a Lily con repulsión.
A partir de ese momento, revolvía regularmente la habitación de su hermana mayor, le desencuadernaba los libros, le rompía los lápices, emborronaba sus dibujos y le agujereaba la ropa. Pero Lily volvía a ordenarlo todo, lo arreglaba sin decir una palabra, protegiendo a su hermana menor. Nada más lejos de su ánimo que criticarla, convencida de que a Moïsette no la tenían en cuenta.
Tranquila y reflexiva, Lily impedía que se desenmascarase la mezquindad de su hermana. Cuando sufría en exceso su agresividad, hacía gala de una audaz sangre fría. Así, el día de su primera comunión, porque deseaba con todas sus fuerzas las cosas que había pedido, fue a la mesa donde les habían dejado los regalos, invirtió las etiquetas, y esa misma noche, en la intimidad de su cuarto, cuando Moïsette intercambió con ella sus regalos, pudo recuperar los que tanto ansiaba.
A partir de su duodécimo cumpleaños, el equilibrio se modificó.
Una mañana, Moïsette miró a Lily y dijo:
—Estás fea.
Lily la miró pasmada.
—Tú también.
Poniéndose ambas frente al espejo, descubrieron que sus reflejos les daban la razón: sus rostros cambiaban.
Una semana más tarde, Moïsette fijó su mirada en las caderas de Lily.
—Deja de atiborrarte de comida: has engordado tanto que vas a reventar las costuras de la falda.
—Tú también.
Una vez más, el espejo confirmó el desastre común. Como un ejército secreto, las hormonas habían invadido sus cuerpos y comenzaban a transformarlos.
No transcurría una mañana sin que una notase en la otra una imperfección que encontraba inmediatamente en ella: una espinilla en la punta de la nariz, senos que apuntaban, pelos que surgían, grasa en los muslos, piel aceitosa, un olor nuevo… Habían dejado las orillas de la infancia para unirse al continente de las mujeres, pero de momento navegaban en las aguas de la ingratitud.
Lily descubrió con asombro su nuevo cuerpo en su gemela. Moïsette, por su parte, no soportaba que su hermana le infligiese el espectáculo de aquella derrota. ¿Quién puede pasarse las veinticuatro horas del día frente a un espejo? La horrible Lily le recordaba permanentemente su propia fealdad; en pocas palabras: Lily la hostigaba de forma tal, enarbolando sus defectos, que la detestaba por ello.
Providencialmente, una vez que los estrógenos hubieron completado su colonización y dieron el último toque a la metamorfosis, las hermanas Barbarin se revelaron guapísimas. Ambas.
Moïsette estaba exultante.
Adiós a la desigualdad que había propiciado la escuela, ¡volvían a ser idénticas!
Paradójicamente, sus primeros flirteos las acercaron. Asustadas por sus deseos, ávidas de ejercer sus poderes recién adquiridos sobre los chicos, fascinadas por los juegos de seducción, se consultaban sin parar y desarrollaron una fuerte complicidad, que se parecía más a una solidaridad entre soldados afrontando el peligro que a una auténtica amistad. Una fraternidad de armas las unía. Se contaban sus intentos, sus fracasos, sus éxitos, de modo que Moïsette, menos audaz que Lily, se aprovechaba de las meteduras de pata de su hermana mayor para aventurarse a su vez con más osadía y pasárselo mejor.
A veces engañaban a los chicos haciéndose pasar la una por la otra, en un beso furtivo o en algún coqueteo inocente. A la edad en que las adolescentes temen el ímpetu de los machos, ellas se pavoneaban orgullosas de sojuzgar las apariencias, de dominar a sus pretendientes.
¿Se querían? Sin duda, Lily idolatraba a su hermana, preocupada por su felicidad, dichosa cuando era feliz, triste cuando no lo era. Moïsette contaba tanto como ella, si no más. A la cercanía carnal que existía desde su nacimiento, Lily había añadido un profundo cariño, esencial.
Para Moïsette, se trataba más de una costumbre que de amor. Aunque sintiese una necesidad casi física de Lily, no se la veía desolada por la pena cuando a su hermana le iba mal, nunca tomaba la iniciativa para ella o para su gemela, no incluía a su hermana mayor en sus sueños de futuro e incluso podía alegrarse de verla en dificultades.
—Te presento a Fabien.
Una tarde de calor sofocante, con un alegre ademán, Lily le señaló a Moïsette un joven moreno de ojos ardientes, el pecho abombado, el torso hacia atrás y las piernas arqueadas como si montase a caballo.
Desde que lo había conocido en casa de una amiga hacía una semana, Lily no hacía otra cosa que hablarle de Fabien y no le había ocultado que por primera vez sabía lo que era el amor.
Impaciente, nerviosa por la irrupción del «amor» en su vida, Moïsette entendió la emoción de Lily al describir a Fabien: alto, esbelto, el porte elegante atenuado por la desfachatez, el cabello rizado un poco largo, el iris verde, taladrado por una dilatada pupila oscura que lo hacía parecer hipnotizado por las chicas. El muchacho, con los pies en la tierra, entre el yerno ideal y el calavera, exhibía unos labios carnosos que dibujaban una sonrisa cruel y alegre.
Moïsette se sonrojó bajo su mirada, una mirada atónita ante el parecido perfecto de las hermanas, una mirada cargada de deseo… Era evidente que el joven encontraba a las gemelas Barbarin muy de su gusto. Moïsette bajó inmediatamente los ojos. «¡Peligro!», gritó una vocecita interior. El corazón le latía con fuerza, cerró los puños, el sudor le empapó las axilas, y temió que su sangre, circulando enloquecida, le rompiese las venas del cuello.
Durante la tarde que pasaron los tres juntos, Moïsette dejó que Lily decidiese los juegos, los paseos, la hora del té, el tipo de té, con qué galletas acompañar el té, el lugar del jardín donde tomar el té… Remontándose al retraimiento y la timidez de su infancia, se eclipsó; no se rio salvo para hacer eco a su hermana mayor y solo abrió la boca para asentir. Turbada por el chico, pensaba con lentitud, presa de un agarrotamiento voluptuoso. Aquella situación la incomodaba. Consciente del incendio que experimentaba su hermana, Moïsette sufría también un acaloramiento ambiguo: por un lado, aprobaba el entusiasmo de Lily; por otro, se reprochaba sentirlo a su vez. Por eso, extenuada por aquella tensión, dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente Fabien se fue.
—Venga, ¿tú qué opinas? —preguntó Lily.
—¡Lo mismo que tú! —respondió Moïsette, con una espiración.
—Le gusto, ¿verdad?
Moïsette pensó en la actitud de Fabien cuando desnudaba a Lily con la mirada.
—¡Claro!
Lily se volvió loca de alegría y se puso a dar vueltas como una peonza. Moïsette se abstuvo de mencionar que había notado el mismo deseo de Fabien hacia ella.
Una vez que Lily hubo concluido su vals en torno a la mesa, Moïsette la miró pensativa.
—¿Lo que hay entre tú y él es atracción física?
—No solo.
—La cosa empezó por una mirada.
—Por supuesto. No lo conocí por correspondencia…
—Ni por teléfono…
—Ni por teléfono. Sí, tienes razón, Moïsette: la primera mirada nos electrocutó. Una descarga. Trescientos voltios. No, mil voltios. Fue un flechazo.
—Entonces, sobre todo es físico.
—No, Moïsette, primero es físico. Luego está todo lo demás… Sí, todo lo demás…
Lily, soñadora, repitió varias veces «todo lo demás» en un tono misterioso.
Moïsette negó con la cabeza: no acababa de ver aquel «todo lo demás» que decía su hermana. Durante dos horas, la conversación había estado cuajada de vulgaridades, frases trasnochadas, chistes verdes, silencios embarazosos y risotadas; nadie mejor que ella para darse cuenta, puesto que había asistido a aquel parloteo de espectadora, sin participar en él. Para su gusto, Fabien no era más que un chico corriente y vulgar, basto, chabacano, como miles de hombres, sin ningún rasgo digno de mención salvo un frenético deseo de agradar. Aunque parecía rápido en la caza y se comía a las gemelas con los ojos, su mente trabajaba más lenta que sus ojos de rapaz.
Guardándose sus apreciaciones, Moïsette se felicitó por su lucidez, que —sin lugar a dudas— superaba con mucho la de su pobre y enamorada hermana.
Fabien vivía cerca, en Ambérieu, donde estaba pasando los dos meses de vacaciones escolares. Con todo el tiempo libre del mundo, se movía a su aire en una motocicleta que su padrino le había prestado; así pues, se abonó a las visitas a casa de las Barbarin.
La temperatura subió vertiginosamente entre Lily y Fabien, tanto como el mercurio de los barómetros de aquel tórrido verano. A finales de julio, Lily anunció a Moïsette que no pensaba esperar más: iba a hacer el amor con Fabien.
—¿Sin casaros?
—¡Sin casarnos!
—¿Ni haceros novios?
—Paso de todo eso.
—¿¡Cómo!?
—Entiéndeme, Moïsette. Por supuesto que deseo pasar toda la vida con Fabien porque lo amo. Pero ¿cómo estar segura de que eso sucederá? «Toda la vida…» ¡Hum! «Largo me lo fiais.» Y luego, él solo está pasando aquí el verano; volverá a Lyon en septiembre. Mi vida es ahora, no mañana. Además, no me vengas con remilgos, lo hemos discutido miles de veces: tú y yo rechazamos el matrimonio. Si se celebra, miel sobre hojuelas. Si no, por lo menos me habré acostado con Fabien.
Moïsette protestó insistente, ardientemente, horas y horas, día tras día. Por supuesto, al contrario que las generaciones anteriores, ella también reivindicaba la libertad de ser mujer antes que esposa, pero una fuerza obstinada la impulsaba a oponerse a Lily multiplicando los argumentos para disuadirla. ¿Qué fuerza? Un miedo de múltiples facetas; el miedo a perder a su hermana, el miedo a quedar de segundona, a ser solo «la otra», la gemela, la pequeña, la lenta… ¡La zoquete, caramba! Al evitar que Lily volase en brazos de Fabien, Moïsette luchaba por ella, no por Lily.
A mediados de agosto, se tranquilizó porque Lily ya no hablaba de entregarse a Fabien, y cambiaba de conversación tan pronto como su hermana abordaba el tema. Moïsette triunfó. Había impedido a Lily crecer. Prefería dos larvas viviendo en aquella casa antes que una oruga y una mariposa.
La noche del 15 de agosto, después de las tradicionales fiestas de la Virgen que habían permitido a todos emborracharse, Moïsette sorprendió cuchicheos al pie del inmueble dormido.
Acababan de dar las doce en el campanario.
Preocupada, saltó de la cama y se acercó a la ventana sigilosamente. En la calle, bajo una luna carmesí, Lily, descalza, con las sandalias en la mano, se reunía con un tipo de cazadora en una motocicleta. Cabalgando en el portaequipaje, abrazó su torso, se pegó contra su espalda, ya consintiente, y Fabien, impulsándose con los pies en el empedrado, aprovechó la cuesta y el peso de la máquina para rodar sin encender el motor hasta la carretera provincial que cruzaba el pueblo. La pareja se deslizó en silencio hasta dar la vuelta a la esquina; unos segundos después, se oyó el ronquido de los cilindros, que se amplificó brevemente, y luego los engulló la noche…
El silencio tendió su capa plomiza sobre el paisaje apagado.
Moïsette se estremeció. Jamás se había sentido tan sola…
¿A dónde iban? Lo ignoraba. En cambio, no dudaba de lo que iban a hacer… En el tejado vecino, un gato de ojos fosforescentes la miraba de hito en hito. Moïsette se comía las uñas, rabiosa. Si su hermana había callado en los últimos tiempos, era porque había hecho su elección. Lily se la había pegado por partida doble: por no hacerle caso y por haber descubierto el amor antes que ella.
—¡La odio! Jamás la he odiado tanto.
Imaginó a su hermana bajo el cuerpo desnudo de Fabien, que se agitaba, empujando a golpe de riñones y levantando las nalgas.
—¡Una cerda! ¡Una cerda y punto!
Ante estas palabras emitidas entre dientes, el gato se enderezó receloso, tensando el rabo.
Moïsette volvió a la penumbra de su habitación y percibió su ridícula figura en el inmenso espejo del armario: una gamba en pijama.
—¡Zorra! —masculló en dirección a su hermana.
Ofendido, el gato huyó por los tejados.
Esa mañana, al igual que las siguientes, Moïsette se quedó sin palabras ante el cambio operado en su gemela. Majestuosa como un amanecer, Lily resplandecía, soberbia, hierática, tan radiante que imponía respeto. La tez ambarina, el cabello rutilante de vitalidad, la boca de fresa, los ojos brillantes… Lily, que había sido una niña encantadora, se había convertido en una hermosa mujer. El rostro encendido con una sonrisa constante, que amplificaba sus gestos: no caminaba, levitaba; si le daba por permanecer inmóvil, se transformaba en esfinge; y cuando descansaba en el diván, desprendía una tórrida sensualidad: Afrodita posando para un escultor invisible. Algo la había gravado ligeramente, volviéndola más atrevida, más graciosa, más fatal… ¿El secreto de la voluptuosidad, tal vez?
Moïsette, muerta de envidia, dejó de criticarla. Tan solo quería parecerse a ella de nuevo.
Con esa intención, se mostró más zalamera a fin de reanudar el diálogo. A fuerza de amabilidad, dándole a entender que, consciente de lo que ocurría cada noche, ella seguía siendo su leal cómplice, recuperó la confianza de su hermana, ávida de efusiones. Lily le describió el granero adonde la llevaba Fabien, la luz de las estrellas en su semblante, su piel trémula cuando la desnudaba, su poderío sexual, que ella detectaba en los ojos del macho ardiente, extasiado; su potencia erótica, que provocaba tanto la paciencia como la impaciencia de Fabien, tanto su delicadeza como su fogosidad. Luego, a petición de Moïsette, fue desgranando el rosario de sus retozos, lo que él hacía, lo que ella le hacía, lo que a ella le gustaba cada vez más, lo que la volvía loca, lo siguiente que iba a intentar… Evocó el miedo que al principio la paralizaba, y que luego la espoleó. Describió el camino del pudor, esa repulsión que habían sentido desde la infancia ante la idea de ciertos tocamientos, una repulsión que se esfumaba durante el amor, una repulsión que se convertía en su contrario, la avidez; en resumen, ese recato consustancial a las jovencitas.
Embelesada por estas historias, Moïsette se convirtió en una mujer por poderes, recuperando casi la indivisión de sus primeros años. De noche, sin embargo, cuando Lily se escapaba de casa en la motocicleta de Fabien, Moïsette, sola en su cama, volvía a maldecirla desdeñada, ofendida, repudiada, furiosa por no poder hacer otra cosa que fantasear.
El 31 de agosto, un acontecimiento dramático trastornó las vidas de los Barbarin. Durante la cena, uno de sus primos llamó a la puerta para comunicarles que la abuela Garcin se estaba muriendo y pedía ver a su hija.
La señora Barbarin, presa del pánico, decidió reunirse con ella inmediatamente en Montalieu, a 15 kilómetros de Saint-Sorlin. El señor Barbarin fue a buscar el automóvil al garaje para llevar a su esposa.
El Citroën aparcó frente al porche con el motor en marcha. Escoltada por sus gemelas, la señora Barbarin cruzó el umbral y de repente se volvió hacia Lily.
—Acompáñame.
Lily dio un paso atrás en el pasillo.
—¿Yo?
—Sí, tú.
Aunque apenada por lo que le ocurría a su abuela, Lily pensó en Fabien, que esa noche la esperaría en vano. Dirigió una mirada de angustia a Moïsette y repitió:
—¿Yo?
—¡Date prisa! ¡Espabila! Ponte unos zapatos.
—¿Estás segura? —balbució Lily.
—Sí, te vienes a cuidar a tu abuela.
—¿Por qué yo y no Moïsette?
Irritada, nerviosa, la madre no se entretuvo en cuidar sus palabras y, mientras subía al automóvil, le espetó:
—¡Porque tu abuela te quiere mucho!
Las chicas se estremecieron. Moïsette apoyó su espalda contra la pared del pasillo; se habría caído si el tabique no la hubiera sostenido. ¿Qué? ¿Su queridísima abuela no la quería entonces? ¿Prefería a Lily? ¿También ella?
Lily midió el golpe infligido a su hermana y la miró con lástima. La madre percibió esa mirada, comprendió su torpeza y, en lugar de disculparse por ello, se encolerizó:
—¡Ya está bien! ¡Caramba con las niñas! No compliquéis más las cosas. Y menos esta noche. Lily, te vienes conmigo. Moïsette, tú te quedas cuidando la casa. ¡Hasta mañana!
Cerró de un portazo la portezuela del copiloto. Lily tuvo veinte segundos para sentarse detrás. El coche arrancó a toda velocidad.
Moïsette se quedó mucho tiempo en la puerta. Sola… Una vez más… Sola… Alejada de los dramas familiares… Alejada de los afectos familiares… Sola… Le tocaba cuidar de la casa… Como un perro… Sola…
No se lo pensó dos veces. Subió a la habitación de Lily, se encerró en el cuarto de baño, se aseó, se arregló, se perfumó con la colonia de su hermana y se puso uno de sus vestidos.
A medianoche, cuando Fabien apareció, Moïsette se paseaba impaciente por el porche de los vecinos, como solía hacer Lily.
Se montó de paquete, abrazó a Fabien contra ella, se pegó a su espalda y se dejó llevar…
Dos horas más tarde, se había convertido en una mujer en los brazos del hombre. No había experimentado todo cuanto su hermana le había dicho, apenas una parte. Al principio, se había aplicado, sin duda demasiado para disfrutarlo; luego, en los últimos abrazos, se había abandonado por fin y había sentido poderosas emociones.
Ahora yacían desnudos, de espaldas, uno junto al otro, mirando la luna que aparecía detrás de la claraboya de la techumbre. Esa noche brillaban en el cielo más estrellas que nunca. Ambos estaban silenciosos, exhaustos, tratando de recuperar el aliento.
Una vez satisfecha, a medida que su cuerpo se relajaba y su corazón se desaceleraba, Moïsette se temía que la aguardaba lo más arduo: la conversación. Hasta entonces, solo habían intercambiado unos cuantos bisbiseos en el pueblo, habían rodado en la oscuridad e inmediatamente se habían arrojado el uno sobre el otro en medio del jergón improvisado entre las pacas de heno.
¿Se traicionaría al hablar? Le entró pánico de repente.
Fabien se volvió hacia ella, apoyó un codo en la paja y le acarició los senos mientras la miraba.
Sonrió, cortada. Él sonrió a su vez.
—¿Qué tal, Moïsette? ¿Te ha gustado?
Se quedó petrificada, dudó, hasta que reunió el valor suficiente para lanzar una carcajada que no sonase falsa.
—Ja, ja, ja… ¿Por qué me llamas Moïsette?
¡Qué alivio! Menos mal que había acertado con la entonación: parecía estar oyendo a la mismísima Lily cuando rompía a reír a carcajadas por una broma. Así que repitió:
—¿Por qué me llamas Moïsette?
—Porque eres Moïsette.
—En este momento, Moïsette duerme en su cama a pierna suelta, como todas las noches.
La sonrisa de Fabien se alargó, mordiente.
—¿Te crees que soy idiota?
Moïsette se estremeció, pero insistió:
—Venga, Fabien, ¿por qué me llamas Moïsette?
Fabien señaló indolente las manchas oscuras en la parte inferior de la manta.
—No se pierde la virginidad dos veces.
Moïsette se puso colorada como un tomate. ¡Marcas de sangre! En el calor de los retozos, ni se enteró de que había sangrado.
—¿Cómo?
—La sangre, ahí, esta noche, ¿qué va a ser?
Horrorizada, comprendiendo al mismo tiempo lo que había sucedido y lo que pensaba Fabien, encogió las piernas contra su pecho, hundió el mentón entre las rodillas y enmudeció.
Fabien observaba sus gestos con una sonrisa burlona. Moïsette, como si le pesase la nuca, no se atrevía a mirarlo.
Él no cejó. Siguió hablando con voz lenta y lasciva:
—Primero me lo olí. Y luego tuve la prueba.
—¿Cuándo?
Se encogió de hombros y, con una mueca sarcástica, señaló las manchas marrones.
—Enseguida.
—¿Y has continuado?
—Igual que tú…
Turbada, giró su rostro hacia él. Fabien entrecerró los ojos y se rio a mandíbula batiente.
—Lo repetimos cuando quieras.
Moïsette se crispó. Le desagradaba el giro que tomaba la escena. La situación se le escapaba de las manos.
Se puso en pie de un brinco, agarró su ropa y se vistió a toda prisa. Fabien permaneció desnudo, impávido.
Cuando estuvo lista, la agarró violentamente por los tobillos, la desequilibró, la inmovilizó en el suelo y la hizo rodar debajo de él. Su voz adquirió una tonalidad metálica:
—En serio, repetimos cuando quieras.
—¡Cómo! ¿Serías capaz de hacerle eso a mi hermana?
—¿Eso qué?
—¡Engañarla!
—Sí, sería capaz. Como lo has sido tú.
Moïsette forcejeó dándole patadas.
—¡Cabrón! ¡Cerdo asqueroso! Suéltame.
Espoleado por su resistencia, la empujó con fuerza, dominándola, inmovilizándola. A unos centímetros de los suyos, sus ojos la taladraron feroces.
—¡Vaya con la mosquita muerta, dando lecciones de moralidad! ¡Se tira al novio de su hermana, y encima se enfada!
—Suéltame.
—Yo, al menos, tengo la excusa de haberte confundido con ella.
Moïsette volvió la cara. Él la soltó bruscamente, giró sobre su costado y se vistió, impasible.
Moïsette se frotó las muñecas, rumiando su humillación.
Una vez vestido, pareció descubrirla en el suelo, le tendió la mano y la ayudó a levantarse con galantería.
—Cuando quieras y donde quieras.
Ella se irguió sin responder. Fabien insistió guasón:
—Incluso con tu hermana, si os apetece.
Moïsette salió del granero a grandes zancadas. Él la siguió, fumando.
Sentada en la motocicleta, mientras atravesaba la noche fría y hostil, Moïsette se dio cuenta de la trampa en la que había caído. ¿Qué le diría a su hermana? Nada, por supuesto. Pero ¿y si él, mañana, le contaba lo sucedido esta noche, o una parte? ¿Cómo iba a justificarse? ¿Qué…?
Moïsette se estremeció.
¡Qué injusticia! Cuando acababa de experimentar sensaciones inmensas, colosales, cuando había alcanzado la feminidad suprema, ¡no tenía derecho a disfrutarla por culpa de su dichosa hermana! Su maldita hermana, ¡esa peste, esa aguafiestas, ese incordio, ese grano en el culo! ¡La odiosa Lily!
A la entrada del pueblo, justo antes de las farolas, cuando Fabien apagó el motor y dejó a Moïsette, la joven se plantó frente a él. Ni su voz ni su mirada vacilaron.
—No vas a decirle nada a mi hermana.
—Ah, ¿no?
—Como se lo cuentes a mi hermana, te la cargas.
—Ah, ¿sí?
—Le explicaré que vine a avisarte de que no podía quedar contigo por culpa de nuestra abuela, pero que me obligaste a seguirte y me violaste.
—Ya, ya, ¡como si fuera a tragarse eso!
—¡Y tanto! Como que tú mismo lo dijiste: que te gustaban las hermanas Barbarin, por su físico. La una o la otra, que no hay diferencia…
La cara de Fabien se contrajo en una mueca.
Moïsette continuó, virulenta:
—En tu opinión, ¿a quién va a creer Lily? ¿A quien comparte todo con ella desde el primer momento, su gemela de siempre y para siempre, o al noviete de un verano?
—Serás…
Fabien palideció.
Con expresión triunfante, Moïsette le dio la estocada final:
—Además, ¿por qué ibas a contarle lo de esta noche? Si te cree, echará pestes de ti. Si no te cree, te maldecirá. En ambos casos la pierdes, de eso puedes estar seguro.
Fabien bajó la cabeza.
Moïsette había ganado.
Se quedaron un minuto así, ella mirándolo, él mirando al suelo. Sus cuerpos seguían ardientes tras dos horas de abrazos, su piel todavía emitía olores seductores, sus miembros querían más… Se excitaban abominablemente.
Él susurró con voz ronca:
—Eres una auténtica zorra.
Ella respondió con un suspiro:
—Y tú, un hijo de puta.
Fabien levantó la mandíbula y de repente, sin que ninguno supiese cómo, se besaron apasionadamente. Sus lenguas hurgaban sus bocas, se succionaban, se enrollaban, se perseguían, se cazaban, se mordían salivando, espumeantes. Él le puso la palma de la mano sobre las nalgas, ella emitió un gemido de placer. Sus dedos buscaron en los pantalones el sexo duro, enhiesto.
Un gato maulló furiosamente en la cuneta.
Al darse cuenta de que perdía el control, Moïsette deshizo el abrazo, miró a Fabien y le escupió.
Él le escupió a su vez.
El escupitajo, que golpeó la sien de la joven, resbaló abrasador a lo largo de su mejilla y su cuello, y envió una descarga a su vientre. Un latigazo sacudió las entrañas de Moïsette, como un momento antes, bajo el techo del granero. Frenética, giró sobre sus talones y huyó, temerosa de experimentar allí, en medio de la calzada, un segundo orgasmo.
Al llegar a casa, cuando lo oyó arrancar, Moïsette detuvo su carrera, se apoyó contra la pared y rompió a llorar, exasperada, aturdida, incapaz de determinar si era insoportablemente desdichada o profundamente feliz.
***
En Bourg-en-Bresse, aquel lunes, la multitud no se apiñaba ante el juzgado.
Fabien Gerbier miró a su alrededor con cara de pocos amigos. Lo usual era que los homicidios llenasen el recinto de público. Él mismo, en sus ochenta años de vida, había seguido varios juicios allí: el de la viuda negra Marie Morestier, el del parricida Pucier que había matado a sus tres hijos, el del camionero que descuartizaba camareras… Casos que siempre llamaban la atención. Triunfos. Éxitos clamorosos. ¿Qué estaba pasando? Una hermana matando a su gemela superaba con creces lo raro, lo fortuito, lo morboso, el caso merecía la afluencia y la agitación de los grandes días… Pero en la fría sala del tribunal, donde una ceñuda empleada todavía estaba pasando la fregona, seis personas escurrían sus paraguas bajo los bancos. Fuera, una pertinaz llovizna entumecía la ciudad.
—¡Es culpa de los medios! —rezongó.
Como los periódicos, la radio y la televisión no se habían hecho eco del caso, el público lo ignoraba y ningún periodista cubría el acontecimiento.
Fabien Gerbier se acomodó frente al escaño de madera de cerezo, donde pronto sentarían a la acusada.
—No le quedará más remedio que verme —se regodeó—. Yo encarnaré su conciencia, ya que ella no la tiene.
Un abogado se paseaba, café en mano, charlando despreocupadamente con una colega:
—En mi opinión, la acusación no se sostiene. Esto lo despachamos hoy: no hay caso.
Fabien Gerbier pegó un respingo. ¿Cómo que no hay caso? ¿La policía no había encontrado nada? Esos inútiles habían subestimado lo que él afirmaba desde hacía meses: Lily Barbarin había asesinado a su hermana Moïsette; esta última no había muerto a consecuencia de un accidente.