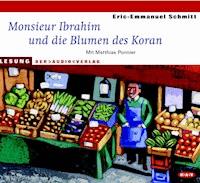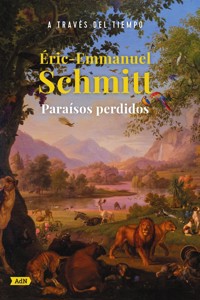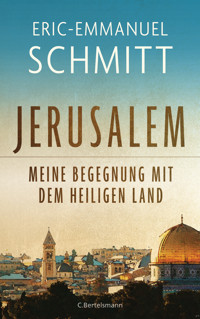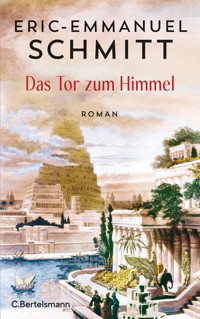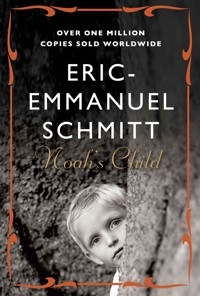Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Félix, de 12 años, está desesperado. Su madre, la encantadora Fatou, que tiene en el barrio parisino de Belleville un bar variopinto y acogedor, se ha sumido en una profunda depresión. La mujer, que antes era la viva imagen de la felicidad, no es más que una sombra. ¿A dónde ha ido su alma errante? ¿Se oculta en África, cerca de su aldea natal? Para salvarla, Félix emprende un viaje que lo llevará a las fuentes invisibles del mundo. En la misma línea de "Cartas a Dios" y de "El señor Ibrahim y las flores del Corán", Eric-Emmanuel Schmitt explora los misterios del animismo, el poder de las creencias y de los ritos derivados de un pensamiento espiritual profundamente poético. Y al mismo tiempo retrata el canto de amor de un niño a su madre .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
1
2
Epílogo
El ciclo de lo invisible
Créditos
Quien bien mira acaba viendo.Proverbio africano
1
—¿No te das cuenta de que tu madre está muerta?
Mi tío señalaba a mamá delante del fregadero, alta, erguida, demasiado pálida, que acababa de lavar la vajilla colocando un plato en la parte superior de la pila.
—¿Muerta? —susurré.
—¡Muerta!
Con su voz cavernosa, mi tío había repetido la palabra tan violentamente que, más pesada que un cuervo, llenó la cocina, tropezó con los muebles, rebotó contra las paredes, golpeó el techo y luego huyó por la ventana para agredir a los vecinos. Gutural, estridente, deshilachado, el sonido se fragmentó en ecos por el patio de luces.
El silencio se restableció bajo el balanceo de la bombilla.
El graznido no había afectado a mamá, que, absorta, se puso a contar los platillos de café. Me mordí los labios ante la idea de que sufriese una nueva crisis de calculitis; últimamente, cuando hacía un inventario, lo repetía de nuevo durante horas.
—Muerta, querido sobrino, muerta. Tu madre no reacciona a nada.
—¡Pero se mueve!
—Te dejas engañar por un detalle. Si lo sabré yo, que entiendo de fiambres; los he visto a porrillo en nuestra casa.
—¿En nuestra casa?
—En la aldea.
—¡Querrás decir en tu casa! ¡Para mamá y para mí, nuestra casa está aquí!
—¿En Malville?
—¡Belleville! ¡Vivimos en Belleville!
Le había gritado. No soportaba que mi tío despreciase aquello que me llenaba de orgullo: París, el pulpo del que yo era un tentáculo; París, la capital de Francia; París con sus avenidas, su periférico, su dióxido de carbono, sus atascos, sus manifestaciones, sus policías, sus huelgas, su palacio del Elíseo, sus escuelas, sus liceos, sus automovilistas que ladran, sus perros que ya no ladran, sus bicis eléctricas, sus cuestas, sus tejados cenicientos donde se camuflan las palomas grises, sus brillantes adoquines, su asfalto gastado, sus grandes almacenes centelleantes, sus ultramarinos abiertos toda la noche, sus bocas de metro, su tufo a alcantarilla, su atmósfera de ozono después de la lluvia, sus crepúsculos rosados de contaminación, sus farolas mandarina, sus juerguistas, sus glotones, sus vagabundos, sus borrachuzas. En cuanto a la Torre Eiffel, nuestro pacífico gigante, la nodriza de acero que vela por todos nosotros, cualquiera que no la venerase, en mi opinión, cometería un sacrilegio.
Mi tío se encogió de hombros y continuó:
—Tu madre no nació aquí, vio la luz en la sabana. ¡Caray!, me encanta la expresión ver la luz, le va que ni pintada a Fatou, que se escurrió de la barriga de su madre un domingo en plena canícula. Me acuerdo como si fuera hoy, yo sudaba la gota gorda. ¿Y tú, a qué hora naciste?
—A las doce y media de la noche.
—Bueno, lo que yo pensaba: tú no viste la luz, tú viste la oscuridad.
Se rascó la barbilla.
—¿Y dónde?
—En el hospital.
—¡En el hospital! En el hospital, como si tu madre se estuviera muriendo… En el hospital, como si un embarazo fuese una enfermedad… Enfermeras y médicos, eso es lo primero que viste, ¡qué lástima! Pobre Félix, ¡cómo vas a entender a tu madre!
Los ojos se me llenaron de lágrimas sin que pudiese remediarlo, cosa que me exasperó. ¡Basta de sensiblerías! Bastante tenía con ser un niño de doce años, no había necesidad de empeorar la situación convirtiéndome en un estúpido llorica… La rabia frenó mis lágrimas y me permitió replicar:
—Yo quiero a mamá.
Mi tío me puso la mano sobre la cabeza; creí que iba a aplastarme el cráneo hasta que me invadió la paz que emanaba de la palma de su mano y las articulaciones nudosas.
—No lo dudo, hijo. Pero amar no es lo mismo que entender. ¿Te das cuenta de lo alicaída que está tu madre?
—¡Evidentemente! Por eso te escribí, tío, suplicándote que vinieses de Senegal.
—Muy bien. Hablemos de hombre a hombre.
Se sentó a horcajadas en la silla, mirándome de frente.
—¿Qué dice el médico?
—Que tiene una depresión.
El tío Bamba abrió los ojos como platos y exclamó:
—¡Cómo una depresión! No tenemos de eso en África.
—Es la enfermedad de la tristeza. Los médicos usan el término depresión cuando alguien de repente lo ve todo más negro que el día anterior sin que nada haya cambiado; la fatiga lo abruma, lo invade y lo bloquea todo.
—¿Qué tratamiento recomiendan?
—Antidepresivos.
—¿Funciona?
—Ya ves el resultado.
Observamos a mamá, que acababa de sentarse en la banqueta —o, mejor dicho, de dejarse caer desmadejada— como un títere abandonado por su marionetista, el tronco vencido, los hombros caídos, las caderas flojas, las piernas torcidas, el cuello roto. No había ninguna energía que mantuviese unidas las piezas de mamá.
El tío Bamba continuó en voz baja:
—Error en el diagnóstico. Te garantizo que Fatou está muerta. Y tú vives con el zombi de tu madre.
—¡Cállate!
—Te lo demostraré. ¿Qué es lo que caracteriza a un muerto? En primer lugar, no oye.
Mi tío dio un puñetazo en la mesa. Mamá no se inmutó.
—Tu madre está sorda como una tapia.
—A lo mejor es un problema de oído…
—En segundo lugar, el muerto no ve nada, ni siquiera con los ojos abiertos. En tercer lugar, su mirada está vacía.
Tuve que admitir que los ojos de mamá, tan vidriosos como los de un pez en la pescadería, contaban tantas historias como una caballa sobre un lecho de hielo.
—En cuarto lugar, la piel del muerto cambia de color.
Con un gesto hacia su hermana pequeña, el tío señaló la tez de chimenea —gris verdosa— de quien no hace mucho lucía una encarnación de caramelo. Suspiró.
—En quinto lugar, el muerto no presta atención alguna a los demás. No hay nada más egoísta que los muertos, unos auténticos vivalavirgen. ¿Cuida de ti?
Palidecí y protesté:
—Hace la comida, limpia la casa…
—Por reflejo, por costumbre, como una gallina que sigue corriendo después de retorcerle el pescuezo.
Admití su argumento bajando la cabeza. Siguió con su enumeración alzando el pulgar de la mano izquierda:
—En sexto lugar, el muerto no habla. ¿Cuál es la última vez que charlaste con tu madre?
De nuevo las lágrimas se me agolparon al borde de las pestañas. Aunque parecía dispuesto a continuar desgranando su lista, el tío renunció al percatarse de mi angustia. Me agarró las rodillas.
—Tu madre aparenta estar viva, pero está muerta, Félix.
Las lágrimas rodaron a borbotones; esta vez dejé que me vencieran. ¡Adiós a mi honor! Qué más daba…
Ceder me abatía y me aliviaba al mismo tiempo: alguien por fin compartía la preocupación que me oprimía desde hacía meses, alguien se sentía concernido, ya no volvería a angustiarme solo. Aunque el hermano de mamá utilizase palabras aterradoras, esas palabras me torturaban menos pronunciadas que cautivas en mi mente. Sí, mi tío tenía razón: había perdido a mamá, me había abandonado, estaba viviendo con una extraña. ¿Dónde estaba la mujer que se había largado dejándome plantado? La echaba de menos… ¿Seguía viviendo en alguna parte? Entre hipo e hipo, balbuceé:
—¿Se puede curar?
—Se cura a los vivos, no a los difuntos.
—¿Y entonces?
—¿Entonces qué?
—¿Qué hacemos?
—Hum…
—¿Nada?
—¡Resucitarla!
Mi tío se levantó, porte altivo, esbelto, piel de ébano, cabellos de azabache. Se estiró elásticamente, se acercó a la ventana, escupió el tabaco de mascar que rumiaba desde el postre —esperemos que la portera lave los cubos de basura en el patio— y aspiró el aire de la noche frotándose la nuca. Recordé que, según mamá, en su aldea consideraban a este atleta alto y seco un indómito guerrero, intrépido y tenaz, el último recurso cuando se mascaba la tragedia. ¡Confianza! Sobre todo, no fiarme de la primera impresión, de su pinta de africano juerguista, de su estilo de rey de la Sape, esos dandis de la rumba africana, especialmente esta noche en que lucía un terno amarillo canario encima de unos zapatos puntiagudos de cocodrilo rojo.
Se giró hacia mí, sereno.
—¿Conoces a alguien que resucite a los muertos?
—No.
—Ok —contestó flemático—, lo buscaremos. ¿Dónde guardas la guía telefónica?
—La… ¿qué?
—La guía telefónica. El mamotreto en el que se consignan los números de teléfono. La amarilla, la que clasifica a la gente por su profesión.
—Pero…, pero… ¡Eso ya no existe!
—Ah, ¿no?
—Usamos Internet.
—Ok, no hay problema, pásame tu ordenador.
Su indolencia me sacó de mis casillas. Grité:
—¡Mierda, tío! ¿Y dónde vas a buscar? ¿En «Resucitador»?
Sonrió a modo de respuesta.
Durante años, mamá había representado exactamente el polo opuesto a la melancolía que hoy la embrutecía. Viva, ocurrente, curiosa, radiante, expansiva, cantaba con una voz de seda, sensual, vigorosa, suavizada por su acento tropical; se sorprendía, se rebelaba, se interesaba por todo, se reía de la mayor parte de las cosas, me comía a besos desde el amanecer —cuando me despertaba rascándome la espalda—, hasta la noche —cuando me contaba las anécdotas del día en un tono goloso, porque, no se cansaba de repetir, «siempre hay que contar las historias antes de que se enfríen».
Mamá era dueña del café bar de la calle Ramponneau, en Belleville, un salón estrecho con paredes de color azafrán en el que se congregaban los vecinos. Había tenido la precaución de llamar a su establecimiento El Curro; así, cuando uno de los parroquianos, acodado en la barra, teléfono en mano, tenía que contestar a una esposa, un marido, un compañero de trabajo o un jefe dónde estaba, respondía con absoluta franqueza: «¡En El Curro!».
—Así se quedan y consumen en mi casa. Nadie se atreve a molestarlos ni a protestar, porque están en El Curro.
Mamá poseía un don especial para calificar objetos, animales y personas. Gracias a ese don, desactivaba las trampas de la existencia. Tan pronto como abrió el bar, arrancó la placa con la indicación WC de la puerta correspondiente y pegó el cartel de «A solas y en calma». Al gato del ultramarinos vecino, un morrongo rojo, peludo, siempre ovillado cerca de la caja registradora, que incomodaba a los parroquianos estornudando cuatro veces por minuto, le había cambiado el nombre por el de Achís, un apodo adoptado ipso facto por nuestros clientes. Ahora lo apostrofaban tronchándose de risa, en lugar de enfadarse con él como antes, y se alegraban de que Achís estornudase haciendo honor a su vocación patronímica.
Por su cuenta y riesgo, siguiendo su inveterado impulso, había salvado a las lesbianas de la calle Bisson, dos robustas y desabridas treintañeras, cuya unión manifiesta y sin tapujos había provocado comentarios despectivos entre los botarates —que eran legión incluso en nuestro vecindario—. A sus espaldas, mamá había cambiado el nombre de las tortilleras por Belote y Rebelote, remoquete que corrió como la pólvora, provocando sonrisas espontáneas entre los que se cruzaban con las dos mujeres —sonrisas que con el tiempo acabaron devolviendo—. ¿Quién se imaginaba ahora la calle Ramponneau sin Belote y Rebelote? Nos habríamos quejado en el Ayuntamiento de su desaparición. Por la simple virtud nominativa, mamá había vuelto su relación tan legítima como divertida.
Embellecía la vida cual hada bienhechora. Su don para las palabras había curado de su aislamiento a una asidua a nuestro bar, la frágil señorita Tran, una encantadora euroasiática con ojos de caoba, demasiado reservada para entablar conversación con nadie, que venía diariamente a saborear un dedal de sake. Un sábado, cuando la señorita Tran se había acercado a la barra con el cachorro juguetón que acababa de comprar, mamá le sugirió que le llamase Señor.
—¿Señor?
—Señor. Hazme caso.
La señorita Tran había obedecido sin saber por qué y, desde entonces, los hombres acudían a ella como moscas. En las calles por donde paseaba su caniche sin correa, llamaba al chucho gritando con voz aguda: «¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!». ¿Conclusión? Creyéndose interpelados por la seductora joven, los machos de los alrededores acudían a la carrera, descubrían el malentendido, se reían, se sonrojaban, acariciaban al animal a falta de no poder acariciar a la señorita Tran y, acto seguido, se ponían de cháchara. Desde entonces gozaba de una espectacular corte de pretendientes de la que un día, huelga decirlo, le saldría un marido.
—Pero mi obra maestra eres tú —repetía mamá—: ¡Félix!
Me había bautizado Félix, convencida de que mi nombre —felix significa ‘feliz’ en latín— me forjaría un destino encantado.
Sin ningún género de dudas, tenía razón… Los dos éramos felices en nuestro apartamento abuhardillado, en el sexto piso del edificio que albergaba el bar.
Mamá me criaba sola porque me había concebido con el Espíritu Santo.
Que me hubiese concebido con el Espíritu Santo me venía de perlas. No había necesidad de un padre entre ella y yo. Si en alguna ocasión se escabullía durante dos o tres horas a casa de un ligue, no me imponía ningún macho en casa. Desde que tengo uso de razón, comprendí que yo lo representaba todo para ella; y ya de bebé había recogido el guante, correspondiéndola con un amor sin límites.
En Belleville, todos sabían que me había concebido con el Espíritu Santo porque lo repetía, un día sí y otro también, a todo el que la quisiera oír: a los vecinos, a la clientela, a las maestras, a los padres de alumnos y a mis compañeros de clase. Superada la estupefacción, me envidiaban tal ascendencia; algunos, para gastarme una broma, a veces me llamaban Jesús, cosa que yo, que encajo bien las bromas, aceptaba porque consideraba normalísimo, en un caso tan excepcional, evocar los raros precedentes.
No había ninguna duda de que mamá me había concebido con el Espíritu Santo, habida cuenta de que teníamos una prueba oficial: el Espíritu Santo me había reconocido en mi certificado de nacimiento. ¡Sí! Se había desplazado en persona al Ayuntamiento. Después no volvimos a verlo.
Feliciano Espíritu Santo, mi progenitor, antillano, capitán de la marina mercante, había pasado una semana en París hacía trece años, el tiempo necesario para hacerme con mamá, y había vuelto a recalar nueve meses más tarde, el tiempo justo para inscribirme en el registro civil, después de lo cual, mi madre le había ocultado nuestra nueva dirección. «¡Sanseacabó! Ya no necesito reproductor. No vaya a darle por encariñarse…» Mamá ponía sobre los hombres la mirada del seleccionador de fútbol sobre sus jugadores, eligiéndolos en función de su capacidad para realizar la tarea requerida. Lo que no impedía, en este contexto limitado, un verdadero entusiasmo. «Más guapo que el Espíritu Santo no lo he visto en mi vida —exclamaba a menudo mi madre—, guapo de popa a proa. Ya verás, pronto te darás cuenta, cuando te vuelvas tan guapo como él.»
No echaba de menos la presencia de mi progenitor porque un día, cuando fuese adulto, me hartaría de él en el espejo, y sobre todo porque mamá constituía para mí el polo norte, el polo sur, el ecuador, los trópicos…
¿La familia? Los clientes asiduos, que no dejaban pasar un día sin asomar la nariz por el bar, me recibían de vuelta del colegio como una abuela, un hermano o una tía en el hogar; charlaban conmigo, unos brevemente, otros largo y tendido, interesándose por mi salud, mis estudios… Gracias a la profesión de mamá, disfrutaba de una gran familia.
A la cabeza de la parroquia estaba Madame Simone. Es fácil describir a Madame Simone: parecía usada. Su piel, diáfana, zocateada, marchita, se resquebrajaba bajo las fisuras de las arrugas, mientras que los años le habían amarilleado los dientes y la córnea. ¿Cuántos años tenía? «¡Tampoco tantos!», respondía invariablemente mamá a los que le preguntaban. Madame Simone también parecía usada por una enemiga feroz, la gravedad; las carnes de su cuerpo desmoronaban su silueta inclinada hacia delante, sus cabellos se aplastaban, sus párpados se volvían más pesados, la boca se le caía, el mentón se le desencajaba, las mejillas flotaban. Parecía, en fin, usada por las dificultades, porque sinsabores había recibido a millaradas en su cara.
Debo advertir que Madame Simone era una puta y un hombre. O, mejor dicho, atendiendo al orden de los acontecimientos, un hombre y una puta.
Me explico. En su infancia, Madame Simone se llamaba Jules. Y Jules se consideraba víctima de un error fundamental: había heredado el cuerpo de un niño a pesar de sentirse, en su fuero interno, una niña. A despecho de sus gustos y gestos espontáneamente femeninos, a Jules lo habían desengañado, le habían prohibido llevar faldas, le habían cortado el pelo, que quería peinar con trenzas, lo habían obligado a bajar el timbre de la voz, a hablar de él en masculino, y luego, como se resistía, lo habían castigado, insultado, se habían mofado…; resumiendo, habían contrariado sus convicciones viscerales. Aunque chica por aspiración, Jules no había conocido otra cosa que la guerra, excepto al lado de su tía Simona, una excéntrica repudiada por la familia, que satisfacía todos sus caprichos cuando Jules se quedaba en su casa. Al cabo de veinte años de lucha contra sus padres, sus hermanos, sus hermanas, sus compañeros, sus vecinos, sus profesores, Jules dejó la ciudad de Luchon. En París, cambiando a Jules por Simone, se había vestido, peinado y maquillado conforme a sus sueños y jamás había vuelto a ver a nadie de su pasado.
Cabría esperar que el drama hubiese terminado ahí, con este desenlace favorable. Ni mucho menos. La tragedia comenzaba… Madame Simone había tomado la apariencia de una mujer, pero no de una bonita mujer. Hombre o mujer, seguía siendo un cardo. Su cara, de rasgos toscos, carecía de simetría; sus cabellos, ralos, colgaban sin volumen, lacios, mientras que un pujante sistema piloso azuleaba sus mejillas al mediodía obligándola a dos afeitados diarios. En cuanto a su cuerpo, recordaba una maleta cerrada. Únicamente sus tobillos mostraban gracia y sutileza; qué lástima, se lamentaba mamá, que solo tuviese dos.