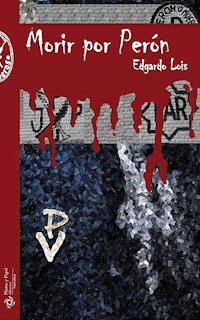4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pampia Grupo Editor
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Noche de tango en La Viruta, una de las milongas que abre sus puertas en la ciudad de Buenos Aires. El tango invita y promete en la tierra virutera. Sus habitantes, sus historias, son los hacedores del gran escenario. La novela de la Viruta transcurre en una sola noche: principio y fin en un puñado de horas empenunmbradas. La Viruta es felicidad, es tango, y es en ese momento que muchos sienten que están en un lugar real de una Buenos Aires real. La ciudad que tantas veces parece desdibujarse y perder contenido, ser sombra desmemoriada, reaparece y avisa que ella, como el Gordo Pichico, nunca se fue del barrio. Sólo hace falta descubrirla en medio de tanto simulacro.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Edgardo Lois
LA VIRUTERA
(Novela)
Buenos Aires, 2012
Edgardo Lois
La virutera : una noche de tango . - 1a ed. - Buenos Aires : Pluma y Papel, 2012. E-Book. ISBN 978-987-648-045-1
1. Narrativa Argentina. 2. Novela. CDD A863
La Virutera, una noche de tango
© 2010 Edgardo Lois
© 2012 de esta edición Ediciones Pluma y Papel
Ediciones de Goldfinger S.A.
Ancaste 3531, C1437ILK, C.A.B.A., Argentina
www.ebookargentino.com
Director Editorial: José Marcelo Caballero
Coordinadora de edición: Marcela Serrano
Ilustraciónes de cubierta: Daniela López de Casenave
ISBN: 978-987-648-045-1
Primera edición eBook: Febrero 2012
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor. Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Any unauthorized transfer of license, use, sharing, reproduction or distribution of these materials by any means, electronic, mechanical, or otherwise is prohibited. No portion of these materials may be reproduced in any manner whatsoever, without the express written consent of the publishers.
Published under the Copyright Laws 11.723 Of The Republica Argentina.
Hecho en Argentina – Made in Argentina
Dedicatoria
a mis padres
a mi hermano
a Mónica en La Caramba
a los trabajadores de La Viruta
a las viruteras y los viruteros
Mi agradecimiento a: una virutera rusa, Jorge Ariel Campana, Adrián Flores, Juan Labiano, Jorge Garnica, Luis Solanas, Andrea Beltramino, Leni González, José Kameniecki, Marcelo Caballero, Luiza Paes, Claudia Burgos, Juan García Gayo, Andrea Cohan, Liliana Bustos. A todos aquellos que sin saberlo me ayudaron en la escritura, y a todos aquellos que hacen posible el punto final en mi trabajo: los lectores.
La taza blanca chocó con la taza blanca.
El pocillo chico tembló dentro del cajón plástico entre otros tantos pocillos chicos.
Los jarritos para los americanos juraron murmullo eterno en su tránsito hacia la noche; juraron después de los últimos cafés, pero callaron, como todo y todos.
El final asomaba en la larga noche de viernes en La Viruta.
El rastro terminal de la cafetería, su lluvia marcada en repiques sobre falsa porcelana, se alzaba desde la manipulación atormentada de la pequeña vajilla; en ella la anunciación de un nuevo día.
Apenas quince minutos antes de las seis de la mañana, la máquina del café quedó suspendida en solitario; la cafetería se guardó y se hizo recuerdo.
La Muñeca rusa dijo: Vos no salís, prohibido el paso.
El Impostor se rió.
¿Te reís?, me dejaste tirada en la calle, dijo ella mientras apoyaba con fuerza su mano izquierda sobre la barra y la derecha en el mueble donde se exhiben las bebidas. La mirada fija en los ojos del Impostor.
El Chino, uno de los barras, quedó atrapado entre la Muñeca y el Impostor; la miró a ella, giró y lo miró a él, sonrió y siguió jugando su papel de frontera.
¿Tirada en la calle?, a ver, explicame… se lo dijiste a Juan, el mozo, para que yo te escuche y te escuché, ahora otra vez, ¿cómo es que te dejé tirada en la calle?
Sí, soltera, toda la noche.
En el momento exacto en que la Muñeca rusa respondía, se dio cuenta de que Solapa apuraba los restos de una botella de chandon que había sido pagada con la moneda rusa de la Muñeca. Solapa, junto con dos amigos, había transitado la última parte de la noche haciendo hocicar dos chandones extra brut sobre sus respectivas humanidades en el extremo de la barra: los chandones habían pegado como si hubieran sido cuatro o seis.
Ella preguntó: ¿Por qué?, la botella es mía.
¿Qué pasa, percantina?, respondió Solapa con la voz casi dormida borrachera adentro.
La Muñeca rusa dijo algo en ruso, una palabra corta, afilada.
Solapa respondió en ruso para sorpresa del Impostor, que seguía fijo en el lugar; el Chino miró confundido a Solapa.
Ella descerrajó una oración en ruso, con seguridad una maldición para la totalidad de la familia de Solapa.
Una estirpe condenada, pensó el Impostor.
La Muñeca se puso triste, le cambió la cara, olvidó su soltería de la noche anterior por causa de abandono, y se miró en el espejo que hay detrás de la barra. La Muñeca rusa entre botellas y reflejos; ella, la amiga de los abrazos, las risas y los besos; ella tomando copas de champán y tragos de tinto y buen whisky. Ella mirándose en profundidad, abismada, porque profundidad de abismos había en sus ojos.
En la otra punta de la barra se amontonaban los cajones plásticos en los que moría la queja de la cafetería: golpes, pequeños estruendos, desplazamientos, equilibrios y falsos equilibrios, quietud, esperanzas, así en los cajones como en este final de noche de viernes en La Viruta, así en La Viruta como en la contemplación expectante del Killer, que hasta hace un momento saboreaba en la distancia el último café en un intento desesperado por aplacar el alcohol en la sangre, la sangre en su cabeza y su mano en el bolsillo derecho del saco.
La cocina se esconde en el fondo del amplio local. Dos puertas la comunican al pasillo por el que dentro de un par de horas comenzará el trajinar de los barras.
En la cocina comienzan los preparativos casi al mismo tiempo: a las diecinueve horas, cuando la clase de la tarde recién se instala en el salón vacío.
No más de cuarenta personas mirarán, en algún momento y de manera inevitable, desde la pista hacia el interior de la cocina. A través de las puertas podrán ver cómo cinco mujeres se muestran fugazmente durante su trabajo.
La cocina de La Viruta da la sensación de mundo aparte. Un mundo de mujeres con códigos propios que no dispensa un buen recibimiento a nuevos y extraños.
En el mismo espacio se encuentran las piletas donde elbacherohará su trabajo de lavacopas.
El cielo de la cocina está ocupado por una campana metálica, rectangular, de grandes dimensiones, y por un nudo de tubos de ventilación: un cruce de gusanos de gran porte y capacidad, dos de apariencia metálica y uno pintado de color rojo. Por ellos podría desaparecer la totalidad del calor generado, pero no sucede.
La cocina es un ámbito caliente: envuelve, muerde, a todo aquel que necesita subir por la escalera de metal rumbo a la oficina de administración. Quizá, por esos tubos, sólo baje, y de vez en cuando, un poco de cielo, del otro cielo, noche afuera de la milonga.
La Viruta se pone en movimiento a las diecinueve horas del día viernes. Serán los primeros en ingresar aquellos que toman las clases de tango de la tarde. A la misma hora comienza el trabajo hormiga de los hacedores de la milonga; barra adentro: Adrián (el Chino), Sebastián (Sebas), Javier (Javi), Alejandro (Ale), Sergio (Sabiola), Daniel (Dani), el bachero, Juan en el guardarropa y el Impostor en la caja. Barra afuera, los mozos: Juan, Verónica (Vero), Julio, Patricio (Pato) y Sergio.
El armado de las dos barras, una en cada punta del salón, se realiza con lentitud. Todos saben que la noche es larga y que no hay quien la apure con alguna corrida. La noche tiene sus tiempos: altura, meseta y hondonada; ella, en definitiva, la dueña del subsuelo tanguero.
Los tangos utilizados en la clase transitan a muy bajo volumen para que los profesores puedan ser escuchados por los alumnos. El sonido que funda un distintivo en esos momentos es generado por el choque o roce mordido de los vasos, como si el vidrio de las pequeñas campanas tubulares fuera suavemente mordido por las manos de los barras; las manos aprietan de a tres o cuatro vasos, el vidrio suspira en la refriega y se deja comer en la acción. El nacimiento de la cafetería sobre la máquina del café completa la pintura sonora de la nave mientras todavía sabe del puerto.
Un aire acondicionado sale al ruedo casi desde el primer minuto. Antes de la llegada del público de la noche, se suelta el segundo de los animales para que aquellos que empiezan a bailar tengan la sensación de que están a salvo del calor, de la superficie, del mundo.
La clase de la tarde transcurre sin despertar ningún interés; salvo para los interesados, esa clase parece una convención de fantasmas. Sólo ellos se ven en sus movimientos lentos. La lentitud parece ser la esencia de La Viruta de tarde; una esencia que la noche partirá en pedazos.
Cerca de las veinte y treinta Diego inicia la venta de entradas; Laura comienza el corte y control de las mismas. Roxana prepara las sonrisas tipo mètre.
La gente va tomando cuerpo en el descenso. En el mundo de arriba queda la fachada de la Asociación Cultural Armenia: La Viruta respira escondida un tanto más cerca del centro de la tierra.
A las veintiuna horas debe empezar la clase de salsa. Los profesores no son los mismos que dan clase los martes. Los alumnos buscan profesores cubanos y La Viruta se los acerca en medio de las luces de colores y las mesas dispuestas, según plan establecido, por los mozos dirigidos por Juan, “el mozo”.
La clase tanguera de la tarde se disolvió en la nada de los tangos a bajo volumen, y entonces la milonga llama, incita, convoca, promete con música atronadora de salsa, una noche distinta. Y distinta será esta noche de viernes.
Habrá enseñanza de salsa hasta las veintidós treinta, luego será el tiempo de la clase de tango.
Cerca de las veintiuna horas, la tierra virutera, un latiguillo que ya adquirió chapa de clásico ideado por el Pebete Godoy, uno de los dueños de la milonga, va tomando velocidad para entrarle a la curva nocturna.
A esa hora, nada, absolutamente nada, tenía que hacer, a un costado de la barra, el Killer, que había asomado su persona vestida de negro: pantalón, remera y saco. El Killer tiene treinta y dos años, pelo corto toqueteado con gel, barba incipiente, rasposa y cuidada, nunca más corta ni más larga.
Era temprano para un Killer que llegaba a La Viruta en busca de su cuota de reconocimiento público, y de otras cuestiones que él calificaría de personales. Es el único profesor de tango en el lugar cuando se produce el llamado a la pista para todos aquellos que quieran aprender a bailar salsa.
Todos los habitantes de la barra saludan al Killer. Es querido; el Killer está lejos de la pose de ciertos profesores tangueros: los que caminan duritos, siempre erguidos, atentos a todas las miradas.
Al Killer todavía se le nota el barrio.
La calle convoca hasta la puerta de la Asociación Cultural Armenia.
La puerta de metal gris y vidrio oscuro tiene una hoja abierta, a través de ella se escucha música lejana: hay señales cuando se acerca el alumbramiento virutero de cada noche.
Un mostrador largo aparece a la izquierda. Detrás de él vigila, contempla hermosas mujeres, el señor Leo o simplemente Leo.
Hay unos metros hasta los ascensores, y frente a estos, dos tramos de escalera: la que sube se aleja de La Viruta, la que baja atrae, intriga, porque acerca varios escalones a la profundidad, justamente hasta el lugar donde la milonga se fusiona en noche y movimiento: el subsuelo.
Al abandonar el último escalón, el viajero se encuentra frente a Diego, el gigante que vende las entradas. A dos metros a su derecha, espera Laura, la rubia de pelo lacio que contrapone su altura escasa frente al obelisco que generalmente viste de negro. Laura corta las entradas y entrega los arriba, papelitos de colores que sirven al virutero como prueba de pertenencia, de existencia previa. Cuando sale a fumar, a tomar aire, a continuar charlas o a empezarlas, utiliza al regreso el “arriba” como llave. Entonces Laura lo devuelve al reino y se queda con el papelito.
Después del corte de la entrada, el viajero recién llegado o el habitué contempla cómo La Viruta abre su paisaje.
A la derecha de Laura está el guardarropa, el lugar de Juan, y ahí nomás, muy cerca del control, casi sobre los tres escalones que marcan el arriba y el abajo de la milonga, espera Roxana, la mètre.
Detrás de Roxana y en el arriba de La Viruta, se ve una barra larga, que sólo se habilita después de la medianoche, los viernes, sábados y días especiales; frente a ella ya está dispuesto el piano y los micrófonos para la presentación del Sexteto Milonguero. Una cinta rodea el espacio donde Sebas ultima detalles. Desde esa barra, en el primer susurro de la medianoche, el Pebete Godoy, el dueño de la música, clickeará y determinará decibeles: desde su comando Godoy hará su show personal de música, luces y gestos hasta las cinco de la mañana.
La Viruta de arriba es chica; grande y espaciosa, La Viruta de abajo.
Tres escalones nacen la frontera.
Al fondo del salón se ve la barra principal, detrás de ella: la cocina.
Mientras se desarrollan las clases, las mesas se disponen sólo en los laterales de la pista. Mirando hacia el fondo, el lateral de la derecha, es decir, sus mesas, quedan dentro de una especie de recova, dos columnas marcan el límite con la pista. Cuando las clases terminan, se ubican las mesas en las cabeceras de la misma.
En medio del río, entre la completud de las mesas, queda demarcado un camino, un fino boulevard, un sendero para la noche del tango. El sendero permite llegar hasta los baños y también mantenerse sin destino. Los baños están escaleras arriba: a la izquierda de la barra: hombres, a la derecha: mujeres.
Sobre la pista todavía pueden verse los últimos giros de los fantasmas que asistieron a las clases de la tarde.
El Killer no quiere molestar, pero le gustaría tomarse un café.
Del otro lado de la barra todo comienza a acelerarse. La noche avisa su llegada, y todos saben que se viene el trabajo verdadero: la atención de la gente. La barra, vista desde afuera, sugiere diversión, pero La Viruta exige, no pide permiso.
Adrián, el Chino, le adivina la mirada al Killer. Lo mira justo en el momento de la indefinición: café sí o café no, molesto o me la aguanto.
¿Chiquito o en jarrito?, preguntó el Chino y dibujó en el aire, con dos dedos, los formatos cafeteros.
Corto, cargado.
El Killer pide expreso acentuado y no es lo común. Casi siempre lo toma liviano y en jarrito, porque para él importa más la ceremonia y su extensión en el tiempo, que el mismísimo café como fuente de placer.
¿Bien fuerte?, preguntó el Chino como avisando que el susodicho brebaje iba a salir, a no dudar, con los tapones de punta.
Fuerte… pero, Chino, no quiero joder, si están muy ocupados…
Todo bien, Killer.
Mientras se producía este primer diálogo, el Impostor acomodaba el efectivo en la caja. Dos, cinco, diez y veinte pesos: los billetes, y un verdadero enjambre de monedas.
Otra vez el laburo, qué se le va a hacer, profe.
La vida, Chino, hasta que haya que finirla.
Hay que aguantar.
No tengo ganas de aguantar principiantes…
El Impostor coloca un pinche metálico cerca de la cafetera, a su derecha; y uno a su izquierda, muy cerca de la caja y del lugar de control de los mozos, un cuadrado de unos treinta centímetros de lado donde amontona cinco pinches, uno para cada mozo, y un sexto como control de la cocina.
Cae cada uno…, dice el Chino.
Si dan ganas de matar.
Pata duras…
Inútiles de toda la vida.
Vienen para romper las pelotas…
Las rompen, cerró el Killer.
El Impostor numera las comandas donde se registran los platos que salen de la cocina. Las comandas son unos papelitos rectangulares de colores (un color para la caja y uno distinto para cada mozo) que el Impostor numera a pares: dos números 1, dos números 2, y así sucesivamente. Cuando se pide comida en la barra se anota el plato y su valor en el primer papelito y en el segundo sólo el valor; luego, un comprobante queda en la cocina y otro en la barra, para cuando sea el tiempo de las cuentas. Los mozos tramitan este doble sistema de comandas directamente con la cocina, y utilizan una comanda simple con la barra cuando se trata de las bebidas. Los barras toman las comandas atrapadas en los pinches receptores, entregan el pedido y pinchan el papelito en el control correspondiente de cada mozo. Al final de la noche, las cuentas.
El Chino sirve el café. La cafetera ahora guarda silencio a su derecha. Ese café no se cobra, es para un profesor, pero ante todo es para el Killer.
Las minitas atraen…, invita a la charla el Chino
Siempre están los pelotudos, afirma el Killer mientras manda a bodega el café en dos tragos rápidos, certeros. Deja el pocillo sobre el platito con un golpe seco, rotundo, como si fuera un último acorde de un tango directo a la sangre.
Vienen a levantar.
Vienen.
Pero no levantan.
Los odio, qué van a levantar, el Killer hablaba desde su cátedra.
La van de piolas.
No tienen calle.
Tarados.
Dejan el plato volador en la esquina.
El Chino se ríe.
El Impostor escucha en detalle mientras cuenta las cuponeras. Unas tarjetas que se venden al final de las clases de tango y que sirven para entrar a La Viruta cuatro veces a precio de descuento.
Como el dibujito, arrimó el Impostor.
El Killer lo miró, la vena de odiar se le templó a fondo, después perdió la mirada en el espejo de fondo de la barra al tiempo que decía bajito, casi para él mismo:
Ese… otro hijo de puta.
Maltratador de minusas, cerró el Impostor.
Algunos de los fantasmas de la tarde decidieron quedarse en la tierra virutera. De noche quizá bailen mejor.
Todos los trabajadores de La Viruta ocupan sus puestos: venta de entradas, control, guardarropa, barra. Juan, el mozo, es quien se ocupa de acomodar a la gente hasta que llegue Roxana, lamètre. Juan es incansable, y mientras calienta motores comienza a hacer pedidos a la barra. Las comandas blancas son las primeras en aparecer en los pinches.
Juan inaugura los corredores entre las mesas; marca la distancia justa entre las sillas.
Inicia en dos papelitos, que abrocha sobre la carpeta de reservas, el juego de ajedrez (su juego, un verdadero juego de mesa, arrimaría un hacedor de chistes evidentes) que significa relacionar la mesa con la cara de la persona. Muchas de las reservas tienen nombres reconocibles. La Viruta se construye en la repetición de nombres y de caras, y esta subterránea invención de Morel toma dimensión dentro y fuera de la milonga, la isla, la plataforma, definirá el Pintor en el después.
La noche se hace de la mano de Juan, de su andar de adelantado en el río de las mesas.
Un agua sin gas.
El pedido del fantasma se llevó al Killer hacia el sector donde respira la mesa de los profesores.
El Chino alcanzó el agua desde la heladera que está a tres metros cacerola adentro de la cocina, y le dijo al Impostor que volvía en un minuto.
Cuando el Impostor giró sobre sí mismo, vio que dos personas más esperaban para pedirle algo, y se percató de que otra vez, en el principio de una noche de viernes, volvía a quedar solo. Todos estaban haciendo algo, pero siempre el lugar para realizar el “algo” quedaba lejos de la barra. Sea para el sonido, para el salón o para la orquesta, sea por la maldita conspiración del azar que toca a los viernes, el Impostor descubría su renovada soledad.
Un agua sin gas, fue el segundo pedido, y un agua con gas, el tercero.
Pedidos de mierda, pensaba el Impostor, por eso se borraban todos o daban las gracias por la lejanía: pedidos light, una mariconada cuando hay tanto alcohol para elegir.
Se acercaron a la barra dos hombres de unos cincuenta años largos. Venían charlando, y en la charla, el Impostor detectó la hilacha de una crítica. Pidieron un agua saborizada de bajas calorías y dos vasos. Uno hablaba: Qué las vas a invitar a algo, yo me baño antes de venir acá, y ellas vienen a bailar en chancleta. El otro asentía. Las palabras venían de cachetada al género que, al menos, de momento, se mantenía alejado de los señores.
Javi estaba ocupado con un micrófono para la noche del Sexteto Milonguero; Sebas andaba feliz con un puñado de cables en su mano izquierda; el teléfono, infaltable, se ocupaba de su derecha. Dani miraba desde la punta lejana de la barra, donde se abre la salida.
Apareció el Chino y al instante se materializó Ale.
Desde la silla con rueditas, giratoria, mullidita, que el Impostor no utiliza para estar frente a la caja, Ale, autorizándose a recreo, hizo un comentario que salió de lo cotidiano.
Venía en el bondi, me la hizo de chamuyo, le di dos pesos por el libro.
El libro era un ejemplar de unas sesenta páginas firmado por un dudoso gurú hindú.
El Impostor le preguntó por qué lo había comprado. Ale había ido a buscar el libro a su mochila y lo enseñaba.
Y no te digo que me chamuyó.
¿Lo vas a leer?
¿Sabés lo que voy a tardar?, una banda…
El Impostor le preguntó sobre sus lecturas anteriores. Ale, de veinte años, se acordaba que había leído unos cuentos en la escuela: Uno era sobre un gato negro; Poe, dijo el preguntón, pero Ale no reconoció la marca.
Ah, y el Martín Fierro, ese estaba bueno.
¿Y para qué compraste el libro si no sabés leer?, interrumpió el Chino escarbando con malicia.
Sí que sé leer.
Qué vas a saber, andá, dechamuyo, dejá de actuar, sentenció el Chino al tiempo que le gritaba al Killer: ¿Otro cafecito?
Como si una placa angosta de mármol bajara sobre una tumba a olvidar, de esta manera la tapa de la heladera se cierra sobre el cargamento de cerveza.
La heladera es grande, rectangular; su golpe de cierre es suave, perfecto; su voz es joven.
Cada cierre será olvidado al instante por el asaltante de lo oculto. Una a una las botellas dejarán su lugar, y entonces será el momento para el círculo de la ausencia sobre la superficie helada.
En la noche serán muchas las aperturas, el izamiento, y a cada fundación corresponderá el regreso al silencio. En cada mirada sobre el botellerío, las ausencias serán una posible memoria de la noche.
La mano de Juan dibuja una escritura rápida. Alguna vez, quizá, el trazo haya sido claro. La abstracción salvaje se lleva, de a poco, la escritura de Juan hacia otro tiempo.
La comanda queda ensartada a mitad del mástil, el pinche sobre la barra.
Otra mano, rápida, joven, de veinte años, la mano derecha de Ale, extrae el papel de la daga.
Lee. Pincha, en herida nueva, el papelito en el hierro empalador que esa noche le corresponderá al mozo.
Ale, fuera de escena, está atrapando, cocina adentro, la cerveza anotada por Juan.
Se escucha el sonido de cierre de la heladera nueva.
La botella de cerveza presenta su pico nevado. Se hace notar sobre la barra como los volcanes que vigilan lagos en el sur chileno.
Juan, el mozo, pide dos vasos.
El vidrio aprieta los dientes entre los dedos de la mano de Ale. Los vasos tocan pista y el conjunto se hace travesía. Las manos de Juan son delicadas, son manos pacientes, de esa clase de manos capaces de hurtar el roce del ojal al botón de la camisa de una mujer.
Juan se aleja entre las mesas: lleva una cerveza y dos vasos.
El Impostor recordó, de repente, un día, un martes, en que hablaba con el Chino; la charla se desarrollaba momentos antes de que empezaran las clases.
No sabe qué fue lo que vio o qué fue lo que escuchó hacía unos instantes. Algo en esta seguidilla de viernes lo levantó y se lo llevó hasta el martes del pasado.
A su lado está el Chino, y el Chino estaba también a su lado en aquel martes. Pero esa no era la razón, al Impostor le falta el detonante.
No podía evitarlo, el Impostor espiaba desde la lejanía de la barra. Veía y escuchaba muchas imágenes y conversaciones fragmentadas, las esquirlas del mundo se hacían en él, aparecían sueltas o agrupadas en sucesiones sin sentido. Uno o varios de esos recortes lo habían colocado en día martes, cuando con el Chino hablaban del mal funcionamiento de la ducha, o mejor dicho, de la ausencia de suficiente agua caliente para bañarse.
El Impostor contaba que en su departamento alquilado había un termotanque de los más chicos. El agua almacenada en el tanque pigmeo alcanzaba para la ducha solo si el duchante movía las manos y el jabón con rapidez y efectividad.
Pero el recuerdo se detuvo, la palabra derivada de la memoria tendría que aguardar porque una mujer de unos cuarenta años, le hacía señas al Impostor para que se acercara al extremo lejano de la barra, donde está la salida. Se acercó hasta esa región que es para él una especie de tierra de nadie, una región a donde, con suerte, llega una diligencia cada tanto. La mujer era rubia –de apariencia comestible, opinarían los barras–, de ojos celestes, y respiraba a pura alegría. Pidió, como pudo, a mitad de camino entre el inglés y el castellano, una copa de vino tinto.
Javi acababa de entrar al escenario, y el Impostor le indicó la copa de tinto para la dama.
Volvió a la caja, dio un par de vueltos, uno a Ale y el otro al Chino. Fue en ese momento cuando el recuerdo terminó por hacerse palabra. Aquel martes, mientras hablaban de la ducha, los escuchaba un flaco de unos treinta años.
El virutero no pidió permiso, dijo: Yo no me bañé con agua caliente hasta los siete años, en la casilla no teníamos, cuando mi mamá entró a trabajar al banco y pudo sacar un crédito, nos fuimos, a los pocos días vino la tormenta de Santa Rosa y tiró la casilla al diablo, salimos justo.
El flaco venía a La Viruta con regularidad; dijo, contó lo que contó y cerró la boca. El Chino y el Impostor no tuvieron comentario alguno a la mano. El flaco dio la espalda a la barra y el Impostor supuso que enredó la mirada en las luces de colores que vivían en el techo.
Es viernes en la tierra virutera de primavera, ni frío ni calor, días entre los extremos, días de mucho viento, un viento que nunca llega a la noche del subsuelo.
Quizás el Impostor haya visto la cara del flaco entre la gente, o a alguien parecido. Su mirada busca con detenimiento, pero para ese entonces La Viruta ya tiene el cuerpo demasiado habitado.
En la Viruta se sabe de la existencia de los puntos cardinales: están a la vista. En la milonga del subsuelo también son cuatro, y de ellos depende la noche. Se los reconoce, pero a la vez, en la tierra virutera no se concibe el uso de brújula alguna.
La música sale a escena desde cuatro parlantes y desde allí funda un territorio propio.
Desde la entrada, a poco de bajar las escaleras, el visitante se encuentra con los dos primeros. Los parlantes son negros y están ajustados sobre un caño de metal que los mantiene en la altura; dicho caño, en su tránsito hacia el suelo, se introduce en una especie de mueble negro, una caja rectangular que guarda más parlantes en desuso. El mueble tiene cuatro ruedas, pero no va hacia ningún lado, ya que el conjunto está conectado al cielo de la milonga por un cable grueso. Un parlante a la derecha, sobre la recova, y uno a la izquierda, acompañando el río de mesas.
Los otros dos parlantes están ubicados cerca de la barra grande del fondo. El de la izquierda está sostenido en la altura por gran trípode metálico, siempre disimulado por dos mesas. El caño cromado lleva la música hasta las cercanías del techo. El cuarto parlante está amurado sobre la parte alta de la columna más alejada de la recova.
Los cuatro puntos cardinales apuntan a la pista; para atronar, afirmaría un simplista; para dar la oportunidad de la vida a los que al baile se animan, podría ser otra manera de ver el paisaje.
En La Viruta las brújulas no sirven, en la milonga la noche se hace, se deja hacer o se encuentra por fin en las encrucijadas. Tampoco hay registro de las horas, es sabido, los minutos del tango, los tres minutos para la fantasía, habitan la pista llevándose a los bailarines en la dirección contraria a las agujas del reloj.
Noche de tango en reversa, sin mapas, la vuelta al principio en cada nuevo abrazo: una manera de jugar a la eternidad.
Si el Impostor hubiera estado en la oficina, en pleno relojeo de la pantalla de la computadora que reúne las imágenes provenientes de las distintas cámaras de vigilancia, con seguridad habría reparado en el momento en que el Tío iniciaba el descenso de las escaleras. Pero como estaba en su puesto, detrás de la caja registradora, recién lo vio aparecer sobre los tres escalones que habilitan el tránsito hacia el abajo de la milonga.