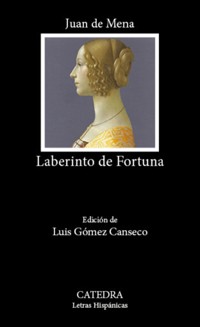
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Letras Hispánicas
- Sprache: Spanisch
El "Laberinto de Fortuna" constituye una pieza mayor en el canon de la literatura española, que se mueve entre las últimas inercias medievales y un primer Renacimiento propiamente hispánico. Mena lo concibió con una conciencia humanística y diseñó una lengua poética que se alejaba del uso común para dotar al castellano de una dignidad pareja a la del latín. Su éxito fue enorme y se mantuvo en el tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan de Mena
Laberinto de Fortuna
Edición de Luis Gómez Canseco
Índice
INTRODUCCIÓN
El famoso poeta Juan de Mena
Obras en la corte
Un proyecto poético en el primer humanismo hispánico
Del género a la métrica
Lengua, escritura y glosa
Modelos y fuentes
Al hilo de la Providencia
La traza del Laberinto
Para una reforma moral
El laberinto de Castilla
Lecturas póstumas
Del códice al texto
ESTA EDICIÓN
BIBLIOGRAFÍA
GUÍA PARA LEER EL «LABERINTO DE FORTUNA»
LABERINTO DE FORTUNA
APÉNDICES
Epígrafes del Laberinto de Fortuna
Relación de ilustraciones
CRÉDITOS
Introducción
A FERNANDO NAVARRO ANTOLÍN,«virtudes e vidas en conformidades»
A Juan de Mena le llegó la gloria en vida, junto con beneficios y caudales que le permitieron gozar de una existencia holgada. Porque la fama póstuma está muy bien, pero no se saborea de igual manera. Esa fama de poeta letrado se construyó con una piedra angular de gran calibre: nada más y nada menos que el Laberinto de Fortuna. Los manuscritos que se conservan de la obra y las numerosas ediciones que alcanzó en la imprenta son testimonio incuestionable de que ese predicamento sobrevivió al poeta y se mantuvo firme a lo largo de casi todo el siglo XVI. Más de cien años de reconocimiento.
De entonces a acá, Mena y su obra han tenido reservada una peana singular en las historias de la literatura, aunque no sé si también en las estanterías de los lectores. Porque el Laberinto de Fortuna es un texto difícil, buscadamente artificioso, experimental, transido de latinidad, alimentado de erudición y articulado con una métrica y una sintaxis extrañas a la lengua española. Ese ejercicio altamente intelectual se puso, además, al servicio de un discurso de hondo calado moral y de una conciencia política volcada en la terrible crisis que vivió Castilla durante el reinado de Juan II, primer destinatario del poema.
Mena y su Laberinto significan un hito destacado para nuestra literatura. Merece, pues, la pena poner en pie quién fue el hombre que abordó un proyecto poético de tal singularidad, saber cómo lo hizo y determinar sus intenciones. Es ese el propósito que ha marcado la pauta para estas páginas.
EL FAMOSO POETA JUAN DE MENA
Todo ese renombre contrasta con los escasos e inciertos datos que del escritor nos han llegado1. Sabemos, eso sí, que nació en el año 1411 en Córdoba, ciudad que siempre reaparecerá entre elogios encendidos en sus escritos. Del padre, Pedrarias de Mena y Peñalosa, aseguraba Valerio Francisco Romero que era «de estado mediano, de buena nación» (1602: f. 21v). Aun así es verdad que procedía de un noble abolengo, el de Ruy Fernández de Peñalosa y Mena, abuelo del poeta, señor de Almenara y veinticuatro de Córdoba, en cuya figura hubo de pensar cuando, en sus Memoria de algunos linajes, compuso el encomio del apellido Mena:
Los de este linaje de Mena son muy buenos fijosdalgo; tienen su solar conocido en el valle de Mena, en la tierra que llaman Montaña, e de allí vinieron a estos reinos de Castilla; e fueron de los ayudaron a sus reyes en muchas conquistas contra moros e sirvieron lealmente al rey don Fernando III de este nombre; e se hallaron los de Mena en la toma de Baeza (1989: 414-415)2.
No obstante, varios estudiosos, encabezados por M.ª Rosa Lida de Malkiel, han sostenido que la familia tenía un origen converso, basándose para acreditarlo en las ideas de Mena sobre la Iglesia, la nobleza y la monarquía. Pero lo cierto es que tales ideas fueron compartidas por no pocos castellanos de la época, conscientes de la crisis en la que el reino andaba sumido. Añádase un particular que no es de menor cuantía: no hay indicio o prueba documental alguna que permita sostener tal conjetura3.
Los testimonios coinciden en afirmar que el futuro poeta quedó huérfano muy joven por la muerte de su padre, y que se crio con su madre y su abuelo en compañía de su hermano mayor, Ruy Fernández de Peñalosa4. Hubieron de ser esos los años en que recibiera sus primeras letras, como paso previo para acceder a la universidad, en este caso la de Salamanca, en la que ya aparece estudiando hacia 1434. Contaba entonces con unos veintitrés años, una edad avanzada para iniciarse en tales estudios; por lo que lo más probable es que los comenzara años antes. Sea como fuere, alcanzó el título de maestro en Artes y una formación lo suficientemente sólida como para que la latinidad fuera parte esencial de su trayectoria intelectual y administrativa.
Hacia 1438 o 1439 ha de fecharse la primera de sus obras mayores, La coronación del marqués de Santillana, un poema alegórico destinado a ensalzar la figura de don Íñigo López de Mendoza, que Mena acompañó de un muy erudito comentario de sus propios versos. Al poco, en torno a 1441, inició una estancia en Italia, que habría de suponer una experiencia decisiva. Su destino fue Florencia, y no por casualidad, ya que era entonces sede pontifical de Eugenio IV. A su llegada, Mena parece que se integró en el séquito de Juan de Torquemada, obispo por entonces de Orense y cardenal de la curia romana, que formó parte de la delegación castellana en el Concilio de Basilea-Ferrara-Florencia (1431-1445)5. Fue el cardenal en persona quien se dirigió al papa presentando a Mena como su allegado, y solicitando para él diversos beneficios eclesiásticos en la diócesis de Córdoba. De esos escritos, fechados a 28 de febrero y 14 marzo de 1442, y a 28 julio de 1443, se deduce que el poeta contaba con algunos beneficios previos6. Quiere ello decir que estaba tonsurado y ordenado de menores, y que se plantearía seriamente la posibilidad de seguir la carrera eclesiástica. No obstante, el 31 de agosto de 1443 Torquemada se dirigía al pontífice para informarle de que había enviado a Mena «ad partes Hispaniae pro certis peragendis negotiis», rogando que, aunque habría de estar ausente durante seis meses, no se le perjudicara en las prebendas que para él se habían solicitado.
Por lo que sabemos, el regreso anunciado nunca tuvo lugar, y otro tanto ocurrió con la ordenación sacerdotal. Ese mismo año de 1443, le vemos ocupando el cargo de secretario de Juan II de Castilla para cartas latinas. A saber si el ofrecimiento de tal puesto en la administración le llegó estando todavía en Italia o a su regreso a España, pero, sea como fuere, se inició entonces una carrera como servidor de la Corona que seguirá hasta el final de sus días. Téngase, además, en cuenta que el aval para alcanzar tal oficio fueron los conocimientos humanísticos que había adquirido y que le habrían de servir, ya para siempre, como infalible carta de presentación.
Fue en aquel tiempo cuando el monarca en persona le encargó que vertiera en castellano la Ilías latina, una versión abreviada de la Ilíada homérica. A él dirigió la traducción a lo largo del siguiente año, presentándose con una imagen de completa humildad y sometimiento:
Fig. 1. Las CCC (1509), portada.
Al muy alto y muy poderoso príncipe y muy humano señor don Juan el segundo, por aspiración de la divinal gracia muy digno rey de los reinos de Castilla y de León, etcétera. Vuestro muy humilde y natural siervo Juan de Mena, las rodillas en tierra, beso vuestras manos y me recomiendo en vuestra alteza y señoría (1989: 332).
La similitud casi literal con la estrofa que abre el Laberinto de Fortuna permite pensar que ambas obras se compusieron casi en paralelo y en el periodo que va desde la llegada de Mena a la corte, en otoño de 1443, al 22 de febrero del año siguiente, pues fue en esa fecha, según se explicita en la nota final del Cancionero de San Román, conservado en la Real Academia de la Historia, cuando el poema fue ofrecido al rey: «Fenesce este tractado fecho por Juan de Mena e presentado al rey don Juan el segundo, nuestro señor, en Tordesillas a veinte e dos días de febrero año del señor de mil e cuatrocientos e XLIIII años» [Fig. 1]. Se trata de un margen muy estrecho para rematar dos obras de tal envergadura, que incluyen alusiones a hechos muy recientes, como la muerte de don Fernando de Padilla, ocurrida en junio de 1443. Acaso por eso sea lícito pensar que al menos la idea de componer un poema narrativo extenso pudo fraguarse en Italia e incluso que allí escribió algunos de sus versos.
Hay otro hecho que llama poderosamente la atención. En el momento en el que el Laberinto fue presentado a Juan II, este se encontraba en Tordesillas custodiado —secuestrado más bien— por Juan de Navarra, que pretendía apartarlo de la influencia de don Álvaro de Luna. Fue entonces cuando el secretario real presentó al rey un texto en el que se censuraban los abusos de la nobleza y se ensalzaba la figura del condestable. El valor que mostró el poeta con sus versos tendría premio, pues ese mismo año fue nombrado cronista real, mejorando de manera notable su posición en la corte7. Los que siguen son años de relaciones cortesanas, que se reflejan puntualmente en sus escritos. Bien es verdad que esas conexiones se extendieron a su ciudad natal, donde fue caballero veinticuatro en el gobierno municipal, probablemente al mismo tiempo que su hermano, Ruy Fernández de Peñalosa, casado entonces con Catalina Fernández de Mesa y Quirós, miembro de un destacado linaje cordobés8.
El propio Mena se habría casado en Córdoba, según el testimonio de Hernán Núñez, «con una hermana de García de Vaca y Lope de Vaca; no hobo hijos» (2015: 186). De no mediar error, este hubo de ser un primer matrimonio, del que debió enviudar pronto, ya que unos años después, hacia 14489, lo vemos casado de nuevo con Marina Méndez. En un documento firmado en Écija, a 24 de mayo de 1456, por el cual renuncian a los derechos sobre el cortijo de Villa Real, en la campiña cordobesa, Marina Méndez se presenta como «fija legítima de Fernando de Sotomayor e de Costanza Fernández de Aguilar, su mujer, que son finados, vecina que so de la muy noble cibdad de Córdoba, esposa de Juan de Mena, coronista e segretario de latín de nuestro señor el rey». Aseguraba además ser «menor de veinte y cinco años» (Aguado, 1935: 59 y 63), cuando su marido cumplía ya los cuarenta y cinco.
En los años que siguen, veremos al poeta acumular bienes y prebendas suficientes como para llevar una vida grata y acomodada10, a pesar de que don Álvaro de Luna, uno de sus principales protectores, terminaría cayendo en desgracia y siendo decapitado el 2 de junio de 1453. Los fuertes lazos con el condestable, reflejados en el Laberinto y en otros escritos de encomio, no fueron óbice para que el 9 de septiembre de 1463 aceptara la concesión real de una renta de 13000 maravedís anuales sobre unos garitos de juego que habían pertenecido al finado:
Por cuanto por algunas muy justas causas e legítimas razones que a ello me movieron, cumplideras al mi servicio e al bien e pacífico estado e tranquilidad e sosiego de mis reinos e señoríos, yo mandé prender el cuerpo al condestable don Álvaro de Luna, maestre que fue de Santiago, en el cual yo mandé cumplir e ejecutar la mi justicia, e confisqué e apliqué para la mi cámara e fisco todas sus villas e lugares e castillos e fortalezas e bienes e heredamientos que había e tenia en cualesquier ciudades, villas e lugares de los mis reinos y señoríos, entre los cuales apliqué e confisqué para la mi cámara la mitad de las rentas de las tahurerías que el dicho condestable había e tenia en la muy noble ciudad de Córdoba; por ende, por hacer bien e merced a vos Juan de Mena, mi coronista e secretario e mi veinticuatro de la dicha ciudad de Córdoba, y en alguna emienda e remuneracion de los buenos e leales servicios que me habedes fecho e hacedes de cada día, por la presente vos hago merced, en cada un año para toda vuestra vida, en la mitad de la dicha renta, trece mil maravedís (Carballo Picazo, 1952: 282-283).
Mena no tuvo inconveniente alguno en aceptar la merced, por más que fuera leña del árbol de su caído protector. Viene aquí de perilla el agrio comentario que el narrador segundo deslizó en el último capítulo del Quijote: «Andaba la casa alborotada; pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto» (2015: I, 1334).
También moriría el 22 de julio de 1454 su principal mecenas, el rey don Juan II, aunque Enrique IV de Castilla, su heredero, le respetó sus cargos y prebendas. Para entonces, sin embargo, parece más volcado hacia su vida en Córdoba, ya que allí ejercía la potestad de veinticuatro y desposó, como hemos visto, a la joven Marina Méndez. A principios de 1455, la ciudad le designó procurador para acudir a las cortes que el nuevo monarca había convocado en Cuéllar. También pudo asistir a las que se celebraron en Córdoba en la primavera de ese mismo año, coincidiendo con las bodas del rey con doña Juana de Portugal.
Pero la muerte le esperaba lejos de su ciudad. En el verano de 1456 hubo de acudir a Madrid, donde a la sazón se encontraba la corte. Ya en septiembre y en la villa de Torrelaguna, al norte de la ciudad, un accidente de salud le sorprendió —un «dolor de costado», si hemos de creer a Hernán Núñez (2015: 187)11—, muriendo a los cuarenta y cinco años. Fue enterrado en la misma población, al parecer por disposición y sufragio de su amigo, don Íñigo López de Mendoza. En septiembre de ese mismo año, Alfonso de Palencia ya ejercía como cronista del reino y nuevo secretario de cartas latinas.
OBRAS EN LA CORTE
Al poco de comenzar su Diálogo sobre la vida feliz, Juan de Lucena describía a su amigo Juan de Mena con unos singulares atributos: «magrecidas las carnes por las grandes vigilias tras el libro [...]; el vulto pálido, gastado del estudio» (2014: 31). Entiéndase que esa imagen era solo el emblema visible de una vida dedicada desde bien pronto a las letras. Para ese quehacer, los años universitarios hubieron de ser sin duda decisivos; y, de hecho, Guillermo Serés (1994: XV-XVI) ha integrado al poeta en un grupo de intelectuales reunidos en torno a Salamanca, afanados en promover los studia humanitatis, verter la tradición clásica al romance y superar la cultura medieval12. Es ahí donde hay que buscar las raíces de Juan de Mena como poeta, traductor y erudito. Pero no se trataba de una cuestión exclusivamente intelectual, literaria o académica. Para Juan de Mena, las letras se convirtieron en un modo de vida y, más allá, en instrumento de promoción personal.
A ello apunta La coronación del marqués de Santillana, compuesta cuando tenía veintisiete años e iniciaba su trayectoria como escritor13. La ocasión la dio la victoria de don Íñigo sobre los sarracenos en la batalla de Huelma y, dadas las diferencias de rango y edad, ha de entenderse que fue un primer intento de aproximación al poder por parte del poeta. El poema sumaba cincuenta y una quintillas dobles, con un subtítulo por demás culto, Calamicleos, que podríamos traducir como ‘calamidad y gloria’. En efecto, en él se da cuenta de los males y vicios del mundo, al tiempo que se señalan las más altas cotas que puede alcanzar el ser humano y que se cifraban en la persona del marqués. Este decir narrativo se presenta como una alegoría, en la que el poeta es arrastrado hasta las laderas del monte Parnaso. Desde allí va ascendiendo, al tiempo que contempla ejemplos mitológicos de personajes atormentados por sus actos. Finalmente alcanza la cima y en un locus amoenus en torno a la fuente Castalia grandes sabios y poetas de la Antigüedad, acompañados por las musas y las cuatro virtudes cardinales, coronan a don Íñigo con hojas de encina:
De entre las ramas más bellas
de aquel selvático seno
salieron cuatro doncellas
más claras que las estrellas
con el noturno sereno;
las cuales, cantando enante
el romance de Atalante,
circundaron su persona
e le dieron la corona
sobre todas ilustrante.
(2009: 122)
Una de las peculiaridades de la obra es que los versos vienen acompañados de un extenso comentario en prosa, que va desde lo literal hasta lo moral y lo alegórico. En esta glosa, Mena desplegó todos los que eran entonces sus saberes letrados y poéticos, exhibiendo lecturas de Ovidio, Virgilio, Séneca, Lucano, Boecio y, más acá, de Dante y sus comentaristas. Todo ese alarde de referencias mitológicas y de latinidad sintáctica y léxica le sirvió para generar un discurso dirigido a sus contemporáneos. La coronación ha de entenderse, pues, como un ensayo para el Laberinto de Fortuna, que terminaría por madurar en Italia.
Para una persona como Mena, altamente letrada, Italia se presentaba como un destino casi ineludible y el tiempo pasado en Florencia le sirvió para concebir otra forma de acercarse a la cultura antigua. A esa voluntad de ampliar y consolidar sus conocimientos humanísticos debió de unirse la de buscar un modo de subsistencia. Por eso se incorporó al séquito del cardenal Torquemada, que, como hemos visto, fue su mediador a la hora de obtener ante el pontífice diversos beneficios eclesiásticos. Todo parecía indicar que consagraría su vida como clérigo. Al fin y al cabo, la Iglesia era una opción segura para la promoción de humanistas y estudiosos. Pero circunstancias sobrevenidas le abrieron otra vía que le alejó de la Iglesia. La ocasión pudo darla el Laberinto de Fortuna, que terminaría por plasmarse, ya en la corte, como un encomio dirigido al monarca castellano.
Cuando regresó a Castilla, el reino andaba sumido en una terrible guerra civil que los infantes de Aragón, primos del rey, iniciaron contra su favorito y valido, don Álvaro de Luna. La debilidad política y personal del rey Juan II fue detonante para esos conflictos: «Fue ansí privado e menguado este rey —escribía Fernán Pérez de Guzmán en sus Generaciones y semblanzas— que, habiendo todas las gracias susodichas, nunca una hora sola quiso entender ni trabajar en el regimiento del reino» (1998: 168). Esa situación conflictiva contrastaba con el florecimiento cultural, debido en gran medida al propio monarca, que siempre se mostró inclinado a las letras, conocedor de la historia y protector de la literatura. Prueba clara de tales intereses fue su intercambio de correspondencia con humanistas italianos, como Leonardo Bruni o Pier Candido Decembrio, que en 1442 le dedicó su traducción latina de los primeros libros de la Ilíada14. El mismo Pérez de Guzmán, que durante algún tiempo se mantuvo en el bando contrario al monarca, encarecía sus saberes y cualidades en este ámbito:
Era hombre que fablaba cuerda e razonablemente, e había conocimiento de los hombres para entender cuál fablaba mejor e más atentado e más gracioso. Placíale oír los hombres avisados e graciosos, e notaba mucho lo que de ellos oía. Sabía fablar e entender latín, leía muy bien, placíanle mucho libros y estorias, oía muy de grado los dicieres rimados e conocía los vicios de ellos; había grant placer en oír palabras alegres e bien apuntadas e aun él mesmo las sabía bien dizir (1998: 167).
La corte castellana —en paralelo con la aragonesa de Alfonso V— se convirtió en un centro generador de actividad letrada, donde cabían la historia, la filosofía, los debates morales o los amorosos, la alta poesía o los juegos de ingenio. Muestra de esa inclinación, nacida en el núcleo mismo del poder, es la creación de secretarías reales y cargos destinados a personas instruidas en los studia humanitatis. Así ocurrió con los secretarios de cartas latinas o con el cronista real, oficios creados por Juan II, que convertían los saberes humanísticos en una profesión remunerada y vinculada a la administración15.
Juan de Mena, formado en Salamanca y avalado por su estancia en Italia, fue el primero en ocupar ambos cargos. De humanista pasaba así a funcionario. Con él, fueron cada vez más las personas de formación universitaria, con un origen en la baja nobleza o en las clases intermedias, que se integraron en la burocracia estatal16. Se trataba de letrados profesionales encargados de la administración real y que, frente a los estamentos tradicionales, ocupaban una nueva y señalada posición en la estructura del poder y formaban parte de todo un designio político. Una vez dentro, él mismo se encargó de consolidar su posición, y a los pocos meses de presentar su poema al monarca, comenzó a compatibilizar la secretaría de cartas latinas con el oficio de cronista, aumentando su prestigio, su posición económica y su proximidad al poder.
Sabemos por sus obras que Mena se movió en el ambiente cortesano como pez en el agua. De entre los escritos que nos han llegado, no menos de ocho poemas están destinados a la persona del monarca, que incluyen panegíricos convencionales, felicitaciones de la Pascua y del cumpleaños real o conjuros contra la fiebre17. La cercanía del rey con su cronista llegó a tales extremos que se dignó a responder personalmente a las coplas que el poeta compuso tras el acuerdo de Astudillo con el príncipe Enrique, firmado en 1446, que comienzan «Santa paz, santo misterio» (1994: 229-231).
Fruto destacado de ese vínculo con el monarca es la traducción castellana de la Ilíada, conocida como Homero romanzado, Ilíada en romance o como Sumas de la Ilíada de Homero. Como parte de una estrategia de traducciones al vulgar auspiciada por Juan II, apenas designado Mena como secretario de carta latinas se le encargó esta versión, que no procedía del texto original, sino de un compendio escolar compuesto en el siglo I y conocido como Ilías latina18. Destaca en esta traslación el interés por conocer los grandes textos de la Antigüedad clásica, junto con la aproximación a un género decisivo para Mena como fue la epopeya. Resulta asimismo singular la importancia que el traductor concede a las lenguas originales, con un planteamiento transparentemente humanístico:
E aquesta consideración antellevando, grand don es el que yo traigo, si el mi furto o rapina no lo viciare; y aun la osadía temeraria y atrevida, es a saber de traducir e interpretar una tan santa y seráfica obra como la Ilíada de Homero, de griego sacada en latín y de latín en la nuestra materna y castellana lengua vulgarizar; la cual obra apenas pudo toda la gramática y aun elocuencia latina comprehender y en sí rescebir los heroicos cantares del vaticinante poeta Homero; pues ¡cuánto más fará el rudo y desierto romance! Acaescerá por esta cabsa a la homérica Ilíada como a las dulces y sabrosas frutas en la fin del verano, que a la primera agua se dañan y a la segunda se pierden. E así esta obra rescibirá dos agravios: el uno en la traslación latina y, el más dañoso y mayor, en la interpretación del romance que presumo y tiento de le dar (1989: 334).
Como parte de esa poesía de circunstancias, hay que señalar los poemas dirigidos a la gran figura política del momento, don Álvaro de Luna, maestre de Santiago y condestable de Castilla, al que Mena también otorgó, como veremos, un destacadísimo papel en su Laberinto. Los versos que ensalzan su virtud, su capacidad política o su esfuerzo en el combate19, se complementan con dos textos en prosa. El primero de ellos es un prólogo al Libro de las virtuosas e claras mujeres de don Álvaro, compuesto hacia 1446, en el que, aprovechando las veleidades literarias del magnate, se hace una completa apología de su persona. Por el prefacio a las Memorias de algunos linajes antiguos, sabemos que también este texto fue un encargo que don Álvaro hizo al poeta hacia 1448. Se trata poco más que de un esbozo para un futuro libro que nunca llegaría a rematar, y que respondía al interés de la nobleza por establecer sus orígenes familiares y subrayar el prestigio de su linaje. El asunto resultaba crucial para el condestable a causa de sus dudosos orígenes y por los conflictos que mantuvo con la nobleza castellana y aragonesa:
Como la falencia humana es causa de sepultar las memorias de los esclarecidos varones que en paz o en guerra hicieran grandes fazañas en servicio de estos reinos, fue vosa señoría, muy ilustre señor, servido de mandarme que escribiese lo que hallase por más cierto de la nobleza e origen de algunas casas de Castilla e sus armas; e como fueron tan cortos nuestros antepasados en dejar luz de estas materias, de tal guisa que pocos o ninguno lo quisieran hacer, reciba vosa señoría mi voluntad con estos pocos renglones que le presento (1989: 414).
Destacadísimo entre los nobles de su tiempo por su condición simultánea de militar y letrado, don Íñigo López de Mendoza fue, como hemos visto, el primer objetivo de Mena en su afán por acercarse al poder. No en vano, siendo muy joven, le dirigió La coronación como homenaje. Con el tiempo, ese vínculo forzado terminaría por convertirse en amistad verdadera, a pesar de las diferencias que separaron a ambos hombres. Si Santillana pertenecía a la alta nobleza, Mena hubo de vivir de su estudio y esfuerzo; si este fue un firme defensor del condestable, el marqués se opuso a él, siendo uno de los promotores de su caída y muerte. Pero el amor a las letras y a la poesía salvó esas diferencias y varios poemas demuestran su hondo reconocimiento mutuo:
Perfecto amador del dulce saber,
maestro de aquellos a quien más aplace,
contra de aquello que bien non se face,
amigo de cuanto se debe facer,
enxemplo de vida para más valer,
ánimo para sobrar toda muerte,
contra lo flaco más flaco que fuerte,
varón en el tiempo del grand menester.
(1989: 83)20
Esa amistad se mantuvo viva hasta el último momento, pues, si hemos de creer a Hernán Núñez, fue el mismo marqués de Santillana quien se encargó de organizar el entierro del poeta en Torrelaguna y quien sufragó la construcción de su sepultura (2015: 187).
Otros textos literarios acreditan la relación que Mena mantuvo con la casa nobiliaria de Niebla. Ya en el Laberinto de Fortuna aparecían doña María Alfonso Coronel como modelo de castidad y don Enrique de Guzmán, II conde de Niebla, con su muerte ejemplar durante el asedio a Gibraltar de 1436. A su hijo, don Juan de Guzmán, heredero del condado, le dirigió en 1444 la copla «De vos se parte vencida» (1989: 76), cuando este arrebató la ciudad de Córdoba a los infantes de Aragón. Al año siguiente, cuando el conde recibió como premio el título ducal de Medina Sidonia, le ofreció su Tratado sobre el título del duque, que atiende a la condición del ducado y a los protocolos, insignias y prerrogativas que le correspondían:
E será a mí esta obra trabajo dulce, afán sin querella e fatiga, con que me deleite contemplando la grand empresa de mi invención, que es describir e recontar las cualidades de la ducial dignidad, la cual en parte de retribución e galardón fue dada a los méritos de la muy leal e constante persona vuestra. Por tanto, con aquel igual ánimo que habés sabido sofrir los variables lances de la fortuna, vos plega rescebir este pequeño fructo e sin sazón de las mis vigilias (1989: 197).
Son más los personajes cortesanos que se hacen presentes en los versos de Mena: el condestable don Pedro de Portugal, don Pedro González de Mendoza, embajador ante Alfonso V de Aragón, el poeta Juan de Villalpando o el mariscal Íñigo Ortiz de Estúñiga, con quien mantuvo un intercambio satírico21. Y es que, aunque nos hayan llegado pocos testimonios, Juan de Mena gozó en su época de una merecida fama de poeta satírico. Así lo sugería Juan de Lucena en su Diálogo sobre la vida feliz: «No cale dudar, Joan de Mena, si contigo nos envolvemos iremos bien motejados» (2014: 7-8)22.
Pero la corte no era solo política y sátira. También los amores, con frecuencia impostados, fueron parte esencial de la vida cortesana y materia común para los versos. Mena destacó de tal manera en estos menesteres que Juan de Valdés escribiría en su Diálogo de la lengua: «En las coplas de amores que están nel Cancionero general me contenta harto, adonde en la verdad es singularísimo» (2010: 245). No le faltaba razón, porque, aun ateniéndose a los tópicos y mecanismos retóricos propios de la poesía de cancionero, se eleva con una voz singular que le permite distanciarse burlescamente de los lugares comunes, para, llegado el caso, advertir a la dama de su error:
Yo vos suplico e rüego
que me libréis de esta pena,
que si muero en este fuego,
non fallaréis así luego
cada día un Johan de Mena.
(1989: 20)
Entre ese elenco de poemas amorosos, destacan por su originalidad «El sol clarecía los montes acayos», conocido como Claro escuro, y «El hijo muy claro de Hiperïón», en los que alterna estrofas de arte mayor de estilo oscuro y repletas de referencias cultas con otras octosilábicas o de pie quebrado que muestran un estilo más simple y directo. En la penúltima estrofa del Claro escuro, el poeta se permite contrastar ambos modos de escritura y cuestionar sus propios excesos latinizantes:
Non me conmueve la gran disciplina
de la poesía moderna abusiva,
nin hobe bebido la linfa divina,
fuente de Febo, muy admirativa,
nin sope el camino por qué lugar iba
la selva Safos en el monte Parnaso,
mas causa me mueve del daño que paso,
que fuerzas y seso y bienes me priva.
(1989: 55)23
A esa misma temática corresponde el Tratado de amor, repetidamente atribuido a Mena, ya que coincide en fuentes, referencias y planteamientos con el círculo de Venus incluido en el Laberinto de Fortuna. En cualquier caso, se trata de un manual de didáctica amatoria, que, como era común en la época, mantiene a Ovidio como pauta principal y adopta una posición moralizante:
Vengamos pues al amor no lícito e insano, e digamos cuáles son aquellas cosas que provocan e aquejan los corazones de los mortales a bien querer e amar, e dilatemos e fagamos este capítulo más grande que los otros por contemplación del amor. Falle el amor mayor gracia en mi escriptura que yo he fallado en él. Por ende, vosotras madres, fuid lejos de aquí con vuestras guardadas fijas; vosotras matronas, con vuestras sobrinas e clientas; vosotras amas, con vuestras criadas (1989: 381).
En los últimos años de su vida escribió las Coplas de los pecados capitales, una composición en ciento seis estrofas de arte menor, que narra alegóricamente el combate entablado entre Razón y Voluntad en el interior del ser humano: «Canta tú, cristiana musa, / las más que cevil batalla / que entre Voluntad se falla / y Razón que nos acusa» (1989: 305). El texto, escrito acaso fuera de la corte y como fruto del desengaño, participa de una clave moral que atraviesa toda la obra de Mena. Sin embargo, estas coplas, como ha indicado Guillermo Serés (1994: XXVIII), pudieran expresar una palinodia estética. Por ello resultan especialmente interesantes las reflexiones metapoéticas, en las que el autor opta por dar prioridad al contenido doctrinal que pretende trasladar a los lectores, y rechaza de manera expresa el artificio y el paganismo cultural de su poesía anterior: «Fuid o callad, serenas, / que en la mi edad pasada / tal dulzura emponzoñada / derramastes por mis venas». Al cabo, su nueva poesía pretendía convertirse en un instrumento destinado a la predicación de la doctrina cristiana:
Usemos de los poemas
tomando de ello lo bueno,
mas fuigan de nuestro seno
las sus fabulosas temas;
sus ficiones y problemas
desechemos como espinas [...].
De la esclava poesía
lo superfluo así tirado
lo dañoso desechado,
seguiré su compañía,
a la católica vía
reduciéndola por modo,
que valga más que su todo
la parte que fago mía.
(1989: 308-309)
A pesar de estos versos, no sabemos si se trataba de una convicción reflexiva o simplemente de otra forma retórica más adecuada para el tema que abordó en este texto final e inacabado.
UN PROYECTO POÉTICO EN EL PRIMER HUMANISMO HISPÁNICO
En el panorama literario del siglo XV, el Laberinto de Fortuna era un intelectual y ejercicio experimental, que encerraba una dimensión vanguardista respecto a los modelos precedentes. Esa singularidad se debía, en buena medida, a la concepción humanística de la escritura con la que Juan de Mena afrontó su propósito. Estamos ante una nueva idea de la poesía que encaja en un primer Renacimiento, propiamente hispánico y que no terminó por triunfar en el tiempo, ya que al poco se vio sobrepasado por las corrientes que procedían de Italia.
La cuestión no es nueva ni está exenta de polémica, pues, frente a estudiosos que han cuestionado la existencia de cualquier forma de humanismo antes de Nebrija24, hay otros que defienden su importancia y originalidad. En el caso de Mena, el poderoso discurso generado por M.ª Rosa Lida de Malkiel con su ensayo Juan de Mena, poeta del prerrenacimiento español nos ha llevado a aceptar como indiscutible esa premisa que convertía al poeta en epígono de una cultura medieval que se apagaba y antecedente de un Renacimiento que estaba por llegar25. Sin embargo, la literatura de Mena, su visión del mundo antiguo y el manejo que despliega de la latinidad tienen algo que supera por completo lo medieval. No se trata, además, de un caso aislado, porque una única golondrina no hace verano. A lo largo del siglo XV, coincidiendo con los reinados de Juan II y de su hijo Enrique IV, se percibe un cambio en el entorno de la Corona y de cierta nobleza castellana, que vuelve sus ojos con curiosidad hacia la actividad de los humanistas italianos26. En España, ese interés se materializó en traducciones a la lengua vernácula y relecturas de los autores clásicos, que también influyeron en la producción literaria.
Las gentes que lo promovían, hubieran o no pasado por las universidades medievales, desplegaron esa inclinación al margen del mundo académico, en ambientes con frecuencia cortesanos o nobiliarios, pero coincidieron en ver los studia humanitatis como una nueva concepción del hombre, que también cabía proyectar sobre la sociedad y la política. Las bibliotecas, la correspondencia, los viajes, las glosas, las traducciones, las copias de textos clásicos en Castilla nos dan cuenta de un cambio que se estaba produciendo fuera de la cultura oficial. Valga el ejemplo del marqués de Santillana, que confesaba abiertamente su desconocimiento de las lenguas clásicas, pero que mostró un gran interés en disponer de traducciones de los grandes textos de la Antigüedad. Otro tanto ocurre con el mismo Juan II y su mencionada curiosidad por la obra de Homero. No son los únicos síntomas: la mitología comienza a entenderse de un nuevo modo, la historia antigua se convierte en referencia y fuente para la literatura, se revaloriza el conocimiento del latín como instrumento imprescindible para el acceso a los autores clásicos en sus versiones originales; en los textos castellanos se impone la emulación de los ejemplos latinos de elocuencia, retórica, métrica, léxico o sintaxis; nace un interés hasta entonces desconocido por las antigüedades, las ruinas, la epigrafía o la numismática, como vestigios de un mundo perdido y admirable.
Una diferencia esencial entre el humanismo que se desplegaba en Italia y el que empezaba a nacer en Castilla fue el distinto papel que en cada uno de ellos tuvo la lengua vernácula. Si en Italia el latín se impuso como seña de identidad, en España, ya fuera por la impericia de una gran parte de estos aficionados a las letras, ya por la voluntad de hacer accesible el conocimiento a un mayor número de lectores, lo cierto es que el castellano se convirtió en vehículo fundamental y se optó por la traducción como el modo de adentrarse en ese universo de la latinidad27. De ahí la importancia que adquirió la figura del traductor —Juan de Mena entre ellos— como conocedor de las lenguas y mediador en la transmisión y difusión de esos saberes. Hasta tal punto fue así que puede afirmarse que en la corte de Juan II hubo un plan sistemático de realizar traducciones que habían de traer la cultura antigua hasta el mundo contemporáneo.
Otro elemento decisivo en esa nueva concepción del mundo es la importancia que se otorgó al individuo como eje central de una cosmovisión. El Juan de Mena que recorre el monte Parnaso en La coronación del marqués de Santillana o el que visita la casa de la Fortuna en el Laberinto nada tienen que ver con el Gonzalo de Berceo que llega peregrinando al alegórico prado de los Milagros de nuestra Señora: «Yo, maestro Gonçalvo de Berceo nomnado, / yendo en romería caecí en un prado»28, ni siquiera con el Juan Ruiz que presenta a sus lectores como ejemplo en el Libro de Buen Amor: «Yo, Johan Ruiz, el sobredicho arcipreste de Hita, / pero que mi corazón de trovar non se quita, / nunca fallé tal dueña como a vos Amor pinta, / nin creo que la falle en toda esta cuita». El fraile y el arcipreste, como personajes de sus respectivas obras, eran alegóricos, aun cuando se presentasen con su propio nombre. Ambas figuras reflejan de manera emblemática la experiencia común de la humanidad. Por el contrario, en los poemas de Mena es el mismo poeta quien habla, por más que transite un paisaje alegórico a la hora de glorificar a su amigo don Íñigo o cuando ofrece al rey su diagnóstico sobre la crisis de poder que asolaba a Castilla. Desde la alegoría, el personaje de Juan de Mena apunta a la historia real, a la sociedad en que vivió y a los conflictos políticos a los que asistía a mediados del siglo XV.
El ideal clásico restaurado por el humanismo italiano conllevaba asimismo una conciencia definida del deber cívico. Ese hombre nuevo se sintió responsable del momento histórico en el que vivía, más allá de su condición de noble o letrado. Por eso se permite emitir su juicio particular y personal en torno al mundo que le rodeaba, abandonando el papel de pecador o de siervo para asumir el de ciudadano, sobre la base de unos valores ideológicos que trasmitían los textos antiguos. En España, como ha explicado Monsalvo Antón (2011), ese proyecto cultural y político estuvo auspiciado desde la propia corte, que marcó la pauta en función de sus propios intereses y como respaldo a un ideario emanado de la Corona castellana.
Juan de Mena es un ejemplo perfecto de ese humanismo incipiente, atento a la clasicidad, pero volcado en el mundo contemporáneo. Su condición de hombre de letras aquilatado en Italia, conocedor de la lengua latina, traductor en la corte de Juan II y curioso hacia todo lo que viniera del mundo antiguo, hasta el punto de convertir sus obras en pequeñas enciclopedias históricas o mitológicas, nos ofrece un perfil por completo ajustado a ese momento de efervescencia cultural. No se trataba solo de filología. Mena despliega su curiosidad por nuevos conocimientos, como la numismática o la estatuaria antiguas, que interpretó, eso sí, a la luz de los textos poéticos. Oigamos cómo esa voz escudriña los ecos de la Antigüedad en un escrito tan aparentemente medieval como el Tratado del título de duque, que dirigió al de Medina Sidonia:
Por esta semejanza los que sostenían la gente civil e la defendían por armas ganaban aquel serto o corona de ramas e fojas de robres. Esa razón da Servio en el sesto de la Eneida sobre los metros siguientes: «Qui iuvenis! Quantas hos tendant, aspice, vires! Atque umbrata gerunt civili tempora quercu»; quiere dezir: «¡Reguarda! Verás aquellos mancebos, cuáles sean, cuántas fuerzas e valentías demuestran. Mira cómo traen fecha sombra a las sus cabezas de cevil robre», que es de serto de robres que se gana defendiendo la civil gente. Los grandes príncipes traían este serto de fojas de palma e aun otras veces de fojas de laurel. E aun agora en los momos o monedas antiguas o imágenes de mármol o estatuas de arambre se fallan entalladas e rebeladas las cabezas de los préncipes vencedores con aquella corona o serto de palma o de laurel (1989: 401-402).
Los versos de Virgilio y el comentario de Servio se ponen al servicio de esas monedas antiguas y de las estatuas de mármol o metal que probablemente pudo contemplar Mena durante su estancia italiana. A ello se añade una transparente atención hacia los problemas de la sociedad castellana en el momento mismo en que escribía su Laberinto de Fortuna. El poema refleja con crudeza los conflictos del reino, la corrupción moral de sus miembros, y propone al rey una reforma que habría de auspiciarse desde la Corona.
Si bien se mira, todo el Laberinto está construido desde esa conciencia de la clasicidad, ya fuera en el género del que quiso servirse, ya en la métrica que ideó para darle cauce, en una lengua que sigue la pauta de los autores latinos, en las fuentes a las que acudió para diseñar su obra, en su disposición y, claro está, en la concepción moral y política que se plasma en los versos. Cabe, pues, sostener sin ambages que el de Mena fue un poema escrito desde los planteamientos de ese humanismo vernáculo que surgió en Castilla durante el reinado de Juan II, que marcaba sus propias directrices. Veamos cómo trazó y dispuso su singularísima invención poética.
DEL GÉNERO A LA MÉTRICA
El Laberinto de Fortuna está construido a partir de una poética esencialmente humanística, que se basa en los ejemplos de la Antigüedad y que afectó tanto al género elegido por Mena como al complejo diseño métrico del que se sirvió29. En cuanto al género, se ha insistido en los vínculos que el poema mantiene con la Comedia de Dante Alighieri, con una mezcla de lo trágico, lo satírico y lo cómico que converge en la construcción alegórica. Se han alegado asimismo el uso del término «comedieta» por parte del marqués de Santillana, la voz «calamicleos», con la que Mena define La coronación, o el mismo término «laberinto», para sostener que su intención fue la de emular a Dante30.
En efecto, Dante tuvo una importante difusión en la Castilla de mediados del XV y sabemos con certeza que Mena leyó la Comedia e incluso a alguno de sus comentaristas, como Benvenuto Rambaldi da Imola. De hecho, en los preámbulos a La coronación presenta su poema parangonándolo con el de Dante, en tanto que mezclaba la comedia y la sátira, con una voluntad de romper los límites entre géneros:
Vistas estas maneras tres de escrebir, podemos decir el estilo de aquestas coplas ser comedia e sátira: comedia, porque comienza por homilde e bajo estilo, por tristes principios, e fenesce en gozosos e alegres fines, segunt en el proceso se demostrará, e sátira se puede decir porque reprehende los vicios de los malos e glorifica la gloria de los buenos. De los cuales tres estilos mas largamente poniendo sus derivaciones e significados fabla el comentador sobre la Comedia del Dante en el cuarto preámbulo (2009: 4).
La impronta alegórica es evidente en el Laberinto, que se desarrolla como el recorrido que el propio Mena hace a través de diversos círculos en una imaginaria casa de la Fortuna. Resulta inevitable recordar el periplo de Dante desde los círculos infernales hasta el paraíso. Sin embargo, el propósito de Mena, en lo que al género corresponde, fue el de componer un poema heroico con las pautas que le ofrecían Virgilio y Lucano. No se olvide que también Dante partió del espejo virgiliano y que se sirvió de elementos cardinales que ya estaban en el poema latino, como eran la profecía o el descenso a los infiernos.
Según hemos visto, Mena estaba trabajando en la traducción castellana de la Ilías latina al tiempo que remataba su poema. Ha de entenderse que él mismo aspiró a retomar y revivir «los heroicos cantares del vaticinante Homero», según se anota en el prólogo, subrayando el elemento profético que también caracterizará el Laberinto de principio a fin (1989: 334). Ese interés por el género épico se aprecia ya en La coronación, donde lo identificaba con el trágico: «Tragedia es dicha la escriptura que fabla de altos fechos e por bravo e soberbio e alto estilo, la cual manera seguieron Homero, Vergilio, Lucano, Estacio» (2009: 4).
Pero no solo el poeta parece que tenía tal género en mente; también sus contemporáneos fueron conscientes de la empresa que se había afrontado. En fecha tan temprana como 1497, Lucio Marineo Sículo subrayaba en el Laberinto una voluntaria emulación de la Eneida: «Hic autem in lingua hispana et genere carminis tantum omnes hispanos poetas quantum latinos Virgilius superasse mihi videtur» (1497: LXVIr)31. Hernán Núñez, su más famoso comentarista, no dudó en poner a Mena en parangón con los principales poetas épicos de la Antigüedad:
De manera que se podrán decir heroicos Lucano, que trató de las guerras civiles entre César y Pompeyo, que fueron entonces los principales y más belicosos caballeros entre los romanos, y Estacio, que escribió en el Aquileida de Aquiles, al cual él llama héroe en el principio de ella; heroicos Vergilio, Silio Itálico, Valerio Flaco, Claudiano y otros muchos poetas, así latinos como griegos, y heroico se podrá llamar Juan de Mena, porque trata aquí de los hechos de muchos claros varones (2015: 570).
Por su parte, Francisco Sánchez de la Brozas subrayó el estilo elevado que era propio del género y que, a su juicio, explicaba la escritura de la obra: «... una poesía heroica como esta para su gravedad tiene necesidad de usar de palabras y sentencias graves y antiguas para levantar el estilo» (Mena, 1994: 9). Aun puede añadirse la influencia directa y profunda que Las trescientas tuvieron sobre la poesía épica del siglo XVI, incluyendo los textos mayores del género, como Os Lusíadas de Luís de Camões y La Araucana de Alonso de Ercilla.
Son varios los elementos que desvelan un diseño épico del poema, comenzando por su dimensión política, pareja a la de la Eneida32. Si Virgilio escribió esta última como un vaticinio sobre Augusto y la futura gloria romana, Mena dedicó su obra al rey Juan II augurando los triunfos y el auge que esperaban al rey de Castilla. La misma alegoría que articula el poema estaba ya implícita en la épica antigua, al igual que otros motivos que remiten a los textos homéricos y virgilianos. Basta pensar en la écfrasis, los naufragios, el descenso a los infiernos, la presencia recurrente de la mitología, las relaciones geográficas o el panegírico del soberano, elementos todos que, de un modo u otro, se plasman en el Laberinto. El poema se abre —no se olvide— con una invocación a Calíope, musa del género épico, para que le ayude al poeta a cantar «los fechos que son al presente», comparándolos de inmediato con las gestas del Cid y «las grandes façañas de nuestros señores» (vv. 22-29)33. Mediado el relato, nos encontramos con una nueva exhortación a la divinidad, pero ahora a Marte, cuyo socorro reclama para referir «las guerras que vimos de nuestra Castilla» (v. 1122). Es entonces cuando se adentra en el círculo de Marte, sin duda el más extenso y detallado, y en el que se refieren varios sucesos bélicos. Pero de inmediato se dirige a Palas, pidiendo «que los mis metros al fecho concorden / y goce verdat de memoria durante» (vv. 1127-1128), esto es, que la ficción plasmada en verso concuerde con la historia verdadera. Por eso la Providencia, al poco de aparecer, había reconvenido al poeta:
mas sey bien atentoen lo que te digo:
que, por amigonin por enemigo,
nin por amorde tierra nin gloria,
nin finjas lo falsonin furtes historia.
(vv. 484-487)
En Mena, la ficción se alimenta de la historia y se dirige hacia la contemporaneidad, como muestra la relación de los reyes de Castilla que sigue a la letra la pauta del Liber Regum. Para el Laberinto de Fortuna, la historia se convierte en sostén de la epopeya. No otra cosa ocurría en Lucano, referente decisivo para Mena y al que algunos tratadistas antiguos presentaron como historiador en verso, y más acá en Ercilla, que aseguraba haber escrito sus versos en el curso mismo de la guerra para que su narración estuviese más apegada a la verdad.
La dimensión épica del Laberinto no solo afectó al diseño de la obra o a sus contenidos; también su materialización formal remitía a la epopeya clásica. Está, para empezar, la voluntad de crear un estilo elevado, el propio de la épica, según la doctrina tradicional de los tres estilos. Juan de Mena ideó una lengua compleja, con un vocabulario repleto de cultismos, latinismos y neologismos, y una sintaxis de fuerte abolengo latino, que se ajustaban a las exigencias del género. No solo eso, también diseñó una novedosa solución métrica, que remedaba el patrón de la épica clásica. Entre otras cosas, porque, como buen humanista, Mena fue plenamente consciente de que, en la poesía latina, a cada género le correspondía un metro propio, que, en el caso de la poesía heroica, no era otro que el hexámetro.
Pero la métrica castellana se basaba en el cómputo silábico y, claro está, no había hexámetros que valiera en la Castilla del siglo XV. Para paliar la falta, Mena se sirvió de una versificación entonces novedosa como el arte mayor, cuyos orígenes señaló el marqués de Santillana «en los reinos de Galicia e de Portogal» (1997: 23)34. Su aparición en la literatura española remite al mester de clerecía, pero autores como Pablo de Santa María en las Siete edades del mundo la retomaron a principios del siglo XV. La copla de arte mayor era una estrofa de ocho versos que tendían a ser dodecasílabos y cuya rima se disponía generalmente como ABBAACCA. Nuestro poeta intentó adaptar ese arte mayor castellano a una forma que consideraba apropiada para la poesía heroica.
Se trataba de mantener ese estilo elevado también en la versificación, de manera que pudiera ahormarse a los modelos latinos y, muy en especial, al virgiliano. Para empezar, Mena quiso dar su particular impronta al verso de arte mayor, sustituyendo su tendencia dodecasilábica por un patrón acentual heredero de la métrica latina. Por eso se impuso como pauta la disposición de los dos últimos pies de los hexámetros latinos, en los que los acentos prosódicos se superponen siempre a los ictus —como en prímus ab óris (Virgo, Eneida, 1.1)—, de manera que se logra una coincidencia exacta del patrón acentual entre el final del hexámetro y el hemistiquio del arte mayor. La adaptación del hexámetro latino permitía además que cada uno de esos hemistiquios empezara por una sílaba tónica o, en su caso, presentara una o dos sílabas átonas previas al primer acento35. Mena aprovechó la cesura, característica del arte mayor castellana, para duplicar el efecto, dividiendo el verso en dos hemistiquios desiguales, cuya correspondencia se debía a una similar distribución acentual.
La clave de esta invención estaba en la naturaleza isorrítmica y anisosilábica del verso, que podía armarse con hemistiquios de distinto cómputo silábico, ya fueran pentasílabos, hexasílabos y heptasílabos. Esta enorme dificultad técnica que Mena se impuso a sí mismo tenía su correspondencia en esa lengua altamente latinizada de la que hemos hablado, en la que destacan los cultismos, los nombres de lugares o de personajes mitológicos, cuya prosodia alternante —Penélope/Penelope es el ejemplo más aducido— está condicionada por la variación de la acentuación latina y la griega, lo que sin duda facilitaba la articulación del verso36.
La complejidad del artificio hizo que desde muy pronto se propusieran explicaciones diversas para el funcionamiento de este verso, que resultaba por completo extraño a la métrica tradicional hispana. Así, Elio Antonio de Nebrija, en su Gramática castellana, identificó el verso como un «adónico doblado» (2011: 71), obviando el hecho de que los metros clásicos estaban ligados a los géneros de manera indisoluble y que el adónico era un verso inequívocamente lírico. Cuatro años después era Juan del Encina en el Arte poética castellana quien lo definió como un dodecasílabo dividido en dos hemistiquios similares; y aunque la historia del verso de arte mayor tiende hacia esa regularización, en Mena hay una voluntad expresa de anisosilabismo.
Los debates en torno a la naturaleza métrica de este verso se mantuvieron vivos hasta que Fernando Lázaro Carreter publicó un trascendental trabajo en 1979. Su estudio partía de las reflexiones que habían vertido, a este respecto, Foulché-Delbosc (1902) y Le Gentil (1952), pero su principal aportación fue la de considerar que ese esquema de versificación, basado en la sucesión de dos acentos rítmicos separados por dos sílabas átonas (ó o o ó), actuaba como una suerte de fuerza mayor y condicionaba la totalidad de la obra poética. Conforme a su propuesta, la ruptura de la norma gramatical común, los usos arcaizantes, las formas verbales contrarias a la sintaxis o la abundancia de latinismos y neologismos estarían determinados por la necesidad de cumplir con esa rígida forma métrica.
Es esa la causa que explicaría los desplazamientos acentuales en las voces cultas y especialmente en los nombres propios de la Antigüedad. Tal rigor metricus, según Lázaro Carreter, también afectaría a palabras comunes como fírmezas (v. 11), menós (v. 27), inmórtal (v. 42) o vírtud (v. 522): «Todo induce a creer —afirmaba Lázaro— que el “modelo de verso” lleva su imperio hasta el extremo de forzar lecturas netas del tipo inmórtal» (1979: 82).
La ingeniosa explicación fue asumida incuestionablemente por la crítica sin reparar en algunos problemas de cierta entidad. El primero es que esos desplazamientos tónicos en palabras comunes serían un fenómeno sin precedentes en el idioma. En segundo lugar, resulta que ni el autor disponía de mecanismos con los que indicar esos supuestos cambios acentuales, ni los lectores tenían indicio alguno de los mismos en los manuscritos o en los impresos de la época. No había modo de saber —más allá de un detenido análisis métrico— que en ciertos casos había que leer inmórtal y no inmortal. Pero lo cierto es que la poesía se lee, no se mide, por lo que es difícil creer que nadie leyera «tus fírmezas pocas» o «menós en la lid»; entre otras cosas, porque en castellano fírmezas o menós son palabras distintas a firmezas y menos.





























