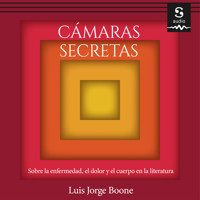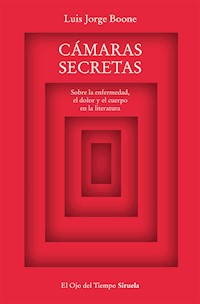Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Los protagonistas de Largas filas de gente rara comparten la fantasía de alcanzar la gloria a partir del proceso creativo, pero no del oficio en sí. En estas narraciones breves, Luis Jorge Boone continúa por los senderos iniciados en La noche caníbal (FCE, 2008) y, creando personajes tan intrigantes como posibles -falsos autores de obras literarias, pirómanos, escritores que se inician, editores-, muestra ese otro lado del creador: sus miedos, la fragilidad y el desencanto por la vida, lo bueno y lo perverso, la parte más humana del escritor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Largas filasde gente rara
Luis Jorge Boone
Primera edición, 2012 Primera edición electrónica, 2012
Foto del autor: Teresa Cárdenas
D. R. © 2012, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1087-4
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca del autor
Luis Jorge Boone nació en Monclova, Coahuila, en 1977. Es autor de los poemarios Legión (2003), Galería de armas rotas (2004), Material de ciegos (2005), Traducción a lengua extraña (2007), Novela (2008), Primavera un segundo (2010) y Los animales invisibles (2010); el libro de cuentos La noche caníbal (FCE, 2008), que obtuvo el Premio Nacional de Cuento Inés Arredondo 2005; el volumen Lados B. Ensayos laterales (2011), y la novela Las afueras, señalada por el periódico Reforma como uno de los mejores libros de 2011.
Es coautor del volumen de autobiografías Trazos en el espejo. 15 autorretratos fugaces (2011), y coantólogo de Vientos del siglo. Poetas mexicanos 1950-1983 (2012). Ha sido becario del Programa de Jóvenes Creadores del Fonca y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha recibido siete premios nacionales, entre ellos el de Poesía Joven Elías Nandino 2007, el de Ensayo Carlos Echánove Trujillo 2009 y el de Poesía Ramón López Velarde 2009.
Índice
Advertencia
GENTE RARA
Lo que jodió a Dante
Cómplices
De este mundo
INTERMEDIO: LA LARGA FILA DEL DESEMPLEO
1. El escritor y las solapas
2. El escritor y los malos entendidos
3. EL escritor y las causas perdidas
4. EL escritor y los demasiados libros
5. Los escritores y la belleza ajena
6. Epílogo
QUE NUNCA SE ACABA DE ESCRIBIR MÁS Y MÁS LIBROS, Y EL MUCHO ESTUDIAR FATIGA EL CUERPO
En el nombre de los otros
El ventanal
Hacia la superficie
ADVERTENCIA
Este libro es una obra de ficción.Cualquier parecido con la realidadserá considerado síntoma deesquizofrenia y pondrá en tela dejuicio la capacidad del lectorpara elegir una realidad decorosa.
A mi madre, María Luisa Villa
La vida del escritor, salvo excepciones, no es particularmente apasionante.
JAVIER MARÍAS
Todo era descaradamente triste y real. Pero también era profundamente literario.
ENRIQUE VILA-MATAS, El mal de Montano
GENTE RARA
los escritores son gente muy rara, viven de noche, se emborrachan, hablan solos, se apostan en las mesas de los bares, rehúyen los espejos, se odian tanto que saltan desde los puentes o se aman tanto que eligen suiza para morir
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ,La soledad de las vocales
—Pero conocer a un novelista no tiene nada de interesante —dijo Junpei en tono de disculpa—. No posee ningún talento artístico especial. Un pianista puede tocar el piano, un pintor, aunque sólo sea un boceto, puede dibujar, un mago puede hacer un juego de manos sencillo… Pero un novelista no puede ofrecer nada.
HARUKI MURAKAMI,Sauce ciego, mujer dormida
Lo que jodió a Dante
Meses después vuelvo a Cuba, sin Moleskine, sin itinerarios, sin equipaje. Busco a Ibrahim en su mesa de costumbre, al fondo de La Bodeguita del Medio. Es negro, inmenso, con un aire de dignidad de caballero antiguo. Me dirige una mirada más bien neutra. Mientras me acerco tararea Son de la loma.Él, como todos, quiere saber de dónde son los cantantes. Es cielto que el culpable vuelve a la escena del crimen, me dice, sonriente y atragantado por el pollo que no termina de pasarse al estómago. Pero hay que hacelo por buen motivo, ¿está de acueldo? Nos montamos en un coche; Armando, su primo, está frente al volante. Damos un rodeo por Vedado para llegar a un edificio impreciso en una parte de la ciudad que no considero prudente poder reconocer después. El coche es un viejo modelo ruso que milagrosamente conserva en una pieza los forros de los asientos; el motor, sin embargo, se escucha pésimo, igual que los trabajosos jalones de aire que da un cuerpo conectado a un respirador artificial. Nos detenemos ante un edificio que aun en la penumbra no oculta sus intenciones de caer a tierra más pronto que tarde. Débiles estructuras de madera se mantienen semihorizontales de su fachada a la fachada del edificio de enfrente; no sé muy bien si lo que pretenden es apuntalar ambas construcciones, o atraerlas de forma todavía más ominosa hacia el derrumbe de su peso inútil. Subimos unas escaleras de caracol ennegrecidas, agujereadas por la carcoma, y finalmente me hacen entrar en una habitación pequeña del segundo piso.
—Siéntese.
Obedezco. Me dejan solo durante unos cuantos minutos, los necesarios para que Armando traiga un cuaderno que pone en mis manos. Lo hojeo varias veces, me entretengo mirando la caligrafía cuyos trazos semejan cuchilladas y delinean curvas caprichosas, difíciles de interpretar. Quiero ver en la escritura los rasgos emocionales de un alma atormentada. En busca de una confirmación de mis pensamientos, miro al hombre que me entregó el cuaderno.
—Desde hace mucho el chico ya no puede sostenel la pluma —dice, adivinando el centro de mi atención—: la letra e mía.
Antes de conocer al viejo habanero, jubilado de envíos postales, yo había probado suerte hablando con los vendedores en la calle, las jineteras en el malecón, los contrabandistas detrás de cada esquina, intentando sacarles información, observando su comportamiento en busca de detalles, evaluándolos de arriba abajo a ver si poseían una historia que valiera la pena anotar en la Moleskine que guardaba en el bolsillo de mi pantalón. Pero nada. Pretendía escribir algo así como la gran novela latinoamericana, donde confluyeran personajes e historias de todo el continente y decidí empezar a rastrear mis temas en la isla. Pero nada. Lo cierto es que la inmovilidad con que el viejo se apoltronaba tras los platos recién servidos me impidió siquiera advertir su presencia. Don Ibrahim. El moreno intenso de su piel contrastaba categóricamente con sus canas. Apenas entré al restaurante, sin darme tiempo a la acción evasiva, me embistió:
—Usté es poeta.
Me miraba fijamente, alargando su brazo acusador para apuntarme con un cuchillo.
Ante mi estupefacción, el viejo insistió:
—Que usté no engaña a nadie, eh: e poeta de lo zapato a la cabeza.
—Se equivoca, soy narrador. Novelista —dije, y al instante reconocí que aquello estaba peligrosamente cerca de ser una vil mentira.
—¿De veldá? —malició el viejo.
—¿Quiere que le firme algo o que lo jure por mi madre? —más me valía que nadie pidiera prueba alguna.
—Tá bien, tá bien, no se enoje, pue. Me lo pareció. Siéntese. Coma algo conmigo. Lo invito.
—Se equivoca —cómo me hubiera gustado poder contar, sin hacer el ridículo, las anécdotas de las dos novelas que tenía en el cajón, encontrar en ese justo instante las razones por las que no solamente no las había terminado, sino que ni siquiera las había llevado más allá de la página treinta y por qué cada vez que pensaba con cierta seriedad en agregar un par de cuartillas, me invadía el desaliento más desolador y la hueva más atroz. Quería decir que esta vez sería diferente, que traía otro proyecto entre manos, que ahora sí lo conseguiría.
—Pero no te ponga así. —Rió estrepitosamente—. ¿Qué tú no ha escuchado nunca que la apariencia engañan? Escritol, novelista, poeta, ¿qué diferencia hay? Siéntese conmigo.
El tono amañado parecía invertir el sentido de la frase. Empecé a saberlo: con el viejo todo tendría doble fondo: las palabras, las historias, los baúles… Detrás de mis gafas oscuras, no pude evitar distraerme al ver cómo su grandísimo estómago de persona económicamente inactiva se cimbraba con los ligeros espasmos de sus risotadas.
—¿De qué habla? —pregunté, aferrando aún el respaldo de la silla frente a otra mesa, indeciso en ocuparla o buscar otra lejos de ahí.
—Desde que llegó a La Habana usté viene a diario a este lugá a la mima hora y se sienta en la mima mesa.
—¿Y eso qué…? Bueno, ¿y cómo lo sabe?
Señaló a una especie de balcón interior, suspendido a pocos centímetros de nuestras cabezas: “Mesa utilizada por Nicolás Guillén”. Se trataba de una ofrenda a la memoria del poeta, el servicio que siempre usaba conservado fuera del tiempo, como una suerte de escena sin personajes. El letrero rodeaba a aquella inútil pieza del mobiliario con un aura celestial, ajena a la tierra. Yo seguía de pie, indeciso.
—Lo poeta siemple se sientan en la mima mesa. Guillén se ponía furioso si alguien le ocupaba la suya, y el escándalo que almaba, hemano, eso sí no aparece en los libro. Desde que usté llegó hace cinco días, viene, entra hasta al fondo, se sienta, pide un platón de medallones de celdo con tostones, una o dos TuKola, luego un tabaco, deja un cuc de propina y alza el vuelo. Yo lo vi llegar el plimel día, con todo y maleta. Desde entonces no falta.
Después de una pausa, prosiguió:
—Y esa libretita que calga y saca pa anotal sus cosas. Eso es cosa de poeta.
Rió de buena gana y abriendo los brazos me invitó nuevamente a acompañarlo.
—Aquí no se ha sentado ningún maricón de ésos —dijo en voz baja—. Venga. Pídase un reflesco. ¿Sabe cómo piden lo yanqui el reflesco cubano? Give me your fuckin ass.
No me reí pero le tomé la palabra, pensando que tendría oportunidad de dejar claro al viejo que no me interesaba la poesía, y que consideraba la prosa de ciertos novelistas infinitamente superior que cualquier versito cursi del menos jodido de los poetas.
Como buen habanero, don Ibrahim no dejó de hablar mientras comíamos, combinando con maestría los periodos de masticación y deglución necesarios para dar cuenta de su plato de pollo y arroz blanco con pausas esporádicas para hablar. Desde hacía diez años pasaba las tardes sentado en la Plaza de Armas, me dijo, cerca de la calle Oficios, entre los puestos de libros viejos que se venden en cucs y a precio de oro.
—Yo lo llevo a ve lo libro. Se nota que usté lee mucha poesía.
—No… Gracias, a decir verdad me interesa ver lo que están escribiendo los narradores de la isla. Es una…
—Sí, claaaro claaaro —dijo para zanjar la cuestión, y me pareció que empezaría a entonar de nuevo Son de la loma.
Para corresponder a su charla intenté contarle un poco de mi vida, pero enseguida me quedó claro que el tema le era indiferente. Lo suyo, como lo de cada isleño con el que había cruzado palabra, era el monólogo y la autorreferencia.
Solitario y alegre, tocaba el tres cubano y a veces se reunía en una cantina cerca de su casa a jugar dominó con otros jubilados de envíos postales. Cuando se puso a contar la historia del restaurante donde comíamos, refirió anécdotas de las fotos de famosos que colgaban de las paredes: boxeadores que sonreían a la cámara sobre las mesas servidas en abundancia, cantantes y actores famosos que posaban para la posteridad en compañía de amigos. Cuando llegó a una fotografía donde dos hombres mayores se abrazaban mientras sostenían algunos libros, Ibrahim interrumpió su cháchara y despachó rápido el asunto:
—Y ésos… Chico. Tulba de falsantes que son.
—¿Escritores?
—Poetas. O sea falsantes.
—Algún cuentista famoso debe haber venido. Un amigo me dijo que vio aquí una foto de Cortázar.
Tragó un bocado y lo masticó deprisa, sin quitarme los ojos de encima. Sentí lo mismo que debe sentir una silla cuando alguien la ocupa con algún objeto para reservársela:
—En Cuba todo mundo e poeta. El militá retirao, el viejo que vende habanos afuela de la catedrá de San Ignacio, todos tienen su libro de poemas escondido bajo la almohada. Y eso que lo haga el que quiera, sin vení a jodel a nadie. Pero óyeme lo que te digo: esos que andan recitando poema aquí y allá merecen que los muelan a palos una tulba de congueros.
—Qué mala suerte para usted vivir en un país de poetas —por mi cabeza pasó la idea de que el viejo ocultaba sus propios poemas, aguardando el momento justo de hacerlos públicos.
—Falsantes. Eso. Lo bueno es que a usté no le intelesa la poesía, ¿eh?
Terminamos de comer en medio de un silencio incómodo. Al salir quise despedirme, pero Ibrahim se sorprendió de que tuviera yo tanta prisa:
—¿Qué? ¿No quiere que le plesente a mi amigo?
Afuera de La Bodeguita nos miramos esperando ambos una explicación del otro: él, que le aclarara si quería o no conocer a su amigo; yo, que me dijera a qué chingadas horas había mencionado el asunto.
—Vamos entonces —le dije, pensando en que después de cinco días de gastar mi tiempo pretendiendo ser un espía al servicio de la literatura y con menos de veinticuatro horas para salir del país, no se me ocurría nada mejor que hacer.
Llegamos a la Plaza de Armas. Alrededor de ella los puestos de libros usados doraban al sol de la costa sus mercancías, volviéndolas quebradizas, amarillas, más caras entre más viejas. Cuando le dije que iba a echar un ojo a los anaqueles, el viejo me lanzó una mirada cómplice.
—Ande, ande. ¿Algo de Guillén? Esclibía eso velso en la mesa de La Bodeguita.
Después de acercarse a un grupo de jubilados que se refugiaba bajo los flamboyanes gigantes de la plaza, Ibrahim regresó y nos sentamos en una banca lejana. Saqué mi Moleskine con la intención de hacer un par de anotaciones sobre el colorido grupo local, pero de pronto me invadió la certeza de que no veía nada que valiera la pena anotar.
—Como que se nos ha inspirao, ¿o no?
No sé por qué lo hice, pero antes de guardar la Moleskine borroneé algunos garabatos en una de las hojas, fingiendo que no había escuchado al viejo. Luego de guardarla, Ibrahim me informó:
—Mala suelte. No ha venido. Como que no vamo a quedá sin el cuento.
No tuve que rogarle siquiera una vez para que empezara a recordar y, de detalle en detalle, hilara sin ayuda todo el asunto aquel de los dos poetas. Al rato tuve el impulso de sacar de nuevo la Moleskine, pero no lo hice.
Partí de La Habana al día siguiente. Más que los veintiocho kilos reglamentarios de equipaje sumados a los doce que pagué de sobrecarga por tanta novela de edición cubana y encarguitos extra, la historia de Ibrahim me pesaba en todo el cuerpo. ¿Aquello daba para escribir un libro? Quizá necesitaba investigar más el asunto. Ansioso por conectarme a la red y rastrear las pistas que el jubilado me había compartido sobre el poeta fraudulento, apenas llegué al aeropuerto busqué un café internet y tecleé los datos en Google. Dos premios nacionales, un segundo lugar en España, traducido al inglés y al rumano, entre otras lenguas y, el dato que más prometía, el título de uno de los libros: El crepúsculo del sol. Pero se guardó el nombre del autor. Secreto profesional entre estafadores, supongo.
Nada. Pasé días buscando cuadrar datos sueltos: consulté fichas biográficas de poetas hasta que sentí que mi cerebro resentía el exceso de datos inútiles. ¿Cómo puede ser alguien tan pueril como para incluir en su currículum el apantallador dato de haber leído sus poemas en Rosarito, Baja California, o en el XXVII Festival de Poesía de Ciudad Acuña? Luego, los versos. Decidí dejar de exponerme a un coma diabético o a un ataque de histeria, lo que llegara primero, y apagué la máquina.
Quizá el falso poeta omitía en su ficha los datos que precisamente yo buscaba. Lo más probable era que cambiara los títulos de los libros. Y era lo mejor: el pleonasmo me irritaba desde el principio.
No puedo corroborarlo, pero dicen mis amigos que en una fiesta, estando yo borracho hasta el hipotálamo, saqué un papel muy arrugado del bolsillo trasero de mi pantalón y leí a la concurrencia algo así como un poema. Todos brindaron por mi alma bohemia y siguieron con la pachanga. No sabía que escribías. Sí, dije medio borracho, soy novelista. Poeta es lo que eres, qué bonito, de veras. Un buen poeta. No, esperen, la verdad es que yo no… No, en serio, no seas modesto. Es en serio, soy novelista. No te pongas así, suéltame. Te pasas, mano. Ya párale. Pinches poetas, todos están bien tocadotes. Me dediqué a beber. Elena, una compañera de la oficina, me reclamó al día siguiente que, cuando se me acercó para decirme lo mucho que la conmovió el poema, yo la miré, con los ojos muy abiertos, fijamente, sin parpadear una sola vez. Ella me devolvió la mirada, en silencio, convencida de que estaba a punto de confesarle algo importante, de que en ese momento se fraguaba dentro de mí la comprensión de un mensaje vital, la condensación de una verdad que me golpeaba.
Luego vomité sobre ella.
No cabía en mi sorpresa: Elena, la de mejores caderas en toda la oficina, la que nunca había cruzado dos palabras conmigo ni por equivocación, se dirigió a mí en la fiesta. Luego me llamó por teléfono, incluso después de semejante desfiguro de mi parte.
Finalmente pregunto:
—¿Dónde está? Dijeron…
Ibrahim me mira desde el dintel de la puerta, tras sus gafas oscuras, inmutable. “Venga”, me interrumpe con su orden.
Me conducen a la habitación al final del pasillo. Armando abre la puerta y dentro, en la penumbra, sobre una cama estrecha se encuentra un hombre acostado. Su pecho hace que la sábana que lo cubre suba un poco para descender después. Respira como si no tuviera más remedio, aunque aquello le cause un gran dolor. En el buró de al lado, una jarra de agua, cuatro o cinco frascos de pastillas. Armando cierra la puerta.
Regresamos a la primera habitación y les entrego la maleta de ropa.
—No juegue, mexicano. ¿Dónde están lo billete? —se adelanta Ibrahim hacia mí, amenazante.
—Los tengo, aquí mismo —aclaro nervioso—. Pensé que podría servirle a su sobrino —me dirijo a Armando.
Saco el fajo de billetes de moneda extranjera y lo entrego a los dos hombres. Lo cuentan, lo reparten, quedan satisfechos y por fin me miran de nuevo.
—Buen negocio. Y para que todo esté completo, aquí tiene el cuadelno que faltaba —dice Ibrahim.