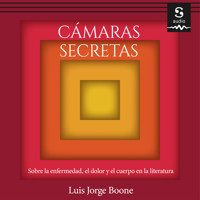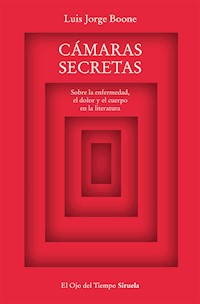
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Cámaras secretas se compone de lecturas, anécdotas y testimonios que buscan ahondar en la manera en que el cuerpo doliente nos ofrece una forma de narrarnos, de redescubrir la identidad aun a pesar de las pérdidas. En este lúcido ensayo, tan erudito como personal, Luis Jorge Boone nos ofrece una aproximación a diversos aspectos de la enfermedad y del dolor en la literatura para desvelarnos su enorme potencial transformador. El autor habla de la enfermedad como espejo y relato, pero también como la paradoja de gozoso tormento que padecen los enamorados; del dolor como vehículo de metamorfosis, del cuerpo como fuente de gozo y cárcel de aflicción... Las cámaras secretas de la literatura son aquellos rincones habitados por las afecciones corporales y del alma, donde acontecen el dolor y la muerte: esa llama doble que, con su oscura luz, define la vida. Las ideas y obras de Sylvia Plath, Abigael Bohórquez, Susan Sontag, Joan Didion, David Huerta, Roberto Bolaño, Oliver Sacks, Carson McCullers o María Luisa Puga, entre muchos otros, son algunas de las referencias a las que alude Cámaras secretas. Se centra en libros publicados a partir de las últimas décadas del siglo XX, para continuar leyendo la tradición literaria de la enfermedad que encontramos en La montaña mágica o La peste, pero que, a raíz de los avances científicos y médicos, así como por la evolución de las costumbres sociales y los debates éticos, hoy en día podrían parecernos algo distantes. Cámaras secretas condensa más de diez años de escritura y reflexión, y ofrece un recorrido lleno de descubrimientos a los laberínticos territorios del cuerpo y sus límites.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: mayo de 2022
En cubierta: imagen de Ediciones Siruela
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Luis Jorge Boone, 2022
Publicado mediante acuerdo con VicLit Agencia Literaria
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19207-83-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Chequeo de rutina
I Diagnosis
La enfermedad como relato
Las cámaras secretas
Distancias para ver de cerca
Versiones del solidario: El que espera
Historias familiares: El que escribe
El que despide
El que cura
Galenodependencia
La imposible salud
Una (in)cierta purificación
II La lucha con el ángel
Uno mismo al cuadrado
Ciudadanos de la mente
Islas a la deriva
La fiebre
Lo que no te mata
Máscaras y dioses
Para siempre
Artificios
Ciudadanos del universo
Y sin embargo... los límites
III Breve antología del amor crepuscular
El mal del amor
Ya pasó
IV Obra negra1
Antesala
Sala de urgencias. Quisiera creer en la ternura (Sylvia Plath)
Oficina de prevención. Navegar en Yoremito es necesario (Abigael Bohórquez)
Lista de espera. La estrella más distante (Roberto Bolaño)
Quirófano. Balada del corazón solitario (Carson McCullers)
Oncología. Me han sacado del mundo (Héctor Viel Temperley)
Primera sala de terapia física. La música dice que la libertad existe (Tomas Tranströmer)
Segunda sala de terapia física. La otra cara del enfermero (María Luisa Puga)
Morgue. La sombra sobre la escritura (H. P. Lovecraft)
Ventana al jardín
Expediente de seguimiento
Historia personal del dolor
Nota final: Otro postscriptum triste
Bibliografía
In memoriam,
Iván Trejo
Chequeo de rutina
En la narración literaria, la enfermedad no es una característica secundaria de los personajes: cuando aparece, se apodera del proscenio. Marca el punto de vista del relato y dicta el destino de los personajes. Si un protagonista es víctima de algún desorden del cuerpo o de la mente, y está atrapado en el calabozo del cuerpo doliente, los temas de la escritura se vuelven la fragilidad, la lucha por la salud, la sabiduría o la desbandada cercanas a la muerte. El resto del tiempo, en los libros, todo el mundo es saludable.
Ante la decisión de introducir alguna posible alteración orgánica en el devenir de la ficción —incluso transitoria, como el resfriado, o cosmética, como una erupción cutánea—, los autores prefieren no hacerlo. Si en la escritura aparece un dolor de cabeza, terminará por significar algo más, tendrá trascendencia; el dolor, en la diégesis, es un núcleo vivo que, al caer sobre la ladera nevada de la vida de los personajes, acabará cobrando las dimensiones de una enorme bola de nieve (a diferencia de la mayoría de los padecimientos comunes de la vida real, que suceden y desaparecen sin mayor explicación que el azar).
La literatura hace de este padecimiento su centro. Ante su fuerza, latente y despiadada, resulta imposible disimular el potencial transformador del dolor y la enfermedad.
Estos ensayos emprenden paseos por zonas narrativas que se construyen desde ámbitos de identidad que los discursos normalmente más públicos suelen ocultar. La enfermedad como espejo y relato. El dolor como vehículo de transformaciones. El cuerpo como infierno e impensado paraíso. El amor y su ambigua naturaleza de gozoso tormento. El capítulo final recorre una galería de escritores que reflejaron distintos padecimientos en sus escrituras, desdibujando así los límites entre vida y obra.
Las referencias provienen de libros que aparecieron a partir de segunda mitad del siglo pasado, como una forma de continuar leyendo la tradición de la escritura de la enfermedad, que encontramos en La montaña mágica de Mann o La peste de Camus, pero cuya realidad, a raíz de los descubrimientos científicos y médicos, así como de los debates éticos a su alrededor y la evolución de las costumbres sociales, hoy en día podría parecernos algo distante.
Las generalizaciones suelen dividir los libros en dos bandos opuestos. En este caso, dicha división podría ser entre libros del cuerpo feliz y libros del cuerpo doliente. Para escribir estos ensayos, elegí los que hablan sobre los rincones sombríos de la salud. Urgidos a comportarnos en la comunidad como seres felices, completos y sanos, los conflictos del cuerpo y el alma encuentran lugar en las cámaras secretas de la literatura, y ahí es donde muestran sus realidades. El dolor y la muerte deben permanecer ocultos, desaparecer en la socialización, negarse del todo. Sin embargo, las escrituras aquí expuestas hunden sus raíces en las oscuridades de la vida y emergen como frondas cargadas de iluminaciones y martirios.
IDiagnosis
La enfermedad como relato
Al desarticular la rutina cotidiana, la enfermedad nos destierra de nosotros mismos, nos desampara. No existe salvoconducto que permita recuperar el estatus de la normalidad —¿el de siempre?, el de la costumbre de la comodidad, de estar a salvo—; esta queda suspendida, abandonada. Una luz extraña y de tonalidades indefinibles no solo ocupa el centro del escenario, sino que alcanza cada rincón —se filtra lentamente por cada grieta del edificio biográfico— hasta convertirse en la argamasa que lo mantiene unido: llega el punto en el que parece que los síntomas son lo único que nos mantiene en pie.
Susan Sontag, en La enfermedad y sus metáforas, define la composición bipartita del tiempo del cuerpo como una doble ciudadanía: «la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos». El «pasaporte bueno» nos permite transitar libre, inconscientemente, por la vida, sin encontrar obstáculos; pero, advierte, «tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar». Una mudanza, pero no a un lugar insospechado, sino a un otro yo, el que soy cuando me habita una fuerza distinta, el poseído, el que es un extraño en el lugar de siempre.
Dramática, enloquecedora, la sustitución de todas las tramas por una única interrogante no conoce medias tintas. Postrado, el enfermo anhela, busca un movimiento que dependa de su voluntad, lo necesita para sentir que su vida no le ha sido arrebatada del todo. El diagnóstico es el primer paso en esa dirección. Con él, puede ubicarse dentro del mapa de su mal, pero también en el de su recuperación: se convierte en paciente, ya no se desconoce, sino que se reconoce extranjero de sí mismo. Al nombrar su enfermedad se vuelve dueño de un secreto y se acerca a su rumpelstiltskiano enemigo, para poder conocerlo, y esto significa que es mesurable, abarcable. Existe la esperanza de ver dónde termina.
El recorrido del enfermo empieza en el submundo de las percepciones, en el cero de la desolación, pero al recibir el diagnóstico empieza en realidad: el movimiento no se percibe en cantidades imaginarias, pura suposición del alma, sino en los números naturales —el 1 material y estimulante— de una historia transitable. No importa que sea comprobable, que provenga de la ciencia o la superstición, que sea avalada por los sabios o por la colectividad. Ninguna curación empieza con las palabras ajenas, así provengan del curandero, sino con la creencia de que el sendero hacia la salud puede transitarse, hacerse propio. La fe del alpinista consiste en que es posible clavar su bandera en lo más escarpado de la experiencia, la única estación que cuenta, la más difícil. Para el enfermo resulta indispensable que esa historia genérica pueda volverse su historia particular.
El enfermo es Scherezade de sí mismo. Encarna una historia que empieza en los malestares, se desarrolla en forma de síntomas, encuentra su clímax en el desvelamiento del diagnóstico, que continúa en el tratamiento y llega a su final, con la muerte o la salud.
En los Proverbios del infierno, William Blake propone: «Lo que hoy es evidente, una vez fue imaginario». Quien se presiente enamorado labra su camino hacia la fascinación por el otro. Quien desde la orilla se prevé al fondo del pozo se encamina hacia la caída. Quien se prefigura enfermo desea encontrarse con el mal que sabe que incuba. (Del mismo modo, aunque todo bombardeo es verificable por las ruinas, el terror de la Guerra Fría nos demostró que también la amenaza de la bomba arrasa con la conciencia de pueblos enteros).
La fantasía de estar enfermo gobierna los días del hipocondriaco, que de otra forma sucedería sin más, trazando aburridos círculos. Libre de amenazas, todo cuartel se vuelve casa de retiro; la vida sin dirección es inhabitable.
El enfermo da sentido a lo trivial. Los números del cuerpo conjeturan los arcanos de la somatometría. Presión arterial, temperatura, mucosas, las tareas del organismo se transforman en indicios, claves del drama policiaco de la degradación que a su vez conducen a una vía para salvarse del dolor. Peso, estatura, coloraciones externas e internas se vuelven poco a poco —por la prolongada observación, la contemplación fascinada, paranoica— señales de un enigma oculto tras la cortina. El ser físico se resume en las estadísticas, números culpables, operaciones.
La tesis elucubrada por un envejecido Max Morden, protagonista de El mar, quizá la novela más importante de John Banville, resume el talante aciago de quien ya percibe la muerte vibrar apenas por debajo de la piel de la vida: «No hay nada en el rostro humano que soporte una prolongada observación». Los ojos que se abren por la mañana ya anuncian el crepúsculo. La decadencia late bajo la lozanía.
Su esposa acaba de morir de cáncer y Max se dedica a repasar con dolorosa paciencia el capítulo final de su vida. La cuesta abajo: las consultas, el diagnóstico, las raquíticas posibilidades que da la ciencia, el calvario de la química, la insoportable espera. Saber el porvenir los condena sin más: «Era como si nos hubieran revelado un secreto tan sucio, tan desagradable, que casi no pudiéramos soportar la compañía del otro, aunque sin ser capaces de separarnos, los dos sabiendo esa cosa nauseabunda que el otro sabía y unidos por ese mismo conocimiento». Vivir con la idea de la muerte del otro es «vivir con un poltergeist demasiado visible, demasiado tangible».
El mar, con su narrativa dilatada y sin esperanza, es un ambiguo discurso sobre la pérdida, pero también sobre la memoria, bálsamo que protege del crudo presente. Atrapado en el recuerdo del verano más misterioso e intenso de su niñez (esa utopía, ese refugio), el protagonista se mira al espejo. Cada rasgo, cada detalle de su propia cara es leído como un mal agüero: los tonos amarillos que aparentan infección, las venas del cansancio y la decrepitud, la palidez como un rastro de lo que ya no está. Ningún rasgo soporta la continua observación de quien cohabitó con la Muerte personificada en el otro, en la amada. Herido, despojado de su capacidad de percibir su propia salud, Morden presiente en sí mismo el crepúsculo de todas las cosas.
«Los animales contraen enfermedades, pero solo el hombre cae radicalmente enfermo», observa Oliver Sacks. Entre especies compartimos el dolor y la muerte, mas la conciencia de estos es asunto eminentemente nuestro.
Únicamente el ser humano puede ser víctima de los malestares hipotéticos que aparecen en la condición psiquiátrica conocida como síndrome de Münchhausen, propia de quien se inventa dolencias (mediante la automedicación o la autolesión) para obtener los beneficios del enfermo (atención, consideración y cuidados).
El hipocondríaco se siente acosado por un padecimiento que no necesita confirmación. El paciente con Münchhausen representa su dolor: el destinatario de sus síntomas son los otros. El primero sobreinterpreta los signos y emite un diagnóstico infundado; la somatización de sus miedos canta el triunfo de la imaginación. El paciente falso, a diferencia del paciente postizo, desea estar sano, aunque sabe que esta posibilidad es lejana. Cuando le digan que la recuperación es posible, lo creerá. Aunque momentáneamente: nada soporta una observación tan prolongada como la suya. Una mancha sospechosa, un rechinido en la respiración, el mareo del desconcierto. Fascinado por las tramas de la decadencia del cuerpo, es el habitante de los laberintos de la enfermedad fantasma.
Alguien se sabe, sin juicio, ya condenado. Tiene necesidad de una certeza, sabe que el final es ineludible. El hipocondriaco desea tener el control, y decide percibir que su hora ha llegado. Adelanta los relojes de la biología y elige su padecimiento, el trance que todos viviremos; él no está dispuesto a esperar un minuto más.
Richard Ford, al referirse a la narrativa de Raymond Carver, escribe: «En gran parte de lo que Ray escribía flotaba una densa sensación de lo nefasto [...]. Había muerte, ruptura, abandono, gente poco grata que se presenta en la puerta de casa con toda clase de noticias desagradables». Sin embargo, más adelante, precisa: «En el fondo, un relato es un instrumento de consuelo [...]. En el simple hecho de imaginar acontecimientos ficticios, en su compromiso con el lenguaje elaborado, objetivo, en su descripción formal de las emociones que los lectores tal vez nunca tengan que afrontar en la vida, hay placer y alivio, pero también belleza». Y quizá consuelo. A veces, lo único que podemos dar, y lo único que podemos recibir.
La enfermedad es la disminución proveniente del exceso, o bien el incremento producto de una insuficiencia. Viene, coincide la homeopatía —esa rama de la filosofía fantástica aplicada al cuerpo—, de una falta de equilibrio. El restablecimiento de la continuidad, por tanto, se empieza cuando el enfermo reconoce un hueco en su propia narración. «Nuestra vida no es nuestra, sino solo la historia que hemos contado de ella», dice Julian Barnes. Es en los rieles de la historia donde se recobra la pertenencia. Al contar, al ser contado, al escucharse. El hipocondriaco sería, en este sentido, quien toma las riendas de su historia y decide adelantar páginas, un personaje en busca de su autor. El actor que rompe la cuarta pared y se habla a sí mismo, su cautivo público. La creatura ficticia que rebasa la diégesis y toma en sus manos su propia trama.
Las cámaras secretas
El cuerpo es oscuridad. Estamos ciegos a las fuerzas subcutáneas que nos gobiernan. Más allá de la piel hay dragones. ¿Más acá, entonces?: dentro, adentro. Existe una razón para que la entrada a esas cámaras subterráneas nos esté vedada.
¿Es una falla de diseño que en toda la naturaleza no exista un órgano de visión interna, una perspectiva para vernos funcionar? ¿O será que dicho conocimiento sería insoportable, inmanejable, y es mejor ignorarlo? La visión de los ríos secretos, de la mecánica muscular, los procesos constantes, la tortuosa química y la física fascinante que se aúnan en nuestra biología no dejarían margen para concentrar nuestra atención en otro lugar. Milan Kundera apunta de manera oracular: «Aquel que no piensa en el cuerpo se convierte más fácilmente en su víctima» (La insoportable levedad del ser). Lo sencillo que resulta olvidarnos de que somos máquinas orgánicas es proporcional a lo fácil que es caer presa de eso que no vemos y somos.
Es posible decir que la novela de Martín Caparrós, Comí, fue escrita con las vísceras. Específicamente con el estómago. O, para ser más preciso, pensando en el estómago. En una entrevista, el autor declaró que le impresiona saber «la cantidad de cosas que suceden en nuestro cuerpo». «Es aterrador y fascinante al mismo tiempo. Si la piel no existiera, si uno viera lo que hace su cuerpo, no podría hacer nada más».
La novela describe una realidad anatómica. La historia inicia así: el protagonista debe pasar de ser un individuo despreocupado a saberse una maquinaria defectuosa en proceso de reparación. Todo empieza con una visita al médico. El paciente-narrador es mandado a practicarse una videocolonoscopía, examen exploratorio para el cual deberá dejar de comer durante tres días. Más que los posibles resultados del estudio, lo altera descubrir la existencia de un aspecto de su vida que hasta ahora pasaba de largo: su proceso digestivo —él comiendo, él siendo un ente biológico que sacia la necesidad de alimento—. Las implicaciones que este despertar tiene en su cotidianidad son irreversibles, ya ninguna mordida será inocente, piensa obsesivamente en las veces que ha comido, lo que ha comido, dónde ha comido, cómo, por cuánto.
Tomar consciencia del acto de comer, su omnipresencia, su importancia, afila sus sentidos, su memoria, y les da una dirección a su curiosidad, a la ansiedad que la observación le produce y a su necesidad de entender el enigma que es su cuerpo. La novela es un largo monólogo interior en el que el protagonista intenta abarcar todas las posibilidades que lo rodean, desde las razones de su médico para hablarle con la mayor claridad posible, hasta las maneras en que su memoria está condicionada por el sentido del gusto y su historia privada.
Como individuos nos definen los rituales que adoptamos consciente o inconscientemente. Una mesa puesta es un concentrado de tropos culturales; los alimentos son un asunto de sobrevivencia que alcanza los grados de arte, tradición e identidad. Comí no es la dilatada crónica de un instante, sino el informe histérico de lo que ocurre tras las bambalinas de la piel —esa barrera compasiva que nos protege de saber demasiado de nosotros mismos—, órganos adentro, todo orquestado por la sangre y los fluidos.
La primera elección para contar nuestra propia historia se da sobre aquello que dejaremos fuera, qué porcentaje mayoritario de nosotros mismos no cabe en el relato. Lo que incluye una versión de nosotros desplaza lo que también somos. Forzosamente, toda historia silencia cien versiones de sí misma. La maldición del narrador que no ha empezado a contar es saber demasiado. El conocimiento absoluto paraliza (quizá sea esto lo que les sucede a los dioses que no intervienen en el destino de los seres humanos).
Ricardo Piglia, en su ensayo «Modos de narrar», aclara la diferencia entre información y narración: «La narración es lo contrario de la simple información. Está siempre amenazada por el exceso de información, porque la narración nos ayuda a incorporar la historia en nuestra propia vida y a vivirla como algo personal».
En el libro La forma inicial, que reúne sus conversaciones en Princeton, el escritor y profesor argentino afirma: «La narración sería un relato con final, mientras que la información no tiene fin. Es una cadena interminable de posibilidades, de aspiración a tener más información. El hecho de que haya un cierre no forma parte del concepto de información». La secuencia inagotable de saltos que pueden hacerse al navegar por internet nos confirma que todo tema, por apolíneo que parezca, puede derivar en el más puro absurdo. La información libera campos en los que siempre es posible ahondar más, superponer otro y otro nuevo nivel de información. Narrar exige olvidarnos del mundo y concentrarnos en su maqueta.
Narrar desde el amor, desde su fin. Narrar desde el principio y la inocencia o desde el final y la decadencia. Narrar desde el ras de suelo de la biografía o desde los campanarios de la imaginación que nos presta otra vida. Narrar desde la enfermedad es una elección como cualquier otra.
Dichas elecciones traen consigo ciertas direcciones estéticas y nos enfrentan con el problema de la forma. El tema nos dicta el camino. «Los finales condensan siempre el sentido», afirma Piglia.
El final, entonces, como dirección física, como lugar de arribo, y significación de lo atestiguado, anotado, recogido. La terminación de la enfermedad: la salud o la muerte. A eso se reduce la espera. Por ello, la experiencia que se explora en la novela de Caparrós lleva al protagonista cerca del delirio, pues conoce demasiado de sí mismo, se observa sin término ni límite. No hay posibilidad de elegir para quien puede atestiguar todo su cuerpo. Este se vuelve un más allá de lo cultural, un absoluto físico sin posibilidades de trascender. La elección es imposible para el narrador colonizado por su tema, cercado por el sufrimiento, por la amenaza.
La única salida de la trampa del absoluto es el proceso de narrar, que exige un avance por ciertas fases, cumplir los términos del relato, alcanzar metas, y nos pone en el rastro de la historia que habrá de cifrarnos. El cuerpo es oscuridad por una razón: solo la parte que alcancemos a alumbrar puede darnos una historia de nosotros mismos. La salud nos vuelve ignorantes del organismo. Así, elegir es identificarse. Identidad es narración. Narración, en la interminable fábrica del cuerpo, es medida.
Distancias para ver de cerca
Para vernos a nosotros mismos debemos tomar distancia, alejarnos. Para el fotógrafo lo propio es invisible, mientras que lo ajeno abarrota el paisaje. Quien mira la fotografía ignora los arduos caminos que la luz recorre, y solo percibe el resultado de sus piruetas. El enfermo imaginario desea contemplar una fotografía de sí mismo tomada por él. Busca una historia desde la cual mirarse, para ser personaje y descifrarse. Al no tolerar la vaguedad de un dolor aislado (su falta de incidencia, su cualidad única, descartable, finita) necesita una trama que le anuncie las plagas que caerán sobre su cuerpo. Hablando de malos días, prefiere los terribles; tratándose de contratiempos, opta por las calamidades; con respecto a climas agrestes, elige los que anuncian el apocalipsis; un montaje a toda orquesta del fin del mundo (con alegorías bíblicas, tragedias ecológicas, instantáneos armamentos biológicos brotando en el mercado libre) a una desabrida tormenta fuera de temporada que, como lo mucho, termina en granizada.
Toda historia es una hipótesis que se confirma al contarse; no necesita otra verificación que su transcurrir, pues aspira a suplantar otras posibles versiones. De ahí la autosuficiencia del relato. Es, simplemente, y eso le basta.
De ahí que el enfermo imaginario se narra en la enfermedad y se siente justificado, a salvo de la ignorancia, de la falta de sentido, dirección y significado.
Como individuos no podemos conocernos, aunque aspiramos a ello. Por eso la autoficción, la autobiografía, el poema confesional se ofrecen como cornisas de realidad tan resbaladizas como vivificantes. Una vez convertidos en personajes, arrojados a mitad de nuestro propio relato, el autoconocimiento será posible.
Y vaya problema que es ese otro. Los juicios que hacemos sobre los demás pecan de ligereza. Erramos al apreciar y terminamos despreciando. Lo menos es nada, lo más es demasiado, lo justo es mediocre. Nada nos contenta en esa superficie reflejante que es el prójimo. No lo conocemos, lo intuimos, y, al imaginarlo, lo inventamos. Todo gran amigo es imaginario y todo amor es la carretera nocturna por la que conducimos con las luces apagadas. No conocemos al otro, nos aventuramos en él con mapas de un territorio que deseamos que exista, o al que tememos, o ambas cosas. Sombras de nuestra muy personal tradición. Amados u odiados fantasmas que solo terminan de manifestarse en sus historias, historias que deberán poder ser vividas por uno mismo.
La realidad es inabarcable, por eso la parcelamos en discursos y enfoques que se ignoran y contraponen. Al elegir, desmontamos una parte de la selva y su confusión; con la perspectiva que da ese horizonte deforestado podremos construir una historia y su sentido. La vida lo tiene todo, excepto principio, nudo y desenlace. El contínuum es su defecto literario.
El diagnóstico, entonces, es la historia del enfermo, pero también el resumen de la plaga que vendrá. Por ello es que las narraciones de la enfermedad nos inmiscuyen. Estamos involucrados. Necesitamos vernos en la narrativa del otro para elaborar nuestras propias historias, presenciar, y quizá compartir un poco las enfermedades de los otros, para empezar a comprender las propias, las reales y las imaginarias.
Versiones del solidario: El que espera
Cuando tajar la carne era considerado una labor de carniceros y matarifes, el cuerpo fue un libro cerrado. Estos protocirujanos sentaron las bases de una ciencia aún desconocida al observar las entrañas de distintas especies animales.
Siglos después, Aristóteles de Estagira (384-322 a. C.), al diseccionar aves, mamíferos y reptiles, inauguró el conocimiento anatómico. «Sus poderes de observación —anota Francisco González-Crussí en su exquisito ensayo La fábrica del cuerpo— y su capacidad de hacer juiciosas extrapolaciones de datos obtenidos en animales a la especie humana eran encomiables».
El cuerpo se volvió una unidad divisible: átomo que encuentra su verdadera tensión, su realidad última, en los pequeños ladrillos subatómicos que lo componen, micropartículas invisibles que gracias a la ciencia revelan los dramas de sus fuerzas internas.
Con el paso del tiempo, la abolición del tabú del cuerpo permitió el atestiguamiento de las funciones orgánicas. Poco a poco empezamos a tener conciencia de las partes que nos forman.
En algún momento de la vida, todos hemos soñado con desarmar impunemente la máquina del cuerpo. Sus entrañas parecen estar tan a nuestra disposición que incluso un lego se siente preparado para encontrar respuestas. Si la ciencia falla, nos queda la superstición, la fe, hacer trampa. (El narrador-protagonista de El desbarrancadero, la novela de Fernando Vallejo, cuenta cómo consigue cortarle durante una semana a su hermano enfermo de sida una diarrea mortal medicándolo con sulfaguanadina, un fármaco destinado al ganado vacuno; el mortal logra vencer ahí donde los médicos han fallado. Pero siete días pasan pronto, y el aprendiz de brujo recibe el recordatorio de su lugar como partícipe mudo de la trama). El demonio de la automedicación tienta, instiga a suspender un misterio que se presiente, en las crestas del dolor, irresoluble.
De esta manera, la familia, los amigos se vuelven pacientes solidarios o médicos emergentes. A veces, el testigo difícilmente acepta su papel distante y busca una participación activa en la trama.
«Una vez que los doctores se han llevado al enfermo solo queda esperar». Esa falsa premisa de inmovilidad es el verso de despegue de Hospital de cardiología, largo poema de Pedro Guzmán, donde el autor revela que para quien aguarda es imposible permanecer en un estadio perpetuo de indiferencia.
Aquí, la narración de la enfermedad sucede en el margen. Sin acciones ni indicios, el paciente solidario —quien acepta compartir el tiempo del paciente verdadero, a la distancia, desde los laberintos del hospital— se guía por todo aquello que rodea su espera, los efectos que produce en él la pausa, la escolástica de la incertidumbre que enseña a buscar y encontrar donde no hay nada.
La espera se vuelve activa: hay que envolver en signos la enfermedad; leer la marginalia que la rodea; demorarse en las distracciones que se inventa quien nada puede hacer para provocar el avance de la historia ajena; integrarse en la cultura que la misma enfermedad ha generado como producto social, atender las formas arquitectónicas, por ejemplo, que disponen el ambiente de sanación, pues «un hospital es un edificio construido / para que quien entre logre salir».
Pero cuando esperamos y no podemos estar quietos
y damos vueltas por un área limitada
deambular es una manifestación de quietud.
Esta condición es cercana al encierro de Isidro Parodi, detective anciano y contrario a toda forma de violencia nacido de una colaboración entre Borges y Bioy. Desde su celda, el prisionero trata de descubrir lo sucedido en otro lugar, resolviendo enigmas mediante el estudio de testimonios de involucrados más o menos directos. Estos recuentos parciales no conducen al desconcierto de la fábula de los ciegos y el elefante, donde cada uno describe un animal fantástico distinto debido a la percepción defectuosa de un fenómeno. Por el contrario, Parodi llena su soledad con el tortuoso ir y venir de fantasmas, y deduce lo que no ha visto. Es la distancia lo que le permite armar el panorama completo. Es su inmovilidad lo que pone en movimiento lo estancado.
«Expect poison from the standing water», dice un aciago verso de Yeats. Y en una desenfadada traducción el poeta brasileño Waly Salomão propone: «Espere veneno del agua parada»; para virar luego hacia una versión más refinada de la idea: «Agua estancada segrega veneno». Lo mismo sucede con el tiempo de la espera.
¿Cómo se huye de ese pozo y su infección? Poniendo el agua de la mente en movimiento. La construcción del hospital ocurre entonces dentro del testigo. De esta manera, el paciente solidario, el yo poemático, se rastrea a sí mismo, deja al inconsciente «hacer sus aerobics» y encuentra en la aséptica santidad del hospital un puente de cristal («veinte metros de largo / por seis de ancho») que une dos unidades clínicas. Ahí lo cautivan las posibilidades de la luz entrando en él, las corrientes de aire que lo atraviesan, los pensamientos que surgen al recorrerlo y observarlo:
Este podría ser mi lugar secreto,
mi lugar dilecto para el ocio.
Aquí podría ocurrir mi cuento de hadas.
La enfermedad ajena se vuelve pretexto para otras introspecciones. «Si tomara una fotografía de este puente vacío —se pregunta el poeta—, ¿conseguiría retratar mi introspección?». Una arteria obstruida en otro cuerpo se convierte en un camino para devenir, existir plenamente, experimentar en carne propia el impasse de los vencidos.
En este poema, los hospitales «pueden ser lugares espantosos», pero los salva la reflexión en torno a la arquitectura, el espacio y las maneras de habitarlo, al margen de lo que sucede en las salas del interior. «Un hospital es un edificio construido / para que quien entre logre salir». El paciente solidario se queda fuera de ellas, y el poeta explora los alrededores de esa experiencia al margen. Su deriva lo lleva a incluir citas de arquitectos como Blas Molenaar, quien ha diseñado diversos centros médicos alrededor del mundo, y quien afirma: «El buen diseño es sanador por sí mismo, / en los próximos diez años diseñar un hospital / estará en la lista de deseos de todo buen arquitecto». E imagina una conversación con José Villagrán, a quien recomienda proveer de «distancia, distancias» a los usuarios del complejo médico.
«El que espera es un hámster», dice, luego de preguntarse si el que espera desea un jardín, un gimnasio, una fuente o un simple espacio vacío y zen. El poeta es el sujeto de sus propios experimentos con la percepción y el espacio. El laberinto que recorre, antes que el hospital, es su propia mente. Mientras el paciente busca sanar, el solidario se pierde en sí mismo.
Rechaza todo consuelo,
resignación
y esperanza.
Rechaza convencer
a nadie.
Desea entender
[...]
El ojo se asoma al puente vacío,
visualiza el vacío más allá
y los vacíos más allá.
Su espera, atravesada por las vetas búdicas de la meditación que aspira al vaciamiento, a la quietud, es perfecta. Entraña iluminaciones, pero nace y muere sin tocar la corriente envenenada de la enfermedad.
Historias familiares: El que escribe
A las familias las une el horror y las separa la búsqueda del olvido. La infancia, la adolescencia, las preferencias políticas, las devociones y las fes distancian y acercan. Una vez dispersadas, la familia solo se reúne en torno al gozo y al dolor inmensos, cuando estos se desbordan y es necesario cargarlos entre todos. Se pide solidaridad: esto, por inmanejable, nos pertenece a todos. La única forma de aceptar a los otros es perdiéndolos un poco, lo suficiente para que puedan ser ajenos.