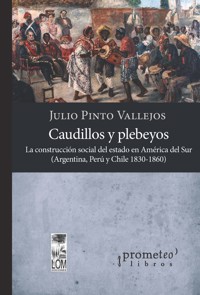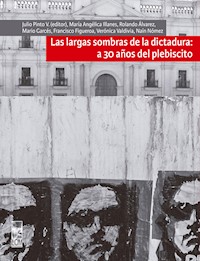
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Siete ensayos reflexionan en torno a las características históricas, culturales y políticas del largo ciclo post dictatorial en Chile. Son miradas diversas en sus temáticas y enfoques, pero unidas en un juicio eminentemente crítico respecto de una promesa democrática y social inconclusa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HistoriaA cargo de esta colección:Julio Pinto Vallejos
© LOM Ediciones Primera edición en Chile, junio de 2019 Impreso en 1000 ejemplares ISBN: 978-956-00-1189-3 eISBN: 9789560012678 Las publicaciones del áreade Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. Diagramación, diseño y correcciones LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Registro N°: 205.019 Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile
Presentación
Los ciclos históricos no suelen amoldarse a los números redondos (décadas, medios siglos, siglos completos). Pero las personas sí necesitamos valernos de esas fechas para emprender evaluaciones de largo aliento, para hacer un balance menos inmediatista de las coordenadas en que nos estamos moviendo, y a partir de allí proyectar posibles escenarios futuros. Eso fue lo que ocurrió durante 2018 con los treinta años del plebiscito de 1988 y así seguramente seguirá ocurriendo durante 2019 y 2020 con otros hitos que gatillaron el inicio de la postdictadura (elección de Patricio Aylwin en diciembre de 1989 y cambio de mando presidencial en marzo de 1990). Este libro, surgido de una iniciativa de LOM Ediciones y escrito por un colectivo de historiadoras e historiadores, más un crítico literario y un periodista, convocados para aventurar miradas panorámicas sobre estas tres décadas, obedece a ese mismo impulso de saldar cuentas y sugerir claves de sentido. Y en una de esas –las páginas que siguen lo dirán– discernir un posible ciclo histórico que efectivamente encaje dentro de ese número tan «redondo».
La secuencia de capítulos, concebidos en clave ensayística o interpretativa más que monográfica, se abre con una contribución del editor general del libro y autor de estas palabras preliminares, orientado a establecer un marco general para la historia de estos treinta años. Se dibujan allí algunos trazos gruesos que a juicio del autor atraviesan el período demarcado, ordenando pero a la vez tensionando una multitud de eventos y procesos que a primera vista podrían aparecer dispersos o desconectados. Sacrificando hasta cierto punto los matices y especificidades que se tornan visibles ante una mirada más microscópica, la idea era más bien articular una visión de conjunto que invite a discernir lo esencial de estas tres décadas, emitir los juicios que dicho cuadro suscite, y evaluar si nuestra posición actual responde a una lógica de continuidad histórica, o constituye más bien una encrucijada hacia un futuro de signo diferente, o de creciente incertidumbre.
Sigue a continuación un escrito de María Angélica Illanes, en que se conjuga la denuncia ecologista, la empatía con las luchas indígenas y la reivindicación feminista, todo ello anudado en torno a un clamor anti-neoliberal que apunta al meollo de la problemática auscultada en este libro. Con su característico estilo, entre poético, metafórico y desenfadadamente político, Angélica toma impulso desde la muerte emblemática de dos mujeres mapuche, Macarena Valdés y Nicolasa Quintreman, para arremeter en contra de la privatización de las aguas, a menudo en beneficio de las grandes transnacionales, consolidada durante los treinta años de postdictadura. Para ella, este proceso retrata en toda su crudeza un modelo a la vez depredador y antinacional, que ella identifica acertadamente como el gran lastre colectivo que hemos heredado de la dictadura. Como lo revelaría prístinamente este episodio, en el que hace confluir con mucha lucidez tanto la lógica expoliadora que mueve a tal modelo con tres de los movimientos contra-hegemónicos más potentes de estos años –el mapuche, el ecologista y el feminista–, los trazos de continuidad se perfilan para ella con mucha mayor claridad que los de ruptura. En tal virtud, no vacila en clasificar al período como una «dictadura constitucional de la burguesía».
En el siguiente capítulo, Rolando Álvarez ausculta la amarga travesía recorrida por las izquierdas chilenas tras la doble derrota, política y estratégica, que para ella significó la refundación dictatorial. Lanzados a los márgenes por la evaporación de la opción revolucionaria y la consolidación del «sentido común» neoliberal, los herederos de la propuesta allendista se vieron enfrentados a la mortificante disyuntiva entre la irrelevancia electoral, la cooptación por parte de un modelo que niega sus valores más básicos, o el hundimiento en la nostalgia. Sin dejarse arrastrar por el pesimismo, Rolando se da maña para rescatar de estos difíciles años la capacidad de seguir liderando las luchas sociales, la búsqueda de nuevos proyectos, y la voluntad (no exenta de tensiones o prioridades divergentes) de conjugar lo político con lo social. Esta combinación de resiliencia y afán de reinvención le han permitido a «las izquierdas», según concluye Álvarez, llegar al final del período en condiciones bastante más auspiciosas, volviendo a ser «un actor político relevante, con voluntad de poder y con ambiciones de convertirse en alternativa de gobierno».
El capítulo de Mario Garcés vuelve con mayor profundidad sobre una de las principales dimensiones, la de los movimientos sociales, en que se ha expresado la dialéctica de parálisis, resistencia y recuperación izquierdista retratada por Álvarez. La reflexión de Mario se inicia con la paradoja que significó la desmovilización postdictatorial de aquellos mismos actores que habían hecho posible el término de la dictadura. Insistiendo en que este fenómeno respondió a un diseño explícito de los conductores políticos de la transición –hipótesis que atraviesa este libro– su presentación se cuida de demostrar que la parálisis nunca fue total y que diversos movimientos (por los derechos humanos, sindical, feminista, mapuche, estudiantil) se encargaron de mantener viva la llama, aunque reconoce –y lamenta, pero procurando explicarlo– que el movimiento poblacional no recuperó la centralidad que había tenido durante las décadas anteriores, incluyendo muy especialmente las grandes luchas anti-dictatoriales. En el largo plazo, estas resistencias, alimentadas por nuevos actores y nuevas demandas, han desembocado sin embargo en una indesmentible reactivación de los movimientos sociales como factores centrales en la pugna por desnaturalizar el capitalismo neoliberal y proponer formas alternativas de convivencia social. La presencia masiva en las calles a partir de 2011 (estudiantil, contra las AFP, feminista) le permite a Garcés cerrar su balance de 30 años en una nota comparablemente optimista a la de Rolando Álvarez.
En el quinto capítulo, el periodista Francisco Figueroa se focaliza en una de las dimensiones más estratégicas y determinantes del Chile postdictatorial, la de los medios de comunicación y su aporte a la «degradación» del debate público. Ahondando en otra de las paradojas de este ciclo postdictatorial, el texto hace notar que la recuperación de la libertad de expresión, uno de los beneficios más anhelados del retorno a la democracia, no trajo consigo una mayor pluralidad y representatividad del espectro mediático. Muy por el contrario, el copamiento de este espacio por el gran empresariado y la obsesión de los gobiernos transicionales por la gobernabilidad se tradujo en un discurso más acotado y elitista que el de los últimos años de la dictadura, contribuyendo a la despolitización de la ciudadanía y al creciente divorcio entre política y sociedad. Aunque Francisco argumenta vigorosamente en contra de una visión reduccionista del público receptor, que lo haría un simple objeto pasivo de la manipulación, sí sostiene que la concentración de la propiedad de los medios –y la consiguiente uniformidad de enfoques– ha conducido a un «empobrecimiento» de nuestra apropiación simbólica del mundo. Contrariamente a lo que se suele pensar, esta tendencia no habría sido neutralizada por los cambios tecnológicos, sobre todo el advenimiento generalizado de las redes sociales. La simple acumulación de opiniones individuales, que a menudo derivan en exabruptos protegidos por el anonimato, en ningún caso reemplaza, dice Figueroa, el tipo de debate razonado y fundamentado sobre el que se construyen las verdaderas democracias. Al contribuir de ese modo al debilitamiento del nexo entre ciudadanía y toma de decisiones, concluye, el periodismo postdictatorial se ha constituido en otro obstáculo más para la necesaria construcción de comunidad política.
A continuación, Verónica Valdivia reflexiona sobre las profundas ambivalencias con que el Chile post-dictatorial ha vivido las relaciones entre poder civil y poder militar, y su incapacidad de dejar verdaderamente atrás una «militarización de la política» que el sentido común quisiera circunscribir exclusivamente al período pinochetista. A su entender, este fenómeno tiene raíces mucho más antiguas (al menos desde la Segunda Guerra Mundial), lo que hace de la dictadura menos una anomalía histórica que una profundización de tendencias que venían incubándose por décadas, y que cuestionan seriamente el supuesto pasado democrático que, bajo el rótulo de «Chile republicano», las elites transicionales han querido reivindicar en clave de auto-legitimación. En esta lectura, la «recuperación democrática» no significó el fin de las tensiones cívico-militares, ni menos la plena imposición de la autoridad civil. Como lo demuestra Verónica, el pinochetismo pervivió –y pervive– al interior de las filas castrenses, y peor aun, las propias autoridades civiles recayeron una y otra vez en la militarización o la policialización de la política para enfrentar presuntas amenazas al orden público y la seguridad nacional, tanto en el manido y obsesivo terreno de la delincuencia (la denominada «seguridad ciudadana»), como en el de los movimientos sociales, sobre todo el mapuche, al que se ha insistido majaderamente en calificar de «terrorista», aplicándole medidas coercitivas originadas en plena dictadura. Bajo ese prisma, treinta años después del plebiscito de 1988, la recuperación de la democracia se perfila más como una interrogante que como un logro.
El libro concluye con un capítulo del poeta Naín Nómez dedicado al mundo de la cultura, entendida básicamente en su acepción de creación plástica, musical, literaria o cinematográfica. Sobre el trasfondo del «apagón cultural» provocado por la dictadura, y que él demuestra que estuvo lejos de sofocar la productividad de artistas y creadores, Naín levanta un bastante pormenorizado catastro de las múltiples y muy dinámicas respuestas que los desgarros de este último tiempo han suscitado en un contexto que se distingue precisamente por su sensibilidad, su inconformismo y su irreverencia. De esta forma, la precariedad, la distopía, la rebeldía y el desencanto se transmutan en materiales para una actividad autoral que conjuga la estética con la política, el testimonio contingente con la experimentación futurista, el abatimiento con la reivindicación del derecho a disentir, a transformar y a soñar. Gracias a ello, en un balance global (el del libro) en que las sombras tienden a menudo a prevalecer sobre las luces, este capítulo permite constatar que no hay tiempos tan oscuros que no puedan reivindicarse al menos parcialmente, a partir de la capacidad humana para empujar y sobrepasar los límites.
Como es evidente, las siete miradas que se acaban de resumir no agotan las múltiples facetas de un período lleno de acontecimientos, pugnas, supervivencias y transformaciones. Hacerlo habría requerido de un contingente autoral mucho más amplio y diverso del que aquí confluyó. También podrá objetarse el «sesgo» eminentemente crítico que atraviesa estas páginas, reflejo de posturas efectivamente compartidas en cuanto a la prevalencia del continuismo por sobre la transformación. No por nada hemos calificado estas tres décadas de «post»-dictatoriales, es decir, una prolongación más que una ruptura. Esta coincidencia se hace igualmente extensiva al juicio que las y los autores tenemos sobre nuestro propio «Chile actual» (con el permiso de Tomás Moulian), mucho más cercano a 1988 (o a 1987) de lo que a muchos les gustaría creer. Este libro nunca aspiró a levantar un balance «neutro» sobre este ciclo, y no fue su propósito reunir a partidarios, detractores e indiferentes para articular una suerte de miscelánea multi-abarcadora en la que todos y todas se sintieran representadas. Lo que hemos querido es reflexionar de manera ciertamente crítica, pero también responsable y sistemática, sobre el pasado reciente que nos ha tocado vivir, y que múltiples señales ambientes sugieren que ahora sí se encuentra en vías de más sustantiva, aunque en dirección imprevisible, transformación. En ese sentido, lo que ofrecemos no es más que un insumo para hacer un diagnóstico de los procesos y coyunturas que nos han conducido de manera más inmediata al lugar en el que nos hallamos, y para aportar a un muy necesario debate sobre el futuro que querríamos (y deberíamos) construir. A final de cuentas, ese y no otro es el sentido esencial de la historia.
Julio Pinto Vallejos Marzo de 2019
Treinta años de postdictadura: una mirada panorámica
Julio Pinto VallejosUniversidad de Santiago de Chile
La dictadura se resistía a morir. Ni las masivas protestas de 1983-1986, ni las acciones armadas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (incluyendo el atentado contra el mismísimo Pinochet), ni la presión de políticos «centristas», la Iglesia Católica y el propio gobierno de los Estados Unidos habían logrado modificar sustantivamente el control militar sobre el país, mucho menos derrocar al régimen o alterar su agenda institucional. A pesar de los intensos esfuerzos desplegados en los años anteriores, ya fuese por vía dialogante, de activismo callejero o insurreccional, ni el modelo neoliberal ni la Constitución impuesta en 1980 habían sido seriamente amagados. Fue en ese contexto que dichos grupos «centristas», liderados políticamente por el futuro presidente Patricio Aylwin y por el futuro ministro Edgardo Boeninger, se resignaron (con mayor o menor entusiasmo, según los casos) a aceptar el itinerario establecido por la propia dictadura para transitar hacia una mayor apertura política e institucional. Lo que verdaderamente se jugó en el plebiscito de 1988 no fue, por tanto, la derrota del régimen dictatorial (al menos no en sus basamentos más profundos), sino la administración inmediata de ese proceso de transición.
Esta lectura, progresivamente afianzada con el correr de los años, dista mucho de los compases «épicos» con que en su momento se rodeó el triunfo del «No», sirviendo durante décadas como principal dispositivo legitimante para los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Dicho eso, no puede negarse que la derrota electoral del dictador sí dio lugar, en un primer momento, a una genuina explosión de júbilo social, alimentada por la ira acumulada durante 17 años, pero también por el fracaso de todas las tentativas anteriores de terminar con su reinado. Hasta quienes descreían de la estrategia negociada de recuperación de la democracia (o al menos algunos de ellos y ellas) se vieron momentáneamente arrastrados por la oleada celebratoria y por la perspectiva de cambios políticos que ayudaran a dejar atrás la larga noche dictatorial. Por su parte, ese 43% del electorado que todavía en 1988 estuvo dispuesto a apostar por la continuidad de Pinochet, al igual que los poderosísimos círculos empresariales, políticos y militares que vivían plenamente a gusto bajo ese ordenamiento institucional, no se sentían del todo tranquilos frente al traspaso de la administración del país a manos «ajenas», por mucho que esto se enmarcase dentro de los parámetros y en los tiempos diseñados por ellos mismos, y por mucho que sus encargados se esmerasen en rodear el proceso de todo tipo de «amarres» y garantías de perpetuación. Ni la historia ni la política suelen sujetarse disciplinadamente a las previsiones o a los planes elaborados por auto-investidos conductores de los destinos sociales. Más allá de pactos, impotencias y componendas, el resultado del plebiscito sí pudo verse, al día siguiente del 5 de octubre de 1988, como el inicio de una nueva etapa, al menos potencialmente dotada de proyecciones y perspectivas impensadas.
A treinta años de esa fecha, el balance histórico tiende a ser más sobrio. No puede (ni debe) desconocerse que el término de la dictadura sí acarreó transformaciones importantes en diversas esferas, desde el respeto a las libertades públicas, pasando por la valorización de los derechos humanos, hasta las innegables mejoras (o restauraciones) en materia de políticas sociales. En relación a lo primero, nadie que haya vivido bajo el terror dictatorial, con su cortejo cotidiano de atropellos, represiones y muertes, podría minusvalorar la recuperación de derechos como el de libre expresión, el de (más o menos) libre circulación por los espacios o el de (relativa) inmunidad frente al arresto arbitrario, la tortura o la desaparición. De igual forma, y como necesario correlato de lo anterior, no podría calificarse de trivial la elevación del respeto a los derechos humanos a la condición de núcleo ideológico del nuevo régimen, y como su principal elemento diferenciador respecto del que quedaba atrás. Porque aun cuando este respeto haya sido vulnerado más de alguna vez en las prácticas concretas de la política concertacionista (tratándose, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las disidencias sociales o de la juventud popular), claramente no es lo mismo que vivir en un contexto en que tales vulneraciones constituyen la norma o la esencia misma del orden político en vigencia. Por último, tampoco resulta trivial que los gobiernos transicionales hayan optado por atenuar los peores estragos del capitalismo neoliberal sobre el tejido social y sobre las condiciones de existencia de los sectores más pobres y desvalidos. A diferencia de la dictadura, en que la miseria y el hambre se convirtieron en rasgos estructurales y permanentes (¿necesarios?) de la existencia popular, los años de la Concertación se caracterizaron por una ampliación de las protecciones sociales y una disminución de los niveles de pobreza que, por mucho que hayan respondido también a los efectos «espontáneos» del ciclo económico, o no hayan rectificado nuestros escandalosos índices de desigualdad, ni hayan abandonado el principio dictatorial de «focalizar» las ayudas estatales sólo en los sectores más pobres (es decir, no en el conjunto de la comunidad), ni menos hayan erradicado la pobreza «dura», han hecho de éste un período reconocidamente menos apremiante desde el punto de vista material («los mejores años de nuestra historia», según una muy reciente y autocomplaciente declaración del político concertacionista Víctor Barrueto). De hecho, y como lo revela la frase recién citada, aquí reside el segundo gran dispositivo legitimante de la coyuntura postdictatorial.
Pero una vez hechos estos necesarios (y justos) reconocimientos, no puede negarse que en el diseño concertacionista, o en el devenir histórico que se desplegó bajo su conducción, terminaron primando más las continuidades que las rupturas, más las profundizaciones o consolidaciones que los virajes. Es por eso que, sin caer en la descalificación simplista o en la caricatura bipolar, no están tan desencaminados quienes tienden a visualizar este período, sobre todo en retrospectiva de tres décadas, como el colofón «con rostro humano» que permitió hacer sostenibles (y soportables) los ingredientes más profundos y radicales del proyecto dictatorial. Sin la presencia agobiante del dictador y sus aparatos de seguridad, sin el miedo y la incertidumbre como compañía cotidiana, sin la miseria como telón de fondo inconmovible, la adopción del neoliberalismo y de un modelo individualista y competitivo de convivencia social podían tornarse más digeribles, y al menos entre algunos círculos, hasta más deseables o «naturales». Tras la catástrofe, la normalización.
La más evidente de esas continuidades, y la que en definitiva ha resultado más difícil de socavar, es la instalación del capitalismo neoliberal. No parece necesario abundar en la caracterización de un modelo que ha sido analizado y diseccionado prácticamente hasta el cansancio, ya sea para celebrar sus supuestos méritos y fortalezas, ya para denostar sus innegables vacíos y contradicciones. Mucho se ha hablado, en el primero de estos registros, sobre la «dinamización» que esta forma de organizar la economía ha traído para un país que habría vegetado durante décadas en el estancamiento y la ineficiencia. Es gracias a ella, afirman y repiten sus apologistas, que los índices de crecimiento alcanzaron durante la primera década postdictatorial tasas sin precedentes; que las finanzas nacionales se sanearon y consolidaron; que el país atrajo capitales extranjeros en dimensiones tan «generosas» como envidiables; y que nuestra vida material alcanzó niveles que, aun sin igualarse a los del mundo verdaderamente desarrollado, nos habrían dejado prácticamente en el umbral de esa codiciada condición. Fue gracias a ella, en suma, que nos habríamos convertido en los «jaguares» de América Latina, alarde que se prestó, durante esa misma década de 1990, para una aguda parodia televisiva que nos caricaturizaba –merecidamente– como los «nuevos ricos» del continente.
Es innegable que algunos de estos juicios no están tan divorciados de la realidad como quisieran sostenerlo los detractores más furibundos del Chile transicional. Los indicadores macroeconómicos efectivamente mejoraron en relación a los años de la dictadura, aunque no tanto en relación a períodos anteriores de la historia, cuando el crecimiento de mediano plazo fue bastante menos paupérrimo de lo aseverado por los publicistas del neoliberalismo. El ingreso y el consumo per cápita efectivamente crecieron de manera significativa, aunque es verdad que medidos en promedios que maquillan profundas desigualdades y que en muchos casos se sostienen sobre un endeudamiento que se ha convertido en otro rasgo estructural del nuevo ordenamiento económico. Los niveles de pobreza y extrema pobreza disminuyeron, sobre todo en comparación con las impresentables cifras que en este ámbito produjo la dictadura. Y por último, la imagen (y sobre todo la auto-imagen) económica del país experimentó una notoria mejoría. En ningún caso podría decirse que el «milagro» postdictatorial haya sido un simple espejismo.
Pero es igualmente innegable que, por debajo y por fuera de todas estas cuentas alegres, el modelo económico finalmente apropiado y legitimado por los gobiernos de la Concertación sigue exhibiendo una serie de distorsiones e insuficiencias que, además de abrumar nuestra convivencia social presente, auguran complejos y conflictivos escenarios para el porvenir. Entre esas insuficiencias, la más flagrante y justicieramente denunciada es la desigualdad, condición en que ocupamos uno de los lugares más destacados a nivel continental y mundial. Puede que seamos ahora, en promedio, un país más rico que hace tres décadas, pero seguimos siendo un país sumamente –y porfiadamente– desigual, con índices de concentración y mala distribución del ingreso que el mercado por sí solo ha sido incapaz de corregir, y que las relativamente tímidas intervenciones de un Estado mucho más débil que el anterior a la dictadura tampoco ha logrado (¿o querido?) modificar. De acuerdo a las mediciones más recientes, Chile es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club de países ricos del cual formamos «orgullosamente» parte desde 2010. Peor aun: hacia el año 2012, Chile se ubicaba entre el 15% de los países más desiguales del mundo, ocupando el lugar 117 sobre un total de 1341. Es decir, seríamos un país rico (dentro de un marco de respeto irrestricto a las normas del capitalismo neoliberal), pero desigual.
Somos además un país en donde, más allá de la recuperación en la inversión social que los gobiernos concertacionistas bregaron por implementar, las personas gozan de un nivel comparativamente bajo de protecciones sociales, quedando muchas situaciones de indefensión (la enfermedad, la desocupación, la vejez) entregadas esencialmente al esfuerzo individual, o a apoyos bastante magros por parte del Estado (desde las «modernizaciones» pinochetistas, los empleadores se desligaron completamente de esta responsabilidad). Esta condición encuentra su correlato en una precarización generalizada del acceso al trabajo y de las condiciones salariales, que si bien no alcanzan las dimensiones dramáticas que presentaron durante gran parte de la dictadura, no ofrecen, para un segmento muy significativo de la población, perspectivas estables de desarrollo personal y laboral, o de mejoramiento sostenido de su situación material. No podría ser de otra forma en un sistema económico que se sostiene en gran medida sobre la «flexibilidad» de la fuerza de trabajo (es decir, sobre la posibilidad de contratar y despedir sin mayores impedimentos); sobre la reducción de los costos asociados al factor trabajo («tercerizando» o subcontratando faenas, suprimiendo los aportes patronales a la seguridad social, obstaculizando la formación o la acción de los sindicatos, etc.); o lisa y llanamente manteniendo los salarios en los niveles más bajos que se pueda. El Chile transicional puede ser un país con mayor acceso al consumo que en épocas anteriores, pero al precio de una fragilidad endémica, agudizada por el recurso a un endeudamiento indispensable para sostener o mejorar dicho acceso, o simplemente para sobrevivir durante las frecuentes interrupciones del ciclo laboral.
Lo que se verifica de esta forma en el plano individual, se reproduce también a nivel colectivo. Una economía que funciona esencialmente con base en la exportación de materias primas con bajísimos índices de elaboración, o de la oferta de facilidades inmejorables (y a menudo leoninas) para la inversión extranjera, claramente no dispone de muchos resguardos frente a la adversidad o los imprevistos, ya sea que éstos se presenten bajo la forma de sobresaltos en el comercio internacional, de fluctuaciones en la confianza de los grandes operadores mundiales, del agotamiento o sustitución de recursos naturales intrínsecamente degradables y que hasta aquí se ha hecho bastante poco por proteger, o de decisiones de política económica foránea sobre las cuales no se tiene ningún control. Así quedó demostrado durante las dos grandes coyunturas recesivas que se vivieron durante estos treinta años (la crisis asiática de 1998-1999, y la crisis de los mercados hipotecarios de 2008-2009), pudiendo haber sido el daño aun mayor, por lo menos en el segundo de los casos citados, si la explosiva demanda china no hubiese compensado parcialmente el desplome de los mercados europeos y norteamericanos. En ambas ocasiones, los gobiernos concertacionistas en ejercicio se congratularon de la capacidad de sus equipos económicos para maniobrar con la suficiente destreza «técnica» para minimizar los impactos recesivos, objetivo que en alguna medida efectivamente se logró (ninguno de esos episodios alcanzó las dimensiones devastadoras de las dos depresiones vividas en dictadura). Pero ello no alcanza a ocultar la vulnerabilidad estructural a que está expuesta una economía pequeña, con bajísimos índices de autonomía tecnológica y absolutamente entregada al agotamiento de sus recursos naturales o a los vaivenes de los mercados mundiales.
Podrían seguirse enumerando fragilidades o menoscabos emanados del modelo económico instalado por la dictadura y ratificado por los gobiernos postdictatoriales. Podrían consignarse, por ejemplo, sus implicancias respecto de las solidaridades colectivas, los sentidos de pertenencia comunitaria, o la cohesión social de un patrón de convivencia articulado en torno al individualismo, la competitividad y la mercantilización de las relaciones sociales. No son pocas las señales de alarma gatilladas por la generalización de conductas personales signadas por la agresividad, el ascenso individual a cualquier precio, el exitismo chabacano y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Por sólo nombrar una, Chile ostenta el dudoso privilegio de tener una de las tasas más altas de neurosis depresiva o consumo de fármacos a nivel continental. Tampoco resulta ajena a la racionalidad neoliberal (maximizar las ganancias a como dé lugar) la propagación de la corrupción hacia los más diversos círculos, o la explosión del narcotráfico en los sectores populares. El Chile predictatorial puede haber sido más pobre, apocado y «provinciano», pero era ciertamente más solidario y socialmente empático que el actual. Al menos durante ese tiempo no se sospechaba sistemáticamente de los vecinos, no se prodigaba más afecto a las mascotas que a las personas, no se vivía obsesionado por el crimen (que en términos estadísticos no es peor que el de otros países de la región), ni se llenaban nuestras calles y plazas de indigentes que sólo sobreviven gracias a la caridad de grupos religiosos.
En otro plano, podrían también sopesarse los efectos medioambientales de un extractivismo desenfrenado, consecuencia más o menos previsible de una política económica que ha apostado todas sus fichas a la explotación en gran escala de sus recursos naturales (o como se dice en la jerga anglófona que también forma parte del Chile neoliberal, de sus commodities). Por mucho que los beneficiarios y panegiristas del sistema insistan sobre la acción «natural» de las ventajas comparativas, o sobre la racionalidad «intrínseca» de unos mercados que teóricamente irán resolviendo los problemas a medida que se presenten, el cortoplacismo de la euforia neoliberal no debería dejar indiferente a un país que ya vivió los estragos históricos de la crisis del salitre, o los estragos más contemporáneos de la industria del salmón. Si no se toman medidas concretas para la protección de recursos que se degradan a ojos vistas, o para el desarrollo de pilares menos inestables para el crecimiento futuro, lo que se instala es un gran signo de interrogación sobre la sostenibilidad de nuestra celebrada bonanza. Lo que hoy se ha dado en llamar «zonas de sacrificio», consecuencia inevitable aunque hasta aquí localizada de un modelo como el nuestro, podría ser un anuncio de lo que nos espera a nivel mucho más extendido en un porvenir no demasiado lejano.
Más allá de estas constataciones y evaluaciones, lo que quiere subrayarse aquí es que el período postdictatorial fue en materia económica uno de continuidad fundamental, aunque morigerada en sus peores daños sociales, de las opciones adoptadas en dictadura. Esto puede haber traído algunos beneficios a nivel macroeconómico y a nivel de ingresos, pero a costa de vacíos, renuncios y fragilizaciones que siguen afectando nuestra convivencia hasta el día de hoy. Este proceso se inserta en una coyuntura mundial que apunta más o menos en todas partes en la misma dirección y que lleva a muchos a justificar lo obrado en función de la ausencia de alternativas viables. Parte importante de la inexpugnabilidad que exhibe en la actualidad la hegemonía neoliberal obedece a su «naturalización», a la creencia (cuidadosa y deliberadamente fomentada) de que no existen otros mundos posibles. Mal que mal, esa hegemonía y el paralelo desplome de los proyectos alternativos de sociedad no son una exclusividad chilena, por mucho que la «década progresista» latinoamericana de los 2000 haya marcado un paréntesis, a la postre bastante efímero, dentro de esa tendencia.
Frente a eso podrían hacerse diversas consideraciones. Podría señalarse, por ejemplo, que no existen modelos tan unívocos que no admitan modificaciones o adaptaciones, como puede observarse incluso hoy en las distintas versiones del capitalismo que funcionan en el mundo –pocas de ellas tan incondicionales hacia la libre empresa o tan refractarias al «estatismo» como la chilena. Como ya se dijo, los índices de desigualdad de la OCDE, en ningún caso una entidad detractora del consenso neoliberal, son muy inferiores a los nuestros: 0,33 contra 0,50 en la medición Gini, donde a mayor número, mayor desigualdad. El promedio mundial de dicho coeficiente es 0,40, diez puntos menos que nosotros2. Podría decirse también que, más allá de la aparente inamovilidad de un sistema, no por ello existe la obligación de resignarse a padecer mansamente sus contradicciones, sobre todo cuando ellas precarizan dimensiones esenciales de la existencia humana (como la educación, la salud, la previsión frente a la adversidad o la calidad de las relaciones interpersonales). Y podría decirse, por último, que nunca es prudente decretar el «fin de la historia», pues la historia es de por sí movediza y cambiante, en tanto depende de acciones humanas que no siempre se sujetan a libretos preestablecidos.
***
Otro ámbito en el que los treinta años postdictatoriales exhiben importantes (aunque ciertamente no totales) elementos de continuidad es el de las instituciones, por definición menos sujetas a imperativos exógenos o globales que la economía. Mucho se ha discutido en este plano sobre la permanencia de la Constitución dictatorial de 1980, pese a su ilegitimidad de origen y a estar plagada de frenos y dispositivos destinados a entrabar la plena democratización de la vida política. Para ser justos, habría que reconocer que los gobiernos transicionales (salvo los encabezados por la derecha durante las dos presidencias de Sebastián Piñera) intentaron en reiteradas oportunidades limar algunas de sus más flagrantes «asperezas» autoritarias, o desmontar algunos de los más escandalosos «amarres» pinochetistas. Fueron así cediendo paulatinamente instituciones tan evidentemente anti-democráticas como los senadores designados y vitalicios, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, la tutela inapelable del Consejo de Seguridad Nacional o, últimamente, el sistema electoral binominal. Pese a todo ello, subsisten hasta hoy bastiones de impermeabilidad no-ciudadana como el Tribunal Constitucional, y, tal vez lo más importante, la Constitución misma no ha podido ser reemplazada por otra más representativa del sentir colectivo. Esto ha obedecido, ciertamente, al bloqueo sistemático que al efecto han desplegado los partidos de la derecha, pero también a evidentes reticencias de las propias fuerzas concertacionistas, que se han dedicado más a «parchar» o «enmendar» la carta existente que a proponerse seriamente la convocatoria de un proceso constituyente de verdad. Fresca está en la memoria la tentativa de Ricardo Lagos, en 2005, de hacer pasar una Constitución depurada de algunos de sus resabios dictatoriales (pero no todos) por un documento radicalmente nuevo. Y más fresco aun está el proceso de «consultas ciudadanas» iniciado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet en reemplazo de una asamblea constituyente, que a muchos de los conductores políticos de la era transicional parece asustarles por sus eventuales efectos «desestabilizadores». En este aspecto llama profundamente la atención que gobiernos que han hecho de la restauración democrática una de sus principales banderas, y uno de sus más celebrados logros históricos, se hayan mostrado tan renuentes a convocar a la ciudadanía para elaborar una carta fundamental efectivamente participativa en su origen y democrática en su contenido.
Pero no es sólo en materia constitucional que la institucionalidad dictatorial ha proyectado sus tentáculos hacia los decenios postdictatoriales. Ninguna de las grandes «modernizaciones» orquestadas por los colaboradores civiles de Pinochet entre 1979 y 1981 (el plan laboral, la reforma previsional, la municipalización de la salud y la educación, la ley de universidades) han sido fáciles de impugnar, y menos aun de desmontar, pese a existir amplias corrientes de insatisfacción, o de abierto rechazo, respecto de su subsistencia. Las masivas movilizaciones estudiantiles de la última década han sido en este plano las más efectivas en términos de socavar la institucionalidad educacional legada por la dictadura (y hasta sus propios fundamentos ideológicos, como lo demuestra la consigna «no al lucro»), pero incluso así sólo en forma parcial y tardía, ya que recién en 2018 se dictó una nueva ley de universidades, y tanto la gratuidad como la desmunicipalización de la educación básica y media están todavía en proceso de dificultosa y no poco resistida ejecución, y más recientemente, de explícito desmontaje por parte del segundo gobierno de Sebastián Piñera. En cuanto a las otras áreas, bien se conocen las enconadas obstrucciones que han provocado las tentativas, por lo general bastante tímidas, de modificación de la legislación laboral, resistidas milímetro a milímetro por los partidos de derecha y el mundo empresarial. Otro tanto cabría decir de la desmercantilización de la salud, todavía dividida entre una atención de «primer mundo», para los sectores más adinerados, y una mayoritaria atención pública de evidente y creciente precariedad, que incluso así experimenta serias tentativas de penetración por parte de proveedores privados. Y qué decir del sistema de pensiones, bastión intocable y masivo de capitales para la inversión privada, extraídos de manera forzosa de una población cotizante que no puede disponer libremente de sus ahorros (como debería ocurrir bajo una legislación consecuentemente liberal) y que al final del camino se encuentra con pensiones que en su inmensa mayoría no alcanzan a cubrir las necesidades más básicas de una persona. En todas estas dimensiones, que afectan las vidas cotidianas de todas y todos los habitantes del país, la institucionalidad dictatorial ha sufrido apenas retoques menores, pero no ha sido sometida a un verdadero juicio ciudadano, salvo por parte de movimientos sociales que se plantean por lo general en términos abiertamente anti-sistémicos.
¿Cómo explicar estas tenaces supervivencias dictatoriales en un período que se define en lo esencial como una superación de dicha experiencia? Hasta cierto punto, ellas sólo reflejan una correlación objetiva de poderes políticos, económicos y sociales que no sufrió cambios fundamentales con el tránsito a la democracia, y que ciertamente no responde, al menos en los momentos críticos, a imperativos propiamente democráticos. Lo que un dirigente de derecha, Andrés Allamand, bautizó acertadamente a comienzos de la transición como los «poderes fácticos», sugiere que, por detrás de la aparente restauración de la soberanía ciudadana, las decisiones políticas verdaderamente relevantes se adoptan en espacios mucho menos transparentes o participativos. Así lo demostraron en su momento las fuertes reacciones del estamento militar frente a cualquier tentativa de hacerlo responder por sus peores violaciones a los derechos humanos. Así lo ha demostrado también la obstaculización sistemática de la derecha política al «desamarre» de los numerosos nudos dictatoriales. Y así lo ha demostrado, finalmente, el persistente boicot empresarial a modificar en lo más mínimo la legislación laboral, educacional o previsional heredada del pinochetismo.
Podrá decirse, en el primer caso, que el correr de los años, y sobre todo la pertinacia de las organizaciones de familiares de víctimas, sí han podido conseguir algo de verdad, algo de justicia y alguna reparación. No puede minimizarse en dicho plano el valor simbólico del trabajo realizado por las comisiones Rettig y Valech, que ha terminado por neutralizar, a lo menos hasta aquí, los despliegues más flagrantes del negacionismo, escandalosamente estentóreos durante los primeros años de la postdictadura. Tampoco puede negarse el efecto político de algunos juicios y condenas emblemáticas de notorios agentes represivos, como Manuel Contreras, Pedro Espinoza o Álvaro Corbalán. Y en ningún caso resulta insustancial que el Ejército haya asumido públicamente en 2004, bajo la comandancia en jefe del ahora también procesado y condenado Juan Emilio Cheyre, su responsabilidad institucional en los «hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado». Pero sigue siendo un hecho que los juzgados y condenados son sólo una minoría (432 sobre un total de 2452 causas abiertas3), que las fuerzas armadas no han contribuido en nada al hallazgo de los detenidos desaparecidos y que el orgullo por la obra «restauradora» de la dictadura se mantiene muy firme en la psicología militar. No resulta a ese respecto una señal muy tranquilizadora el reciente homenaje al represor Miguel Krassnoff Martchenko, nada menos que en la Escuela Militar y con la aquiescencia del director de una institución destinada precisamente a la formación de los futuros cuadros directivos de ese cuerpo armado.
Por su parte, la derecha política, salvo muy contadas excepciones, también ha hecho lo suyo por preservar lo sustancial del legado pinochetista y justificar los crímenes cometidos en dictadura como «excesos» de individuos fuera de control, respuestas inevitables a un «contexto» de violencia política instalado inicialmente por la izquierda o, por último, como el doloroso pero necesario precio que se debió pagar para pavimentar el camino hacia nuestra actual armonía y prosperidad. Imposible olvidar en este contexto su desconocimiento inicial a los crímenes establecidos por el Informe Rettig, la contumaz defensa del entonces senador y actual ministro de Justicia (¡y Derechos Humanos!) Hernán Larraín a la ya públicamente condenada Colonia Dignidad, o la reacción visceral provocada entre todos sus personeros, liderados en aquel entonces por un emergente Joaquín Lavín, ante el arresto en Londres de Augusto Pinochet. El paso del tiempo ha atenuado un poco las expresiones públicas de esa lealtad, que sin embargo irrumpe sin demasiadas inhibiciones cuando se trata de gestionar leyes de olvido, indultar a criminales de la dictadura, o más recientemente aún, congratularse ante los triunfos electorales de exponentes mundiales de la renaciente extrema derecha como Jair Bolsonaro o Donald Trump. No resulta tranquilizador, en este sentido, que a treinta años del término de la dictadura, una joven diputada del partido supuestamente más moderado de la derecha (Renovación Nacional), Camila Flores, nacida quince años después del golpe militar, se haya declarado recientemente una «orgullosa pinochetista».
Si se desplaza el lente hacia las herencias más sustantivas del período dictatorial, lo que queda en la retina es la defensa inclaudicable de cada uno de sus bastiones institucionales, empezando por la Constitución de 1980, y continuando con todos los otros dispositivos «modernizadores» reseñados en los párrafos anteriores. Incluso cuando algunos de tales bastiones han ido cediendo parcialmente, como en los casos del lucro en la educación o el sistema electoral binominal (lo que ha privado a la derecha de su capacidad automática de veto parlamentario), siempre queda algún recurso pinochetista del cual se puede echar mano, como lo ha sido últimamente el Tribunal Constitucional. Así se ha ido ganando tiempo para que la memoria de los crímenes dictatoriales se comience a diluir, el nuevo orden económico-social se empiece a naturalizar y el inevitable desgaste de los gobiernos sucesores comience a rendir frutos, permitiéndole a la postre a esa derecha sucesora, nada menos que en dos ocasiones, recuperar su control del Poder Ejecutivo por vía electoral.
Finalmente, en el caso de ese otro gran «poder fáctico», el empresariado, el apego al legado pinochetista resulta todavía más inexpugnable y menos autocrítico. Desmarcándose rápidamente de sus evidentes responsabilidades y simpatías respecto de la gestión dictatorial, pero defendiendo a todo trance sus principales lineamientos económicos y sociales, este actor surge sin lugar a dudas como el principal beneficiario de tales cambios, tanto a nivel material como simbólico. En lo primero, no sería una exageración sostener que desde el siglo XIX Chie no era un país tan «amigable» para los ricos, que son por lo demás cada vez más ricos, equiparables en algunos casos a las mayores fortunas a nivel mundial. En lo segundo, no es casual que el «emprendimiento» haya reemplazado en el discurso y en el imaginario nacional al trabajo como principal atributo de dignificación (o al menos de éxito) personal y como principal acceso al reconocimiento social. No llama entonces la atención que su reacción frente a la menor veleidad de cuestionamiento del orden neoliberal despierte las más férreas y agresivas defensas. Y si bien una postura más «conciliatoria» (o francamente favorable) como la desplegada por Ricardo Lagos pudo llevar al empresariado a un aflojamiento de sus peores sospechas anti-concertacionistas, el solo anuncio de reformas en materia tributaria, laboral o educacional por parte del segundo gobierno de Bachelet encendió inmediatamente todas las luces de alerta, provocando un indisimulado (y dañino) boicot a las inversiones, con un impacto sobre los índices económicos que ellos mismos se apresuraron a adjudicar a la ineptitud de los cuadros gobernantes. Cualquier asomo de cuestionamiento a los múltiples dispositivos que han hecho de Chile un verdadero «paraíso empresarial», ya sea por vía de cobrar mayores impuestos, regular un poco más el libre despliegue de la iniciativa privada o restablecer mínimamente los equilibrios en materia de negociaciones salariales, es rápidamente fulminado como recaída «estatista», desvarío «populista» o inaceptable vulneración de una suerte de «contrato social» que habría consagrado para siempre el imperio de las libertades económicas y el derecho de propiedad. Poco importa que ese «contrato» haya sido impuesto dictatorialmente, por supuesto que sin consultar a ninguna hipotética contraparte popular o laboral, y que se haya mantenido estos últimos treinta años más por la vía de amarres fácticos y bloqueos institucionales que por la deliberación democrática o la suscripción de un auténtico pacto social. Mientras tales vetos se mantengan, el empresariado podrá seguir cosechando alegremente lo sembrado en dictadura.
Siendo importante recordar el peso de estos «poderes fácticos», ello podría sin embargo inducir a relativizar las responsabilidades que en todo esto cupieron a los gobiernos concertacionistas. La constatación de imperativos internos o externos, cristalizados en torno a un nuevo orden global donde la «dictadura de los mercados» se impone ampliamente por sobre las voluntades ciudadanas, traza efectivamente un límite muy estrecho a lo que el primero de sus presidentes (Patricio Aylwin) definió célebremente como «la medida de lo posible». Nadie podría negar la realidad de dichos constreñimientos, ampliamente reseñados en los párrafos anteriores. Un nuevo golpe de Estado («retroceso autoritario») ciertamente no era una hipótesis descartable durante los primeros años postdictatoriales (¿alguna vez podrá serlo?), del mismo modo que los bloqueos derechistas o empresariales podían (y pueden) provocar serios tropiezos económicos e institucionales. Pero ni la política ni la historia clausuran nunca totalmente los espacios para la acción creativa o transformadora. En algunos casos, estos sí fueron aprovechados por los gobiernos concertacionistas. Ya se han recordado y reconocido debidamente algunas de estas instancias, tales como la promoción de una política más activa en favor del respeto a los derechos humanos (incluyendo el reconocimiento oficial de los peores crímenes de la dictadura y el otorgamiento de compensaciones monetarias y simbólicas a las víctimas), o las tentativas más o menos exitosas de avanzar en reformas institucionales o protecciones sociales (incluyendo el Programa GES en la salud o los pilares solidarios en la previsión). Sin embargo, en otros casos se optó voluntariamente por no interferir en algunos de los más profundos legados dictatoriales, o más aun, por reforzarlos y legitimarlos como norma de convivencia social. Es aquí, y más allá de si tales decisiones hayan obedecido a impotencia objetiva o encantamiento subjetivo (y hubo algo de una y de otro, según los casos), donde verdaderamente reside su responsabilidad histórica.
Entre tales «abdicaciones», más o menos voluntarias, la que primero se hizo notar, y ha tenido tal vez las más profundas consecuencias, fue la de desmovilizar a los actores sociales que en buena medida habían hecho posible el triunfo del «No» en 1988 y que se habían llevado el mayor peso, como protagonistas o como víctimas, de la resistencia a la dictadura. Temerosa de una reacción militar que pudiese desarmar la todavía frágil transición a la democracia, temerosa también de una efervescencia social que pusiese en duda su capacidad de gobernar el país sin sobresaltos, la flamante Concertación de Partidos por la Democracia optó mayormente por prescindir de esos apoyos, salvo para las coyunturas electorales. Se pensó tal vez que el solo restablecimiento de las libertades públicas, en un primer momento, y la restauración de algunas protecciones sociales, a medida que transcurría el tiempo, bastarían para satisfacer las demandas tanto tiempo contenidas y generar (como en alguna medida ocurrió) nuevas lealtades políticas hacia el futuro. El precio de dicha opción a más largo plazo, sin embargo, fue el de reforzar una tendencia hacia la despolitización de la sociedad que en rigor había sido una de las más ambiciosas apuestas de la dictadura, pero que la magnitud y la intensidad de las contradicciones que ella generó había hecho hasta entonces imposible lograr.
La «primavera» concertacionista y el simple cansancio provocado por la coyuntura dictatorial facilitaron esta deriva, que se tradujo durante esos primeros años en una suerte de amnesia colectiva que unos gobernantes obsesionados con la «reconciliación nacional» y el olvido de todos los «excesos» pasados hicieron todo lo posible por avivar. Fruto de ello fue también el muy consciente abandono de cualquier posibilidad de mantener o generar un aparato comunicacional que pudiese neutralizar ese otro gran poder fáctico que fueron (y son) los grandes consorcios mediáticos, sistemáticamente fieles al pinochetismo, o de sostener la acción social y cultural que diversas organizaciones no gubernamentales se las ingeniaron para mantener en dictadura y que podrían haber significado un cierto contrapeso al predominio de la «facticidad» en democracia. La política, concluyeron los dirigentes concertacionistas, en tácita o expresa coincidencia con los seguidores de Jaime Guzmán, era algo demasiado delicado como para dejarla a merced de las veleidades populares. La desmovilización social y la «profesionalización» (o la «clientelización») de la política fueron así las dos caras de una medalla que los conductores de la postdictadura estuvieron dispuestos a consagrar, lo que ha dejado múltiples y alarmantes consecuencias (la generalización del descrédito, los recurrentes brotes de corrupción, la sensación de impotencia frente a los grandes beneficiarios del sistema) para nuestra convivencia actual y futura.
Fue bajo este doble sello de desafección política y (aparente) conformidad social que se fue decantando lo que podríamos denominar el ethos mayoritario del Chile postdictatorial: individualista, consumista, desconfiado, hiperkinético, malhumorado y muy poco cortés. Ni la dirigencia concertacionista ni las diferentes emanaciones del pinochetismo, cada vez más entrelazadas por vínculos de interés y concordancia, vieron esta deriva con malos ojos. Para unos era una garantía de gobernabilidad y del consiguiente repliegue de los fantasmas del pasado. Para los otros emergía como prueba de aceptación, o incluso de entusiasmo, por el modelo de sociedad que tanto habían pugnado por instalar. Este clima dio origen a fenómenos políticos como el «cosismo», encarnado hacia el cambio de siglo por la Unión Demócrata Independiente y Joaquín Lavín, fundado sobre la convicción, también heredada de la dictadura, de que a las personas comunes y corrientes no les importaban las cuestiones de «alta política», sino sólo aquéllas que tenían que ver con sus intereses más cotidianos e inmediatos: el empleo, el acceso al consumo, la educación de los hijos, el hermoseamiento de los barrios.
Más duradera como expresión de este «pragmatismo» transicional fue la propagación de prácticas políticas «clientelares», en que una ciudadanía desconectada de los debates doctrinarios ofrecía sus votos, y por tanto el acceso a los cargos de poder institucional, a quien estuviese dispuesto, independiente de su color político, a retribuirlos con la mayor generosidad o al menos con la solución de sus problemas más urgentes. Como en épocas anteriores de nuestra historia, este renacimiento del «cohecho» no era tanto una manifestación de «simpleza» o «ignorancia» popular, como un síntoma de un proceso de toma de decisiones al que razonablemente se pensaba que no se podía tener acceso, ni mucho menos capacidad sustantiva de injerencia. En todo caso, infinitamente más expresivo de esta percepción fue el alejamiento cada vez más masivo de los comicios electorales, alcanzándose tras la llegada del nuevo siglo cifras de abstención francamente inéditas en nuestro país, al menos desde la democratización del sufragio hacia fines de la década de 1950. No debe olvidarse a este respecto que el retorno de Sebastián Piñera a la primera magistratura en 2018, celebrado vociferantemente como una verdadera avalancha de aprobación popular, sólo involucró a un 28% del universo electoral, quedando las cifras de abstención (un 52% del padrón) como las verdaderamente vencedoras.
Sería un error atribuir estas prácticas a una mera propagación del desánimo o de los sentimientos de impotencia. Es un hecho que los crecientes índices de prosperidad material, aunque mal distribuidos, han provocado entre nosotros una verdadera mutación cultural, lo que el ya nombrado Joaquín Lavín denominaba hacia fines de la dictadura, algo prematuramente, una «revolución silenciosa». Este «encantamiento» neoliberal, lubricado por las tarjetas de crédito y la masificación publicitaria, fue envolviendo a la ciudadanía en una dinámica de consumo y endeudamiento que se fue haciendo adictiva (el mall