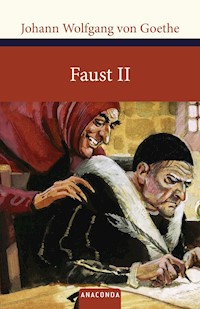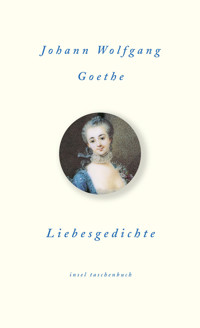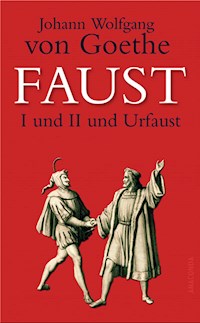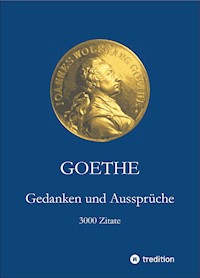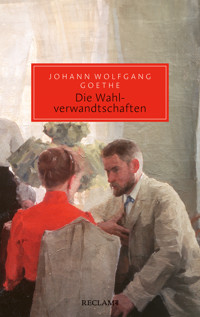Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1809, Las afinidades electivas fue gestada por J. W. Goethe (1749-1832) a lo largo de los dos años anteriores, en un periodo especialmente crítico tanto de su vida como de la historia de una Europa que, convulsionada por Napoleón, aventaba definitivamente las últimas cenizas del Siglo de las Luces y conocía los primeros descubrimientos científicos. No es de extrañar, pues, que esta novela ideada entre dos luces sea considerada una de las más sutiles y ricas en matices de las escritas por el autor de Fausto y de las Penas del joven Werther -ambas publicadas en esta colección-. En efecto, la variedad de lecturas que las múltiples facetas que el genio de Goethe supo arrancar del que es en último término el núcleo en torno al cual gravita la novela -el conflicto entre ley natural y ley moral, naturaleza y sociedad, deseo y conveniencia- y que hicieron de ella una obra polémica en su día, se han revelado a la larga como el fundamento de su perenne vigencia. Traducción de Helena Cortés
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johann Wolfgang Goethe
Las afinidades electivas
Índice
Prólogo, por Helena Cortés Gabaudan
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Segunda parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Créditos
Prólogo
Nunca se ha trazado mejor pintura del tedio amable y civilizado de los ricos terratenientes desocupados del siglo pasado como en la presente novela. Nadie mejor que Goethe ha sabido poner un trágico final lleno de verosimilitud a una grata reunión de ociosos elegantes en la que el principal pasatiempo resulta ser la jardinería y eso que hoy calificaríamos de intercambio de parejas. La serena y juiciosa Carlota, el inteligente y activo capitán, el caprichoso y diletante Eduardo y la tierna y sensible Otilia forman una pequeña sociedad inolvidable, magníficamente descrita, en la que la química de la atracción y la repulsión acabará deslizando a estos cuatro ángulos de un cuadrado sentimental por la pendiente de la muerte en medio de una naturaleza omnipresente a la que sólo inútilmente tratarán de domeñar y convertir en un jardín artificial.
Goethe elige para su novela a una clase social en vías de desaparición o al menos de profunda transformación. La nobleza rural desocupada ya no cabe en la Alemania de las guerras prusianas contra Napoleón, y menos cuando en la vecina Francia han rodado tantas cabezas aristocráticas. Sin embargo, fuera de algún pequeño conato de útil actividad, nuestros protagonistas, ignorantes o indiferentes a todo lo que ocurre en el mundo exterior, no quieren reconocer los signos de su tiempo y tratan de seguir viviendo en un paraíso artificial cuyos límites simbólicos son las verjas que rodean al inmenso parque, límites que nos hablan muy gráficamente de que la libertad de ese paraíso está condicionada. Consecuentemente, no va a ser la historia la que se encargue de venir a sacarles bruscamente de su idilio, sino justamente la naturaleza, esa misma con la que juegan como niños siguiendo una vieja moda aristocrática ya desfasada de construir bellos parques ingleses.
El tema de la naturaleza no es trivial en una obra que, obviamente, trata del conflicto entre la ley moral y la ley natural. En efecto, la gradación que nos conduce desde la naturaleza prisionera tras los cristales del invernadero de la primera página de la novela hasta la libre naturaleza exterior más allá de las verjas, pasando por el inmenso parque semiartificial del castillo que constituye el mundo cerrado y el principal pasatiempo y actividad de sus ociosos moradores, es paralela al grado de artificio y aislamiento inicial en el modo de vivir y sentir de los personajes (véase como muestra la conversación entre los esposos que ocupa los dos primeros capítulos y cuyo tono analítico y formal bien podría corresponder al de una disertación sobre un tema científico) y a un progresivo acercamiento a sus tendencias íntimas más libres y espontáneas, pero también más destructivas. Por eso, porque Goethe insiste en un buscado paralelismo entre la naturaleza exterior y la naturaleza humana, o si queremos, entre dos formas de irracionalidad, la una objetiva, la otra subjetiva, cuanto más tratan los protagonistas de la obra de reducir el selvático entorno que les rodea al estado de jardín cómodo y transitable, tanto más se van internando sus sentimientos, al principio bien ordenados, por sendas tortuosas e inextricables de las que ya no sabrán salir sin daño. La lección es patente: de nada sirve tratar de buscar seguridad y confort detrás de las verjas de un parque simétricamente ordenado, esto es, de nada sirve una juiciosa racionalidad, porque en algún lugar imprevisible nos espera la corriente de un río para arrastrarnos hasta las simas más hondas de la pasión y de la muerte. La imbricación de naturaleza y subjetividad humana es tal, en una época en que tantos pensadores han entendido la naturaleza como cara visible del espíritu, que no sabemos hasta qué punto es el alma de los cuatro amigos la que refleja inconscientemente en el mundo exterior sus miedos y afectos o por el contrario es el espíritu de la naturaleza el que influye sobre los actos de nuestros tan sensatos y juiciosos protagonistas hasta sacarlos fuera de sus goznes y doblegar su orgullosa cerviz. En cualquier caso las señales «naturales» de advertencia se suceden y es precisamente el agua el elemento que se elige como símbolo de la fuerza incontrolable del amor: desde el muchacho que cae al lago el día de los fuegos, pasando por la barca encallada que da pie al irrefrenable abrazo del capitán a Carlota, o la historia de los dos jóvenes cuya pasión estalla después de haberse arrojado a la corriente de un río, todo son anticipos de esa bella fuerza descontrolada y destructiva que desata los sentimientos soterrados y culmina con la desgraciada muerte en el lago que marca el principio del fin. Pero, ciertamente, no sólo el agua nos lanza advertencias: la mancha de tinta en la carta de los esposos invitando al capitán a su casa o la repentina muerte del viejo pastor en el momento del bautizo del niño, todo son permanentes anticipos y anuncios de un drama que nadie sabe ni puede evitar.
Cabe destacar la matemática precisión con que se ha construido el entramado de las pasiones en un juego de bien medidos paralelismos: historias previas similares (tres de ellos ya han estado casados), mismo nombre de todos los varones del relato (los tres Ottos), mismo día y misma hora para el primer abrazo de las nuevas parejas (provocado, a su vez, por el mismo revulsivo que supone la aparición en escena de la desinhibida pareja adúltera del conde y la baronesa), sorprendente y progresiva absorción de Otilia de todos los rasgos de la personalidad de su amado, al punto de repetir sus trazos de escritura, sus errores musicales, además de contemplarlo en visiones cuando se halla ausente... y un larguísimo etcétera. En este juego de sutiles sustituciones y simetrías, Goethe riza el rizo del equívoco y la maestría literaria cuando se atreve a penetrar en el lecho conyugal para describir la única relación sexual adúltera que tiene lugar en la novela y cuyo fruto denuncia misteriosamente su origen fantasmal en sus rasgos físicos.
La estructura de la obra, también minuciosamente construida, presenta dos partes claramente diferenciadas. Mientras la primera parte es luminosa, rápida, rica en acontecimientos amorosos, en la segunda las pasiones se atemperan a la vez que el ritmo se va haciendo más lento y la luz declina. Mientras en la primera parte los únicos protagonistas son prácticamente los cuatro amigos solitarios, la segunda se puebla de una gran variedad de figuras secundarias y acciones paralelas a la vez que se pasa en gran medida del jardín a las cuatro paredes de la casa. La libre naturaleza sirvió como marco abierto y vivo para la explosión incontrolada del amor; la casa sirve como ámbito cerrado y estrecho en el que se ahonda en las reflexiones y los sentimientos. Desde el punto de vista del argumento principal, la novela bien hubiera podido acabar en esa deliciosa primera parte que se mueve exclusivamente en el espacio limitado de las cuatro aristas del cuadrángulo sentimental, pero el autor retrasa buscadamente durante todavía muchas páginas el desenlace trágico de la obra mientras una vida llena de pequeños incidentes domésticos e interesantes conversaciones variopintas de agradable lectura –que avanzan al mismo ritmo lento que la gestación de Carlota– nos da tiempo para apreciar mejor a la que decididamente acabará siendo la protagonista femenina: Otilia. En este sentido está llena de interés la aparición en escena de sus dos reversos masculinos: el arquitecto y el asistente del colegio. Uno de ellos debería haber sido en buena lógica su compañero sentimental, pues, para empezar, son bastante más sensibles e interesantes que Eduardo y, por último, son mucho más afines a su edad y condición social, pero aunque lo tienen todo para gustar, no gustan, porque estamos hablando de una atracción tan irresistible como la de los cuerpos químicos, cuyas leyes resisten frente a toda lógica humana –por eso, sin proponérselo, y hasta cuando racionalmente se proponen lo contrario, los dos amantes siempre se están buscando y acaban encontrándose irremediablemente como si una fuerza invisible les atrajera y guiara sin descansar hasta unirlos– y, por otro lado, quién sabe si la capacidad de pasión y transgresión de Eduardo, su brillo, su arrogante desenvoltura aristocrática, esto es, toda la desmesura que Otilia y sus grises adoradores no tienen, es precisamente lo que constituye su mayor y más irresistible atractivo. Como elemento original de esta segunda parte, que nos permite descubrir el profundo mundo interior de Otilia, tenemos su diario, cuyos sensibles comentarios y lúcidas observaciones son muchas veces la transcripción literal de aforismos y reflexiones sueltas del propio Goethe. El hiriente contrapunto a este derroche de reflexiva sensibilidad es la figura de la insufrible aunque brillante Luciana, cuyo retrato trazado por Goethe con grandes dosis de ironía y de buen conocimiento de la sociedad elegante y del ser humano en general, es el reverso de la medalla de la callada sensibilidad de Otilia. Su comportamiento descabellado, que invade la novela durante algunas páginas a ritmo de caballo desbocado, sólo sirve para que aprendamos a amar más a la sosa, callada, tímida, poco ingeniosa, sí, pero dulce y profunda Otilia. Por otro lado, es interesante observar cómo desde el punto de vista de esa química inconsciente de las afinidades electivas en la que se basa todo el argumento, si nos atenemos a la inclinación de la juiciosa Carlota en relación con las dos muchachas, es evidente el triunfo de la hija espiritual –la ahijada– sobre la hija biológica, o si lo preferimos, el triunfo de una atracción perfectamente explicable desde un punto de vista racional, sobre la supuesta llamada de la sangre... Del mismo modo, lejos de ser polos opuestos que se atraen, las nuevas parejas pueden cruzarse tan rápida y completamente, porque en el fondo son parecidos y ellos mismos y cualquier observador externo hubiera recomendado el cambio: la juventud de Otilia se alía mejor con el carácter infantil de Eduardo y la sensatez de Carlota con la capacidad de juicio del capitán que a la inversa. Y es que la novela nos entrega por igual dosis de romanticismo incontrolado y de sensatez racional y permite ambas lecturas.
Efectivamente, en medio del drama que se adivina, verdad es que nuestros cuatro protagonistas se mantienen siempre lejos de la estupidez y del mal gusto y la vulgaridad vociferante de un adulterio y un divorcio «a la italiana» o incluso de la desmesura y grandilocuencia románticas. Carlota nunca dejará de tratar con inefable dulzura a la muchacha que le ha arrebatado el corazón de Eduardo; es más, aunque sea como último recurso, pensando en el bien general, tratará por todos los medios de facilitar su unión con ese niño grande que es su marido y a quien ella, como buena madre consentidora, no querrá negar ese último deseo que, todo hay que decirlo, por una vez presenta indudables caracteres de solidez. Por su parte, el capitán nunca aprovechará la situación creada para tratar de imponerle a Carlota un amor que sabe es compartido. Nunca veremos odio, malas palabras o reproches, ni tan siquiera por parte del impaciente Eduardo. En estas condiciones, dada la admirable capacidad de civilizada racionalidad de todos los implicados en la trama, cabría preguntarse por qué no se nos sirve un final feliz y por qué esos cuerpos (o almas) que se han sentido atraídos por la fuerza de las misteriosas leyes de la química (o del amor), no pueden refrendar su tendencia públicamente. Pero como esos lagos humillados por la mano soberbia del hombre que han sido deformados pasajeramente pero acaban recuperando sus derechos desbordando su fuerza mortal, también la disyuntiva entre amor y deber, deseo y culpa, rebasará las escasas fuerzas de la frágil Otilia, más ingenua y pura que el resto, y que culpable de haber trastocado el orden inicial civilizado y culpable de la muerte de un inocente (muerte que, por cierto, sólo ella parece lamentar, mientras Carlota se resigna estoicamente y los hombres la celebran con notable egoísmo), no será capaz de seguir viviendo fuera de su ser armónico.
Tal vez cabría preguntarse por el posible papel del cristianismo en esta obra del maduro Goethe, al que conocemos por lo general como vitalista pagano, pero que aquí podría haber insinuado de algún modo una lección de moral cristiana y hasta católica cuando observamos la actitud de virgen mártir de Otilia, que expía obstinadamente su culpa sacrificando el amor y la vida justamente cuando ya nadie le pone trabas para ser feliz, y que en la literaria apoteosis final es santificada de modo espontáneo por el pueblo, impresionado por su muerte voluntaria y por la curación milagrosa de Nanny. Otro tanto podríamos decir de la actitud de Carlota, cuando en plena crisis íntima se echa de hinojos y en ese momento clave de íntima emoción religiosa presiente por primera vez en sus entrañas el fruto de su unión matrimonial, lo que acaba por inclinar la balanza del lado de la fidelidad y la renuncia, permitiéndole recuperar para siempre su estabilidad y su armonía. Pero el cristianismo sólo es una de las muchas claves desde las que se puede leer esta novela.
Efectivamente podríamos seguir escribiendo muchas páginas comentando mil y un aspectos de la obra sin agotarla. Esto se debe sin duda alguna a su modernidad, ya que a pesar de su aparente arcaísmo debido a un lenguaje más retórico que el actual y a un mayor refinamiento y contención en las costumbres y palabras de los protagonistas, propios de la gente acomodada de su siglo, pero ya pasado de moda, todavía hoy, a principios del siglo XXI, es capaz de sugerirle muchas cosas a sus lectores, además de resultar extraordinariamente fluida y amena y mostrar un extraordinario conocimiento del alma humana. El problema que constituye el nudo de la intriga sigue siendo perfectamente posible todavía, pero lo más destacable es que el tratamiento que de él hace Goethe es plenamente actual, muy lejos de cualquier sospecha de pacatería o recurso a una moral preparada. Por eso, por encima de un argumento trivial, similar al de cualquier intriga sentimental de ayer y de hoy, las preguntas abiertas nos siguen interpelando, es más, somos más receptivos a ellas que los contemporáneos de Goethe, quienes, divididos en dos bandos, en buena parte sólo vieron en la novela el atrevimiento escandaloso del tema elegido y una supuesta aprobación de la trágica pasión romántica, cuando no una clara incitación al adulterio, mientras otros veían una muestra de rigorismo moral y una defensa férrea del matrimonio, encarnada en la renuncia ética de Otilia, en una época en que el romanticismo ha puesto en tela de juicio el valor del vínculo conyugal. Pero por encima de esta cuestión moral puntual1 se esconde un tema mucho más general y tal vez de mayor alcance. Publicada en el año 1809, esto es, en la primera década del siglo xix, en la época de los primeros descubrimientos científicos importantes en el campo de la química y la biología por los que él mismo tanto se interesó, en el momento en el que se perciben las primeras señales, tanto positivas como negativas, de ese progreso técnico en el que hoy estamos instalados, Goethe entra en preguntas que todavía siguen ocupando el quehacer de los filósofos, sociólogos y psicólogos de hoy: ¿cuál es el campo de decisión del ser humano, en qué medida elige su camino?, ¿qué rige nuestra vida, el determinismo científico, en este caso el de la química (que en la jerga romántica tendríamos que llamar destino) o la libertad? Escrita justamente entre la Fenomenología del Espíritu (1807) y el Tratado sobre la esencia de la libertad humana (1809) de sus más famosos coetáneos filósofos, Hegel y Schelling, cabe preguntarse cuál de las dos vías abiertas por estos pensadores elige Goethe, si la hegeliana, que se decanta por el poder de la razón, pero cae en el determinismo histórico y convierte al ser humano en mero instrumento de esa razón omnipotente, o la schellinguiana, que prefiere dejar un margen a la sinrazón (el mito, la religión, los sentimientos, el inconsciente, etc.) y por ende una posibilidad de libertad individual. En términos estrictamente literarios esta pregunta se traduce en la disyuntiva, que afecta de lleno al Goethe de principios de siglo, entre el clasicismo y el romanticismo, la razón o la pasión, Apolo o Dioniso. En este sentido las Afinidades abren sin duda un nuevo periodo en la vida literaria de Goethe: muertos Herder (1803) y Schiller (1805) y Wieland ya muy próximo a su final (1813), Alemania deja atrás definitivamente los últimos conatos de Ilustración y Clasicismo2 y se abre decididamente al romanticismo; el propio Goethe, ahora solo, no puede sustraerse a esa corriente y dirige sus ojos hacia el romántico círculo de Jena3. El mundo en el que nació ha desaparecido para siempre: el modo de vida aristocrática está pasado de moda, las monarquías no constitucionales han caído bajo sospecha, el mapa se ha ensanchado y Europa se reparte las colonias (Goethe conocerá el Congreso de Viena de 1815), el proletariado empieza a exigir agresivamente sus derechos (Goethe muere en 1832, pero ya se advierten señales de lo que vendrá en 1848), los inventos han cambiado la vida cotidiana, y en medio de este marasmo, impresionados y asustados por la irremediable desaparición del mundo antiguo, los escritores desconfían de la Razón y la mesura y vuelven a reivindicar el sentimiento.
En efecto, estamos en la época de los finales trágicos de la literatura amorosa. Sabemos de la muerte de ese otro amante goethiano mucho menos frívolo y diletante que Eduardo llamado Werther. Y, sin embargo, ¿por qué un Goethe que hasta ahora ha tratado siempre de apartarse de su inicial flirteo con el romanticismo de su etapa Sturm und Drang4 buscando desesperadamente la armonía y la mesura clasicista insiste otra vez en estos desenlaces trágicos y en estas pasiones irrefrenables? ¿Trata simplemente de advertirnos de lo que les sucede a los que tratan de salirse del buen orden burgués o por el contrario nos está hablando como los románticos de la ineludible fuerza del destino? Difícil es saberlo, porque bajo su apariencia de hombre civilizado, amante de hábitos pacíficos y domésticos como la recolección de plantas, la lectura o la burocracia, Goethe luchó también toda su vida contra una tendencia apasionada de su carácter que sólo consiguió reprimir en alguna medida más aparente que real. Detesta el patetismo y la morbosidad románticas, es cierto, y sus personajes están lejos del estilo alambicado y grandilocuente de parte de sus contemporáneos. Pero tampoco es un pequeño moralista burgués a lo Mittler, que sale corriendo escandalizado por la pertinaz relación adúltera del conde y la baronesa (por lo demás, una deliciosa relación otoñal mezcla de lucidez y sensibilidad que desprende en este caso todo el charme de la sociedad elegante y resulta mundanamente contemporánea). Sin duda, su parte racional le hace situarse al lado de la sensata Carlota, esa mujer admirable que se mantiene siempre tan inalterable y firme como ese péndulo que se niega a oscilar entre sus dedos mientras, muy significativamente, se dispara en manos de Otilia, esa mujer que prefiere renunciar a la pasión en aras del orden y la armonía, pero que en esa renuncia casi sublime –pues hay que tener en cuenta que en su renuncia pierde sucesivamente a su amante, a su hijo, a su ahijada querida y a su marido sin emitir una queja ni un gesto siquiera–, asume tal vez el carácter más trágico de la novela. Pero, sobre todo, le pone de parte de ese trasunto literario suyo que es el capitán: el ideal de hombre ilustrado goethiano, activo, inteligente, cultivado, lleno de las más diversas capacidades y saberes, y obsesionado por las obras públicas de interés general. En efecto, como el desmesurado Fausto, cuyas ansias románticas de más saber y más acción acaban reduciéndose a la muy realista causa humanitaria de un buen ingeniero hidráulico que muere satisfecho por haber podido ganarle algo de tierra al mar, Goethe o el capitán sólo disfrutan de veras empleando su enorme ingenio en mejoras que hubieran hecho de ellos unos excelentes alcaldes de nuestros tiempos: abrir caminos, sanear pueblos, adornar parques, construir puentes y diques, preparar equipos de salvamento, atender a la administración, etc. En esas obras útiles que pueden hacerle la vida más cómoda al ciudadano corriente encuentran su razón de ser y desgastan toda esa capacidad de apasionamiento vital que se niegan a dejar volar libre. Pero ni siquiera el juicioso capitán, modelo de hombre sereno, ordenado y trabajador, es capaz de refrenar su insensata atracción hacia la mujer de su amigo, ni siquiera él es capaz de no besar a Carlota, como tampoco fue capaz Goethe de no sentir y vivir varias veces en su vida el amor como fuerza irracional. En efecto, por mucho que nos advierta de lo destructivo que es dar rienda suelta a la pasión, por mucho que quiera castigar la desmesura de quienes se salen de una vida doméstica ordenada, él mismo se sabe capaz de transgresión y, sobre todo, sabe muy bien, ¿tal vez con cierta melancolía?, lo que de renuncia vital auténtica cuesta una forzada actitud serena. Por eso, tras la reprobación y el castigo, en esta novela, que también esconde pinceladas de biografismo, asimismo se esconden grandes dosis de simpatía y compenetración con los apasionados, y un excelente retrato de esa faceta del alma humana. El propio Eduardo no queda en el fondo tan mal parado, ya que él mismo sabe justificar su aparente superficialidad revelando dónde se halla su auténtica esencia: su vida ha sido insignificante, se ha mostrado imperfecto y diletante en todo... menos en el amor; su amor por Otilia es su obra maestra, aquella por la que asume por vez primera un compromiso vital que va mucho más allá del capricho infantil. Y al ser capaz de hacer crucial protagonista al pobre Eduardo, tan lleno de defectos y flaquezas, al abandonar hasta cierto punto su pose de dios olímpico que se halla siempre por encima de las miserias humanas, Goethe también se deja atrás buena parte de su optimismo y vitalismo pagano que no quiere saber nada de la muerte y el dolor (ni cristianos ni sentimentales) y entra imperceptiblemente en el pesimismo y la melancolía románticas. Es verdad que, con toda la intención del buen antirromántico, en esta novela nadie muere a golpe de pistola o de veneno, sino por causas fisiológicas racionalmente explicables como la anorexia y el infarto, pero es un subterfugio: todos los lectores sabemos que los amantes han dejado de vivir voluntariamente y, lo que es más, sabemos que en esa muerte por amor encuentran la única posibilidad de trascendencia de sus insípidas vidas limitadas, la única manera de demostrar que son capaces de vida, precisamente porque son capaces de muerte5.
1 No cabe duda de que en la elección del tema también influye el matrimonio contraído por Goethe con Christiane Vulpius, la compañera con la que tuvo un hijo en 1789, justo cuando empieza a trabajar en la novela, en 1806. A pesar de su fama, este matrimonio tardío con una mujer de una clase social y cultural baja le hace sentir el ostracismo de la buena sociedad de Weimar.
2 El conocido como «Clasicismo de Weimar» de Goethe y Schiller se suele fechar entre 1788 y 1805.
3 Esta etapa «romántica» se suele datar entre 1805 y 1815, tras la cual se sucede una larga etapa de «vejez», hasta su muerte en 1832, en la que vuelve a decantarse por un estilo muy personal, dedicando gran parte de su producción literaria a la ciencia, a la poesía amorosa y a la autobiografía.
4 Dicha etapa, en la que escribe entre otras obras famosas el Götz von Berlichingen y el Werther se sitúa grosso modo entre 1770 y 1775, momento en el que se instala en Weimar y se produce un nuevo cambio en su pensamiento tras conocer el rico círculo intelectual de la corte, si bien el momento cumbre del clasicismo (Hochklassik) se sitúa en los años de colaboración con Schiller después del viaje a Italia de 1786-1788 que tanto le marca.
5 Claro que si queremos rizar el rizo y dar un nuevo giro de tuerca admitiremos que en esa capacidad de mortal elección, que tan romántica nos parece, en el fondo, la subjetividad humana está afirmando una de las mayores conquistas del ser racional sobre el determinismo del animal irracional, aunque sea en negativo: la libertad de morir.
Primera parte
Capítulo 1
Eduardo, así llamaremos a un rico barón en lo mejor de la edad, Eduardo había pasado en su vivero la hora más agradable de una tarde de abril injertando en árboles jóvenes nuevos brotes recién adquiridos. Acababa de terminar su tarea. Había guardado todas las herramientas en su funda y estaba contemplando su obra con satisfacción cuando entró el jardinero, que se alegró viendo cuán aplicadamente colaboraba su señor.
–¿No has visto a mi esposa? –preguntó Eduardo, mientras se disponía a marchar.
–Allí, en las nuevas instalaciones –replicó el jardinero–. Hoy tiene que quedar acabada la cabaña de musgo que ha construido en la pared de rocas que cuelga frente al castillo. Ha quedado todo muy bonito y estoy seguro de que le gustará al señor. Desde allí se tiene una vista maravillosa: abajo el pueblo, un poco más a la derecha la iglesia, que casi deja seguir teniendo vistas por encima del pináculo de su torre, enfrente el castillo y los jardines.
–Es verdad –dijo Eduardo–, a pocos pasos de aquí pude ver trabajando a la gente.
–Luego –siguió el jardinero–, se abre el valle a la derecha y se puede ver un bonito horizonte por encima de los prados y las arboledas. La senda que sube por las rocas ha quedado preciosa. La verdad es que la señora entiende mucho de esto, da gusto trabajar a sus órdenes.
–Ve a buscarla –dijo Eduardo–, y pídele que me espere. Dile que tengo ganas de conocer su nueva creación y de disfrutar viéndola con ella.
El jardinero se alejó presuroso y Eduardo lo siguió poco después. Bajó por las terrazas, fue supervisando a su paso los invernaderos y los parterres de flores, hasta que llegó al agua, y tras cruzar una pasarela, alcanzó el lugar en donde el sendero que llevaba a las nuevas instalaciones se bifurcaba en dos. Dejó de lado el que atravesaba el cementerio de la iglesia y llevaba en línea casi recta hacia las paredes de rocas y se adentró por el que subía algo más lejos hacia la izquierda pasando a través de agradables bosquecillos; en el punto en el que ambos se encontraban se sentó durante unos instantes en un banco muy bien situado, a continuación emprendió la auténtica subida por la senda y fue dejándose conducir hasta la cabaña de musgo por un camino a veces más abrupto y otras más suave que iba avanzando a través de una larga serie de escalerillas y descansos.
Carlota recibió a su esposo en el umbral y le hizo sentarse a propósito de manera tal que pudiera ver de un solo golpe de vista a través de la puerta y la ventana los distintos paisajes que, así enmarcados, parecían cuadros. Él se alegró imaginando que la primavera pronto animaría el conjunto mucho más ricamente.
–Sólo tengo una objeción –observó–, la cabaña me parece algo pequeña.
–Pero para nosotros dos es más que suficiente –replicó Carlota.
–Y para un tercero –dijo Eduardo–, supongo que también hay sitio.
–¿Por qué no? –respondió Carlota–, y hasta para un cuarto. Para reuniones más numerosas ya buscaremos otro lugar.
–Pues ya que estamos aquí solos y no hay nada que nos moleste –dijo Eduardo–, y como además también estamos de buen humor y tranquilos, te tengo que confesar que hace ya algún tiempo que me preocupa algo que debo y deseo decirte, sin haber encontrado hasta ahora el momento adecuado para hacerlo.
–Ya te había notado yo algo –indicó Carlota.
–Y tengo que admitir –continuó Eduardo– que si no fuera porque el correo sale mañana temprano y nos tenemos que decidir hoy, tal vez hubiera callado mucho más tiempo.
–¿Pues qué ocurre? –preguntó Carlota animándole amablemente a hablar.
–Se trata de nuestro amigo, el capitán –contestó Eduardo–. Tú ya sabes la triste situación en la que se encuentra actualmente sin culpa ninguna, como le ocurre a muchos otros. Tiene que ser muy doloroso para un hombre de su talento, sus muchos conocimientos y habilidades verse apartado de toda actividad..., pero no quiero guardarme más tiempo lo que deseo para él: me gustaría que lo acogiéramos en nuestra casa durante algún tiempo.
–Eso es algo que merece ser bien meditado y que deberíamos considerar desde más de una perspectiva –replicó Carlota.
–Estoy dispuesto a exponerte mi punto de vista –contestó Eduardo–. Su última carta deja traslucir una callada expresión del más íntimo disgusto, no porque tenga alguna necesidad concreta, porque sabe contentarse con poco y yo ya le he procurado lo más necesario; tampoco es que se sienta incómodo por tener que aceptar algo mío, porque a lo largo de nuestra vida hemos contraído mutuamente tantas y tan grandes deudas que sería imposible deslindar a estas alturas cómo se encuentra el debe y el haber de cada uno: lo único que le hace sufrir es encontrarse inactivo. Su única alegría, y yo diría que hasta su pasión, es emplear a diario y en cada momento en beneficio de los demás los múltiples conocimientos que ha adquirido y en los que se ha formado. Y tener que estar ahora con los brazos cruzados o tener que seguir estudiando para adquirir nuevas habilidades porque no puede aprovechar las que ya domina por completo..., en fin, no te digo más, querida, es una situación muy penosa que le atormenta con reduplicada o triplicada intensidad en medio de su soledad.
–Yo creía –dijo Carlota– que le habían llegado ofertas de distintos lugares. Yo misma escribí en ese sentido a algunos amigos y amigas muy diligentes y, hasta donde sé, el intento no quedó sin efecto.
–Es verdad –replicó Eduardo–, pero es que incluso tales ocasiones, esas variadas ofertas, le causan nuevo dolor, le procuran nueva intranquilidad. Ninguna de ellas está a su altura. No podría actuar libremente; tendría que sacrificarse él mismo y además sacrificar su tiempo, sus ideas y su modo de ser, y eso le resulta imposible. Cuanto más pienso en todo esto, tanto más siento y tanto más grande es mi deseo de verlo aquí en nuestra casa.
–Me parece muy hermoso y conmovedor –dijo Carlota– que te tomes el problema de tu amigo con tanto interés; pero permíteme que te ruegue que repares también en tu conveniencia y en la nuestra.
–Ya lo he hecho –repuso Eduardo–. Lo único que nos puede reportar su proximidad es beneficio y agrado. Del gasto no quiero hablar, porque en cualquier caso, si se muda a nuestra casa, va a ser bien pequeño para mí, sobre todo teniendo en cuenta que su presencia no nos causará la menor incomodidad. Puede acomodarse en el ala derecha del castillo, y el resto ya se verá. ¡Qué favor tan grande le haríamos y qué agradable nos resultaría disfrutar de su trato, además de otras muchas ventajas! Hace mucho tiempo que me habría gustado disponer del plano de la propiedad y sus tierras; él se encargará de hacerlo y dirigirlo. Tú tienes la intención de administrar personalmente las tierras en cuanto expire el plazo de los actuales arrendatarios, pero una empresa de ese tipo es difícil y preocupante. ¡Con cuántos conocimientos sobre esas cuestiones nos podría orientar! Buena cuenta me doy de la falta que me haría un hombre de ese tipo. Es verdad que los campesinos saben lo que es necesario, pero sus informes son confusos y poco honrados. Los que han estudiado en la ciudad y en las academias se muestran más claros y ordenados, pero carecen del conocimiento directo e inmediato del asunto. De mi amigo puedo esperar los dos extremos.Y además se me ocurren otras muchas cosas que me complace imaginar y que también tienen que ver contigo y de las que me prometo muchos beneficios. Y, ahora, dicho esto, quiero agradecerte que me hayas escuchado con tanta amabilidad, y te pido que hables también con toda libertad y sin rodeos y me digas todo lo que tengas que decir; yo no te interrumpiré.
–Muy bien –dijo Carlota–, entonces empezaré haciendo una observación de tipo general. Los hombres piensan más en lo singular y en el momento presente y tienen razón, porque ellos tienen la misión de ser emprendedores y actuar; sin embargo, las mujeres se fijan más en las cosas que anudan el entramado de la vida, y con la misma razón, puesto que su destino y el destino de sus familias está estrechamente ligado a ese entramado y es precisamente a ellas a quienes se les exige que conserven ese vínculo. Así que, si te parece bien, vamos a echar una mirada a nuestra vida presente y pasada y verás cómo no te quedará más remedio que confesarme que la invitación al capitán no se ajusta del todo a nuestros propósitos, a nuestros planes y a nuestras intenciones.
»¡Me gusta tanto recordar los primeros tiempos de nuestra relación! Cuando todavía éramos unos jovencitos ya nos queríamos de todo corazón; nos separaron; a ti te alejaron de mí porque tu padre, que nunca saciaba sus ansias de riqueza, te unió a una mujer rica bastante mayor; a mí me alejaron de ti, porque al no tener ninguna perspectiva clara de futuro, me obligaron a casarme con un hombre de buena posición y que ciertamente era muy respetable, pero al que no amaba. Más tarde volvimos a ser libres. Tú antes que yo, porque tu viejecita se murió dejándote en posesión de una gran fortuna; yo, más adelante, justo en el momento en que tú regresaste de tus viajes. Así fue como volvimos a encontrarnos. Nos deleitaba el recuerdo del pasado, amábamos ese recuerdo y podíamos vivir juntos sin ningún tipo de impedimento, pero tú me presionaste para que nos casáramos; yo tardé algún tiempo en acceder porque estimaba que, siendo aproximadamente de la misma edad, por ser mujer yo había envejecido más que tú que eres hombre. Pero finalmente no quise negarte lo que parecía que constituía tu única dicha. Querías descansar a mi lado de todas las inquietudes que habías tenido que experimentar en la corte, en el ejército y en tus viajes, querías reflexionar y disfrutar de la vida, pero a solas conmigo. Metí a mi única hija en un pensionado en el que, ciertamente, se educa mucho mejor y de modo más completo de lo que habría podido hacerlo de haberse quedado en el campo; pero no la mandé sólo a ella, sino también a Otilia, mi querida sobrina, que quizás hubiera estado mucho mejor aprendiendo a gobernar la casa bajo mi dirección. Todo eso se hizo con tu aprobación y con el único propósito de que pudiéramos vivir por fin para nosotros mismos, de que finalmente pudiéramos disfrutar sin que nadie nos perturbara de esa dicha tan ardientemente deseada y que tanto habíamos tardado en alcanzar. Así fue como empezó nuestra vida en el campo. Yo me hice cargo de la casa, tú del exterior y de todo el conjunto. He tomado todas las disposiciones necesarias a fin de poder salir siempre al encuentro de tus deseos y vivir sólo para ti; deja que por lo menos ensayemos durante algún tiempo a ver hasta qué punto podemos bastarnos de esta manera el uno al otro.
–Puesto que, según tú dices, vuestro elemento consiste en vincular todas las cosas –replicó Eduardo–, lo mejor sería no escucharos sin interrumpir ni decidirse a daros la razón; y, sin embargo, no dudo que debes tener razón hasta el día de hoy. La manera en que hemos dispuesto nuestro modo de vivir era buena y conveniente, pero ¿es que eso significa que no vamos a seguir edificando sobre lo ya construido, que no vamos a permitir que nazca nada nuevo de lo que ya hemos realizado hasta ahora? ¿Acaso lo que yo he hecho en el jardín y tú en el parque sólo va a servir para los ermitaños?
–¡Muy bien! –dijo Carlota–, ¡está muy bien! Pero por lo menos no metamos aquí ningún elemento extraño, ningún estorbo. Piensa que todos los planes que hemos concebido, incluso en lo tocante al entretenimiento y la diversión, estaban pensados para nosotros dos solos. Primero querías darme a conocer los diarios de tu viaje en el orden correcto aprovechando para ordenar todos los papeles que tienen que ver con eso; querías que yo participara en esa tarea para ver si con mi ayuda conseguíamos reunir en un conjunto armonioso y agradable para nosotros y para los demás todo ese batiburrillo de cuadernos y hojas sueltas de valor inestimable. Prometí que te ayudaría a copiarlos y nos imaginábamos que resultaría muy confortable y grato recorrer de esta manera tan cómoda e íntima un mundo que no íbamos a ver juntos sino en el recuerdo. Y, en efecto, ya hemos empezado a hacerlo. Además, por las noches has vuelto a coger la flauta, acompañándome al piano. Y tampoco nos faltan las visitas de los vecinos o a los vecinos. Con todas estas cosas yo, por lo menos, me he construido la imagen del primer verano verdaderamente dichoso que he pensado disfrutar en toda mi vida.
–Te daría la razón –replicó Eduardo, frotándose la frente– si no fuera porque cuanto más escucho todo lo que repites de modo tan amable y razonable tanto más me persigue el pensamiento de que la presencia del capitán no sólo no estropearía nada, sino que aceleraría muchas cosas y nos daría nueva vida. Él también ha compartido algunas de mis expediciones y también ha anotado muchas cosas desde una perspectiva distinta: podríamos aprovechar esos materiales todos juntos y de ese modo lograríamos componer una bonita narración de conjunto.
–Pues entonces permíteme que te diga –repuso Carlota dando muestras de cierta impaciencia– que tu propósito se opone a lo que yo siento, que tengo un presentimiento que no me augura nada bueno.
–Por este sistema vosotras las mujeres seríais siempre insuperables –contestó Eduardo–; en primer lugar razonables, para que no se os pueda contradecir, después tiernas y cariñosas para que nos entreguemos de buen grado, también sensibles, de modo que nos repugne haceros daño, y finalmente intuitivas y llenas de presentimientos de modo que nos asustemos.
–No soy supersticiosa –replicó Carlota–, y no le concedería ninguna importancia a esos oscuros impulsos si no pasaran de ser eso; pero, por lo general, suelen ser recuerdos inconscientes de ciertas consecuencias dichosas o desafortunadas que ya hemos vivido en carne propia o ajena. No hay nada que tenga mayor peso en cualquier circunstancia que la llegada de una tercera persona interpuesta. He visto amigos, hermanos, amantes y esposos cuya vida cambió radicalmente por culpa de la intromisión casual o voluntaria de otra persona.
–No niego que eso puede ocurrir –dijo Eduardo– cuando hablamos de personas que van andando a ciegas por la vida, pero no ocurre cuando se trata de personas formadas por la experiencia y que tienen conciencia de sí mismas.
–La conciencia, querido mío –replicó Carlota–, no es un arma suficiente y hasta puede volverse contra el que la empuña; y pienso que lo que se deduce de todo esto es que no debemos precipitarnos. Concédeme al menos unos cuantos días, ¡no te decidas aún!
–Tal como están las cosas –repuso Eduardo–, también nos precipitaríamos dentro de unos días. Ya hemos expuesto todas las razones en pro y en contra, lo único que falta es tomar una decisión y por lo que veo lo mejor sería que lo echáramos a suertes.
–Ya sé –dijo Carlota– que en los casos de duda te gusta apostar o echar los dados, pero tratándose de un asunto tan serio me parecería un sacrilegio.
–¿Pero entonces qué le voy a escribir al capitán? –exclamó Eduardo–, porque tengo que responderle enseguida.
–Escríbele una carta tranquila, razonable y consoladora –dijo Carlota.
–Para eso, más vale no escribir nada –repuso Eduardo.
–Y sin embargo –respondió Carlota–, te aseguro que en muchos casos es necesario y más propio de un amigo y desde luego mucho mejor escribir no diciendo nada que no escribir.
Capítulo 2
Eduardo se hallaba de nuevo solo en su habitación y la verdad es que se encontraba en un estado de ánimo de agradable excitación después de haber escuchado de labios de Carlota la repetición de los azares de su vida y la vívida representación de su mutua situación y proyectos. Se había sentido tan dichoso a su lado, con su compañía, que trataba ahora de meditar una carta para el capitán que sin dejar de ser amistosa y compasiva, fuera tranquila y nada comprometida. Pero en el momento en que se dirigió hacia el escritorio y tomó en sus manos la carta del amigo para leerla de nuevo, le volvió a asaltar la imagen de la triste situación en que se hallaba aquel hombre extraordinario y todas las emociones que le habían estado atormentando los últimos días volvieron a despertar con tal intensidad que le pareció imposible abandonar a su amigo en esa situación tan angustiosa.
Eduardo no estaba acostumbrado a renunciar a nada. Hijo único y consentido de unos padres ricos que habían sabido convencerle para embarcarse en un matrimonio extraño pero muy ventajoso con una mujer mayor; mimado también por ella de todas las maneras posibles para tratar de compensarle con su esplendidez por su buen comportamiento; una vez dueño de sí mismo, tras su temprano fallecimiento, acostumbrado a no depender de nadie en los viajes, a disponer libremente de cualquier cambio y variación, sin caer nunca en pretensiones exageradas, pero deseando siempre muchas cosas y de muy diversos tipos, generoso, intrépido y hasta valiente llegado el caso, ¿quién o qué cosa en el mundo podía oponerse a sus deseos?
Hasta aquel momento todo había salido a su gusto. Incluso había logrado poseer a Carlota, a la que había conquistado gracias a una fidelidad terca y casi de novela; y, de pronto, veía cómo le contradecían por vez primera, cómo le ponían trabas justo cuando quería traer a su lado a su amigo de juventud, esto es, cuando por así decir quería poner el broche de oro de su existencia. Se sentía malhumorado, impaciente, tomaba varias veces la pluma y la volvía a soltar, porque no era capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo sobre lo que debía escribir. No quería ir contra los deseos de su mujer, pero tampoco era capaz de acatar lo que le había pedido; en su estado de inquietud tenía que escribir una carta tranquila, y eso le resultaba imposible. Lo más natural en ese caso era tratar de ganar tiempo. En pocas palabras pidió disculpas a su amigo por no haberle escrito antes y no poder escribirle todavía con detalle y le prometió que a no tardar mucho le enviaría una misiva mucho más significativa y tranquilizadora.
Al día siguiente Carlota aprovechó la ocasión de un paseo al mismo lugar para volver a reanudar la conversación, tal vez con la convicción de que la mejor manera de ahogar un proyecto es volviendo a hablar de él muchas veces.
Eduardo también estaba deseando reanudar la charla. Tal como acostumbraba, supo expresarse de manera afectuosa y agradable, porque aunque su sensibilidad le hacía acalorarse fácilmente, aunque la vehemencia de sus deseos era en exceso impetuosa y su terquedad podía provocar la impaciencia, también es verdad que sabía suavizar tanto sus palabras tratando siempre de no herir a los demás, que no quedaba más remedio que seguir considerándolo amable incluso cuando más inoportuno y fastidioso se mostraba.
De este modo, aunque aquella mañana empezó por poner a Carlota del mejor humor, luego sus giros en la conversación la sacaron tan completamente fuera de sus casillas que acabó por exclamar:
–Lo que tú quieres es que le conceda al amante lo que le he negado al marido.
»Por lo menos, querido –continuó–, quiero que sepas que tus deseos y la afectuosa vivacidad con que los expresas no me han dejado impasible, no me han dejado de conmover. Incluso me obligan a hacerte una confesión. Yo también te he estado ocultando algo. Me encuentro en una situación muy parecida a la tuya y ya he tenido que ejercer sobre mí misma la violencia que ahora estimo que deberías ejercer sobre ti.
–Me agrada escuchar eso –dijo Eduardo–, y veo que en el matrimonio es necesario reñir de cuando en cuando para descubrir algunas cosas del otro.
–Pues entonces debes saber –dijo Carlota– que a mí me pasa con Otilia lo mismo que a ti con el capitán. Me desagrada mucho pensar que esa niña querida está en un pensionado en el que se siente presionada y oprimida. Mientras Luciana, mi hija, que ha nacido para estar en el mundo, se instruye allí para el mundo, mientras ella aprende al vuelo idiomas, historia y otro montón de cosas, con la misma facilidad con la que lee las notas y variaciones musicales, mientras con su natural viveza y su feliz memoria, por decirlo de algún modo, olvida todo tan pronto como lo vuelve a recordar; mientras que su comportamiento natural, su gracia en el baile, su conversación fácil y fluida la hacen destacar entre todas y su instintiva dote de mando la convierten en la reina de su pequeño círculo; mientras que la directora de la institución la adora como a una pequeña diosa que gracias a sus cuidados ha empezado a florecer y por lo mismo considera un honor tenerla allí, ya que inspira confianza en las demás y puede ejercer influencia sobre otras jovencitas; mientras que sus cartas e informes mensuales no son más que cantos de alabanza sobre las extraordinarias capacidades de la niña, que yo sé traducir muy bien a mi prosa, mientras ocurre todo esto con Luciana, lo que se me cuenta de Otilia es siempre, por el contrario, una disculpa tras otra que tratan de justificar que una muchacha que por lo demás crece bien y es hermosa no muestre ni capacidad ni disposición alguna. Lo poco que ella añade tampoco es ningún misterio para mí, porque reconozco en esa niña querida todo el carácter de su madre, mi amiga más querida que creció a mi lado y cuya hija yo seguramente habría sabido convertir en una preciosa criatura si hubiera podido ser su educadora o cuidadora.
»Pero como eso no entraba en nuestros planes y como no conviene forzar tanto las cosas de la vida ni tratar de buscar siempre la novedad, prefiero resignarme y superar la desagradable sensación que me invade cuando mi hija, que sabe muy bien que la pobre Otilia depende de nosotros, se aprovecha de su ventaja mostrándose orgullosa con ella, con lo que prácticamente arruina nuestra buena acción.
»Sin embargo, ¿acaso hay alguien tan bien formado que no se aproveche a veces con crueldad de su superioridad respecto a los otros? ¿Y quién está tan arriba que no haya tenido que sufrir a veces una opresión semejante? El mérito de Otilia se acrecienta en esas pruebas; pero desde que me he dado cuenta de hasta qué punto es penosa su situación, me he tomado el trabajo de buscar otro sitio para ella. Espero una respuesta de un momento a otro y cuando llegue no dudaré. Ésta es mi situación, querido mío. Como ves, a ambos nos aflige el mismo género de preocupación en nuestros corazones leales y generosos. Deja que llevemos la carga entre los dos, puesto que no podemos deshacernos de ella.
–Somos criaturas sorprendentes –dijo Eduardo sonriendo– cuando podemos desterrar lejos de nuestra presencia lo que nos preocupa, ya nos creemos que está todo arreglado. Somos capaces de sacrificar muchas cosas en un plano general, pero entregarnos en una situación concreta y particular es una exigencia a cuya altura raras veces estamos. Así era mi madre. Mientras viví con ella, de niño o cuando jovencito, nunca pudo deshacerse de las preocupaciones del momento. Si me retrasaba cuando salía a pasear a caballo, ya me tenía que haber ocurrido alguna desgracia; si me sorprendía un chaparrón, seguro que me entraba la fiebre. Me marché de viaje, me alejé de ella, y desde entonces ya ni siquiera parecía que yo le perteneciera.
»Si miramos las cosas de más cerca –continuó–, pienso que los dos estamos actuando de un modo absurdo e irresponsable, abandonando en medio del infortunio y la pena a dos personas de naturaleza tan noble y a las que tanto queremos sólo porque no deseamos exponernos a ningún peligro. ¡Si esto no se llama egoísmo dime qué nombre podemos darle! ¡Toma a Otilia, déjame al capitán y, en nombre de Dios, hagamos la prueba!
–Podríamos arriesgarnos –replicó Carlota pensativa–, si el peligro sólo fuera para nosotros. Pero ¿tú crees que es aconsejable que compartan el mismo techo el capitán y Otilia, es decir, un hombre aproximadamente de tu edad, esa edad, digo estas cosas elogiosas aquí entre nosotros, en la que el hombre empieza a ser digno de amor y capaz de amor, y una muchacha con las excelentes cualidades de Otilia?
–Lo que no sé –repuso Eduardo– es cómo puedes ensalzar tanto a Otilia. Sólo me lo puedo explicar porque ha heredado el mismo afecto que tú sentías por su madre. Es guapa, eso es verdad, y recuerdo que el capitán me llamó la atención sobre ella cuando regresamos hace un año y la encontramos contigo en casa de tu tía. Es guapa, sobre todo tiene ojos bonitos; pero no podría decirte si me causó aunque sólo fuera una pizca de impresión.
–Eso te honra y es digno de elogio –dijo Carlota–, puesto que yo también estaba allí y a pesar de que ella es mucho más joven que yo, la presencia de tu vieja amiga tuvo tanto encanto para ti que tus ojos no se fijaron en esa prometedora belleza a punto de florecer. Por cierto, que es algo muy propio de tu modo de ser y por eso me gusta tanto compartir la vida contigo.
Pero a pesar de la aparente honestidad de sus palabras Carlota ocultaba algo. En efecto, cuando Eduardo regresó de sus viajes, ella se lo había presentado a Otilia con toda la intención a fin de orientar tan buen partido en dirección a su querida hija adoptiva, porque ella ya no pensaba en Eduardo para sí misma. El capitán también estaba encargado de llamar la atención de Eduardo, pero éste, que seguía conservando obstinadamente en su interior su antiguo amor por Carlota, no vio ni a derecha ni a izquierda y sólo era dichoso pensando que por fin iba a poder conseguir ese bien tan vivamente deseado y que una cadena de acontecimientos parecía haberle negado para siempre.
La pareja estaba a punto de bajar por las nuevas instalaciones en dirección al castillo cuando vieron a un criado que subía corriendo hacia ellos y les gritaba desde abajo con cara risueña:
–¡Bajen rápidamente señores! El señor Mittler ha entrado como una tromba en el patio del castillo y nos ha gritado a todos que fuéramos inmediatamente a buscarles y les preguntáramos si es necesario que se quede. «Si es necesario» –nos siguió gritando–, ¿habeis oído?, pero deprisa, deprisa.
–¡Qué hombre tan gracioso! –exclamó Eduardo–; ¿no crees que llega justo a tiempo, Carlota? ¡Regresa en seguida –ordenó al criado–; dile que es necesario, muy necesario! Que se baje del caballo. Ocúpate del animal. A él llevadlo a la sala y servidle la comida. En seguida llegamos.
»¡Tomemos el camino más corto! –le dijo a su mujer y se adentró por el sendero que atravesaba el cementerio de la iglesia y que normalmente solía evitar. Pero se llevó una buena sorpresa, porque también allí se había encargado Carlota de velar por los sentimientos. Tratando de preservar al máximo los viejos monumentos, había sabido ordenar e igualar todo de tal manera que ahora se había convertido en un lugar hermoso en el que la vista y la imaginación gustaban de demorarse.
Había sabido honrar hasta a las piedras más antiguas. Siguiendo el orden cronológico de sus fechas, las piedras habían sido dispuestas contra el muro o bien incrustadas o superpuestas de algún modo; hasta el alto zócalo de la iglesia había sido adornado con ellas ganando en prestancia y variedad. Eduardo se sintió extrañamente conmovido cuando entró por la puertecita: apretó la mano de Carlota y una lágrima brilló en sus ojos.
Pero su estrafalario huésped no les dejó mucho tiempo en paz. En lugar de quedarse tranquilamente en el castillo había salido a buscarles atravesando el pueblo al galope tendido y picando espuela hasta llegar a la puerta del cementerio, en donde por fin se detuvo y gritó a sus amigos:
–¿No me estarán tomando el pelo? Si de verdad es algo urgente, me quedaré aquí a comer. Pero no me retengan.Tengo todavía muchísimo que hacer.
–Puesto que se ha molestado usted en venir desde tan lejos –le contestó Eduardo gritando–, entre hasta aquí con su caballo. Nos encontramos en un lugar grave y solemne, y mire usted ¡cómo ha sabido adornar Carlota todo este duelo!
–Ahí dentro –exclamó el jinete–, yo no entro ni a caballo, ni en coche, ni a pie. Esos que están ahí reposan en paz, yo no quiero tener nada que ver con ellos. Al fin y al cabo no me quedará más remedio que entrar ahí algún día cuando me metan con los pies por delante. Bueno, ¿es algo serio?
–Sí –replicó Carlota–, muy serio. Es la primera vez desde que estamos casados que nos encontramos en un apuro y una confusión de los que no sabemos cómo salir.
–No tienen ustedes aspecto de tal cosa –repuso él–, pero les creeré. Si se burlan de mí, la próxima vez les dejaré en la estacada. ¡Síganme deprisa! A mi caballo le vendrá bien este pequeño descanso.
Muy pronto volvieron a encontrarse los tres juntos en la sala. La mesa estaba servida y Mittler les contó las cosas que había hecho y los proyectos del día. Aquel hombre extraño había sido clérigo anteriormente y, en medio de su infatigable actividad, se había distinguido en su cargo por haber sabido aplacar todas las riñas, tanto las domésticas como las vecinales, al principio de individuos singulares, luego de comunidades enteras y numerosos propietarios. Mientras ejerció su ministerio no se divorció ninguna pareja y los tribunales regionales no habían sabido de ningún litigio o proceso que proviniera de allí. Pronto se dio cuenta de lo necesario que le era saber derecho. Se lanzó de lleno al estudio y enseguida se sintió a la altura del más hábil de los abogados. Su círculo de influencia se extendió de modo admirable y estaban a punto de llamarlo para un puesto en la residencia, con el fin de que pudiera terminar desde arriba lo que había empezado desde abajo, cuando obtuvo una considerable ganancia en la lotería, se compró una propiedad de tamaño moderado, la puso en arriendo y la convirtió en el punto central de su actividad, animado del firme propósito, o tal vez limitándose a seguir su antigua costumbre y su tendencia más propia, de no demorarse nunca en una casa en la que no hubiera ningún litigio que resolver o alguna disputa en la que terciar. Los que creían en la superstición del significado de los nombres pretendían que su apellido Mittler6 le había obligado a seguir su raro destino.
Ya habían servido los postres, cuando el huésped conminó seriamente a sus anfitriones a que no le ocultasen más tiempo sus descubrimientos, porque tenía que marcharse inmediatamente después del café. Ambos esposos hicieron sus confesiones con todo detalle, pero apenas comprendió de qué se trataba, se levantó malhumorado de la mesa, corrió hacia la ventana y ordenó que ensillaran su caballo.
–O ustedes no me conocen –gritó–, o no me entienden, o son ustedes muy malintencionados. ¿Es que hay aquí alguna pelea? ¿Acaso se necesita mi ayuda? ¿Se creen ustedes que estoy en el mundo para dar consejos? Es el oficio más necio que se puede llevar a cabo. Que cada uno se dé consejo a sí mismo y haga lo que no puede dejar de hacer. Si le sale bien, que se alegre de su sagacidad y su suerte. Si le sale mal, entonces estoy a su servicio. El que quiere librarse de algún mal, sabe siempre lo que quiere. El que quiere algo mejor de lo que tiene, está completamente ciego. ¡Sí, sí, ríanse!, juega a la gallina ciega y a lo mejor hasta atrapa algo, pero ¿y qué? Hagan ustedes lo que quieran: da lo mismo. Inviten a su casa a sus amigos o déjenles fuera: da exactamente igual. He visto cómo las cosas más razonables fracasaban y las más descabelladas tenían éxito. No se rompan ustedes la cabeza y si es que sale mal lo uno o lo otro, tampoco se la rompan. En ese caso mándenme a buscar y les ayudaré. Hasta entonces, soy su servidor.
Y diciendo esto, saltó sobre su caballo sin esperar el café.
–Ya ves –dijo Carlota– de qué poco vale un tercero cuando dos personas muy unidas no están del todo de acuerdo. Si cabe, ahora aún estamos más confusos y sentimos más incertidumbre que antes.
Seguramente ambos esposos habrían seguido vacilando durante algún tiempo si no hubiera llegado una carta del capitán en respuesta a la última de Eduardo. Por fin se había decidido a aceptar un puesto que le habían ofrecido, a pesar de que no era nada adecuado para él. Se trataba de compartir el aburrimiento con gente rica y de buena posición que confiaba en que él conseguiría disipar su tedio.
Eduardo se hizo perfectamente cargo del asunto y supo pintarlo de forma muy precisa.
–¿Vamos a dejar a sabiendas a nuestro amigo en semejante situación? –exclamó–. ¡Tú no puedes ser tan cruel, Carlota!
–Al final, ese hombre tan extraño, nuestro Mittler –replicó Carlota–, tiene razón. Todas estas empresas están en manos del azar. Nadie puede predecir lo que saldrá de ellas. La nueva situación puede ser rica en fortuna o en adversidad sin que nosotros tengamos en ello gran parte de mérito ni de culpa. No me siento con fuerzas para seguir resistiendo contra tus deseos. ¡Hagamos el intento! Lo único que te pido es que sea de breve duración. Permíteme que me ocupe del capitán con más ahínco que hasta ahora y trate de emplear el mayor celo en mover mis influencias y mis relaciones para conseguirle un puesto que le pueda procurar contento de algún modo.
Eduardo le dio a su esposa las muestras más amables de su vivo agradecimiento. Con ánimo liberado y alegre se apresuró a transmitirle a su amigo sus propuestas por escrito. Le pidió a Carlota que añadiera con su propia mano una postdata expresando su aprobación y sumando sus amistosos ruegos a los de su esposo. Lo hizo con pluma ágil y de modo cortés y gentil, pero con una especie de premura que no era habitual en ella.Y, cosa que nunca le solía ocurrir, ensució el papel con una mancha de tinta que la puso de mal humor y que, además, no hizo sino agrandarse cuando intentó borrarla.