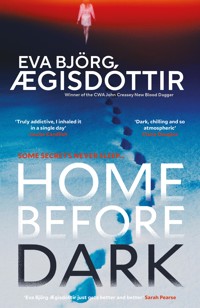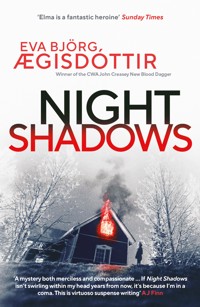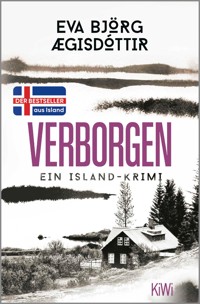7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Islandia prohibida
- Sprache: Spanisch
Vuelve la gran revelación del escandinoir Cuando Maríanna, madre soltera, desaparece sin dejar más que una nota de despedida, todo el mundo asume que se ha quitado la vida… Siete meses después, su cuerpo aparece en el área volcánica de Grábrók, y queda claro que ha sido asesinada. Maríanna nunca tuvo una buena relación con su hija Hekla, de quince años. ¿Tuvo Hekla algo que ver con la muerte de Maríanna? La agente de policía Elma se hace cargo del caso, pero este asesinato en los gélidos parajes de Islandia demostrará ser mucho más complejo de lo que pensaba. Autora ganadora de los premios CWA New Blood Dagger Storytel a la mejor novela negra Blackbird a la mejor novela negra islandesa
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Las chicas mentirosas
Eva Björg Ægisdóttir
Serie Islandia prohibida 2
Traducción de Cherehisa Viera para Principal Noir
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Epílogo I
Epílogo II
Sobre la autora
Página de créditos
Las chicas mentirosas
V.1: mayo de 2024
Título original: Stelpur sem ljúga
© Eva Björg Ægisdóttir, 2019
© de la traducción, Cherehisa Viera, 2024
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024
Todos los derechos reservados.
Diseño de cubierta: Kid-Ethic Design Studio
Imagen de cubierta: Dan.nikonov | Shutterstock
Corrección: Fernando Ballesteros, Sara Barquinero
Publicado por Principal de los Libros
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-18216-84-8
THEMA: FFP
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Las chicas mentirosas
Vuelve la gran revelación del escandinoir
Cuando Maríanna, madre soltera, desaparece sin dejar más que una nota de despedida, todo el mundo asume que se ha quitado la vida… Siete meses después, su cuerpo aparece en el área volcánica de Grábrók, y queda claro que ha sido asesinada. Maríanna nunca tuvo una buena relación con su hija Hekla, de quince años. ¿Tuvo Hekla algo que ver con la muerte de Maríanna?
La agente de policía Elma se hace cargo del caso, pero este asesinato en los gélidos parajes de Islandia demostrará ser mucho más complejo de lo que pensaba.
«Escalofriante, perturbadora e inolvidable.»
The Times Magazine
«Una novela emocionante y sobrecogedora.»
Ragnar Jónasson
Autora ganadora de los premios
CWA New Blood Dagger
Storytel a la mejor novela negra
Blackbird a la mejor novela negra islandesa
Para Gunni
El nacimiento
Las sábanas blancas me recuerdan al papel. Crujen cada vez que me muevo y hacen que me pique todo el cuerpo. No me gustan las sábanas blancas y no me gusta el papel. Algo en la textura, en la manera en la que el rígido material se pega a mi delicada piel, me hace estremecer. Por eso apenas he dormido desde que estoy aquí.
Mi piel tiene casi el mismo color que las sábanas y también, de forma irónica, que el papel. Es fina y blanca y se estira de una manera extraña cuando me muevo. Siento como si fuera a desgarrarse en cualquier momento. Las venas azuladas son claramente visibles. Sigo rascándome, aunque sé que no debería. Mis uñas dejan rastros rojos y tengo que obligarme a parar antes de que empiecen a sangrar. Si lo hicieran, solo atraería más miradas de soslayo de los doctores y las comadronas, y ya recibo bastantes.
Es evidente que piensan que me ocurre algo malo.
Me pregunto si entran sin avisar cuando visitan a las otras mujeres de mi ala. Lo dudo. Parece que estuvieran esperando a que hiciera algo mal. Me hacen preguntas indiscretas y examinan mi cuerpo, inspeccionan las cicatrices de mis muñecas e intercambian miradas serias. Critican mi peso y estoy demasiado cansada para explicarles que siempre he sido así. No me estoy matando de hambre; siempre he sido delgada y he tenido poco apetito. Puedo olvidarme de comer durante días y no me doy cuenta hasta que mi cuerpo tiembla de hambre. No lo hago de forma deliberada. Si existiera una pastilla que contuviera la dosis diaria recomendada de nutrientes y calorías, me la tomaría de un trago.
Pero no digo nada e intento ignorar la mirada penetrante del doctor y sus fosas nasales dilatadas mientras me observa. No creo que le caiga muy bien. No después de que me pillaran fumando en la habitación. Todos se comportaron como si le hubiera prendido fuego al maldito hospital, cuando lo único que había hecho era abrir la ventana y soplar el humo hacia la noche. No esperaba que alguien se diese cuenta, pero tres o cuatro de ellos se amontonaron y me gritaron que apagase el cigarrillo. A diferencia de mí, no podían verle el lado divertido. Ni siquiera sonrieron cuando tiré el cigarrillo por la ventana y levanté las manos como si me apuntaran con un arma. No pude evitar reírme.
Desde entonces no me han dejado a solas con el bebé. Me siento aliviada, la verdad, porque yo tampoco confiaría en mí. La traen y la ponen en mi pecho, y cuando se engancha a mi pezón y succiona, siento como si me apuñalaran con mil agujas. No veo nada de mí en la criatura que yace sobre mi pecho. Su nariz es demasiado grande para su cara y todavía tiene grumos de sangre seca en los mechones oscuros de su cabello. No es agradable de ver. Me estremezco cuando, sin previo aviso, deja de chupar y mira hacia arriba, directamente a mis ojos, como si me inspeccionara. «Así que esta es mi madre», imagino que piensa.
Nos miramos la una a la otra. Bajo sus pestañas oscuras, sus ojos son grises como la piedra. Las comadronas dicen que el color cambiará con el tiempo, pero espero que no sea así. El gris siempre me ha parecido precioso. Mis lágrimas amenazan con derramarse y giro la cara. Cuando vuelvo a bajar la mirada, el bebé sigue observándome.
—Lo siento —susurro—. Siento que te haya tocado como madre.
Domingo
—No tan rápido. —Elma aceleró el paso, pero Alexander ignoró a su tía y siguió corriendo. Su cabello rubio y un poco largo brillaba con el sol de diciembre.
—Intenta atraparme, Elma. —Se giró y la miró con ojos brillantes, solo para tropezar y caerse de cara.
—¡Alexander! —Elma corrió hasta él y vio que no se había hecho daño, salvo por unos arañazos en las palmas de las manos—. No pasa nada, estás bien. No te has hecho daño. Bueno, no mucho. —Lo alzó en brazos, le quitó la grava de las manos y le secó la lágrima que le rodaba por la mejilla enrojecida—. ¿Vamos a la playa a buscar conchas interesantes?
Alexander se sorbió la nariz y asintió.
—Y cangrejos.
—Sí, quizá también encontremos cangrejos.
Alexander se olvidó enseguida del accidente. Se negó a sujetar la mano de Elma y siguió avanzando.
—Ten cuidado —gritó tras él.
Cuando llegó a la arena negra, Elma vio que se detenía y se agachaba. Algo había llamado su atención.
Lo siguió sin prisa mientras respiraba el fuerte olor a sal de la costa. El sol brillaba intensamente a pesar del frío, y la fina capa de nieve que lo cubría todo cuando se despertó esa mañana había desaparecido. Las olas se balanceaban con suavidad bajo la brisa. La escena era tranquila. Elma se aflojó la bufanda y se acuclilló junto a Alexander.
—¿Puedo ver qué tienes ahí?
—La pata de un cangrejo. —Levantó una extremidad articulada, pequeña y roja.
—Guau —dijo Elma—. ¿Y si la metemos en la caja?
Alexander asintió y la dejó con cuidado en el recipiente que Elma le tendía, luego volvió a salir corriendo en busca de más tesoros.
Alexander acababa de celebrar su sexto cumpleaños y el mundo le parecía lleno de atractivos. Los viajes a la playa de Elínarhöfði eran importantes para él, puesto que había muchas cosas interesantes que encontrar ahí. A Elma también le gustaba ir a la playa cuando era niña. Solía llevarse una caja para las conchas y se quedaba completamente absorta mientras examinaba lo que la playa le ofrecía. Había algo muy relajante en los sonidos y olores de la costa, como si todos los problemas del mundo pasaran a un segundo plano.
Recordaba vagamente haber oído la leyenda de cómo Elínarhöfði había obtenido su nombre. Algo sobre Elín, cuyo hermano era el sacerdote y hechicero medieval Sæmundur el Sabio. También tenía una hermana, llamada Halla, que vivía al otro lado del fiordo. Cuando Elín quería hablar con Halla, se dirigía al cabo y agitaba un pañuelo para que lo viera su hermana, que se sentaba en Höllubjarg, o ‘roca de Halla’, al otro lado. Elma estaba pensando en compartir la historia con Alexander, pero en cuanto lo alcanzó, le sonó el móvil en el bolsillo.
—Elma… —Era Aðalheiður, a quien parecía faltarle el aliento.
—¿Va todo bien, mamá? —Elma subió a una gran roca al lado de su sobrino.
—Sí. —Se oía un rumor y una respiración agitada—. Sí, estoy sacando las guirnaldas. Por fin voy a ponerlas. No sé por qué no me puse con ello antes.
Sus padres siempre colocaban demasiada decoración navideña, normalmente en noviembre. O, más bien, su madre lo hacía. No era que su padre no quisiera ayudarla, pero Aðalheiður nunca le daba ocasión de hacerlo. Solía aprovechar la oportunidad mientras él estaba en el trabajo, lo que le daba carta blanca para decorar cada rincón de la casa.
—¿Quieres que te ayude?
—Oh, no, puedo arreglármelas. Estaba pensando que… tu padre cumple setenta en dos semanas. ¿Podrías ir con tu hermana a Reikiavik a comprarle un regalo? Sé que le gustarían unos nuevos vadeadores de pesca.
—¿Solo nosotras dos? —Elma hizo una mueca. Nunca había tenido una relación estrecha con su hermana, a pesar de que solo se llevaban tres años—. No sé, mamá…
—Dagný esperaba que pudierais ir las dos.
—¿Por qué no vienes tú también?
—Tengo mucho que hacer —dijo Aðalheiður—. He pensado que podríais ir el fin de semana que viene y pasar el día juntas. Tengo un cupón de regalo para el spa que tu padre y yo no utilizaremos, pero vosotras podríais ir mientras estáis en la ciudad.
—¿El cupón que te regalé por Navidad? —Elma no se molestó en ocultar su indignación.
—Sí, oh… ¿Me lo diste tú? Bueno, me gustaría mucho que lo usarais vosotras. Pasad un día de hermanas.
—Pero compré el cupón para ti y papá. Os vendría bien que os mimaran un poco. Nunca vais a ninguna parte.
—Qué tontería. Vamos a Praga en primavera. Tenéis que ir…
—En otras palabras, ¿ya está decidido?
—No seas así, Elma…
—Estoy bromeando. Claro que iré. No hay problema —la interrumpió Elma.
Se guardó el teléfono en el bolsillo y se fue tras Alexander, que estaba en la orilla del mar. Hacía mucho que las hermanas no pasaban tiempo juntas. Elma a veces cuidaba de su sobrino, sobre todo porque él solía llamarla para que fuera a buscarlo. Aparte de eso, ella y Dagný se comunicaban principalmente a través de sus padres. Elma a veces se preguntaba si tendrían algún tipo de relación si no estuvieran ahí.
—Elma, mira cuántas tengo. —Alexander le enseñó un puñado de piedrecitas multicolores. Cada año se parecía más a su padre, Viðar. Los mismos rasgos delicados y ojos azules; el mismo carácter amable y buen corazón.
—Son preciosas —dijo—. Seguro que son piedras de los deseos.
—¿Tú crees?
—Lo sé.
Alexander guardó las piedras en la caja que le tendía Elma.
—Yo también lo creo —respondió, y sonrió mostrando el hueco del primer diente que se le había caído. Después extendió la mano y apartó un mechón de pelo de la cara de Elma.
Elma se rio.
—Oh, gracias, Alexander. ¿Tengo el pelo hecho un desastre?
Alexander asintió.
—La verdad es que sí.
—¿Qué es lo que vas a pedir? —Se puso de pie y se sacudió la arena de los pantalones.
—Te las voy a regalar. Para que puedas pedir un deseo.
—¿Estás seguro? —Elma tomó su mano y regresaron al coche—. Podrías pedir lo que quisieras. Una nave espacial, un submarino, un Lego…
—Oh, lo conseguiré igualmente. Se lo pediré a Papá Noel. Necesitas las piedras mucho más que yo porque Papá Noel solo escucha a los niños, no a los adultos.
—¿Sabes qué? Tienes razón. —Abrió el coche y Alexander subió a la parte trasera.
—Sé lo que vas a pedir. —Miró a Elma con seriedad mientras lo ayudaba a abrocharse el cinturón.
—¿Lo sabes? ¿Puedes leer la mente?
—Sí. Bueno, no. Pero aun así lo sé —dijo Alexander—. Quieres un niño como yo. Mami dice que por eso estás triste a veces. Porque no has tenido un niño.
—Pero te tengo a ti, ¿no? —dijo Elma dándole un beso en la cabeza—. ¿Por qué iba a querer a alguien más?
El teléfono le vibró en el bolsillo antes de que Alexander pudiera responder.
—¿Estás ocupada?
Era Sævar. Al oír lo afónico que estaba, Elma se alegró de no haber aceptado su invitación para ir a bailar la noche anterior. La vida nocturna de Akranes no es que fuera muy animada últimamente, la mayoría de la gente prefería salir de fiesta por Reikiavik. Aun así, el pueblo celebraba algún evento social de vez en cuando, como el de la noche anterior. Elma todavía no había tenido tiempo de ir. Imaginaba que implicaría encontrarse con mucha gente con la que llevaba años sin hablar y eludir preguntas que no tenía ganas de responder.
—Me desperté temprano y he salido de paseo con mi sobrino —respondió—. ¿Cómo estás? ¿Te divertiste anoche?
Sævar contestó con un gruñido y Elma se rio. A pesar de su corpulencia, Sævar tenía poca tolerancia a la bebida. Por lo general, le llevaba varios días recuperarse de una resaca.
—No te llamo por eso, aunque ya te contaré más tarde —Se aclaró la garganta y añadió en un tono más serio—: Ha aparecido un cuerpo.
Elma miró a Alexander, que estaba sentado en el coche, examinando sus piedrecitas.
—¿Qué? ¿Dónde?
—¿Dónde estás? —quiso saber Sævar, ignorando su pregunta. Se oían interferencias en el teléfono.
—En Elínarhöfði.
—¿Puedes venir a recogerme? No creo que esté en condiciones de conducir…
—Ahí estaré.
Elma se guardó el teléfono en el bolsillo del abrigo, se sentó en el asiento del conductor y le sonrió a Alexander por el espejo. Le sonrió al niño que quería darle sus piedras de los deseos para que no volviera a estar triste.
Después de dejar a Alexander en casa, Elma condujo hasta el bloque azul de apartamentos donde vivía Sævar. Solo había tres detectives trabajando en la rama occidental de la División de Investigación Criminal, cuya sede estaba en Akranes, y Elma se consideraba muy afortunada por tener un compañero como él. Habían conectado desde el primer día, y aunque los casos a los que tenían que hacer frente a veces podían ser sórdidos, con él nunca faltaban las risas. Hörður, el jefe de la DIC, era más serio, pero Elma no tenía quejas al respecto. Como jefe era escrupuloso y justo, y Elma era feliz en su trabajo.
Hacía más de un año que había vuelto de Reikiavik y las reducidas dimensiones de su pueblo natal ya no le afectaban. Se había acostumbrado a lo cerca que estaba todo, lo que significaba que podía ir caminando o en bici a cualquier sitio que quisiera. Incluso había empezado a disfrutar de que cada día la saludaran las mismas caras en la tienda o en la piscina. A lo único a lo que no se había acostumbrado era a ir de paseo por los alrededores llanos del pueblo, donde sentía que todas las miradas estaban puestas en ella. En su lugar, prefería dirigirse a la plantación forestal o a la playa de Langisandur. Se sentía menos expuesta. Incluso se había sorprendido a sí misma deteniéndose para admirar la vista del pueblo, la montaña de Akrafjall, la playa o la extensión azul de la bahía de Faxaflói, como si ningún lugar en el mundo pudiera equiparárseles en belleza. Santo Dios, se estaba convirtiendo en su madre.
Sævar se encontraba delante de su edificio con las manos en los bolsillos y los hombros levantados hasta las orejas por el frío. Lo único que llevaba eran unos pantalones de chándal gris claro y una fina chaqueta negra. Tenía el cabello despeinado y pegado a la nuca, y entrecerraba los ojos como si la luz del día le resultara excesiva.
—Qué veraniego —comentó Elma cuando entró en el coche.
—Nunca tengo frío. —Puso las manos heladas sobre Elma.
—¡Ay, Sævar! —Elma retiró el brazo y le dirigió una mirada asesina. Encendió la calefacción mientras negaba con la cabeza.
—Gracias —dijo Sævar—. No parecía que hiciera tanto frío cuando miré por la ventana. Solo vi al sol brillando y el cielo azul.
—Típico «pronóstico de ventana» —repuso Elma—. Creía que ya nadie cometía ese error en Islandia. Sabes perfectamente que el tiempo cambia cada quince minutos. —Salió del aparcamiento y añadió—: ¿A dónde vamos?
—Fuera del pueblo, al norte.
—¿Sabemos de quién se trata?
—Todavía no, pero no hay muchos candidatos, ¿no?
—¿Qué significa eso?
—¿Te acuerdas de la mujer que desapareció en primavera?
—Sí, claro. Maríanna. ¿Crees que se trata de ella?
Sævar se encogió de hombros.
—Vivía en Borgarnes, y el agente que llegó primero a la escena estaba seguro de que era una mujer. Parece ser que todavía conserva bastante cabello.
Elma no podía imaginarse el estado en el que se hallaría el cuerpo si era Maríanna. Habían pasado más de siete meses desde su desaparición el viernes 4 de mayo. Había dejado una nota en la que le suplicaba a su hija adolescente que la perdonara. Maríanna tenía una cita, así que su hija no esperaba que regresara esa noche. No había nada raro, la chica era lo bastante mayor para dormir sola en casa. Pero como Maríanna todavía no había vuelto a casa el sábado por la tarde ni contestaba al teléfono, la chica contactó con su familia de apoyo, una pareja que cuidaba de ella cada dos fines de semana. Llamaron a emergencias. Descubrieron que Maríanna no había acudido a su cita. Después de varios días de búsqueda, encontraron su coche frente al hotel de Bifröst, aproximadamente a una hora de Akranes, pero no había rastro de Maríanna. Su nota les hizo pensar que podía haberse suicidado, pero, como no se encontró el cuerpo, el caso siguió abierto. Hasta el momento no había ninguna pista nueva.
—¿Quién encontró el cuerpo? —preguntó Elma.
—Unas personas que se hospedan en una casa de verano cercana.
—¿Dónde estaba exactamente?
—En una cueva en los campos de lava de Grábrók.
—¿Grábrók? —repitió Elma.
—Sí, el cráter volcánico. Cerca de Bifröst.
—Sé lo que es Grábrók. —Elma apartó la mirada de la carretera para ponerle los ojos en blanco—. Pero ¿no se suponía que era un suicidio? Esa era nuestra hipótesis, ¿verdad?
—Sigue siendo posible. No he oído que haya otra versión, aunque es probable que necesitemos que el médico forense averigüe qué sucedió. El cuerpo debe de encontrarse en muy mal estado después de todo este tiempo. No está muy lejos del lugar en el que apareció su coche, así que tal vez se metió en la cueva con la esperanza de que nadie la encontrara.
—Es una forma extraña de…
—… ¿suicidarse? —terminó Sævar por ella.
—Exacto. —Elma aceleró y fingió que no se daba cuenta de la manera en la que Sævar la miraba. No era que el tema fuese demasiado delicado para ella. En absoluto. Sin embargo, no podía evitar que sus pensamientos se dirigiesen a Davíð cada vez que se mencionaba un suicidio.
Elma estaba en segundo año de Psicología en la Universidad de Islandia cuando lo conoció, y ya había decidido que la carrera no era para ella. Él estudiaba Empresariales y estaba lleno de grandes sueños y estupendas ideas que iba a poner en marcha. Nueve años después ninguno de esos sueños se había cumplido, pero aun así Elma asumía que las cosas iban bien. Ambos tenían buenos trabajos, un piso, un coche y todo lo que necesitaban. Davíð parecía un poco decaído a veces, pero no le daba mucha importancia. Había dado por hecho que las noches las pasaba durmiendo, como ella, y que lo encontraría, como de costumbre, al regresar a casa ese día de septiembre. Se equivocaba.
—Puede que no sea ella —dijo Elma, y empujó con fuerza esos pensamientos hasta el fondo de su mente.
—No, tal vez no —coincidió Sævar.
Tomaron el desvío hacia el norte, en dirección a Borgarnes. Akrafjall, la característica montaña en forma de plato que era el símbolo principal de Akranes, adquirió una forma completamente distinta de cerca. El coche frente a ellos aminoró la velocidad y se desvió por un camino de tierra que llevaba a la montaña. Seguramente sería alguien que pretendía aprovechar el sol y el cielo despejado para subir hasta la cima, en Háahnjúkur. Elma le echó una mirada furtiva a Sævar. Tenía los ojos rojos y, cuando se subió al coche, ni siquiera el olor a loción de afeitado y pasta de dientes pudieron enmascarar el tufo a alcohol.
—Cualquiera diría que aún te dura la borrachera de anoche —dijo Elma—. O que te has caído en una bañera llena de landi. —Landi era el nombre que los islandeses daban a las bebidas destiladas de manera ilegal—. Te divertiste anoche, ¿eh?
Sævar se metió un chicle en la boca.
—¿Mejor? —preguntó, y exhaló en dirección a Elma.
—¿En serio quieres que te responda?
Estaba decidida a restregarle que se había pasado. Él siempre lo hacía cada vez que era ella la que había tenido una noche dura. La última vez fue en verano, cuando Begga, una de las agentes uniformadas, invitó a sus compañeros a una fiesta. Elma no solía beber mucho, pero esa noche algo había salido mal y había acabado con la cabeza en el inodoro como una adolescente borracha. Le echó la culpa al whisky que alguien había traído. En aquel momento le había parecido muy buena idea probarlo. Puede que la botella de vino tinto también tuviera parte de culpa. Recordaba vagamente haberse hecho cargo de la música y que sus habilidades de DJ no habían sido recibidas con entusiasmo por sus compañeros; bueno, salvo por Begga, que había berreado alegremente a coro con los Backstreet Boys.
Sævar bajó un poco la ventanilla con una mirada de disculpa a Elma.
—Estoy un poco mareado. Solo necesito una buena ráfaga de aire fresco.
—¿Quieres que pare?
—No, no. Estaré bien. —Volvió a subir la ventanilla—. Elma, la próxima vez que se me ocurra salir a bailar, ¿me harás el favor de detenerme?
—Lo intentaré, pero no prometo nada.
—Ya no tengo edad para esto.
—Eso es verdad.
Sævar frunció el ceño.
—Se supone que tienes que decir: «Venga ya, Sævar. Sigues siendo joven».
Elma sonrió.
—Treinta y cinco no es mala edad. Te queda mucho tiempo.
—Treinta y seis —gruñó Sævar—. A partir de ahora todo va cuesta abajo.
Elma se rio.
—Tonterías. Si vas a empezar a sentir lástima por ti mismo cada vez que salgas, haré todo lo que pueda para intentar disuadirte la próxima vez. O al menos para mantenerme lejos de ti al día siguiente.
La única respuesta de Sævar fue otro gruñido.
Grábrók quedaba a una hora en coche de Akranes por la costa oeste. Sævar se quedó dormido en el camino. Su cabeza se balanceo de un lado a otro y se sacudió adelante y atrás antes de volver a caer sobre el reposacabezas. Elma bajó la música y encendió la calefacción porque todavía sentía frío de su paseo por la playa. No podía dejar de sonreír al pensar en Alexander y en lo dulce que había sido. Ojalá pudiera detener el tiempo para poder disfrutar un poco más de su inocencia y honestidad. Los años pasaban demasiado deprisa. Parecía que era ayer cuando lo sostuvo en brazos por primera vez en la sala de maternidad, todo arrugado y rojo, con ese cabello blanco en su cabecita. Desde su regreso a Akranes un año atrás, había podido pasar mucho más tiempo con él y su hermano pequeño Jökull, que había cumplido dos años en septiembre. Como resultado, no parecían estar creciendo tan aterradoramente rápido.
Condujo por la circunvalación, con el mar al oeste y las montañas al este, y pasó cerca de las laderas marrones y pedregosas del monte Hafnarfjall, un tramo peligroso por el viento que a menudo estaba cerrado al tráfico. Más adelante, el paisaje se convertía en una llanura cubierta de hierba que rodeaba el fiordo de Borgarfjörður, con sus grandes cielos abiertos y las peculiares granjas blancas, que se reflejaban en las aguas del fiordo. A medio camino, la carretera se desvió al norte por un puente que los llevó a Borgarnes, un pueblecito de edificios pequeños y blancos que se acomodaban al paisaje, posados en los bajos acantilados sobre el mar. Como la circunvalación atravesaba el pueblo, las tiendas y cafeterías de las gasolineras estaban llenas de turistas tanto en invierno como en verano, lo que le daba un ambiente muy distinto al de Akranes, que estaba en el extremo de la península, un poco alejado de las rutas habituales.
Tras dejar Borgarnes, la carretera los llevó junto a granjas de techos rojos y algunos rodales de árboles, seguidos de interminables campos de césped marchito. Justo delante, una protuberancia en el horizonte marcaba la forma piramidal del monte Baula, que se alzaba en el paisaje al norte de su destino y crecía a medida que se acercaban. Veinte minutos después, las tierras de pasto dieron lugar primero a un campo más rocoso revestido con plantaciones de pinos y marañas de abedules autóctonos, y luego a campos de lava con montones de piedras musgosas conforme se aproximaban a Grábrók. Un conjunto de bloques blancos y negros muy modernos y geométricos y unos edificios residenciales ligeramente más viejos de tejados rojos señalaban la presencia del campus universitario que habían construido ahí, en Bifröst, cuya población se llenaba de estudiantes en los meses de invierno. También era una zona popular para residencias de verano, y Elma pudo ver coches aparcados frente a la mayoría de ellas, lo que sugería que la gente estaba aprovechando el buen tiempo antes de que llegara el invierno.
Justo detrás de los edificios universitarios se elevaba la distintiva silueta marrón del Grábrók, un pequeño volcán que había entrado en erupción por última vez hacía mil años. No era lo bastante alto para ser llamado una montaña, pero tenía una agradable forma cónica y un gran cráter en el centro. De hecho, había tres cráteres, pero los que se encontraban a ambos lados del principal eran más pequeños y menos notorios. El cráter tenía flancos lisos de cenizas grises y rojizas, y la hierba pálida se extendía por las laderas más bajas, lo que contrastaba con el amasijo circundante de piedras musgosas que formaban el campo de lava. Elma vio un vehículo policial aparcado al pie del cráter y se desvió antes de llegar al aparcamiento, que normalmente estaba lleno de turistas y autobuses. Subieron por el estrecho camino de gravilla y se detuvieron junto al otro coche de policía.
Le dio un empujoncito a Sævar, que parpadeó varias veces y bostezó.
—¿Te sientes mejor? —preguntó Elma mientras abría la puerta.
Sævar contestó con una inclinación de cabeza, pero su apariencia indicaba lo contrario. En todo caso, parecía incluso más cansado y demacrado que antes.
Un agente uniformado del cuerpo de policía de Borgarnes estaba de pie junto al coche, un hombre de mediana edad al que Elma no recordaba haber visto antes. Había llegado a la escena antes que ellos y hablado con las personas que encontraron el cuerpo. Fueron dos niños que se alojaban en una casa de verano cercana. Estaban jugando al escondite en el campo de lava cuando encontraron los restos. El policía se protegía los ojos del sol. Aunque no había casi viento, el frío era lo bastante intenso como para que Elma se echara a temblar. Se ajustó la bufanda con fuerza alrededor del cuello y reparó con el rabillo del ojo en que Sævar estrechaba su fina chaqueta contra su cuerpo.
—No es una visión agradable —dijo el policía—. Pero supongo que estáis acostumbrados a todo en el DIC.
Elma sonrió. La mayoría de los casos que acababan en su escritorio eran infracciones de tráfico o allanamientos. Podía contar con los dedos de una mano las veces que había visto un cadáver. Cuando dejó Reikiavik para unirse a la DIC occidental, se había preparado para una vida tranquila a pesar del tamaño de la región, pero no pasó más de una semana antes de que apareciera un cuerpo en el viejo faro de Akranes. Toda la nación estuvo pendiente del caso.
—El terreno es irregular —continuó el agente—. La cueva es bastante profunda y estrecha. Hay que agacharse para entrar. Los chicos quedaron muy impactados, creyeron que habían visto un elfo negro, un duende o algo así.
—¿Un elfo negro? —Elma alzó las cejas, sorprendida.
—Lo entenderás cuando lo veas.
Gatear sobre la lava áspera resultó ser más difícil de lo que parecía. Elma tuvo que concentrarse para no tropezar con las piedras irregulares. Mantuvo la mirada clavada en el suelo frente a ella, en busca de puntos de apoyo seguros, pero estuvo a punto de perder el equilibrio dos veces porque el musgo bajo sus pies cedió. Hizo una pausa para recuperar el aliento y observar el magnífico paisaje. Estaban al sur del cráter, en un terreno elevado que los ocultaba de la circunvalación y del público que usaba el aparcamiento.
El agente de Borgarnes había señalado el lugar en el que habían encontrado el cuerpo con un chaleco amarillo reflectante, lo cual les venía bien, puesto que habría sido imposible localizarlo de otra manera, cada roca parecía igual a la de al lado. Incluso cuando se detuvieron, Elma no pudo identificar dónde se encontraba el cuerpo. Solo cuando el agente la señaló con el dedo pudo ver la estrecha entrada, oculta entre el musgo. De hecho, no sabía si llamarla cueva o fisura. La abertura estaba en pendiente y no parecía especialmente grande, pero cuando se agachó vio que el espacio era mucho más profundo y amplio de lo que había pensado en un principio. Una vez atravesada la entrada, había sitio para que un hombre adulto se pusiese de pie, si agachaba la cabeza.
Sævar tomó prestada la linterna del agente y la dirigió hacia la penumbra. La luz iluminó las paredes y el techo de roca oscura mientras Elma atravesaba la abertura y avanzaba con cuidado por el suelo irregular. En cuanto estuvo dentro, todos los sonidos se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo. Quizá solo era el sonido de su respiración, que hacía eco en las paredes rocosas. Miró a Sævar y sintió un poco de miedo en el estrecho espacio. Luego se armó de valor y dirigió la mirada a la parte trasera de la cueva. Cuando la linterna iluminó el lugar, se quedó sin aliento.
No le extrañaba que los chicos creyeran haber visto un elfo negro. El cuerpo estaba vestido con ropa oscura y tenía la cabeza un poco más elevada que el torso. El cráneo no era negro, sino gris pálido y marrón, con algunos mechones de cabello. No quedaba nada del rostro; no tenía piel, solo unas grandes cuencas oculares y una dentadura que parecía sonreír.
Sævar recorrió el cuerpo con la linterna para revelar un abrigo negro, una camiseta azul y unos tejanos raídos que la humedad había oscurecido tras tanto tiempo en la cueva. Sin previo aviso, el rayo de luz se desvaneció. Elma giró la cabeza y vio durante un segundo la cara de Sævar volverse blanca como la tiza antes de que todo se pusiera oscuro y él diera unos pasos a un lado y se doblara hacia adelante. Lo siguiente que oyó fueron sus arcadas, seguidas del sonido de su vómito sobre la lava.
Dos meses
Dijeron que era normal; que ese sentimiento desaparecería con el tiempo. «Es la depresión posparto», dijo la comadrona de pelo rizado, mientras yo yacía en la cama de aquel hospital, justo después del nacimiento. «A la mayoría de las mujeres les pasa», añadió con una mirada comprensiva a través de sus horribles gafas cromadas. Sentí la necesidad de arrancárselas de la cara, tirarlas al suelo y pisotearlas. Pero no lo hice. Me limitaba a secarme las lágrimas y sonreír cada vez que entraban las comadronas. Fingía que todo iba bien y que estaba loca de contenta por la hija que nunca había querido tener.
Todas se lo creyeron. Acariciaron las mejillas regordetas de mi hija y se despidieron de mí con un abrazo. No vieron cómo la sonrisa desapareció de mis labios en cuando me di la vuelta. Cómo las lágrimas rodaron descontroladamente por mis mejillas cuando entré en el taxi.
Desde que dejé el hospital y volví a casa, la oscuridad en mi cabeza se ha vuelto cada vez más negra, hasta el punto en que temo que pueda tragarme. No hay nada de la alegría o la satisfacción prometidas, solo vacío. Duermo y me despierto. Los días pasan monótonos mientras ella descansa, esa pequeña niña de cabello oscuro que apareció después de tantas horas de dolor. Incluso su llanto se ha convertido en un zumbido distante que apenas percibo.
Por primera vez en semanas, luché contra el deseo de zarandearla cuando se puso a llorar. Solo quería que parara para poder escuchar mis pensamientos. Cuando sus gritos se volvieron ensordecedores tuve que abandonar la habitación porque era probable que si me quedaba lo hiciera. La habría zarandeado como a una muñeca de trapo.
Suena terrible, pero así es como me sentía. Estaba furiosa. Sobre todo con ella por exigirme tanto, pero también con el mundo porque no le importaba. Me imaginé dejándola caer al suelo por accidente o poniendo una almohada sobre su cara, y cómo así acabaría todo. Le habría hecho un favor. El mundo es un lugar horrible, lleno de gente odiosa. Esos pensamientos y visiones acudían a mí de noche, cuando llevaba días sin dormir y no me sentía ni viva ni muerta, solo existiendo en un limbo intermedio. Como si fuera una persona distinta. Como si no quedara nada de mí.
Y para ser totalmente sincera, si es que es posible, no me parecía bonita. No lo era. Su rostro no era el de un bebé. Sus rasgos eran demasiado fuertes, su nariz demasiado grande y sus ojos tan atentos que estaba segura de que desde dentro del bebé acechaba una adulta, alguien que me observaba todo el tiempo y esperaba que cometiera cualquier error. Esa no podía ser mi hija, la niña que había llevado nueve meses. Durante el embarazo me había dicho a mí misma que todo merecería la pena cuando llegara, pero no me parece así. Para nada.
Por eso evitaba su mirada. Enseguida dejé de darle el pecho y en su lugar comencé a darle el biberón. No me gustaba sentir que obtenía su alimento de mi cuerpo. Me resultaba incómodo tenerla tan cerca, ver esos ojitos grises abrirse y observarme mientras bebía. Cuando lloraba, la dejaba en el cochecito y la balanceaba hasta que paraba. A veces tardaba minutos; otras, horas. Pero al final siempre se callaba.
Luego me iba a la cama y lloraba hasta quedarme dormida.
Cuando el equipo forense llegó a la escena, Sævar se había recuperado un poco y estaba sentado en el coche de policía. Al cabo de unos minutos el interior empezó a oler como una discoteca a las cinco de la mañana, así que Elma tuvo que salir. Se recostó contra la puerta y observó a los técnicos trabajando en el campo de lava. El día se había vuelto oscuro de repente. El cielo, que hasta hacía poco había sido azul, ahora era gris y estaba nublado. Un gran banco de nubes ocultó el sol y una fría ráfaga de viento se extendió por el paisaje.
Elma enterró la nariz en la bufanda e intentó no pensar en el frío que tenía. Finalmente, vio que el todoterreno de Hörður se acercaba a Grábrók por el camino de gravilla. Se encontraba con su familia en su casa de verano junto al lago en Skorradalshreppur, a unos cuarenta y cinco minutos en coche, cuando recibió la llamada sobre el cuerpo. La saludó brevemente, se puso su gorro ruso de piel y fue a reunirse con el equipo forense. Para sorpresa de Elma, Hörður se internó en el campo de lava con la rapidez y seguridad de un senderista experimentado. Cuando regresó, abrió el maletero de su todoterreno.
—Gígja insistió en que os trajera esto —dijo, y sacó un termo y dos vasos de papel.
—Bendita seas, Gígja. Dale las gracias de mi parte —dijo Elma, y aceptó con gratitud el vaso. La esposa de Hörður era lo contrario a él, que tendía a ser rígido y formal, mientras que ella era despreocupada y simpática. Desde el primer momento trató a Elma como si la conociera de toda la vida.
Hörður vertió café en el vaso que sujetaba, luego señaló al coche con la cabeza.
—¿Qué le pasa?
—Está un poco indispuesto.
—¿Indispuesto?
—Sí… —Elma sonrió con remordimiento—. Al parecer se divirtió anoche.
Hörður negó con la cabeza.
—¿No es un poco mayor para esa clase de tonterías?
—Eso le dije yo. —Elma tomó un cauteloso sorbo de café. Seguía ardiendo.
—No pinta bien —dijo Hörður después de un breve silencio. Volvió a mirar hacia el campo de lava, donde los técnicos se movían con sus trajes azules. Aunque aún era de día, habían colocado lámparas para iluminar el interior de la cueva.
—No, el cuerpo parece… bueno, que lleva meses ahí.
—¿Pudo haberse caído?
—No, no lo creo —respondió Elma—. No si tenemos en cuenta el ángulo de la cueva. No sería una caída lo bastante grande, ¿verdad? Es como si se hubiera arrastrado hasta ahí porque no quisiera ser encontrada. Y tal vez nunca lo habrían hecho si los chicos no hubieran pensado que la cueva era un buen sitio para esconderse.
—¿Así que pudo haberse metido allí a morir?
—Exacto. Quizá no quería que nadie se topara con su cuerpo.
—¿Estamos seguros de que es una mujer?
—Sí, bastante seguros —contestó Elma. Los mechones de cabello que se conservaban en el cráneo eran largos y el abrigo parecía de mujer. Las zapatillas también eran pequeñas, probablemente una talla 36. Elma no habría podido ponérselas—. Pero no sé si se trata de Maríanna. Parece probable. Es decir, no han desaparecido muchas mujeres en los últimos meses o años.
—No, Maríanna es la única que no hemos encontrado. —Hörður tiró su vaso en una papelera que habían instalado junto a un banco. Se ajustó el gorro y se frotó las manos.
Pareció que había pasado una eternidad cuando oyeron un grito distante y alzaron la vista. Un miembro del equipo forense los estaba llamando. Hörður fue hacia él a toda prisa y Elma golpeó la ventanilla del copiloto. Casi hizo una mueca cuando vio el terrible aspecto de Sævar. Su cara, que se había puesto blanca como la de un cadáver, ahora se veía decididamente gris. Tenía los ojos rojos e hinchados, y temblaba. Aun así, salió e hizo un esfuerzo patético por sonreír.
—¿Quieres mi bufanda? —le ofreció, a pesar de estar congelándose.
—No, estoy…
—Claro que sí. —Se la quitó y la envolvió alrededor del cuello de Sævar, intentando ocultar el escalofrío que la asaltó cuando el viento se aferró a su cuello desnudo con sus dedos helados—. Te queda bien.
—Gracias. —Una vez más, intentó sonreír y fracasó.
—Vamos. No queda mucho para que puedas volver a arrastrarte hasta la cama —dijo, y le dio un empujoncito cuando emprendieron la marcha.
—¿Eso crees?
—La verdad es que no. —Elma se rio—. Es probable que tengamos que ir a la comisaría después. Pero pararé en una gasolinera de camino a casa para que puedas comprarte algo frito.
—Oh, Dios. Ni lo menciones.
—¿Tan mal está la cosa?
Por lo general, Sævar nunca rechazaba una propuesta de comida basura. Elma lo había visto dar cuenta de dos perritos calientes con queso y patatas fritas, seguidos de patatas de bolsa de postre, y aun así no se había llenado.
—No volveré a beber jamás —anunció Sævar con un gemido.
—Han encontrado una identificación —les explicó Hörður cuando llegaron a la cueva. El hombre del equipo forense le entregó una bolsa de plástico transparente que contenía una tarjeta de identificación con evidentes señales dejadas por la humedad de la cueva. Aunque la tinta del grabado se había desvanecido, el nombre todavía era visible: Maríanna Þórsdóttir.
—¿Cuánto tiempo ha pasado desde que desapareció? —preguntó el técnico.
—Fue a principios de mayo —respondió Hörður—. Así que hace más de siete meses.
—Bueno, a mí me parece que el cuerpo está muy bien conservado, dadas las circunstancias —dijo el hombre—. Sobre todo, las partes protegidas por la ropa. Todo salvo la cabeza y las manos. Aunque todavía tiene algunas zonas de tejido blanco en el cráneo, en la parte de atrás de la cabeza y en el cuello, por ejemplo. Hemos echado un vistazo y estamos bastante seguros de que hay una fractura en el cráneo, así que lo mejor será llamar al médico forense. Imagino que se le hará una autopsia.
—Sí, por supuesto —afirmó Hörður—. ¿La fractura del cráneo la pudo causar una caída?
El hombre hizo una leve mueca.
—No es probable. Ya has visto el ángulo de la cueva. Tienes que arrastrarte para llegar hasta donde está el cuerpo. Si quieres saber mi opinión, el golpe lo causó otra cosa.
Hörður reflexionó un instante.
—De acuerdo —dijo—. Llamaremos al forense.
Elma vio que a Sævar le estaba costando tragarse su decepción. Esperar a que el forense viniera desde Reikiavik implicaba quedarse al menos dos horas en ese frío glacial.
La oscuridad llegó del este y se extendió por el cielo con aterradora rapidez hacia el ocaso. Se habían pasado todo el día viendo trabajar al equipo de técnicos. Cuando el forense llegó, ya estaba atardeciendo. Necesitó menos de una hora para valorar la situación y tomar un par de muestras antes de que transportaran el cuerpo a Reikiavik, donde le harían la autopsia al día siguiente.
Tanto el forense como los técnicos coincidían en que las heridas del cráneo de Maríanna no podían haber sido causadas por una caída. Además, tenía una mancha grande y oscura en la parte delantera de la camiseta que también podía ser sangre. El cuerpo estaba tan descompuesto que era difícil estar seguro, pero varios factores indicaban que su muerte era sospechosa. Sin embargo, les pareció extraño que no hubieran metido los restos de Maríanna en una bolsa de basura, o al menos los hubieran tapado con una manta o escondido bajo un montón de piedras. La persona que la había dejado allí confiaba en que nadie la encontraría.
Después de lo que pareció un día interminable, Hörður, Elma y Sævar volvieron a la comisaría de Akranes para decidir sus próximos pasos. Elma estaba sentada en la sala de reuniones sosteniendo su cuarta taza de café. Casi se había terminado un paquete de galletas que había sin abrir sobre la mesa cuando llegaron. Sævar estaba sentado frente a ella y bostezaba mientras hacía a un lado su portátil. El color había regresado a sus mejillas, a pesar de que había subsistido todo el día a base de bebidas con gas. Miró su reloj y luego a Elma. Al sentir que la observaba, alzó la mirada.
—¿Qué? —En el resplandor amarillo de las luces del techo, de repente también le entró sueño y ahogó un bostezo con la mano.
—¿No deberíamos hablar con la hija de Maríanna?
—Yo me ocupo de eso —dijo Elma. La chica se llamaba Hekla. Después de la desaparición de su madre se había mudado con Bergrún y Fannar, la pareja que cuidaba de ella cuando era más pequeña y que había alertado de la desaparición de su madre. Elma no estaba segura de por qué habían acogido a Hekla durante su infancia, aunque sabía que Maríanna había tenido algunos problemas. En cualquier caso, Bergrún y Fannar estuvieron más que dispuestos a darle a Hekla un hogar permanente cuando se quedó sola.
—¿Deberíamos contactar a alguien más? —preguntó Sævar.
—Bueno, el padre de Maríanna vive en Reikiavik —dijo Elma al recordarlo—. Pero, si no me falla la memoria, su hermano y su madre están muertos. No tenía ningún otro familiar cercano.
Elma se agachó para acariciar a Birta, que estaba sentada a sus pies. La perra de Sævar casi siempre iba derechita a ella cuando la llevaba a la oficina, algo que sucedía a diario desde que había terminado con su novia de siete años. Le faltaba valor para dejar a la perra sola en casa, así que casi se había convertido en parte del mobiliario de la comisaría. La exnovia ya había empezado a salir con otro hombre y estaban esperando un bebé. Sævar afirmaba que se alegraba por ellos, pero Elma dudaba que fuera del todo cierto. Tampoco parecía complacerle demasiado la preferencia de Birta por Elma, por mucho que bromeara al respecto. Elma lo había visto mirando fijamente a la perra a sus pies, como si le ordenara en silencio que fuera con él. Pero Birta ignoraba sus llamadas, igual que ignoraba cualquier orden que le diese en presencia de Elma. En su lugar, la perra dirigía una mirada curiosa a Elma y esperaba sus órdenes.
—Hablaré con el padre —dijo Sævar con la mirada fija en Birta.
—Como quieras —respondió Elma, y se puso en pie. Birta la imitó de inmediato y la siguió obedientemente hasta el despacho, donde volvió a tumbarse a sus pies.
Bergrún y Fannar sin duda parecían buenas opciones para Hekla. Ella era dentista, él ingeniero; y vivían en una casa en uno de los barrios periféricos más nuevos de Akranes, en una vivienda gris oscuro con forma de caja y un patio de cemento. Aparte de Hekla, tenían un hijo llamado Bergur, a quien en un principio habían acogido y luego adoptado. Acababa de empezar el colegio. La primera vez que Elma se reunió con Bergrún, la mujer le explicó sin rodeos que la decisión de adoptar la habían tomado debido a que había sufrido varios abortos. No todo el mundo era capaz de adoptar niños que no fuesen de su propia sangre, pero no había indicio alguno de que Bergrún y Fannar les tuviesen menos cariño a Bergur y Hekla que el que sienten los padres por sus hijos biológicos. La pareja salió a recibir a Elma y a Sævar, que también había decidido ir, y los invitó a entrar en su hogar, que estaba cubierto de fotos y obras de arte consistentes en salpicaduras abstractas de pintura y los nombres «Hekla» y «Bergur» escritos con letras desiguales en las esquinas.
Hekla estaba sentada en la mesa de la cocina frente a sus libros de texto. La sudadera negra que llevaba le quedaba varias tallas grande, y se había atado el cabello oscuro en una coleta alta. Levantó la cabeza cuando entraron y se quitó uno de los auriculares inalámbricos.
Elma le sonrió y recibió una sonrisa tímida como respuesta.
—¿Qué les parece si nos sentamos ahí? —sugirió Bergrún, y señaló a su derecha. Dejó que los detectives se dirigieran a la sala de estar mientras esperaba a Hekla, y posó una mano tranquilizadora en el hombro de la joven cuando los siguieron. Bergrún era varios centímetros más alta que su marido y superaba con mucho a Hekla, que era bastante pequeña para su edad. Solo le llegaba a Elma por el hombro, a pesar de que, con sus muy normalitos 168 centímetros de estatura, no era especialmente alta.
—Esta mañana… —comenzó Elma una vez estuvieron todos sentados. Observó cómo sus expresiones cambiaban mientras les informaba del descubrimiento del cuerpo cerca de Grábrók. Evitó entrar en detalles, fue breve y al grano. Mientras hablaba, intentó no pensar en los espeluznantes restos que habían dejado de parecerse hacía mucho a la persona que había sido alguna vez.
—¿Quién encontró el cuerpo? —preguntó Fannar, y se desplazó al borde del sofá. Era un hombre bajito, bastante anodino, con cabello castaño, ojos grises y gafas. Desde algún lugar de la casa llegó el sonido de un televisor: las voces chillonas de unos dibujos animados.
—Dos chicos que estaban jugando en el campo de lava —respondió Elma—. Los restos de Maríanna se enviarán al forense, que llevará a cabo un análisis más detallado mañana. Después, con suerte, tendremos una idea más clara de la causa de la muerte.
—¿La causa de la muerte? Ustedes dijeron que… —Bergrún le echó un vistazo rápido a Hekla, que estaba sentada a su lado, y después bajo la voz— … que era probable que hubiese desaparecido por voluntad propia.
No hubo ninguna señal de que sus palabras tuvieran efecto alguno en Hekla. Probablemente había oído todo tipo de teorías sobre la desaparición de su madre, y tenido tiempo para pensar en ellas. Era imposible saber qué pasaba por su mente tras conocer la noticia. Los observó sin inmutarse, con los ojos muy abiertos y las comisuras de los labios ligeramente hacia abajo.
—Eso es lo que imaginamos en aquel momento —dijo Sævar—. Pero como no pudimos encontrar el cuerpo, fue imposible confirmarlo. Solo era una teoría.
Bergrún le pasó un brazo a Hekla por los hombros y la joven apoyó la cabeza en ella. Su mirada se desvió para enfocarse en un cuenco de cristal sobre la mesa de centro.
—Nos pondremos en contacto con ustedes en cuando sepamos algo más —dijo Elma.
—Vamos a reabrir la investigación —añadió Sævar—. Así que nos gustaría preguntarles si han recordado alguna cosa que no hubieran pensado en primavera y que pudiera ser importante. Lo que sea.
—No… no lo sé. —Bergrún miró a su marido—. ¿Se te ocurre algo, Fannar?
Fannar negó lentamente con la cabeza.
—Hekla —dijo Elma con suavidad—. La última vez que viste a tu madre fue la noche del jueves, el 3 de mayo, ¿verdad? ¿Recuerdas si hubo algo diferente de lo habitual?
Hekla negó con la cabeza.
—Se comportó como siempre.
—¿Y los días anteriores? ¿Tu madre parecía distinta?
—No lo sé. —Hekla bajó la mirada hasta sus uñas negras y comenzó a arrancarse el esmalte—. Es decir, estaba… como… feliz. Creo que estaba emocionada por… ese hombre. Siempre estaba con el móvil.
Eso era lo mismo que Hekla les había explicado en primavera. Cuando examinaron el portátil de Maríanna, encontraron una infinidad de mensajes entre ella y el hombre con el que había planeado encontrarse. La mayoría los había enviado a través de sus redes sociales, a las que la policía había tenido acceso.
Elma observó a Hekla. Era muy difícil leerla. No reaccionaba mucho y no hablaba a menos que le preguntaran directamente. Elma tuvo la misma impresión la primera vez que charlaron. Era difícil conectar con la ella; difícil conseguir que contestara a las preguntas con algo más que lo mínimo. No había llorado ni mostrado ninguna señal de aflicción. Claro está que cada niño es diferente y que no hay una manera correcta de reaccionar ante una situación traumática. Obviamente, Hekla no era alguien que mostrara sus sentimientos. Además, las circunstancias que rodearon la desaparición de Maríanna fueron un tanto inusuales. No estaban seguros de si volvería o no. A veces, un caso de desaparición es más duro para la familia que la muerte de un ser querido. El elemento de incertidumbre complicaba el proceso de duelo y dejaba a amigos y familiares en el limbo, sin saber si podrían ponerle punto final.
—¿Y ahora qué? —preguntó Bergrún.
—Como ha dicho Sævar, vamos a reabrir la investigación —contestó Elma—. Nos pondremos en contacto con ustedes en cuanto averigüemos algo nuevo o si necesitamos más información.
Se despidieron y Bergrún los acompañó hasta la puerta.
—Creo que a Hekla le iría bien asistencia psicológica —dijo mirando a su alrededor para comprobar que la niña no estuviera escuchando—. Le ha afectado mucho.
—Por supuesto —dijo Elma—. Me aseguraré de que alguien se ponga en contacto con usted. No se preocupe.
Bergrún asintió.
—¿Cómo cree que ha estado Hekla? —preguntó Elma.
—¿Que cómo ha estado?
—En los últimos meses, quiero decir. ¿Se ha adaptado bien a su nueva situación?
—Sí, muy bien, dadas las circunstancias —respondió Bergrún—. Pero no sabe cómo lidiar con ello y me da la sensación de que está un poco confusa. Por eso creo que no le iría mal buscar ayuda profesional. Su relación con Maríanna no era una relación normal entre madre e hija. A menudo Hekla no quería volver a casa después de los fines de semana que pasaba con nosotros y tenía que convencerla.
—Ya veo.
—Sí —prosiguió Bergrún—. Así que, en cierto modo, esto ha sido bueno para Hekla. No quiero decir que sea bueno que Maríanna haya muerto, por supuesto que no. Pero la situación de Hekla ha cambiado a mejor, y sé que la hace feliz poder vivir por fin con nosotros de forma permanente.
Elma sonrió con amabilidad, aunque el comentario le pareció extraño e inapropiado, por no decir algo peor. Era evidente que Bergrún y Fannar llevaban una vida más acomodada que la de Maríanna: tenían una casa más grande y un coche mejor. Pero, por lo que Elma sabía, Hekla no había sufrido el menor daño por parte de Maríanna, a pesar de haber necesitado un poco de apoyo de los servicios sociales.
—¿Cuándo fue la primera vez que la acogieron?
Bergrún sonrió.
—Cuando tenía tres años. Entonces tan solo era una cosita diminuta. Era una niña tan adorable que lo único que quería hacer era abrazarla y no dejarla ir nunca.
Cinco meses
No siempre he estado tan vacía. De niña estaba llena de emociones: ira, odio, amor, tristeza. Quizá tuve demasiadas, y por eso ahora no me queda ninguna. El adormecimiento de cuerpo y alma es lo que me lleva a hacer todo tipo de cosas que la gente encuentra horribles. Pero no me importa. Es como si no quedara nada en mi interior excepto una rabia roja, agitada y sofocante que no puedo controlar. Igual que cuando era niña y me temblaban los dedos y me ruborizaba. Siempre me sentía como un globo que se expandiría hasta explotar con un fuerte estallido. A veces descargaba mi ira sobre mis padres, a veces sobre una muñeca llamada Matthildur. No tenía cabello y se le cerraban los párpados cuando estaba boca arriba. No me interesaba pasearla en un cochecito como hacían mis amigas, mucho menos vestirla y darle un biberón lleno de un líquido blanco que parecía leche.
Una vez me dominó una cólera terrible. No sé por qué. Supongo que estaría relacionada con algo que mis padres hicieron o no hicieron. Pero eso es irrelevante. Lo único que recuerdo es cerrar con fuerza la puerta de mi habitación e intentar en vano contener las lágrimas de rabia. Me detuve en el centro de la habitación y dirigí la mirada a Matthildur, que estaba sentada en mi cama con su elegante vestido. Sus ojos miraban con expresión ausente al infinito y tenía una sonrisa estúpida, como si siempre estuviera feliz. La levanté y, sin pararme a pensar, le golpeé la cabeza contra la pared, una y otra vez, hasta que me dolieron las manos y el esfuerzo me dejó sin aliento. Al final la solté y cayó al suelo. Luego me quedé ahí y un adormecimiento se extendió por mi cuerpo. No sabía si me sentía bien o mal. Mi rabia había desaparecido, pero cuando miré a la muñeca en el suelo con una mancha de pintura rosa en la frente, sentí que había hecho algo malo. Me agaché, la recogí y la abracé con fuerza mientras la mecía contra mí y le repetía una y otra vez que lo sentía.
Es extraño tener seis años y sentir que eres una mancha negra sobre una sábana blanca. Como si el mundo estuviera en un vuelo con turbulencias y lo único que pudieras hacer fuera agarrarte e intentar no caerte. Mi maldad era algo que intentaba ocultar, pero sabía que estaba ahí; una criatura oscura con cuernos y cola que se posaba en mi hombro, me susurraba órdenes y me clavaba sus afiladas garras. Aunque no podía entender exactamente por qué, me daba placer. Más placer que cualquier otra cosa. No era algo de lo que me hubiera dado cuenta de adolescente o adulta; no, lo había sabido desde que era niña e iba a la guardería y me divertía pellizcar a Villa. Villa era una niña fea y aburrida que siempre olía a pis. Era un año menor que yo y solía hablar con una voz llorona, sin importar lo que dijera, incluso cuando estaba feliz. Siempre que pensaba en ella me acordaba de su nariz congestionada y de cómo levantaba su pequeña lengua para lamerse el labio superior como si sus mocos fueran dulces. Cada vez que la profesora salía de la clase, me escabullía y la pellizcaba en la parte trasera del brazo, lo que la hacía estremecerse y llorar. Era una de las pocas cosas que me hacía feliz en esa época. Creo que tenía cinco años.
Eso fue antes de que mis actos empezaran a tener consecuencias. Los niños no son responsables de lo que hacen, pero los adolescentes sí. Por mucho que sus cuerpos cambien y su universo se ensanche, siguen siendo niños que tampoco saben lo que están haciendo. Lo descubrí cuando tenía trece y le hice una foto en el vestuario a una chica asquerosamente gorda cuyo nombre había olvidado. La llamábamos Albóndiga, un apodo que creo que rimaba con su nombre. Les enseñé la foto a los chicos de mi clase durante el descanso. Se rieron y fingieron arcadas mientras la chica nos observaba a lo lejos con las mejillas regordetas tan rojas como el jersey que llevaba todos los días de la semana, todos los días del año. Me pillaron. Tuve que disculparme con ella y asistir a una reunión con mis padres y los suyos, que me miraron como si yo fuera algo que uno encuentra en el desagüe cuando se atasca, mientras el director del colegio hablaba del acoso y sus consecuencias.
Después de eso fui lo bastante lista para que no me pillaran. Al menos la mayor parte de las veces. Me hice mayor y me di cuenta de la importancia de causar una buena impresión si quieres progresar en el mundo. No hay que dejar que nadie sepa lo que piensas en realidad, incluso cuando sabes que todos tienen pensamientos horribles que no se atreven a decir en voz alta. Aprendí bastante rápido a mantener la boca cerrada y sonreír. Sé amable. Di que sí.
La mayoría de la gente pensaba que era totalmente normal. Quizá un poco temperamental, como habría dicho mi abuela. Pero últimamente tengo la sensación de que ya no puedo controlarme. Imagino que mi alma cambia de color; a veces es amarilla, otras veces azul y, de vez en cuando, de un rojo brillante y chillón.