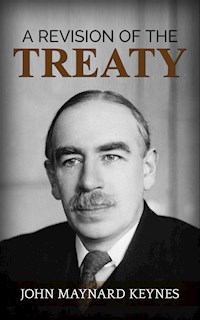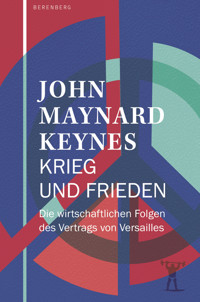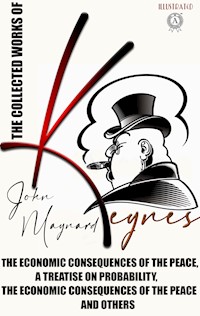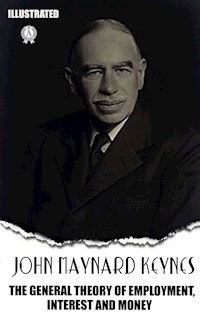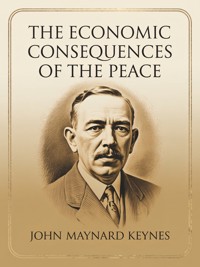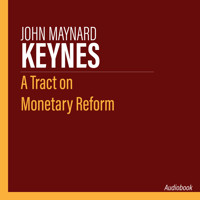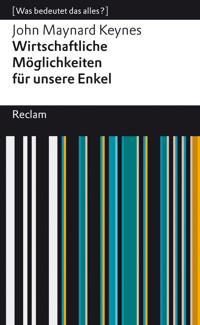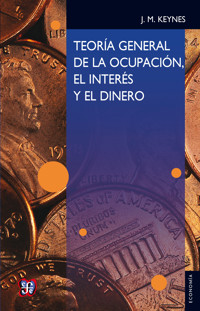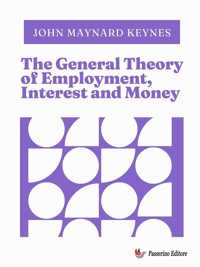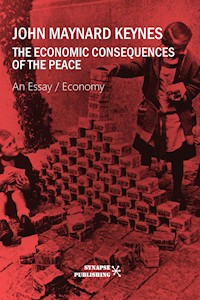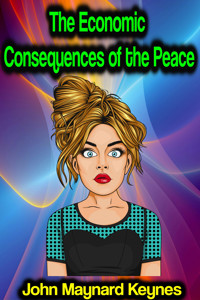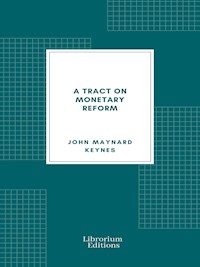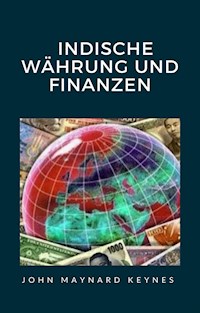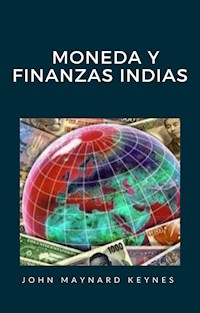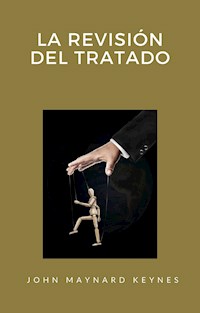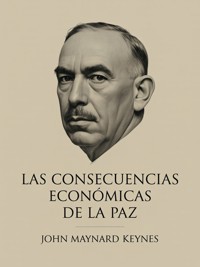
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Las consecuencias económicas de la paz fue escrito y publicado por John Maynard Keynes. Tras la Primera Guerra Mundial, Keynes asistió a la Conferencia de Versalles como delegado del Tesoro británico y abogó por una paz mucho más generosa. Fue un éxito de ventas en todo el mundo y fue fundamental para establecer la opinión generalizada de que el Tratado de Versalles era una «paz cartaginesa». Contribuyó a consolidar la opinión pública estadounidense en contra del tratado y de la participación en la Sociedad de Naciones. La percepción por parte de gran parte de la opinión pública británica de que Alemania había sido tratada injustamente fue a su vez un factor crucial en el apoyo público al apaciguamiento. El éxito del libro consolidó la reputación de Keynes como economista destacado. Cuando Keynes fue una figura clave en el establecimiento del sistema de Bretton Woods en 1944, recordó las lecciones de Versalles y de la Gran Depresión. El Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial es un sistema similar al propuesto por Keynes en Las consecuencias económicas de la paz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
PREFACIO
Introducción
Europa antes de la guerra
NOTAS AL PIE:
La conferencia
NOTAS AL PIE:
El Tratado
NOTAS AL PIE:
Reparación
I. Compromisos adquiridos antes de las negociaciones de paz
II. La conferencia y los términos del tratado
III. La capacidad de pago de Alemania
1. Riqueza inmediatamente transferible
2. Propiedades en territorios cedidos o entregados en virtud del armisticio
3. Pagos anuales repartidos a lo largo de un período de años
V. Las contrapropuestas alemanas
NOTAS AL PIE:
Europa tras el Tratado
NOTAS AL PIE:
Recursos
1. La revisión del Tratado
2. La liquidación de la deuda entre aliados
3. Un préstamo internacional
4. Las relaciones de Europa Central con Rusia
Las consecuencias económicas de la paz
John Maynard Keynes
PREFACIO
El autor de este libro estuvo adscrito temporalmente al Tesoro británico durante la guerra y fue su representante oficial en la Conferencia de Paz de París hasta el 7 de junio de 1919; también ocupó el cargo de adjunto al ministro de Hacienda en el Consejo Económico Supremo. Dimitió de estos cargos cuando se hizo evidente que ya no cabía esperar una modificación sustancial del borrador de los términos de la paz. Los motivos de su oposición al Tratado, o más bien a toda la política de la Conferencia respecto a los problemas económicos de Europa, se expondrán en los siguientes capítulos. Son de carácter totalmente público y se basan en hechos conocidos por todo el mundo.
J. M. Keynes.
Introducción
La capacidad de habituarse al entorno es una característica destacada de la humanidad. Muy pocos de nosotros somos conscientes con convicción de la naturaleza intensamente inusual, inestable, complicada, poco fiable y temporal de la organización económica con la que ha vivido Europa occidental durante el último medio siglo. Damos por sentado que algunas de las ventajas más peculiares y temporales de que hemos disfrutado últimamente son naturales, permanentes y fiables, y trazamos nuestros planes en consecuencia. Sobre estos cimientos arenosos y falsos, tramamos planes para la mejora social y adornamos nuestras plataformas políticas, perseguimos nuestras animosidades y ambiciones particulares, y nos sentimos con suficiente margen para fomentar, en lugar de apaciguar, el conflicto civil en la familia europea. Movidos por una loca ilusión y una imprudente consideración de sí mismos, el pueblo alemán derribó los cimientos sobre los que todos vivíamos y construíamos. Pero los portavoces de los pueblos francés y británico han corrido el riesgo de completar la ruina que Alemania comenzó con una paz que, si se lleva a cabo, perjudicará aún más, cuando podría haber restaurado, la delicada y complicada organización, ya sacudida y quebrantada por la guerra, a través de la cual solo los pueblos europeos pueden emplearse y vivir.
En Inglaterra, el aspecto exterior de la vida aún no nos enseña a sentir o darnos cuenta en lo más mínimo de que una época ha terminado. Estamos ocupados retomando el hilo de nuestra vida donde lo dejamos, con la única diferencia de que muchos de nosotros parecemos bastante más ricos que antes. Donde antes de la guerra gastábamos millones, ahora hemos aprendido que podemos gastar cientos de millones y, aparentemente, no sufrir por ello. Evidentemente, no explotamos al máximo las posibilidades de nuestra vida económica. Por lo tanto, no solo esperamos volver a las comodidades de 1914, sino ampliarlas e intensificarlas enormemente. Todas las clases sociales construyen así sus planes: los ricos para gastar más y ahorrar menos, los pobres para gastar más y trabajar menos.
Pero tal vez solo en Inglaterra (y en Estados Unidos) sea posible ser tan inconsciente. En la Europa continental, la tierra se agita y nadie es ajeno a los rumores. Allí no se trata solo de extravagancia o «problemas laborales», sino de vida o muerte, de hambre y existencia, y de las terribles convulsiones de una civilización moribunda.
Para alguien que pasó en París la mayor parte de los seis meses que siguieron al armisticio, una visita ocasional a Londres fue una experiencia extraña. Inglaterra sigue estando al margen de Europa. Los temblores silenciosos de Europa no llegan hasta ella. Europa está separada e Inglaterra no forma parte de su carne y su cuerpo. Pero Europa es sólida consigo misma. Francia, Alemania, Italia, Austria y Holanda, Rusia y Rumanía y Polonia, laten juntas, y su estructura y civilización son esencialmente una. Florecieron juntas, se han sacudido juntas en una guerra, de la que nosotros, a pesar de nuestras enormes contribuciones y sacrificios (aunque en menor grado que Estados Unidos), nos mantuvimos al margen económicamente, y pueden caer juntas. En esto radica el significado destructivo de la Paz de París. Si la Guerra Civil Europea va a terminar con Francia e Italia abusando de su poder victorioso momentáneo para destruir a Alemania y Austria-Hungría, ahora postradas, invitan a su propia destrucción también, al estar tan profunda e inextricablemente entrelazadas con sus víctimas por lazos psíquicos y económicos ocultos. En cualquier caso, un inglés que participó en la Conferencia de París y fue durante esos meses miembro del Consejo Económico Supremo de las Potencias Aliadas, estaba destinado a convertirse, para él una nueva experiencia, en un europeo en sus preocupaciones y perspectivas. Allí, en el centro neurálgico del sistema europeo, sus preocupaciones británicas debían desaparecer en gran medida y debía verse acosado por otros espectros más terribles. París era una pesadilla, y todos los que estaban allí eran morbosos. Una sensación de catástrofe inminente se cernía sobre la frívola escena; la futilidad y la pequeñez del hombre ante los grandes acontecimientos a los que se enfrentaba; la mezcla de importancia y irrealidad de las decisiones; la frivolidad, la ceguera, la insolencia, los gritos confusos del exterior... Todos los elementos de la tragedia antigua estaban allí. Sentado en medio de la pompa teatral de los salones de Estado franceses, uno podía preguntarse si los extraordinarios rostros de Wilson y Clemenceau, con su color fijo y su caracterización inmutable, eran realmente rostros y no máscaras tragicómicas de algún extraño drama o espectáculo de marionetas.
Las deliberaciones de París tenían ese aire de extraordinaria importancia y, al mismo tiempo, de insignificancia. Las decisiones parecían cargadas de consecuencias para el futuro de la sociedad humana; sin embargo, el ambiente susurraba que la palabra no era carne, que era fútil, insignificante, sin efecto, disociada de los acontecimientos; y uno sentía con mucha fuerza la impresión, descrita por Tolstói en Guerra y paz o por Hardy en Los dinastas, de que los acontecimientos avanzaban hacia su fatídica conclusión sin verse influidos ni afectados por las reflexiones de los estadistas en el Consejo:
El espíritu de los años
Observa que toda amplitud de miras y autocontrol
Abandonan estas multitudes ahora empujadas a la demonización
Por la immanente inconsciencia. Nada queda
salvo la venganza entre los fuertes,
Y allí, entre los débiles, una rabia impotente.
Espíritu de las piedades
¿Por qué impulsa la Voluntad una acción tan sin sentido?
El espíritu de los años
Te he dicho que funciona sin saberlo,
Como alguien poseído que no juzga.
En París, donde los miembros del Consejo Económico Supremo recibían casi cada hora informes sobre la miseria, el desorden y la decadencia de toda Europa Central y Oriental, tanto de los aliados como de los enemigos, y obtenían de labios de los representantes financieros de Alemania y Austria pruebas irrefutables del terrible agotamiento de sus países, las visitas ocasionales a la sala calurosa y seca de la casa del presidente, donde los Cuatro cumplían su destino en intrigas vacías y áridas, solo aumentaba la sensación de pesadilla. Sin embargo, allí, en París, los problemas de Europa eran terribles y clamorosos, y el ocasional regreso a la vasta indiferencia de Londres resultaba un poco desconcertante. Porque en Londres estas cuestiones estaban muy lejos y solo nos preocupaban nuestros propios problemas menores. Londres creía que París estaba creando una gran confusión en sus asuntos, pero seguía sin mostrar interés. Con este espíritu, el pueblo británico recibió el Tratado sin leerlo. Pero es bajo la influencia de París, y no de Londres, que este libro ha sido escrito por alguien que, aunque inglés, se siente también europeo y, debido a una experiencia reciente demasiado vívida, no puede desinteresarse del desarrollo del gran drama histórico de estos días, que destruirá grandes instituciones, pero que también puede crear un mundo nuevo.
Europa antes de la guerra
Antes de 1870, las diferentes partes del pequeño continente europeo se habían especializado en sus propios productos, pero, en su conjunto, era sustancialmente autosuficiente. Y su población se había adaptado a esta situación.
Después de 1870 se desarrolló a gran escala una situación sin precedentes, y la situación económica de Europa se volvió inestable y peculiar durante los siguientes cincuenta años. La presión de la población sobre los alimentos, que ya se había equilibrado con la accesibilidad de los suministros procedentes de América, se invirtió definitivamente por primera vez en la historia. A medida que aumentaba el número de habitantes, era más fácil conseguir alimentos. Los mayores rendimientos proporcionales de una escala de producción cada vez mayor se hicieron realidad tanto en la agricultura como en la industria. Con el crecimiento de la población europea, por un lado había más emigrantes para cultivar la tierra de los nuevos países y, por otro, había más trabajadores disponibles en Europa para preparar los productos industriales y los bienes de capital que mantendrían a las poblaciones emigrantes en sus nuevos hogares, y para construir los ferrocarriles y barcos que harían accesibles a Europa los alimentos y las materias primas procedentes de fuentes lejanas. Hasta aproximadamente 1900, una unidad de trabajo aplicada a la industria producía año tras año un poder adquisitivo sobre una cantidad cada vez mayor de alimentos. Es posible que alrededor del año 1900 este proceso comenzara a invertirse y que el rendimiento decreciente de la naturaleza ante el esfuerzo del hombre comenzara a reafirmarse. Pero la tendencia al alza del coste real de los cereales se vio compensada por otras mejoras y, entre otras muchas novedades, los recursos del África tropical se utilizaron por primera vez a gran escala y comenzó un gran tráfico de semillas oleaginosas que llevó a la mesa de Europa, en una forma nueva y más barata, uno de los alimentos esenciales de la humanidad. En este Eldorado económico, en esta utopía económica, como lo habrían considerado los primeros economistas, se crió la mayoría de nosotros.
Esa época feliz perdió de vista una visión del mundo que llenaba de profunda melancolía a los fundadores de nuestra economía política. Antes del siglo XVIII, la humanidad no albergaba falsas esperanzas. Para acabar con las ilusiones que se hicieron populares a finales de esa época, Malthus reveló la existencia de un demonio. Durante medio siglo, todos los escritos económicos serios mantuvieron a ese demonio en perspectiva. Durante el siguiente medio siglo, fue encadenado y quedó fuera de la vista. Ahora, tal vez lo hayamos liberado de nuevo.
¡Qué episodio tan extraordinario en el progreso económico de la humanidad fue aquella época que llegó a su fin en agosto de 1914! Es cierto que la mayor parte de la población trabajaba duro y vivía con un bajo nivel de comodidad, pero, según todas las apariencias, estaba razonablemente satisfecha con su suerte. Pero era posible escapar, para cualquier hombre con una capacidad o un carácter que superara la media, a las clases media y alta, a las que la vida ofrecía, a bajo coste y con las mínimas molestias, comodidades y servicios que estaban fuera del alcance de los monarcas más ricos y poderosos de otras épocas. El habitante de Londres podía pedir por teléfono, mientras tomaba su té matutino en la cama, los diversos productos de toda la tierra, en la cantidad que considerara oportuna, y esperar razonablemente que se los entregaran pronto en la puerta de su casa; podía, al mismo tiempo y por los mismos medios, aventurar su riqueza en los recursos naturales y las nuevas empresas de cualquier rincón del mundo e , y participar, sin esfuerzo ni molestias, en sus frutos y ventajas potenciales; o podía decidir unir la seguridad de su fortuna a la buena fe de los habitantes de cualquier municipio importante de cualquier continente que le recomendara su imaginación o la información. Podía asegurarse de inmediato, si lo deseaba, medios de transporte baratos y cómodos a cualquier país o clima sin pasaporte ni otras formalidades, podía enviar a su sirviente a la oficina vecina de un banco para que le suministrara los metales preciosos que le parecieran convenientes, y luego podía viajar al extranjero, sin conocer su religión, su idioma o sus costumbres, llevando consigo su riqueza acuñada, y se consideraría muy agraviado y muy sorprendido ante la más mínima interferencia. Pero, lo más importante de todo, consideraba que esta situación era normal, segura y permanente, salvo en lo que se refería a nuevas mejoras, y cualquier desviación de ella como aberrante, escandalosa y evitable. Los proyectos y las políticas del militarismo y el imperialismo, de las rivalidades raciales y culturales, de los monopolios, las restricciones y la exclusión, que iban a ser la serpiente de este paraíso, no eran más que entretenimientos de su periódico diario y parecían no ejercer casi ninguna influencia en el curso normal de la vida social y económica, cuya internacionalización estaba casi completa en la práctica.
Nos ayudará a apreciar el carácter y las consecuencias de la paz que hemos impuesto a nuestros enemigos si aclaro un poco más algunos de los principales elementos inestables que ya estaban presentes cuando estalló la guerra en la vida económica de Europa.
I. Población
En 1870, Alemania tenía una población de unos 40 000 000 de habitantes. En 1892, esta cifra había aumentado a 50 000 000 y, el 30 de junio de 1914, a unos 68 000 000. En los años inmediatamente anteriores a la guerra, el aumento anual fue de unos 850 000 habitantes, de los cuales una proporción insignificante emigró.[1] Este gran aumento solo fue posible gracias a una profunda transformación de la estructura económica del país. De ser agrícola y principalmente autosuficiente, Alemania se transformó en una vasta y compleja máquina industrial, cuyo funcionamiento dependía del equilibrio de muchos factores tanto dentro como fuera de Alemania. Solo haciendo funcionar esta máquina, de forma continua y a pleno rendimiento, podía encontrar ocupación en el país para su creciente población y los medios para adquirir su subsistencia en el extranjero. La máquina alemana era como una peonza que, para mantener su equilibrio, debía girar cada vez más rápido.
En el Imperio austrohúngaro, que pasó de unos 40 000 000 de habitantes en 1890 a al menos 50 000 000 al estallar la guerra, se daba la misma tendencia en menor grado, con un exceso anual de nacimientos sobre defunciones de alrededor de medio millón, del cual, sin embargo, se emigraban anualmente alrededor de un cuarto de millón de personas.
Para comprender la situación actual, debemos comprender con claridad el extraordinario centro de población en que el desarrollo del sistema germánico había convertido a Europa Central. Antes de la guerra, la población de Alemania y Austria-Hungría juntas no solo superaba sustancialmente a la de los Estados Unidos, sino que, c , era casi igual a la de toda América del Norte. En estas cifras, situadas en un territorio compacto, residía la fuerza militar de las potencias centrales. Pero estas mismas cifras —pues ni siquiera la guerra las ha reducido de forma apreciable[2]—, si se ven privadas de los medios de subsistencia, siguen siendo un peligro apenas menor para el orden europeo.
La Rusia europea aumentó su población en un grado aún mayor que Alemania, pasando de menos de 100 000 000 en 1890 a unos 150 000 000 al estallar la guerra[3]; y en el año inmediatamente anterior a 1914, el exceso de nacimientos sobre las muertes en el conjunto de Rusia alcanzó la prodigiosa cifra de dos millones al año. Este crecimiento desmesurado de la población de Rusia, que no ha sido muy comentado en Inglaterra, ha sido sin embargo uno de los hechos más significativos de los últimos años.
Los grandes acontecimientos de la historia suelen deberse a cambios seculares en el crecimiento de la población y otras causas económicas fundamentales que, al pasar desapercibidos para los observadores contemporáneos debido a su carácter gradual, se atribuyen a la locura de los estadistas o al fanatismo de los ateos. Así, los extraordinarios acontecimientos de los dos últimos años en Rusia, esa vasta convulsión de la sociedad que ha trastocado lo que parecía más estable —la religión, la base de la propiedad, la propiedad de la tierra, así como las formas de gobierno y la jerarquía de clases— pueden deberse más a la profunda influencia del aumento de la población que a Lenin o a Nicolás; y el poder disruptivo de la excesiva fecundidad nacional puede haber desempeñado un papel más importante en la ruptura de los lazos de la convención que el poder de las ideas o los errores de la autocracia.
II. Organización
La delicada organización en la que vivían estos pueblos dependía en parte de factores internos del sistema.
La interferencia de las fronteras y los aranceles se redujo al mínimo, y cerca de trescientos millones de personas vivían en los tres imperios de Rusia, Alemania y Austria-Hungría. Las diversas monedas, que se mantenían estables en relación con el oro y entre sí, facilitaban la fácil circulación del capital y el comercio hasta un punto cuyo valor total solo ahora comprendemos, cuando nos vemos privados de sus ventajas. En esta gran zona existía una seguridad casi absoluta de la propiedad y de las personas.
Estos factores de orden, seguridad y uniformidad, de los que Europa nunca antes había disfrutado en un territorio tan amplio y poblado ni durante un período tan largo, prepararon el camino para la organización de ese vasto mecanismo de transporte, distribución de carbón y comercio exterior que hizo posible un orden industrial de vida en los densos centros urbanos de nueva población. Esto es tan conocido que no requiere una justificación detallada con cifras. Pero puede ilustrarse con las cifras relativas al carbón, que ha sido la clave del crecimiento industrial de Europa Central casi tanto como de Inglaterra: la producción de carbón alemán pasó de 30 000 000 de toneladas en 1871 a 70 000 000 de toneladas en 1890, 110 000 000 de toneladas en 1900 y 190 000 000 de toneladas en 1913.
Alrededor de Alemania, como soporte central, se agrupó el resto del sistema económico europeo, y la prosperidad del resto del continente dependía principalmente de la prosperidad y el espíritu emprendedor de Alemania. El ritmo creciente de Alemania proporcionó a sus vecinos una salida para sus productos, a cambio de lo cual el espíritu emprendedor de los comerciantes alemanes les suministró sus principales necesidades a bajo precio.
Las estadísticas de la interdependencia económica de Alemania y sus vecinos son abrumadoras. Alemania era el mejor cliente de Rusia, Noruega, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia y Austria-Hungría; era el segundo mejor cliente de Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca; y el tercer mejor cliente de Francia. Era la mayor fuente de suministro de Rusia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Suiza, Italia, Austria-Hungría, Rumanía y Bulgaria; y la segunda mayor fuente de suministro de Gran Bretaña, Bélgica y Francia.
En nuestro caso, enviábamos más exportaciones a Alemania que a cualquier otro país del mundo, excepto la India, y comprábamos más a este país que a cualquier otro del mundo, excepto Estados Unidos.
No había ningún país europeo, excepto los situados al oeste de Alemania, que no realizara más de una cuarta parte de su comercio total con ella; y en el caso de Rusia, Austria-Hungría y Holanda, la proporción era mucho mayor.
Alemania no solo proporcionaba comercio a estos países, sino que, en el caso de algunos de ellos, suministraba gran parte del capital necesario para su propio desarrollo. De las inversiones extranjeras de Alemania antes de la guerra, que ascendían en total a unos 6250 millones de dólares, casi 2500 millones se invirtieron en Rusia, Austria-Hungría, Bulgaria, Rumanía y Turquía.[4] Y mediante el sistema de «penetración pacífica», proporcionó a estos países no solo capital, sino también algo que necesitaban casi tanto: organización. Así, toda Europa al este del Rin cayó en la órbita industrial alemana y su vida económica se ajustó en consecuencia.
Pero estos factores internos no habrían sido suficientes para que la población pudiera mantenerse sin la cooperación de factores externos y de ciertas disposiciones generales comunes a toda Europa. Muchas de las circunstancias ya tratadas eran válidas para toda Europa y no eran exclusivas de los Imperios Centrales. Pero todo lo que sigue era común a todo el sistema europeo.
III. La psicología de la sociedad
Europa estaba organizada social y económicamente de tal manera que se aseguraba la máxima acumulación de capital. Si bien se producía una mejora continua en las condiciones de vida cotidianas de la mayoría de la población, la sociedad estaba estructurada de tal manera que una gran parte del aumento de los ingresos pasaba a manos de la clase menos propensa a consumirlos. Los nuevos ricos del siglo XIX no estaban acostumbrados a grandes gastos y preferían el poder que les daba la inversión a los placeres del consumo inmediato. De hecho, fue precisamente la desigualdad en la distribución de la riqueza lo que hizo posible esas vastas acumulaciones de riqueza fija y de mejoras de capital que distinguieron a esa época de todas las demás. Ahí radicaba, de hecho, la principal justificación del sistema capitalista. Si los ricos hubieran gastado su nueva riqueza en sus propios placeres, el mundo habría encontrado hace mucho tiempo ese régimen intolerable. Pero, como las abejas, ahorraron y acumularon, lo que no fue menos beneficioso para toda la comunidad, ya que ellos mismos tenían perspectivas más limitadas.
Las inmensas acumulaciones de capital fijo que, para gran beneficio de la humanidad, se acumularon durante el medio siglo anterior a la guerra, nunca podrían haberse producido en una sociedad en la que la riqueza se repartiera equitativamente. Los ferrocarriles del mundo, que aquella época construyó como monumento a la posteridad, fueron, al igual que las pirámides de Egipto, el resultado del trabajo de una mano de obra que no era libre de consumir en disfrute inmediato el equivalente total de sus esfuerzos.
Así, el crecimiento de este notable sistema dependía de un doble engaño o fraude. Por un lado, las clases trabajadoras aceptaban, por ignorancia o impotencia, o se veían obligadas, persuadidas o engatusadas por la costumbre, la convención, la autoridad y el orden social bien establecido, a aceptar una situación en la que podían llamar suyo muy poco del pastel que ellos, la naturaleza y los capitalistas cooperaban para producir. Y, por otro lado, a las clases capitalistas se les permitía considerar suya la mejor parte del pastel y, en teoría, eran libres de consumirla, con la condición tácita subyacente de que, en la práctica, consumieran muy poco. El deber de «ahorrar» se convirtió en nueve décimas partes de la virtud y el crecimiento del pastel en el objeto de la verdadera religión. En torno al no consumo del pastel crecieron todos esos instintos puritanos que en otras épocas se habían alejado del mundo y habían descuidado tanto las artes de la producción como las del disfrute. Y así, el pastel creció, pero sin que se contemplara claramente con qué fin. Se exhortaba a las personas no tanto a abstenerse como a aplazar y cultivar los placeres de la seguridad y la anticipación. El ahorro era para la vejez o para los hijos, pero esto era solo en teoría: la virtud del pastel era que nunca debía consumirse, ni por uno mismo ni por los hijos después de uno.
Al escribir esto, no menosprecio necesariamente las prácticas de esa generación. En los recovecos inconscientes de su ser, la sociedad sabía lo que hacía. El pastel era realmente muy pequeño en proporción al apetito de consumo, y nadie, si se repartía entre todos, saldría ganando con su corte. La sociedad no trabajaba por los pequeños placeres del presente, sino por la seguridad y la mejora futuras de la raza, es decir, por el «progreso». Si el pastel no se hubiera cortado y se hubiera dejado crecer en la proporción geométrica prevista por Malthus para la población, pero no menos cierta para el interés compuesto, tal vez habría llegado un día en que por fin habría suficiente para todos y la posteridad podría disfrutar del fruto de nuestro trabajo. En ese día, el exceso de trabajo, el hacinamiento y la desnutrición habrían llegado a su fin, y los hombres, seguros de las comodidades y necesidades del cuerpo, podrían dedicarse a ejercicios más nobles de sus facultades. Una proporción geométrica podría cancelar otra, y el siglo XIX fue capaz de olvidar la fertilidad de la especie en una contemplación de las vertiginosas virtudes del interés compuesto.
Había dos escollos en esta perspectiva: que, dado que la población seguía superando a la acumulación, nuestras abnegaciones no promovieran la felicidad, sino el número; y que, al fin y al cabo, el pastel se consumiera prematuramente en la guerra, consumidora de todas esas esperanzas.
Pero estos pensamientos se alejan demasiado de mi propósito actual. Solo pretendo señalar que el principio de acumulación basado en la desigualdad era una parte vital del orden social anterior a la guerra y del progreso tal y como lo entendíamos entonces, y subrayar que este principio dependía de condiciones psicológicas inestables, que quizá sea imposible recrear. No era natural que una población, en la que tan pocos disfrutaban de las comodidades de la vida, acumulara tanto. La guerra ha revelado la posibilidad del consumo para todos y la vanidad de la abstinencia para muchos. Así se descubre el engaño: las clases trabajadoras pueden no estar ya dispuestas a renunciar a tanto, y las clases capitalistas, que ya no confían en el futuro, pueden tratar de disfrutar más plenamente de sus libertades de consumo mientras duren, precipitando así la hora de su confiscación.
IV. La relación entre el Viejo Mundo y el Nuevo
Los hábitos acumulativos de Europa antes de la guerra eran la condición necesaria del mayor de los factores externos que mantenían el equilibrio europeo.
Una parte sustancial del excedente de bienes de capital acumulado por Europa se exportó al extranjero, donde su inversión hizo posible el desarrollo de nuevos recursos alimentarios, materiales y de transporte, y al mismo tiempo permitió al Viejo Mundo reclamar la riqueza natural y las potencialidades vírgenes del Nuevo. Este último factor llegó a ser de suma importancia. El Viejo Mundo empleó con inmensa prudencia el tributo anual al que tenía derecho. Es cierto que se disfrutó y no se pospuso el beneficio de los suministros baratos y abundantes resultantes de los nuevos desarrollos que su excedente de capital había hecho posible. Pero la mayor parte de los intereses devengados por estas inversiones extranjeras se reinvirtieron y se dejaron acumular, como reserva (así se esperaba entonces) para los días menos felices en que la mano de obra industrial de Europa ya no pudiera comprar en condiciones tan favorables los productos de otros continentes, y en que se viera amenazado el equilibrio entre sus civilizaciones históricas y las razas multiplicadoras de otros climas y entornos. Así, todas las razas europeas tendían a beneficiarse por igual del desarrollo de nuevos recursos, tanto si cultivaban su cultura en casa como si se aventuraban en el extranjero.
Sin embargo, incluso antes de la guerra, el equilibrio así establecido entre las antiguas civilizaciones y los nuevos recursos se veía amenazado. La prosperidad de Europa se basaba en el hecho de que, gracias al gran excedente exportable de productos alimenticios de América, podía comprar alimentos a un precio barato en términos de la mano de obra necesaria para producir sus propias exportaciones y que, como resultado de sus anteriores inversiones de capital, tenía derecho a una cantidad sustancial anual sin ningún pago a cambio. El segundo de estos factores parecía entonces fuera de peligro, pero, como resultado del crecimiento de la población en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, el primero no era tan seguro.
Cuando las tierras vírgenes de América comenzaron a producir, la proporción de la población de esos continentes y, por consiguiente, de sus propias necesidades locales, era muy pequeña en comparación con la de Europa. En 1890, Europa tenía una población tres veces superior a la de América del Norte y del Sur juntas. Pero en 1914, las necesidades internas de trigo de los Estados Unidos se acercaban a su producción, y era evidente que se acercaba la fecha en que solo habría un excedente exportable en años de cosechas excepcionalmente favorables. De hecho, se estima que las necesidades internas actuales de los Estados Unidos superan el noventa por ciento del rendimiento medio de los cinco años comprendidos entre 1909 y 1913.[5] En aquel momento, sin embargo, la tendencia hacia la escasez se manifestaba, no tanto en una falta de abundancia como en un aumento constante del coste real. Es decir, si se consideraba el mundo en su conjunto, no había escasez de trigo, pero para obtener un suministro adecuado era necesario ofrecer un precio real más alto. El factor más favorable de la situación era el grado en que Europa Central y Occidental se alimentaba del excedente exportable de Rusia y Rumanía.
En resumen, la dependencia de Europa de los recursos del Nuevo Mundo se estaba volviendo precaria; la ley de los rendimientos decrecientes se reafirmaba por fin y obligaba a Europa a ofrecer cada año una mayor cantidad de otros productos básicos para obtener la misma cantidad de pan; por lo tanto, Europa no podía permitirse en modo alguno la desorganización de ninguna de sus principales fuentes de suministro.
Se podrían decir muchas otras cosas para intentar describir las peculiaridades económicas de la Europa de 1914. He seleccionado para destacar los tres o cuatro factores más importantes de inestabilidad: la inestabilidad de una población excesiva que dependía para su sustento de una organización complicada y artificial, la inestabilidad psicológica de las clases trabajadoras y capitalistas, y la inestabilidad de la dependencia de Europa, unida a su total dependencia, de los suministros alimentarios del Nuevo Mundo.
La guerra había sacudido tanto este sistema que ponía en peligro la vida misma de Europa. Gran parte del continente estaba enfermo y moribundo; su población superaba con creces el número de personas para las que había medios de subsistencia disponibles; su organización estaba destruida, su sistema de transporte roto y sus suministros alimentarios terriblemente mermados.
La tarea de la Conferencia de Paz era honrar los compromisos y satisfacer la justicia, pero no menos importante era restablecer la vida y curar las heridas. Estas tareas estaban dictadas tanto por la prudencia como por la magnanimidad que la sabiduría de la antigüedad aprobaba en los vencedores. En los siguientes capítulos examinaremos el carácter real de la paz.
NOTAS AL PIE:
[1] En 1913 hubo 25 843 emigrantes procedentes de Alemania, de los cuales 19 124 se dirigieron a los Estados Unidos.
[2] La disminución neta de la población alemana a finales de 1918, debido al descenso de los nacimientos y al exceso de muertes en comparación con principios de 1914, se estima en unos 2 700 000 habitantes.
[3] Incluidas Polonia y Finlandia, pero excluidas Siberia, Asia Central y el Cáucaso.
[4] Las sumas de dinero mencionadas en este libro en dólares se han convertido de libras esterlinas a un tipo de cambio de 5 dólares por 1 libra.
[5] Incluso desde 1914, la población de los Estados Unidos ha aumentado en siete u ocho millones. Dado que su consumo anual de trigo por habitante no es inferior a 6 bushels, la escala de producción anterior a la guerra en los Estados Unidos solo mostraría un superávit sustancial con respecto a las necesidades internas actuales en aproximadamente uno de cada cinco años. Por el momento, nos han salvado las grandes cosechas de 1918 y 1919, que han sido posibles gracias al precio garantizado por el Sr. Hoover. Pero no cabe esperar que Estados Unidos siga aumentando indefinidamente el coste de la vida en su propio país para proporcionar trigo a una Europa que no puede pagarlo.