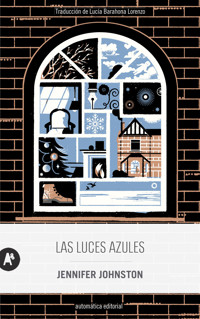
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Automática Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Constance Keating ha llevado una vida de exilio interior, alejada de su familia y de Irlanda. A los cuarenta y cinco años, y después de haber dado a luz a su hija, recibe la noticia de que se está muriendo. Constance decide entonces regresar a su casa de la infancia en Ballsbridge, un próspero barrio de Dublín, para morir a su manera: no quiere luchar contra la enfermedad en un hospital, para gran consternación de su hermana Bibi, que ha aceptado cuidar del bebé. A lo largo de este doloroso proceso, Constance repasa su vida alternando el lento declive del presente con episodios del pasado: la negativa adolescente a participar en el vaivén social de la clase media-alta, el rechazo al matrimonio, la salida del Trinity College, el traslado a Londres, sus ambiciones literarias, la relación con sus padres y el breve tiempo que pasó con Jacob, el padre de la niña. Reconfortada por las luces del árbol de Navidad, Constance apura los días escribiendo su historia, decidida a reclamar su particular victoria frente a la muerte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TÍTULO ORIGINAL: The Christmas Tree
Publicado por
AUTOMÁTICA
Automática Editorial S.L.
Avenida del Mediterráneo, 24 - 28007 Madrid
www.automaticaeditorial.com
© Jennifer Johnston, 1981
© de la traducción, Lucía Barahona Lorenzo, 2024
© de la presente edición, Automática Editorial S.L.U, 2024
© de la ilustración de cubierta, Cinta Fosch, 2024
Derechos exclusivos de traducción en lengua española: Automática Editorial S.L.U.
Este libro se ha publicado con el apoyo de Literature Ireland.
ISBN: 978-84-10141-08-7
Diseño editorial: Álvaro Pérez d’Ors
Composición: Automática Editorial
Corrección y revisión: Automática Editorial
Edición digital: Álvaro López
Primera edición en Automática: noviembre de 2024
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los propietarios del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y los medios informáticos.
LAS LUCES AZULES
JENNIFER JOHNSTON
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS Y NOTAS DE LUCÍA BARAHONA LORENZO
A P y a U, S, L y a M,
con mucho amor.
El día que traían a casa el árbol de Navidad era siempre maravilloso. El aroma fresco de la pinocha en las habitaciones de invierno, la emoción de desenvolver aquellos brillantes adornos de cristal que con tanto mimo se habían guardado en papel de seda once meses antes, el cálido olor a cera cuando las pequeñas velas rojas en espiral comenzaban a parpadear en sus soportes festoneados. Esos primeros días del árbol eran casi mejores que la propia Navidad, que nunca estaba a la altura de las expectativas de nadie. Necesito relajarme y conseguir un árbol, algo práctico, algo con lo que pueda apañármelas sola, que no suponga un motivo de preocupación para Bibi. Esto último, naturalmente, quizá no sea posible. En lugar de velas utilizaré luces eléctricas. Me aseguraré de decírselo.
Sí, creo que debo conseguir un árbol.
Re-creación.
Es todo cuanto queda.
* * *
Anoche escribí a Jacob Weinberg. Me he preguntado muchas veces si ese era su verdadero nombre, pero no veo ninguna razón por la que hubiera de mentirme. La mentirosa era yo. Tal vez lo haya postergado demasiado, pero al menos creo que no dispongo de mucho tiempo para preocuparme por ello. Quizá mi carta lo persiga alrededor del mundo durante varios meses, pero, una vez que la reciba, cuando lo alcance, sé que vendrá. Necesito creer que es así. Lo sé, estoy segura. Las luces eléctricas del árbol brillarán y él vendrá. Me paso la noche en vela, con el whiskey siempre a mano, medio incorporada con la ayuda de siete almohadones. De vez en cuando me sumerjo adormecida en un curioso mundo de gente que va con prisas y se tambalea, pero lo cierto es que nunca he llegado a dormir ni profundamente ni en paz. Todavía estaba oscuro cuando terminé la carta. Debía de haber dado buena cuenta del whiskey, porque salí de la cama, me envolví en una manta amarilla, me puse las zapatillas de estar por casa y salí a la calle, bajé los escalones por el caminito helado, crucé la verja y llegué hasta el buzón, a unos diez metros de casa. No llovía, pero el aire era muy frío y a lo lejos, en la bahía, se oían los gemidos de las sirenas de niebla, viejos fantasmas. La carta cayó en la oscuridad vacía. Luego todo se quedó en silencio y el frío era intenso, un silencio amargo. Bajo las lámparas de vapor de sodio, mis manos parecían ya muertas. Se reanudaron los gemidos y me costó mucho trabajo volver a la cama.
Una copia de la carta escrita a Jacob Weinberg el 18 de diciembre de 1978.
Querido Jacob:
Te envío esto a tu dirección de Londres con la esperanza de que te encuentre en casa. Esta es la dirección que me diste hace casi dos años, y al hacerlo me dijiste que, aunque rara vez pasabas largas temporadas allí, ese era tu hogar, tu refugio en caso de pánico, un asidero para seguir sintiéndote británico. En ningún momento me pareciste una persona que pudiera sufrir de pánico; de soledad, de pesadillas, de pena, quizá, pero jamás de pánico. Por supuesto, no te conocía muy bien. Es algo que nunca me he permitido con nadie. A estas alturas habrás acudido irremediablemente al final de la carta para saber quién diablos te la envía, de la misma manera que mucha gente salta a la última página de una novela de detectives antes de empezar a leerla, ante la insoportable idea de doscientas cincuenta páginas de suspense. Supongo que ya habrás visto mi nombre, que te acuerdas de mí. Tampoco es que haya mucho que recordar. Puede que te enfadaras conmigo cuando me marché, y esto añadiría una nitidez a tus recuerdos que la indiferencia jamás consigue.
Recuerdo las sombrillas en la plaza y las mesitas metálicas, los jóvenes bronceados zambulléndose en el puerto desde las barcas pintadas de verde, amarillo y rojo, y el olor a pescado y a redes puestas a secar. Una vez que sabes con certeza que no volverás a ver un lugar, imágenes de ese lugar se abren paso en tu mente, pelean por tu atención. Los más viejos no pueden escapar a las imágenes de su pasado, de su juventud, de sus días de plenitud. Eso mismo me sucede a mí ahora. Miles de piezas de un puzle se extienden ante mí, rostros desperdigados, voces, sueños, muertes, nacimientos, errores. No me malinterpretes, no busco compasión, simplemente quiero que tú, de entre todas las personas, lo comprendas. Simplemente es una palabra bonita que la gente emplea en momentos como este, una palabra para quitarle hierro a cualquier asunto. Basta de rodeos. Un exceso de divagaciones incoherentes enseguida se vuelve aburrido. Nunca he sido particularmente sincera contigo. Por ejemplo, nunca te he contado que tenía un plan… que tú ibas a ser el padre de mi hijo. Nunca he tenido esa clase de valentía. Nunca he sido valiente en ningún sentido, eso ha sido lo más absurdo de mi vida. Siendo como eres un hombre razonablemente sensato, sin duda habrías rechazado participar en mi plan, así que decidí mentir. Habría sido diferente si hubieras aceptado y los dos hubiéramos estado implicados en una situación que ninguno habría disfrutado, de verdad lo pienso. Y con el tiempo te habrías visto enredado en mi más que complicado final… y antes que nada te aseguro que esto de ninguna manera formaba parte de mi plan.
Estabas sentado a la mesita redonda con una taza de café vacía y una copa de vino a tu lado, escribiendo algo en ese cuaderno que siempre llevabas encima. Alzaste la cabeza y te quedaste con la mirada perdida en la pequeña iglesia al otro lado del puerto. En aquel momento, por encima de nosotros, en lo alto de la colina, la campana de la catedral dio las seis en punto… el ángelus lo llamamos aquí, y la gente acostumbra a hacer una pausa para persignarse y a continuación reanuda lo que fuera que estuviera haciendo. Ahora ya no se hace… Entonces supe que tú eras el hombre que necesitaba. Me resulta extraño pensar que, si la campana no hubiera sonado en ese momento, quizá nunca se me habría pasado por la cabeza semejante idea. En lugar de persignarme, un ademán que jamás he practicado con asiduidad, crucé los dedos con la esperanza de que hablaras inglés. Debo decir que, por tu aspecto, tenía pocas expectativas de que así fuera. En fin, el caso es que… tenemos una criatura, una hija para ser exactos. Está a punto de cumplir nueve meses y tiene tu pelo negro y ondulado y tu nariz rabínica. El único atributo que parece haber heredado de mí es el tamaño de los pies, largos y bien formados. Podrá caminar kilómetros sin descanso. También tiene las manos grandes. Las extiende sobre las mías y, desde el día en que nació, han demostrado poseer una fuerza asombrosa. Todavía no le he puesto nombre. Quiero decir que aún no lo he hecho a título personal. Está registrada oficialmente en Londres como Anna Keating. Siempre había tenido intención de cambiarle el nombre cuando me acostumbrara a su presencia, pero al enterarme de mi enfermedad decidí que deberías llamarla como quisieras, probablemente en honor a alguna estoica antepasada de algún gueto de Europa del Este… un nombre un tanto exótico y muy étnico. Es tuya. Sonrío al pensar en los años venideros, cuando su altura se imponga sobre la tuya mientras paseáis por la calle. Confío en que será inteligente además de alta. Es tuya. Lo repito para que puedas asimilarlo. Es tuya. Debes venir enseguida y llevártela. Ya no puedo cuidar de ella y se encuentra temporalmente en casa de mi hermana. Temporalmente es la palabra que usa ella, mi hermana Bibi, es su principal pretexto para afirmar que pronto volveré a estar bien y seré capaz de asumir mi inadecuada forma de vida. Si tan solo pusiera algo de mi parte, me recuperaría en un abrir y cerrar de ojos. Mi madre colaboró y gracias a eso consiguieron prolongar su dolor y humillación seis meses más. Mientras entre nosotras todo son sonrisas y mentiras, la niña aguarda tu llegada, cada vez más consciente del mundo que la rodea. Llevo varias semanas sin verla, así que es probable que haya olvidado mis deficiencias como madre.
Pese a su rechazo de todo cuanto quiebre las reglas, la actitud de Bibi ha sido sorprendentemente buena a lo largo de toda esta situación. Nunca hemos sido amigas, pero está cumpliendo con su deber con un saber estar y una bondad que me hacen sentir culpable por mi rechazo a actuar como de mí se espera. Sus propios hijos están en pleno proceso de crecimiento, por lo que es muy generoso por su parte el haberse llevado a mi hija para integrarla en su familia… acogerla. No te preocupes si no quieres venir y llevarte a la niña. Ella estará bien. Su futuro está asegurado. La criarán muy bien. Le inculcarán sinceridad, caridad y responsabilidad. Le enseñarán a ser una señorita. Irá al convento del Santo Niño en Killiney y nadie tendrá el mal gusto de hacer comentarios sobre su nariz ni sobre sus profundos ojos negros extranjeros. Estará a salvo. Al fin y al cabo, esto es lo que cualquier persona sensata quiere para sus hijos. Lo mejor. Nunca lo he querido para mí, pero quizá tú veas las cosas de otra manera. Está en tu mano. En términos prácticos, el poco dinero que tengo es para la niña. No es gran cosa, pero mantendrá alejados a los posibles lobos.
Estoy fatigada. Al releer esta carta me doy cuenta de que no he sabido explicarte, salvo de una forma un tanto esquiva, que me estoy muriendo. Todos hemos alcanzado tal nivel de abstracción con este asunto que también a mí me cuesta sincerarme. No debes alarmarte por mí. No me asusta la muerte, es más, me atrae como alternativa a la vida, que nunca me ha parecido muy satisfactoria. Sin embargo, este proceso me resulta doloroso, engorroso y desmoralizador. Ojalá no se demore.
La mano con la que sujeto el bolígrafo se ha vuelto tan pesada que apenas puedo arrastrarla por la hoja. Voy a levantarme y llevar esta carta al buzón. Creo que es lo más seguro. No está muy lejos. Ha estado nevando y el pernicioso viento del este siempre encuentra la manera de colarse por las ventanas. Después volveré a la cama y esperaré la llegada del nuevo día. Me traen fruta y platos que me han preparado… y flores. Tengo un montón de flores. Les prometo que voy a comerme su comida para contentarlos. Me río para contentarlos. Coloco las flores en jarrones para contentarlos. Y luego se marchan y me quedo sola.
Veo fragmentos del pasado. Brotan y florecen y se desvanecen en mi mente, así que, en realidad, nunca estoy sola.
Espero que vengas. Espero que me perdones.
Atentamente,
Constance Keating
* * *
Los martes por la tarde, la madre de Constance invitaba a un grupo de señoras a jugar al bridge. Tres mesas de cuatro plazas dispuestas alrededor del salón principal, desplazando la simetría habitual de la sala. Las mesas se cubrían con paños de terciopelo verde ribeteados con un bordado de trenzas doradas y borlas también doradas en las esquinas. Había una junto a la galería acristalada que daba al jardín, otra junto a la chimenea —la mesa más agradable en invierno—, y la tercera ocupaba el centro de la estancia, detrás del sofá y bajo la araña de cristal de Waterford.
A las cuatro y media en punto, Teresa aparecía con varias bandejas de plata con el té, la porcelana de tonos pálidos, los pasteles, los bocadillitos y los bollos recién horneados. Las señoras dejaban sus mesas y se reunían alrededor del fuego para coger fuerzas ante la hora de ejercicio mental que tenían por delante. Bibi y Constance debían aparecer en ese momento y distribuir discretamente los platos y los pasteles en su soporte de tres niveles. Para evitar accidentes, nunca se les permitía repartir las tazas de té. Lucían sus pulcros vestidos y sus merceditas de charol. Durante una breve temporada su madre se empeñó en que vistieran iguales, pero ninguna de las niñas se lo tomó muy bien, por lo que aquello no prosperó. Entre las señoras de más edad, algunas llevaban sombrero, sombreros elegantes y poco ostentosos con plumas oscuras y rizadas o ramilletes de flores de tela. La madre de Constance nunca usaba sombrero, salvo para ir a misa los domingos, en las bodas o en las ceremonias importantes a las que asistía de vez en cuando con padre. Sus sombreros nunca eran sobrios y, según padre, que era quien pagaba las facturas, costaban una fortuna.
—¿Qué has estado haciendo por la tarde, Constance?
La mujer llevaba una pluma de color bronce verduzco enroscada por encima de la oreja izquierda.
Debía de haber pertenecido a alguna preciosa ave, pensó Constance.
Tenía muchas ganas de tocarla.
—Te llamas Constance, ¿verdad?
Constance apartó los ojos de la pluma y se miró los pies. Uno de los calcetines blancos había empezado a escurrirse hacia el tobillo.
—¡Constance! —exclamó secamente madre.
—Hemos ido al parque —farfulló Constance.
—¡Qué encantador! —dijo la señora con un entusiasmo asombroso—. Es algo encantador.
—Es tímida —dijo Bibi con desprecio. Iba repartiendo obedientemente los bollos calientes con mantequilla entre todas aquellas señoras, que se limpiaban las puntas de los dedos en unos pequeños pañuelos blancos.
—¿Y qué habéis hecho en el parque?
Constance frunció el ceño. Su mirada seguía clavada en los zapatos.
—Hemos dado de comer a los patos —respondió Bibi por ella.
Constance se acordó de que algunos de los patos macho eran de color verde y bronce. Volvió a alzar los ojos hacia el sombrero.
—Después —dijo Bibi, encantada con el sonido de su propia voz— hemos jugado al escondite inglés en las escaleras que hay cerca del estanque y Constance se ha caído y se ha hecho daño en la rodilla.
—Ay, pobre Constance.
Constance se preguntaba si habría matado al pato ella misma…
—Los calcetines se le llenaron de sangre.
… con sus propias manos.
—Espero que no haya sido nada, Constance.
Acercándose sigilosamente a la criatura desprevenida, como en el escondite inglés.
—Le ha comido la lengua el gato.
Y entonces…
—Constance, si no sabes comportarte como es debido, tendré que pedirte que te vayas.
… abalanzarse.
—Qué niña tan dulce. Tiene un pelo rubio precioso.
La señora alargó una mano para acariciarle el pelo y Constance estalló en un mar de lágrimas.
—Vete con la niñera, tonta. Qué niña más tonta. Vete. —La voz de madre sonaba exasperada.
* * *
El médico entró por la puerta del vestíbulo. Sus pasos en el pasillo venían a mi encuentro. Empujó la puerta de mi habitación y se acercó a la cama. Se quedó mirándome en silencio hasta que abrí los ojos y le miré. Nos conocemos desde hace tanto tiempo que en nuestra relación no hay sitio para las formalidades.
—¿Sigue habiendo patos en Herbert Park?
Asintió. No parecía muy sorprendido. Creo que había dejado de sorprenderle hacía mucho tiempo.
Se sentó a mi lado en la cama y me cogió la muñeca.
Sus ojos tenían esa expresión de preocupación que invade a los médicos en momentos como este.
—Supongo que los niños les dan de comer, como antes, ¿no?
—Me temo que es mucho más probable que les tiren piedras.
Siempre había sido un poco pesimista.
—Los lunes y los miércoles —recordé. Sus dedos estaban fríos en mi muñeca—. Y luego los martes y los viernes íbamos a Sandymount y caminábamos por la orilla del mar. Si hacía bueno, nos dejaban quitarnos los zapatos y jugar en la arena. Pero nunca íbamos durante los meses de verano, para evitar las enormes multitudes que abarrotaban la playa. Podríamos haber contraído algo terrible. Liendres o algo por el estilo.
—Supongo que era una posibilidad.
—Bolsas marrones de papel llenas de pan. ¿Te acuerdas de aquel pan gris espantoso de la guerra? Solo apto para patos, decía la niñera. Teníamos que doblar las bolsas con cuidado y volver a casa con ellas. También por la guerra. No había papel… o algo así. ¿Te acuerdas…?
—Te comportas como una anciana. Deja de hacerlo —respondió tajante.
—¿No te parece extraño? Me descubro preocupándome por el pasado. Supongo que cuando no tienes un futuro por delante, lo natural es huir al pasado. Para tratar de encontrarle algo de sentido… o por el simple hecho de revivirlo… como en las películas caseras.
—Todo este sinsentido sobre la ausencia de futuro. Muerte.
Dejó caer mi mano en la cama y se frotó malhumorado un lado de la nariz con el dedo índice.
—Ay, Bill… Dime que no estás subido al carro de la fantasía de Bibi de que me espera una vida larga y alegre por delante.
—La esperanza es lo último que se pierde.
Hablaba sin convicción. Sus ojos eran del color de los guijarros bañados por el mar. Hace mucho tiempo habían sido de un azul brillante casi alarmante.
—Mi única esperanza es morirme lo antes posible. Esa es mi noble aspiración. ¿Tomamos algo? Una copa me sentará bien.
Asintió.
Me levanté de la cama con considerable esfuerzo. Por un instante, cuando mis pies entraron en contacto con el suelo, me invadió la horrible sensación de que estaba a punto de hacer algo indigno, como vomitarle encima, pero aquella sensación se esfumó enseguida. Él observaba todos mis movimientos, como un hombre muy joven observaría a su más reciente amor.
—Vamos a la otra habitación. Esta es verdaderamente desoladora.
En lo que una vez había sido el estudio de mi padre, el sol del atardecer se desvanecía por las ventanas. Una capa de polvo recubría los libros, las estanterías y la recargada repisa de mármol de la chimenea. Debo ponerme a ello, pensé. Si en el futuro próximo me encontrara con mi padre, no querría que me pesara en la conciencia el haber dejado su habitación en un estado tan deprimente. También hay que podar los árboles frutales. Tengo que hacer una lista. Las ramas desnudas tenían un aspecto dúctil y estéril. Bill tosió o hizo algo y recordé su presencia. Me senté en una butaca junto a la ventana. De no haber fallecido, mi padre estaría aquí sentado con un libro en las manos y una copa de jerez muy seco en la mesita a su lado. Estaría muy disgustado conmigo… o quizá no… tal vez la persona secreta que había vivido tras aquella fachada enjuta y elegante no se habría disgustado. Las ramas negras desnudas se extendían hacia el cielo. Habían empezado a acumularse nubes de lluvia. La puesta de sol no tardaría en hacerse añicos.
—¿Qué ocurre?
Me sobresalté.
—Perdona.
—Esta noche pareces distraída. ¿Te encuentras mal?
—No. No. Solo es mi mente dispersa. Nada más. Sirve tú. Siempre he sido una inútil sirviendo copas. Debería haber agua en la jarra. Yo lo tomaré solo. ¿Tienes frío?
Se fijó en la botella medio vacía que descansaba sobre la mesa, la cogió y desenroscó el tapón.
—Espero que no le estés dando fuerte.
Me limité a sonreír. Después de todo, ¿qué sentido tenía? Enseguida él también sonrió, por primera vez desde que había entrado en la casa.
—No, no hace frío.
—Puedo encender el fuego, si quieres.
Sacudió la cabeza y me pasó una copa.
—Aquí dentro hace un calor espantoso.
Solté una risita.
—Bibi va a matarme cuando vea la factura de la luz.
Acercó una silla y se sentó a mi lado.
—¿Qué solíais hacer los jueves por la tarde?
—¿Los jueves…? Ah, sí. Era el día libre de la niñera. Solíamos jugar en el jardín y merendar en la cocina. Hoy he escrito al padre de la niña.
Se hizo un largo silencio. Las primeras gotas de whiskey resbalaron por mi garganta y me sentí bien.
—Vaya —dijo—. ¿Y qué le has dicho?
—Le he contado… Él no lo sabía. Verás… yo no…
Frunció ligeramente el ceño.
—Le he explicado… bueno… la situación tal y como yo la veo. Le he pedido que venga a por ella.
—¿Qué crees que dirá Barbara al respecto?
Nunca la había llamado Bibi. Tampoco lo había hecho mi padre.
—Supongo que de entrada pondrá el grito en el cielo, pero a la larga… Al fin y al cabo, no debe de ser muy divertido cargar con la hija de otra persona de por vida. Al final…
—Eres muy dada a tratar a la gente a patadas, Constance. Siempre ha sido… bueno…
—Uno de mis múltiples defectos.
—Yo no diría eso, no del todo. Pero… No puedo evitar pensar en ese hombre… el padre, de repente tener que enfrentarse a… Tienes que admitir que será un golpe terrible. Terrible. Quiero decir que…
Dio un trago rápido al whiskey.
—Siempre puede romper la carta y olvidarse de todo este asunto.
—No seas ridícula. Menuda tontería acabas de decir.
—Nunca pensé que pasaría esto. Y tú lo sabes. No tenía ni idea de lo que iba a… golpearme. Tenía el futuro planeado.
—Si me permites que te haga una pregunta personal… ¿Cuánto tiempo…? ¿Cuánto tiempo…? —Su rostro se ruborizó al decir esto. La insoportable reticencia irlandesa invadió todo su cuerpo. Cogió sus gafas, volvió a dar un sorbo y se atragantó.
—Lo suficiente para quedarme embarazada. Tuve suerte. Hay quien tarda muchísimo. Meses. Tuve suerte.
Dejó de toser y se rio.
—Eres terrible.
—Vamos a tomarnos otra.
Me cogió el vaso y lo rellenó, y después el suyo.
—Y ya es suficiente por hoy.
—No creo. Cuando te vayas me iré con la botella a la otra habitación y la dejaré junto a mi cama. Puede incluso que me lleve otra botella si considero que en esta no queda lo suficiente. Lo suficiente como para servir de algo. Tus pastillas no siempre funcionan muy bien, ¿sabes? Las noches son largas. Oscuras.
Arrugó el ceño en el vaso.
—Demasiado largas —dije, esperando alguna reacción por su parte.
—Venga ya, Constance —se limitó a decir.
Me incliné sobre él y busqué a tientas el interruptor de la luz. Me pesaba la mano y sentía que me fallaba. A esas alturas, los huesos y los ligamentos apenas se mantenían unidos por una piel enferma y tirante. Después de lo que me pareció una eternidad, la luz se encendió.
—Tengo que conseguir un árbol de Navidad.
Sacudió la cabeza.
—Lo he organizado todo para que pasado mañana ingreses en el hospital.
—Nada grande. Solo quiero colocar uno pequeño en esa mesa junto a la ventana. La Navidad no es Navidad…
—Constance.
—Un árbol de verdad. Hay quien los compra de plástico. Yo quiero uno de verdad.
—Constance.
Parecía triste. Le toqué la rodilla.
—No, Bill. Aquí estaré bien, no hace falta que te lo diga.
—No estás bien. No puedes cuidar de ti misma. Lo sabes tan bien como yo. Cada vez necesitas más cuidados, más atención. No te pongas pesada con esto, Constance, por favor. Deberías estar en un hospital. Debería haberme puesto firme cuando volviste. Deberías haber ingresado entonces. Pero tú… tú…
—Me salí con la mía.
—Sería todo mucho más fácil…
—No te molestes en apelar a mi buena voluntad. No tengo de eso. Limpiaré este lugar, si es eso lo que te molesta. No te importunaré con llamadas en mitad de la noche. Tan solo consígueme un árbol de Navidad, es lo único que te pido.
—Necesitas cuidados.
—Yo no me preocupo por nadie, no soy así, y nadie se preocupa por mí. ¿Te acuerdas, Bill, de que me pediste que me casara contigo?
—Es la clase de cosa que uno tiende a recordar.
—Dios, fue hace mucho tiempo. Tienes suerte de que dijera que no. ¿Te quedaste destrozado?
—Creo que no. La verdad es que no me acuerdo.
—Deberías haberte quedado destrozado.
—Nunca he sido tan excesivo como tú.
—¿Crees que yo lo era? Me gusta que pienses eso. Siempre me he tenido por una persona muy común. ¿Por eso querías casarte conmigo? ¿Por mi extravagancia?
—Ya ni lo sé. La atracción de los opuestos, tal vez… Pero tú no te sentías atraída por mí.
—Oh, claro que sí. De verdad. Simplemente no quería casarme, ser…
Sonrió.
—Buenos tiempos.
—Angela era mejor mujer para ti, estoy convencida. Con ella tenías alguna esperanza de ser feliz para siempre. ¿Eres feliz para siempre?
—Yo…
—No me lo digas si no lo eres. Esta noche no quiero saber ese tipo de cosas.
—Lo soy. Lo soy. Rico, próspero, reconocido. ¿Qué más se puede pedir?
—Desde luego, ¿qué?
—Pasado mañana.
—No, Bill. Mi respuesta sigue siendo la misma. Es mi vida, mi… bueno, ya sabes… la palabra que nadie me deja usar. Prefiero mi pocilga a tu hospital. Mis facultades están intactas, estoy en condiciones de elegir.
—Sé realista… y esta vez no cambies de tema. Puede llegar el día… llegará un momento en el que no podrás hacer nada por ti misma. Y vas a necesitar ayuda. Dejarás de poder hacer lo más básico… Por el amor de Dios, Constance, sabes perfectamente a lo que me refiero. No me hagas decirlo con todas las letras.
—Entonces consígueme una enfermera. Una monja. Una empleada doméstica. Tráeme a todas ellas si hace falta. No pienso ir a un hospital. No quiero morir en un hospital. No quiero compasión profesional, manos esterilizadas, agujas, tubos ni cuñas.
—Sería mucho más fácil…
—Lo sé. Las circunstancias de la muerte son muy desagradables. Estoy agotada. Termínate la copa y vete a casa, por favor. —Jugueteó nervioso con el vaso. Se iba a llevar una buena reprimenda de Bibi.
—Consígueme a una chica, si eso te hace más feliz. Preferiblemente alguien que no sea rígido, una chica que simplemente esté aquí. Una chica agradable. Tal vez alguien que pueda escribir… leer y escribir. Supongo que hoy en día la mayoría de la gente puede hacerlo. Podría llegar a ser útil. No quiero que me desinfecten constantemente.
Me cogió la mano unos instantes y la sostuvo.
—Siempre has sido montón enorme de problemas.
Los dos nos reímos sin demasiado entusiasmo.
—Tal vez me quedara destrozado.
Sacudí la cabeza.
—Una semana como mucho, si llega.
—Insisto. Recuerdo el dolor.
—Tonterías. Más que un destrozo fue una contusión.
—Deja que te ayude a acostarte.
—No, puedo sola. Me gusta hacer las cosas a mi propio ritmo. Puede que me quede aquí sentada toda la noche. Después de todo, acostarse por la noche y levantarse por la mañana no es más que una costumbre, como hacer tres comidas al día y lavarte los dientes.
—¿Qué voy a decirle a Barbara?
—Ese es tu problema.
—Y Angela…
—Vete a casa, Bill…
Vació su vaso y se levantó.
—Realmente deberías…
—La próxima vez que vengas, tráeme un árbol de Navidad.
* * *
La nieve caía lentamente entre las ramas desnudas de los árboles. Flotaba hacia la luz de las farolas posándose y cubriendo con un fino manto las estatuas, los escasos coches aparcados, y llenando las vías del tranvía. La calle ancha permanecía vacía y en profundo silencio. Por una vez, no se veían por ninguna parte borrachos, vagabundos, traperos ni cocheros encorvados sobre sus caballos medio famélicos. Se habían trasladado, con buen criterio, a cualquier forma de refugio que hubiera disponible: asilos, albergues o agujeros en los muros. En el puente, un vaquero alto con un sombrero de diez galones y una pequeña india piel roja con la cara pintada con betún marrón y plumas en el pelo se tapaban con una gran manta a cuadros. Estaban apoyados en la balaustrada del puente y contemplaban somnolientos el agua. Los copos de nieve revoloteaban y terminaban aterrizando en la superficie del río, donde desaparecían, diluidos, en su lento camino hacia el mar. En lo alto colgaban grandes nubes teñidas con la luz que reflejaba la ciudad dormida.
—Nunca nieva como debería —protestó la chica—. Casi nunca. Nieve gruesa y crujiente, como el azúcar glas en un pastel de Navidad. Casi nunca es así. Se nos priva de ella. Es de lo más injusto.
—Gracias a Dios, créeme.
—Solo nos quedamos con la gripe, los sabañones, los vientos espantosos del este, las narices coloradas y la sucia aguanieve marrón.
El vaquero tiró una colilla al río. Centelleó un instante mientras caía y a continuación desapareció, como los copos de nieve.
—A mí gustar mucho la nieve. A mí gustar grandes trineos tirados por caballos con cascabeles.
—Suenas a tarjeta de Navidad. Bla, bla, bla.
—Qué poco romántico eres. Mucho poco romántico.
Hubo un gran silencio. Río arriba, una campana repicó marcando y media.
—La humedad empieza a empapar la manta. Se me están calando los hombros. Mucho mojando.
—Constance.
Se hizo un silencio aún mayor. Se removió incómoda bajo la manta, separándose del cuerpo cálido de él.
—¿Qué?
—¿Te casarías conmigo? Quiero decir… ¿lo harías?… ¿qué me dices?
—No.
—¿No? —Su voz sonó ligeramente sorprendida—. ¿Así, sin más?
—Poco más puede decirse… Me refiero… es sí o no, ¿no crees?
—Ni siquiera te lo has pensado. Piénsalo. Dime que te lo pensarás, por favor.
—No tengo nada que pensar. No.
Otra pausa.
—Pero gracias de todas maneras. Gracias, Bill.
—¿Qué significa «gracias»?
—Joder, Bill, significa que no sé qué otra cosa decir. Significa que gracias de todas maneras por…
—Esto… podríamos… Constance… ¿por qué no?
—Por muchas razones. No quiero casarme con nadie. Con nadie. No eres solo tú. No te quiero. No. De verdad.
—Creía que me querías. Creía que… nosotros… que tú… Te quiero mucho.
—Sí que te quiero. Me gustas. Pero no es el tipo de amor del que tú hablas. Lo siento.
Le cogió de la mano y la apretó por debajo de la manta.
—Ay, Dios —dijo Constance—. Odio estas cosas.
De repente empezó a reírse.
—Qué comentario tan horrible. Se me ha escapado. No me seduce lo más mínimo que alguien sufra por mi culpa. Me siento fatal. Créeme, Bill, querido Bill. Si dijera que sí, te causaría un auténtico sufrimiento. Esto por lo menos será pasajero.
—Pasajero —pronunció la palabra con desprecio.
—Yo montón enorme de problemas.
La nieve se transformaba en agujas de aguanieve. Aquello no tenía nada de romántico.
—¿Por qué dices cosas así sobre ti? Te conozco. Sé que podríamos ser felices.
—Nadie lo sabe. Nadie sabe nada… hasta que tal vez ya es demasiado tarde. Yo montón de frío. Por favor llevar a casa. Llevar montón enorme de problemas a casa.
La corriente de agua parecía haberlo hipnotizado. Por un instante se le pasó por la cabeza que pudiera contemplar el suicidio. Le dio un codazo.
—Bill.
—Creo que no me tomas en serio —dijo con tristeza.
—Sí que lo hago. Te lo prometo. Y también me tomo en serio a mí. Tú ser un poco malo conmigo. ¿Por qué no me tomas en serio y me crees cuando digo que no?
—Porque no creo que tengas las ideas claras.
—Voy aprendiendo. A tientas. La respuesta es no.
Le arrancó la manta de los hombros y se envolvió con ella.
—No —dijo alejándose por el puente—. No. No. No.
No volvió la cabeza, porque sabía que con su sombrero de diez galones y su chaleco de cuero, con las seis pistolas perfectamente apoyadas en las caderas, tenía un aspecto ridículo, vulnerable, y no podía descartar la terrible posibilidad de volver a él, entre el aguanieve marrón y el granizo, rodearlo en sus brazos y decir: sí, seguridad, oh, sí. Sí.
* * *
He debido de quedarme traspuesta, porque cuando ha sonado el teléfono me he sobresaltado desde una especie de tranquilidad aturdida. Estaba completamente rígida y he tenido la impresión de que he necesitado cerca de cinco minutos para cruzar la habitación. Cualquier persona normal ya habría colgado.
—¿A qué juegas?





























