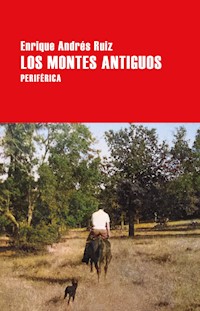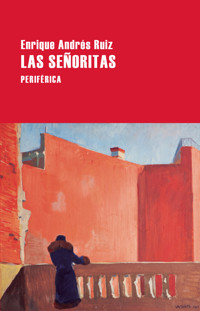
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las señoritas son jóvenes, o así es como se sienten ellas, niñas y antiguas reinas a la vez, si bien cada vez son más las señales que traslucen sus renuncias. Son hijas de buena familia en ambientes claustrofóbicos en los que las identidades y los destinos vienen dados por el nacimiento, ajenos a la voluntad de las personas. Sus amores se sueñan a solas o se parecen a una amistad desigual. Son las niñas de la guerra y de la inmediata posguerra, universitarias cuando pocas mujeres pueden serlo. Se han adelantado a su época, a un tiempo estancado que se resiste a avanzar, anquilosado por la fuerza de la costumbre. Por eso cada vez se vuelcan más en un presente de gestos mínimos y luminosos, a la espera de su oportunidad. Las señoritas son Charo, procaz y con el cabello a lo chico. Y Mila, que lidia con la violencia de su marido. Son las hermanas de Dedi: la autoritaria Mercedes y la gaseosa Emi. La señorita es, sobre todo, Dedi, quien, con una lucidez y una bondad que los demás confunden con la insignificancia, es la más dispuesta a subvertir ese mundo inalterable y endogámico. Asistimos a los momentos clave de su existencia: una vida tan común y única como cualquier otra. Enrique Andrés Ruiz ha escrito una novela bellísima, un ejemplo magistral de cómo se plasma la vida en la literatura: un tejido coral de tramas pequeñas, íntimas y reveladoras. Merced a su talento para reflejar el alma de sus personajes a través de un lenguaje de rara sensorialidad que transmite la textura de las palabras, logra dotar de épica a unas vidas sencillas. A la manera de las obras de Joseph Roth o Cesare Pavese, Las señoritas es la gran novela de una época ya desaparecida. Un clásico de hoy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 195
Enrique Andrés Ruiz
LAS SEÑORITAS
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: enero de 2024
© Enrique Andrés Ruiz, 2024
© de esta edición, Editorial Periférica, 2024. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18838-94-1
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
La señora Vauquer, de soltera Confians…
BALZAC, Papá Goriot
PRIMERA PARTE
1
Hablan sin parar, sin levantar la vista. El murmullo continuo de las voces cruzadas. Están sentadas en el suelo, sobre esteras de cáñamo, lo mismo que en la playa. Se pintan las uñas de los pies. La espalda arqueada, la vista fija sobre los dedos abiertos, separados por algodones. Ya no son jóvenes, al menos para la mirada de los otros. Ellas lo saben a medias, no lo quieren saber.
El sol, fuerte, poblado de partículas de polvo que brillan, menos pesadas que el aire, entra por los miradores abiertos, traza agudos ángulos de inclinación, broncea sus piernas. Las persianas, verdes, hechas de listoncillos muy delgados, están subidas y enrolladas en un rulo sujeto por su propio cordón, que termina en una bellota de madera. La tarde de verano, espléndida, interminable, suspendida de una hora imprecisa. Las tarimas, calientes, desprenden el olor del viejo barniz de ámbar que se resquebraja en las juntas, como si de un momento a otro fuera a revivir algo desde ese acristalamiento fósil.
Hablan como si no hablaran. La indolencia, la banalidad. Conversaciones fortuitas de las que entran y salen como de un autobús. Las voces, muy tenues, se encabalgan una sobre otra como las fibras entrelazadas de un cordel grueso, la onda de un semitono.
No se miran, no hace falta; los ojos siguen con atención el perfil que el pequeño pincel dibuja sobre la uña, sin manchar la lúnula. Encima de una revista desplegada, con protuberancias de manchas resecas, hay frascos de acetona, blancos vellones de algodón desperdigados, algunos de ellos apretados sobre una mínima gota de sangre; tenacillas, limas rojas.
Entre estas mujeres hay jerarquías; las reacciones de cada una cambian al contacto con las otras, según con quién. A menudo, para contestar a Mercedes la voz de Emi irrumpe airada, fuera de tono, a la defensiva. Sabe a su hermana superior en edad, dignidad y gobierno. Mercedes es la mayor, nació en 1926, tiene perfecta memoria de la guerra. Cuando la madre murió, bastante joven, ella la suplantó en su puesto y cuidó de sus hermanas, las sometió. El padre se volcó en la dirección de la industria familiar de alcoholes y compuestos químicos. Los hermanos han muerto, también. Esa forzosa asunción de competencias ha modelado el carácter de Mercedes igual que un recipiente determina la forma de su contenido.
Como las de los héroes de la épica, su personalidad no está sometida al cambio. O quizá ocurrió a la inversa, que su carácter fuera primero y conformara luego su función: eso es lo que piensa mucha gente cercana poco dispuesta a disculpar su altivez, que puede llegar a ser ríspida.
¡Sabrás tú!, suele decir Mercedes a María Emilia, la hermana pequeña, para desdeñar sus intervenciones. ¡Anda que tú!, responde Emi, ¡Siempre tienes que llevar razón! Emi se siente excluida, humillada por el papel subalterno al que está relegada. La pequeña Emi, rebelde y nerviosa, inconsistente. Tienes la mecha muy corta, Emi, le dice Charo. En ocasiones, está a punto de llorar. Alrededor, las risas acalladas de las otras la enfurecen aún más.
El chiste macho de Charo, la audacia de sus palabrotas templan los ánimos. Es descarada, impone su mundanidad, continuamente muestra a las otras que no son capaces de su irreverencia, presas de la ñoñería provinciana. Unas monjas, dice. Trabaja en el hospital de La Paz, en Madrid, en los laboratorios. Va todos los veranos con su madre, una anciana pizpireta y completamente sorda, a pasar una quincena en casa de sus amigas. Con su madre y con Mayo, grande y misteriosa, que sale en tromba del enorme coche negro lanzando látigos de babas, babas de pastor alemán. Charo fuma; es muy delgada, con brazos largos que semejan ramas; tiene siempre a su alcance un bolsito verde de piel donde guarda el paquete de tabaco y un pesado encendedor de oro, regalo de Armando, el novio perpetuo y esquivo. Mercedes se permite con ella la condescendencia: su posición no necesita ser afirmada. Lo que piensa de Charo ésta lo sabe muy bien, pero todas –menos Emi, quizá– conocen a la perfección la red que las une, su régimen político, de qué está hecha la malla de luz y calor en la que dejan pasar las horas muertas.
Hay que aguzar el oído para darse cuenta de que, también en el suelo, junto al borde doblado de la alfombra, con la antena rota, está sonando un transistor. No lo escuchan; a esta hora deben de estar emitiendo alguna radionovela entre pausas de publicidad y fuertes aldabonazos musicales que preceden a los momentos de intensidad dramática. Una tragedia que nunca termina ni se sabe cómo empezó. Aun diciéndose a sí mismas que todavía son jóvenes, sienten cierto orgullo, más propio de gente mayor de verdad, por lo que consideran sus experiencias. Un orgullo que incluye dolor acumulado, penas cicatrizadas, todo lo que, según piensan ellas (sin llegar a pensarlo, en realidad), pueden haber sufrido para bien, para dibujar sus rostros con mayor resolución y firmeza, delimitándolos, haciéndolos singulares, únicos, de una calidad más alta, como el de Nefertiti. Las maderas endurecidas por el fuego, los metales al rojo templados por el agua.
Por la calle, apenas pasan coches. Motocicletas que chirrían desagradablemente. Cuando avance la tarde, subirá algo el volumen del rumor de la vida por ahí abajo. Una voz, el encuentro de dos personas en la acera se cuelan a veces por los miradores abiertos. La conversación en el interior cambia de repente: las mujeres han reconocido o han creído reconocer esa voz, les ha traído el recuerdo de un asunto reciente, un cotilleo. La prima Mila es la especialista. Pero la prima Mila, a la que Dedi siempre ha considerado, además, una de sus mejores amigas, hace ya tiempo que no acude a estas reuniones, desde poco después de su matrimonio. Estos convivios en los que sienten el raro placer de su afirmación en el presente. Normalmente no es así, normalmente, unas veces más y otras menos, viven como si la vida estuviera en otra parte, o hubiera estado, o fuera a estarlo, en un futuro más o menos promisorio y su circunstancia actual se pareciera a una molesta, gris y demasiado larga escala de tránsito entre dos estaciones inundadas de luz.
En la casa hay cuartos, alcobas que ya no se usan desde hace mucho tiempo, camas que pueden llevar hechas diez, quince años sin que nadie las haya tocado. A veces Dedi descubre las sábanas bajo una colcha que despide olor a polvo cuando la levanta, comprueba que el bozo bordado con bodoques y delgadas cenefas sigue allí, que aquella especie de escritura sigue allí, en aquella oscuridad silenciosa que parece haber sido importunada. Anchos cajones con mantelerías bordadas, de pliegues endurecidos; papeles de seda entre bloques de servilletas plegadas en triángulos. Armarios con trajes de hombre, camisones gastados, sombreros de fieltro negro en hondas cajas de cartón. La penumbra en esas habitaciones cerradas, con las persianas bajas. Al entrar se nota en la cara un calor sofocante. Al salir, cerrando la puerta, Dedi tiene la impresión de estar a salvo de nuevo, en la vida del mundo.
Al sol de la tertulia, los temas de la charla son indiferentes, enseguida se ve que para ellas se trata de liberar una energía que escapa suave, dulcemente, como una fuga de gas. La tarde se desliza. El pelo rapado, contestatario, muy negro, de Charo, es el de un pillastre más o menos literario o cinematográfico, aunque muy estudiado. Dedi, castaña clara, casi rubia, lo lleva recogido en una pequeña coleta. Hace lo que sea por cortar tensiones y disputas, no las soporta, por lo general entre Mercedes y Emi, entre Emi y Charo.
–Ay, chica, dejadlo ya. Tengo el pelo fatal, esta vez me lo han dejado seco, pajizo. Un horror, estas puntas. Pues cuando vaya pienso decírselo… –Y se levanta deshaciéndose la coleta y sacudiéndose del regazo el polvillo de uñas que ha desprendido la lima. Mayo levanta el hocico, alza las orejas, puntiagudas.
El paso del sol las hace moverse lentamente; cambian de posición, se frotan las piernas lisas, bruñidas después de los días, los huesos de las rodillas agudamente marcados. Se arrancan con las pinzas pequeñas puntas de vello rebelde.
–Pues yo… estoy harta, parezco una momia. Mira esta, con dos días en el campo y ya ha cogido color –refunfuña Emi.
–Se estaba tan bien en la torca… Ya tenía ganas –dice Charo–. Todo el invierno en conserva, como las anchoas.
–¡Pero estaría el agua muy fría, brrr!
–¡Qué va! Sólo al entrar.
El tiempo está hecho con la tibia urdimbre de la inconsciencia. Los días que antaño prometía el futuro han sido drásticamente cortados de la actualidad con una cuchilla de olvido, en una operación de supervivencia, también inconsciente y efectiva. De ellos queda una fosforescencia azul, como la de los lentos atardeceres de verano que se resisten a desaparecer del todo, disueltos en la noche. Ellas no se darán cuenta hasta la muerte definitiva de su estela, pero todo –el Todo, esférico y completo, de la existencia– ha pasado ya, como un cometa, y, entonces, sorprendidas, les parecerá descubrirlo cuando ya es tarde. Las viñetas publicitarias descoloridas de la revista Meridiano; las fotos de labores del Burda, faldas de vuelo, blusas sin mangas, pañuelos y gafas; melenas cortas como las de los anuncios de Vespa, de Cinzano. Mujeres sentadas en el asiento de atrás, con los brazos desnudos en la cintura de un hombre que luce una camisa blanca, arremangada, por una carretera de la costa, entre los acantilados y el mar. No tiran nada: las revistas se apilan, se apelmazan en un enorme cesto de mimbre al que antes iba a parar la ropa para la plancha.
–He soñado con Anachu –dice Mercedes–. Este año no hemos llamado ni por su santo. Qué horror.
–Ni por el de Agustín… ¿Qué será de ellos? –dice Emi–. El día de la Candelaria, no se me olvida.
–Pues esta vez se te ha olvidado, rica.
–¡Qué graciosa! ¿Y a ti?, ¿no se te olvida nada? No, claro, tú eres doña Perfecta.
–La hija hablaba con el capitán aquel… –dice Mercedes, como si no oyera las palabras de Emi–. Es lo último que nos dijo Anachu. ¿Cómo se llamaba?
–Goyoaga…, Paco Goyoaga –recuerda Dedi.
–Aunque eso es más bien lo que ellos hubieran querido, me parece a mí. –Mercedes y su jarro de agua fría.
–Era campeón de salto. –Dedi levanta la cara, entorna los ojos–. Me acuerdo, un día, en Fadura…
–¡Anda! ¡Pues no hace tiempo de eso! –Emi cortaba con dureza; era brusca, morena, con el pelo revuelto, mal cortado. Entre el pelo rapado de Charo y el de Emi había la misma diferencia que puede haber entre la sofisticación y la ingenuidad, entre quien no sabe que su vestido es un adefesio y quien va hecho un adefesio a sabiendas, emitiendo una señal.
–No hace tanto.
–¡Lo dirás tú!
–Además –Mercedes retoma el hilo–, no sé si llegaron a salir siquiera. La niña iba detrás, eso sí, pero… no sé. Aunque una vez nos invitó a una fiesta y comentó que estaría Paco Goyoaga, el campeón de salto, dijo.
–Pero no fuimos, porque fue cuando lo de la niña de Mila… –dice Emi.
–Que no, que no hace tanto.
–Lo que tú digas.
–No sé. Yo creo que no.
–Mira, esta es la falda que decías, Dedi. ¿No es ésta? La veo larga, demasiado larga, un faldón. –Emi le había lanzado la revista, que revoloteó como desplumándose en el aire hasta chafarse contra su hermana. Dedi perdió las gafas al querer darle caza, al intentarlo, mejor dicho, porque cuando pretendió atraparla la envió más lejos todavía. Mayo se levantó de un respingo.
–Qué bruta eres, Emi.
Charo se estira en el suelo para alcanzarla; su vestido, ligero, estampado con pequeños dibujos de barcos, con botones de arriba a abajo, como una bata, se abre mientras ella se deja caer con una pierna estirada hacia arriba. El brazo queda debajo del costado, se lo tuerce, lanza un grito, vuelca el frasquito de acetona; sobre la alfombra se derrama un líquido transparente, denso, que esparce lentamente en el aire su aroma químico y atrayente de droga fría.
–Ay, no llego. Me he hecho daño.
–Porque eres muy bruta, Emi… –dice Dedi. No hacía falta que Mercedes hablase.
–¡Así hacéis deporte! Además, oye, rica, ya está bien. Siempre que si eres tal que si eres cual… Estoy harta. ¡Pues sí que tú eres la de Mónaco! ¡Señorita, más que señorita!
Aparentan desdén al recordar otros tiempos, como si con ese desprecio fueran capaces de despojarlos de brillo, de esa luz que proyectada desde el fondo, ilumina todavía el presente, como la de la rada pintada en un telón de teatro, una luz que en realidad las hiere. A Dedi sobre todo. Tiene un sensor más afinado que las otras para captar el calor de esas radiaciones.
Emi y Mercedes, aunque por razones distintas, parecen cauterizadas. Emi es inmediata, primaria, callejera. Eres como un chicazo, le dice Mercedes. Las decisiones de la hermana mayor afectan a la casa entera. Ha renunciado hace mucho a la luz de las calles, prefiere salir al anochecer, nadie discute sus opiniones; los gruñidos y aspavientos de Emi no son contestaciones que deban tenerse en cuenta, se deshacen en el aire sin caer en tierra, como pompas de jabón.
Dedi es guapa a la manera de un muchacho gitano; su tez parece haber sido oscurecida por la intemperie imaginaria en otro lugar anterior, en otra vida, junto a una familia de pastores nómadas, o de alpinistas. Para vestir escoge colores con un gusto inconfundiblemente imprevisto que luego siempre acaba siendo acertado. En cierto modo se lo descubre a las demás, igual que los libros: es entre ellas, salvo Charo y su continua exhibición de esnobismo, la única lectora y recuerda Nuestra Señora de París, Cumbres borrascosas… En su día, su prima Mila también había leído los libros de Pearl S. Buck, de Lajos Zilahy. Ahora Dedi la echa mucho de menos, piensa en ella y se le viene a la cabeza el lío de su casa, de sus hijos, su desbarajuste, como lo llama Mercedes, y ve alrededor de su figura un paisaje en el que se ha producido un temblor subterráneo que lo ha arrasado todo, vigas partidas y humeantes, cauces desbordados, maderas que flotan.
Dedi habla francés, a veces pronuncia palabras y expresiones que parecen de otro mundo; dibuja blocs enteros con caras de muñecas que se reducen a cuatro trazos sintéticos, la misma cara replicada en múltiples figuras vestidas de manera diferente. Sale del portal a la calle con sus ojos enfermos doliéndose del paso de la sombra a la luz; anda con la cautela que le permite su mala visión, con los brazos algo separados de la cintura, flexionados en ángulo para sostener el bolso, con los dedos de las manos abiertos. Parece un gesto aprendido en las revistas, pero no es así. Sus maneras, en general, son involuntarias; su involuntaria sonrisa, su involuntaria bondad. La magia de su ser es inconsciente, no es obra suya: es un don de la naturaleza. Esto multiplica su atractivo, el de sus mínimos gestos –el modo de bajar la barbilla inclinando a un lado la cabeza–, ante los que cualquier equivalencia verbal, cualquier descripción tejida con palabras resultaría de una pobreza ridícula. Su encanto pertenece al instante que pasa.
Sus silencios, muy frecuentes, son inquietantes, como ciertas sentencias casi incomprensibles con las que suele intervenir en medio de las voces cruzadas de las otras, con intención cómica, con doble sentido. Ese sentido nadie lo capta. Ella prefiere no hacerse visible, pasar desapercibida. No discute jamás, no porfía. Cuando calla, es como si en ese silencio le estuviera mordiendo algo recordado. Pero quizá sea una sugestión de quien la mira, originada en la ansiedad que siente todo el mundo por explicarse lo excepcional, por hacerlo todo explícito. Y eso era ajeno a ella por completo.
Actúa, en fin, como si no supiera nada de sí misma, la primera exigencia de las personas cautivadoras. Le gustaría un mundo más dulce, de sonidos más suaves y colores más matizados. Un mundo sin daño. Le gustan las cosas pequeñas. No aborda trabajos que impliquen gran esfuerzo. Ordena pequeñas cajas que antiguas amigas de su madre, algunas desconocidas, han hecho para ella con hilos de seda, o de marquetería, con láminas de maderas claras y fibras de paja teñidas de colores. En ellas guarda felicitaciones de Navidad, tarjetas de pésame con un ribete negro, fotografías hechas en verano. Ordena cajones, armarios sin mucho empeño en expurgarlos; no tira nada. Puede estar horas haciéndolo, con los dedos en vilo de un pianista que no se decidiera a tocar. No llega nunca al fondo, ni de las cajas ni de los armarios. Ni de las cosas. El suyo, como el de los patinadores sobre hielo, como el de los reflejos del sol en el agua, es un resplandor que vive en la superficie, en la delgada piel de la contingencia. No conoce la razón de su manera de decir, de mirar, de escribir, de hacer el envoltorio para un regalo. No quiere indagar. Es una desconocida.
Su prima Mila y puede que Asun, de la que había sido inseparable desde que eran pequeñas, conocen quizá parte de su enigma, aunque no del todo. Tal vez esa verdad sea más accesible, como en un vislumbre, para alguien que no pertenezca al círculo inmediato: hace falta alguna distancia, cierta exterioridad, igual que la del camarero del bar de carretera a quien abre su corazón derrotado el hombre de paso. Charo se ha convertido ahora en su nueva mejor amiga.
Hablar de ella intentando describirla es como condenarse a dar rodeos infinitos sin encontrar nunca el camino hacia el centro, hacia la plaza de una capital extranjera, perdidos por los anillos de la ciudad medieval, solía decir Juan Detraux, un amigo de la casa, y el mejor amigo de Dedi desde que eran niños; la conocía muy bien. Quien se paraba a mirarla detectaba en su imagen una especie de insuficiencia que las palabras, al tratar de capturarla, ni siquiera la rozaban, como si nunca la pudieran reflejar por completo. Se parecía al tiempo vivo, a la luz del momento.
–Hay personas guapas que en realidad son feas, y personas feas, guapas –dice Mercedes al ver las fotografías de la revista. Charo alarga hacia ella la cabeza.
2
Algunos sitios parecen soñados. En la palabra garrafa está toda la vacuidad de la existencia, su hinchazón presuntuosa. Aire reconcentrado, encerrado en hermosos globos de cristal de color esmeralda. El roce de un paso lo puede convertir todo en sonido, una música inquietante y amenazadora.
En los almacenes anejos a la fábrica, bajo la misma vivienda de la calle Amadores, cientos de esos orondos cuerpos de cristal, vacíos y empolvados, se apilan contra las paredes. Con las bocas dirigidas al frente, forman un panal de alveolos en hileras que llegan al techo, por donde se balancean espesas telarañas. El falso silencio de los órganos en una catedral cerrada. Una voz, un murmullo, un silbido desde la calle pueden hacer llegar a la penumbra del almacén la mínima vibración necesaria para que estas burbujas de vidrio verde emitan sus leves, al principio lejanos, tintineos y sus notas tubulares, henchidas de rumores envejecidos.
El aire ha ganado aquí un tono grisáceo pero luminoso, una niebla cernida de color perla. El suelo está siempre mojado. Estas ampollas de vidrio, arrumbadas junto a las cubetas y los toneles de madera, insinúan a quien entra una potencia encerrada, la formidable capacidad de explosión y elevación latente en este espacio de fantasía. Hay una acumulación de vacíos que en cualquier momento podría estallar. Todo es aire aquí. O tiempo, tiempo vano, resentido de su cautividad y de su fracaso.
Todo el espacio se ha convertido en volumen. La casa entera se levanta sobre esta oquedad comprimida, cimentada sobre una hinchazón cavernosa y compartimentada por paredes de cristal, sin más sustentación que la de un color que tiñe la transparencia.
–¡No encuentro ninguna cuerda! –dijo Emi subiendo con aire chulesco, como poniéndose en guardia ante el reproche que, ya lo sabía, se le venía encima.
–Está visto que, si falta Avelina, estamos perdidas –dijo Mercedes.
–No sé por qué dices eso. –Sí lo sabía.
–Pues porque es la única que sabe dónde están las cosas… Pero ¿no ha habido siempre, ahí abajo, un mazo de cuerda enorme, gordísima, de soga fuerte?
–Pues, chica, yo no lo encuentro, y he estado mirando por todos los rincones… Está todo sucísimo, da pena…
–¡Eso es otra cosa! –Mercedes explotó–. Si te parece que está sucio, bajas mañana y le dedicas el día a limpiarlo, no vendría mal. La cosa es que yo ahora no sé qué decirle a este hombre.
–¿Qué hombre?
–¿Cómo que qué hombre? ¡Pues Felipe, el hermano de Lolita!
Lolita Lavilla era la peluquera; acudía a la casa todas las semanas, siempre azacanada, con un gran bolso negro en el que llevaba los artilugios; las atendía por turnos durante una mañana entera, en la amplia cocina, en cuyo centro colocaban una silla a la manera de un trono. Lolita hablaba de su hermano sin parar, lloraba; era espantoso, un caso perdido, todas las noches bebido, altercados, peleas; ahora creía que estaba enfermo de verdad, había vomitado sangre, no quería ir al médico, quién sabe si no sería mejor…
–Pues menudo trabajo va a hacer ése… –dijo Emi bajando el tono, aunque decididamente por fastidiar.
–¿Sabes lo que te digo? Que si tú conoces a alguien mejor, ya sabes… Además, ¿no ves que así le ayudamos con dos perras? No le vendrán mal. A cambio sacará de la habitación pequeña todas esas cajas de cartón, y los rollos de Sintasol de cuando lo de la despensa, y todo eso que hay por allí tirado… Si no, no sé dónde van a dormir Leonora y Charo cuando lleguen. ¡Dios mío! ¡Yo no puedo más! ¡Es que ya no me da la cabeza!
Esto fue al comienzo de un verano en el que cambiaron muchas cosas.
–¿Y para qué quiere una cuerda? ¿Es que no la puede traer él? –Emi no cejaba.
–¡Y yo qué sé! Eso es lo que me dijo. No me hagas más preguntas, porque es lo que me faltaba. No sé dónde tengo el Optalidón, ayer compré una caja nueva, voy a buscar en el bolso. Me preguntó si teníamos una cuerda fuerte, todo lo larga que se pudiera, y yo creo que tiene que haber una en el almacén, por lo menos la había. Pero, ahora, ya no sé. El caso es que vienes sin la cuerda. Y, entonces, ¿qué has estado haciendo ahí tanto tiempo? –le pregunta Mercedes.
–Pues buscar y buscar, ¡qué voy a hacer! He removido cubas, bombonas, fardos, cachivaches, aunque tú no te lo creas. ¡Madre mía, lo que hay ahí!
–¡Y pensar en las musarañas! ¡Me lo imagino!
–¡Déjame en paz!
–Eres una rebelde y una desconsiderada. Pues ¡qué va a haber!, son muchos años amontonando bártulos. Todo lo que se quiere guardar, olvidar, que para el caso es lo mismo, ¡al almacén! Y así, ¡todos tranquilos! Son muchos años… Pero no tienes consideración. Ahora no sé qué decirle a ese hombre cuando venga.
–Pues dile que no tenemos, y santas pascuas –contestó Emi, revuelta contra la autoridad. No hacía más que moverse de aquí para allá; el movimiento liberaba su angustia, la trituraba, la convertía en una materia diferente, como la del compost hecho con los restos de los trabajos de jardín, la disolvía en el todo indiferenciado de la materia.
–¡Sí, claro! ¡Qué fácil! Tú así lo arreglas todo. Con decirle que no tenemos… No os enteráis de nada. Si no me ocupo yo, no hay manera, todo manga por hombro.
Dedi parecía no estar allí. Era refractaria a los disturbios. No los oía. Una mosca muerta, le decía a veces Mercedes, quien tenía hecha la caricatura de todo el mundo. Nadie habría pensado en ella para buscar algo en el almacén. Ahora leía una revista. Las bodas. Los festivales de cine. Farah Diba. Todo era lejano, resplandeciente, inofensivo. Sí, a Paco Goyoaga, el campeón del mundo, lo había conocido con los amigos de Bilbao, su caballo Quórum.
Cuando salía a la calle se ponía unas gafas con forma de mariposa. En casa, no se daba cuenta de lo que pasaba alrededor, los gritos, las destemplanzas. ¿O sí? Entretenía sus manos con tareas que tendrían más sentido en un cuento. Por un lado, a veces parecía desear que su vida cambiara de una vez y para siempre, que todo quedara borrado y en su lugar, como si del interior de un envoltorio de seda blanca surgiera una luz nueva con los colores de la mañana y del atardecer, con los brillos de las luces de la noche en las grandes capitales, en Madrid, en los restaurantes con salones grandes, techos altos, espejos, manteles blancos.
Por otro lado, le gustaría que nada cambiara –en realidad, que nada hubiera cambiado nunca, aunque para eso ya es tarde–, quedarse prendida eternamente de la inminencia de las horas hacia el fin del invierno, las de una primavera que no pasa, las del sueño que permanece unido a ciertos nombres leídos de pronto en el papel satinado.
Paco Goyoaga se había casado con Paula Elizalde, también amazona. No quiso vender al duque de Windsor aquel potro suyo, Verjel, un caballo raro con el que, para asombro de todos, ganó campeonatos. La gente de Bilbao. Las pruebas hípicas en Fadura, los partidos de polo, la tarde en Algorta, gris, con el aire salino, los rostros alargados con barbillas salientes bajo los tocados, las faldas largas, por debajo de la pantorrilla, con vuelo. Las risas. Dientes blanquísimos, grandes, de hombres altos, delgados, que fumaban. Paco Goyoaga también era alto, con el pelo ondulado, casi rubio, y unas amplias entradas; tenía una sonrisa confiada. A Bilbao acudía con otro caballo de nombre difícil: Fahnnenkoning. Está en una carpeta en la que también hay fotografías del concurso hípico de Aachen, la Aquisgrán de Carlomagno, el trono de mármol, el sarcófago que había sido de Perséfone. Los jinetes con gabardina, pie a tierra, bajo la lluvia y el viento de una fría tarde alemana. Paula y Paco se acababan de casar. Los caballos habían llegado en tren. Una tarjeta con abrazos para Mercedes y las hermanas.
–¿Bajas conmigo, Dedi? –María Emilia iba a emprender, por puro amor propio, el segundo intento de búsqueda de la soga. Se dirigió a su otra hermana al pasar por detrás del sofá.
–¿Eh?
–Que si bajas conmigo al almacén. Hay que buscar un mazo de cuerda. ¡Bah! Déjalo, tú a lo tuyo… –Emi daba a Dedi por imposible.
Hablaba alguien en la radio, una voz tapada que se había ido perdiendo con la tarde hasta acabar en un hilo de palabras casi inaudible, mezclado con interferencias granulosas. Debajo del aparador había un montón de revistas pasadas, con las primeras páginas abarquilladas, otras desgrapadas y sin la cubierta.
La amargura de Mercedes acababa casi siempre en un silencio distante, refractario a las ilusiones. El sueño era todo, sin embargo, para Dedi, pero más que del objeto de un sueño se trataba de su deseo, en el que se encontraba cómoda: no hacía nada por alcanzarlo en la vida real. Ella prefería la representación de la vida: ahí las cosas y las personas no enfermaban, no morían, no se pudrían. Sostenía en el aire la taza de café, a la altura de su pecho. Con la otra pasaba las páginas satinadas, de atrás hacia adelante, las fotografías de magníficos escenarios, como si los tuviera frente a ella, trazados en una acuarela que se disolvía como la sombra en el agua. No hay daño en los sueños. Que el arte y la vida duerman en habitaciones separadas es una conquista de la civilización, le había oído decir alguna vez al doctor Santisteban, buen amigo de la casa. No chocan, no se inmiscuyen el uno con la otra; cuando esto sucede, la catástrofe es irreparable, decía el doctor.
Como los diamantes, sus sueños estaban hechos de luz comprimida, de roca.
–¡Pues yo no encuentro nada! –la segunda vez, Emi tardó menos en volver. Mercedes la estaba esperando.
–A veces, pareces tonta.
3
Los niños han estado jugando a fumar, escondidos en un recoveco de la escalera que sirve de leñera y que ellos toman por un refugio o una cabaña en el monte. Tosen entre humaredas, aspiran el humo de cigarros huecos, hechos de papel de periódico y encendidos a la llama de encendedores robados. Ahora ya se han dormido.
La madre entra en el dormitorio del matrimonio. Todas las noches, frente a un tapete extendido sobre el tocador se quita las lentillas, que vuelve a guardar en un estuche de plástico blanco con un interior de fieltro gris. Algunas noches caen al suelo, entre las sombras concéntricas que proyecta la lámpara; puesta de rodillas, las busca a tientas para lavarlas lentamente. En el tocador, que combina los dos colores, el del pino y el del castaño, hay pequeñas bandejas con anillos, marcos con fotografías y trozos de papel con notas escritas, teléfonos.
Hace frío. Lleva sobre los hombros un chal oscuro. Mientras gatea en las sombras, mastica recuerdos de mucho tiempo atrás, recuerdos en los que se reconoce en lo más profundo, lo que ignora de sí misma su pensamiento. Horas de sol, coches negros, relucientes, que hacían ¡cras! al frenar sobre la grava blanca de los merenderos, camino de Valencia. Terrazas con emparrados. Pájaros, insectos, su zumbido. Baños de mar con amigas, gafas de sol, viento cálido, el mar bravío del verano en Vizcaya, pañuelos de seda sobre la cabeza, vestidos con grandes estampados y colores de frutas sobre fondo blanco.
En la noche ventosa, de lluvia racheada, cerca ya de la primavera, cree oír voces, alteradas, estridentes. Pero tiene la cabeza bajo una silla en busca de uno de sus ojos transparentes y no sabe de dónde ha venido el ruido en realidad, ni si ha oído un ruido siquiera. La luz de la lámpara es violenta sobre la alfombra y se apodera de una comarca de suelo bien delimitada dejándola arrasada por el fulgor, la convierte en un calvero. El chal se le ha desprendido del hombro y cae al suelo. Aunque su estatura es muy normal, parece más alta. Las caderas anchas, el rostro delgado, hecho para la felicidad, se diría que atravesado hace algún tiempo por un gesto de renuncia.
Entre las sombras surgen árboles verdes, un río, juncos en la orilla, el sol sacando destellos del agua ondulante, como al choque de dos lascas de pedernal. Y risas de mujeres y hombres vestidos de blanco, con las camisas mojadas y zapatillas de cáñamo. Fuman. Beben y comen sobre un mantel de cuadros azules. La hierba, muy crecida, está caliente y fresca a la vez. Sube de ella un vaho sofocante. Alguien pesca en la orilla, entre los juncos. Los otros le gastan bromas. Entre las mujeres hay amigas, hermanas y primas. Por entonces no estábamos separadas ni un minuto del día, piensa Dedi. Ahora, la mayoría ya casadas, tienen conversaciones por teléfono, hablan a la deriva de cosas inmediatas, horas enteras. La vida amenaza con separarlas; ellas no quieren, pero tampoco se resisten.
La casa es vieja, con balcones de hierro y miradores a la calle; las maderas grises, agrietadas por el sol y la lluvia, se abren en capas astilladas y resecas, como los hojaldres. En realidad, está compuesta por dos edificaciones levantadas en distintas fechas y comunicadas por un patio oscuro y húmedo al que otras casas colindantes asoman también por sus zonas menos ilustres. El patio tiene un olor perpetuo a vegetación descompuesta, las proliferantes colonias de hongos y musgos cuyas esporas se abren y fermentan en los negros rincones resbaladizos, detrás de los canalones que se desprenden de los muros, debajo de los tejadillos. Suena un goteo constante que las paredes hacen retumbar con una fina nota metálica, pero que se deshace en la costumbre; su melodía se olvida. La casa original fue dividida en pisos más pequeños, salvo uno, el de los padres, en el que viven ahora las dos hermanas que han quedado solteras. Desde que se casó, Dedi vive con su familia en uno de los pisos de la edificación más reciente, al otro lado del patio.
Esteban era el hermano mayor, más mayor que Mercedes; murió muy joven, hace mucho tiempo. Salvador, no hace tanto.
Al levantar la cabeza, Dedi volvió a oír unos pasos por la escalera y voces alarmadas. Parecía bastante gente. Gritos impacientes por manifestarse y, al mismo tiempo, urgidos por ser acallados. Las voces intentaban mantenerse en el timbre de los susurros, pero no lo conseguían. Era muy tarde, quizá la una y media o las dos de la madrugada. Mercedes y María Emilia habían abierto su casa para que entrasen todos; había nervios, llanto, una situación que se desbordaba. Había cumplido cuarenta años.
A través del patio interior, se veían las luces en movimiento de la casa de enfrente. No eran las de la sala grande, sino otras luces más profundas. Sombras y siluetas danzaban sin parar. Mercedes y María Emilia no habían cerrado la puerta todavía, como si faltara alguien más por llegar, como si los visitantes, desde luego inesperados, entre lágrimas y lamentos no acabaran de llegar.
La escalera había quedado más iluminada incluso que la casa, y lo estuvo hasta que al fin se hallaron todos adentro, incluida Dedi, que había dejado a los niños dormidos en la suya y había decidido atravesar las escaleras para ver qué ocurría en casa de sus hermanas. Al salir, alarmada, quedaron volcados sobre el tocador los frasquitos de colirios limpiadores.
La prima Mila estaba sentada en una silla, llorando a lágrima viva, con el abrigo puesto y el niño pequeño berreando en sus brazos; sus otros dos hijos se habían desparramado sobre unas sillas en las que nunca se sentaba nadie, saltando de una a otra sin parar, tirándose al suelo desde ellas como si fueran trampolines. También estaba María Victoria, la mayor, ya casi una mujer.
–Pero ¡¿qué os ha hecho ese bandido?! –Emi gritaba sin tregua–. ¡Criminal, más que criminal! ¡Ahora mismo, a la policía, y esta vez no me digas que no, Mila!
–¡Pero qué tonterías dices, Emi! ¡No dices más que tonterías! ¡Qué policía ni policía! ¡Lo que nos faltaba! ¡Ahora la policía! –gritaba Mercedes a su hermana pequeña.
–¡Pues sí señor! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Y ahora mismo! –terció Vicky, enardecida de furia, aunque sin una lágrima–. Para que vean bien todos cómo te ha puesto la cara, ¡como un fuego!
–Bueno, espera, primero cálmate, Mila –dijo Mercedes–. Y vosotros, niños, callaos, que os dé Emi un poco de leche, o lo que queráis. Mira a ver, Emi… Pero tenéis que tranquilizaros, esta noche os quedáis aquí, ahora veremos cómo nos apañamos.
–¡Eso es, eso! –Vicky estaba colérica y quería plantear además una cuestión universal a raíz del caso, convertido en ejemplo–. ¡Vosotras siempre lo mismo! ¡Tranquilidad y venga tranquilidad, que no ha pasado nada! ¡Y a olvidar! ¡Y a tragar, como siempre! ¡Así os ha ido a todas, tragando y tragando, hasta que reventéis!
–¡Ya está bien, María Victoria! ¡Cállate! Vamos a tener la fiesta en paz. Primero hay que curar esa cara y ver si nos tranquilizamos, eso lo primero. Venga, Emi, pero ¡¿no me has oído?! ¿Eres tonta, o qué? ¡Hija, muévete!
–¡Ya, ya voy! ¡No puedes esperar ni un momento!
–Dales lo que quieran. ¡Y mira a ver ese pequeño, que no sé dónde ha ido! ¡O tú misma, Dedi, mira a ver si les das algo! ¡En la despensa hay cosas, galletas…! Porque lo que es esta Emi… ¡Madre mía!
–Ay, Mila –dijo Dedi–, Dios mío. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuándo se va a acabar esto?
–¡¿Que cuándo se va a acabar?! ¡¿Y todavía lo preguntas?! –Vicky volvía a la carga–. ¡Vosotras sabréis, con vuestra tranquilidad! ¡Yo, desde luego, no vuelvo a casa! ¡Y tú, tía Dedi, ándate lista también!
Mila se había quedado sentada, como tirada, sobre la silla. Debajo del abrigo no llevaba más que un camisón: debía de haber salido de su casa zumbando con los niños. No llevaba ropa interior. El cinturón de la bata resbalaba, un gran moratón en la parte interior del muslo.
Al niño pequeño lo había cogido Dedi y lo acunaba entre sus brazos de habitación en habitación. Todas las lámparas de la sala estaban encendidas. Vicky, de pie frente al ventanal del mirador, miraba hacia la calle oscura, vacía. De vez en cuando pasaba un coche atravesando la aletargada luz de las farolas y hacía ver las rachas de llovizna.
Los chicos se habían tirado sobre la alfombra, un prado dieciochesco color gris perla con florones de tonos pastel, amarillos, verdes y anaranjados.
Dedi se acordó de sus propios hijos, dormidos. Pero ya no dormían. Toni se había cubierto la cabeza con la manta y, arrastrándola, había aparecido, atraído por el alboroto, en casa de sus tías en busca de su madre. Tras él, descalzo, estaba Guillermo –Willy–, con cara de saber perfectamente lo que pasaba gracias a las voces sobresaltadas, los llantos y las noticias, a medias supuestas y a medias inventadas, que le daba su hermano, la casa de las tías llena de gente. No parecían asustados; en ellos había más expectación y emoción que cualquier otra cosa.
En cierto momento, las luces brillantes de las arañas del techo se apagaron, sustituidas por las lámparas de mesa, más matizadas, tranquilas. Los niños pequeños de Mila se durmieron al fin sobre el prado de Versalles. En una de las alcobas del fondo, que nunca se usaban, Emi y Dedi los acostaron, amparados, seguros, como en el interior del cofre forrado de seda azul de Prusia que formaban los viejos cortinones.
4
–Te voy a dar una limpiadora y una hidratante. Te las recomiendo. –Pilar Iradier, la dueña de la perfumería, puso un tono de intimidad compartida–. Acabo de recibirlas. Pruébalas, de verdad. Te conozco y sé que a ti te irán perfectas. Me lo dirás.
Al volver la esquina del paseo del Marqués de Villarta, dejando atrás el imponente palacio neoclásico que la Diputación Provincial compartía con el Museo de Bellas Artes, se abría el amplio cuadrilátero de la plaza del Niño Guzmán. Se la llamaba así por costumbre, olvidando a la condesa del mismo nombre a la que estaba dedicada. Una plaza recorrida por soportales con fuertes pilastras de piedra, casas de ladrillo rojo, esquinas de cantería, dinteles labrados sobre los balcones, anchas persianas verdes tendidas sobre los balaustres de hierro. Todo el mundo la llamó siempre plaza de los Carros. Para entenderlo era suficiente con ver fotografías antiguas, muy conocidas, que, ampliadas, decoraban algunos comercios de la zona. Los locales cerrados de los transportistas de antaño conservaban aún bajo los soportales los letreros de madera, alguno con indicación de postas y rutas; estar a cubierto los había preservado en sus colores originales, muy sucios. Cordelerías, tiendas de maletas, de ultramarinos con grandes piezas de bacalao a la entrada, una papelería, la óptica, el local cerrado de la antigua academia de esperanto, consultorios médicos en los primeros pisos, algunas pensiones en los interiores profundos, con largos corredores abocados a patios de galerías sombrías y rincones húmedos con ropa tendida, canalones desprendidos de los muros, olor a comida. Los coches se resentían al pasar por el adoquinado de la plaza, sobre el que sufrían un gravoso tableteo de camino al paseo de los Pinarillos y a la estación del ferrocarril, al otro lado de las escalinatas que llevaban al postigo de los Junteros, por donde la ciudad encauzaba su salida de la avenida de Portugal, con las sierras al fondo.
La perfumería de Pilarín Iradier era un local pequeño, bañado en una refulgente luz de ámbar. A pesar de su reducido tamaño, estaba compartimentada en secciones, como una tienda de juguete. Perfumería, Cosmética, Artículos de tocador… Sobre el escaparate, una cuidada selección de objetos y productos relacionados con las celebraciones, con el lujo: algún neceser floreado, algunos pares de guantes largos, negros, de tonos calabaza, bolsas de raso para medias, con cordeles de color rosado. Diademas, cinturones, alguna cartera de cocodrilo, pañuelos de seda estampados, de flores muy grandes.
Pilarín atendía a una pareja que parecía estar de paso. Enseguida los invitó a seguir viendo la tienda y dedicó una sonrisa a Dedi, que acababa de entrar sin levantar la mirada, fija en los estantes de cristal donde se alineaban las cajas de crema, con sus tonos pastel y sus emblemas heráldicos enmarcados entre guirnaldas. Tras los estantes, las paredes estaban cubiertas de espejos que ampliaban el espacio, prendidos de tornillos con embellecedores en forma de corola. Daba idea de un lugar en el que las clientas habituales soñaban con vivir, en el que no vivían. Todo estaba hecho para la calma y la luz del placer, para su transparencia. El mostrador, con cajones también de cristal y con patas muy finas de caoba, estaba distribuido en pequeños tramos.
–¡Cuánto tiempo! Pero ¡¿qué es de vosotras?! ¿Cómo estáis? –dijo Pilarín con aspavientos, tomando en las suyas las manos de Dedi.
Era una mujer mayor, aunque quizá no lo fuera tanto, orgullosa de serlo y de conservar un aspecto luminoso. Delgada, vestida por lo general con ropas blancas o negras, y tacones muy altos; el pelo recogido en un moño que le confería un aire de instructora de modelos; una boca ancha, de la que se adelantaban unos dientes prominentes. Era exagerada. Al hablar, daba la sensación de que estuviera masticando algo o de que los dientes no ajustaran bien sobre las mandíbulas. Eso procuraba una textura opaca al sonido de su voz, que inevitablemente hacía pendant con los movimientos deslizantes de sus dedos –el corazón, bajo una leve presión del pulgar– al tomar pellizcos de crema de los tarritos, como de una densa sustancia comestible.
–Sólo veo alguna vez a María Emilia cruzar la plaza a toda prisa, sin pararse nunca, cargada con compras. –Dedi vio en su imaginación a Emi con los cestos de verduras, con los zapatos torcidos, vestida con sus jerséis de cremallera y sus drásticos cortes de pelo, dando gritos a alguna conocida–. ¿Y Mercedes? ¿Cómo está? Tengo muchas ganas de verla. Dile que venga, y así charlamos. Hace siglos…
–Se lo diré, descuida. Está bien, ya sabes, cada vez más recluida.
–Ay, es verdad. Y no puede ser, ¿eh? Me acuerdo mucho de ella. Pero no lo voy a consentir. Dile que venga, por lo que más quiera. ¿Me harás el favor? –Al mismo tiempo no quitaba ojo a la pareja de clientes, que había entregado a una dependienta.
–Descuida, lo haré. A ver si entre todos conseguimos que le dé el aire. Pero no te preocupes por mí: veo que tienes gente, no te quiero interrumpir –dijo Dedi: un modo de aceptar la dedicación fraterna que le ofrecía Pilar.
–No, por Dios, ya sabéis que sois siempre bienvenidas. –Dedi estaba habituada al plural familiar–. Dime, dime, estoy contigo.
–¿Sí? Sólo quería algo para estas manchas. Mira. –Adelantó su mejilla hacia Pilar; ésta levantó sus gafas y miró por debajo–. No sé qué hacer. –Los visitantes salían de la tienda. Pilar fue adentro unos segundos, dijo algo a la chica y volvió con varias cajas en las manos.
–Es lo mejor que puedo ofrecerte. Ya verás, pruébalas y espero a que me digas. Lo vas a notar enseguida. Hacen unas cosas estupendas. Ya conoces la marca de otras veces. Además, con vosotras hay confianza, tú llévate estas muestras, y, si ves que no te prueban…, sin compromiso.
La voz firme pero empastada de Pilarín modulaba las consonantes con esa singular condición de su mecánica dental, como si estuviera dando vueltas a un trozo de barro humedecido, el que se ofrece a la infanta en la bandeja de Las Meninas, por ejemplo. Cremas, polvos de maquillaje, fluidos casi sólidos en tubos henchidos. Referida a todo este catálogo, su pronunciación alcanzaba una calidad táctil, particularmente acusada cuando decía, con la lengua hacia atrás y una sonoridad cóncava, la palabra Lancôme. Palabra opaca, palatal, casi ahogada.
–Y tampoco veo a Asun, antes veníais siempre juntas. ¿Qué sabes de ella? Hay que ver… Me tenéis abandonada entre todas. –Hizo un mohín. Enseguida una carcajada puso a la vista su dentadura completa, un artilugio prensil.
–Bueno…, está bien. Ya sabes, sus cosas, el archivo; ya sabes lo trabajadora que es. Tampoco la veo mucho. –La dependienta preparaba el paquete con las compras de Dedi. Asun, la inseparable amiga de Dedi desde siempre, familias amigas, nombres de casa.
–Todo cambia. Pero dile a Mercedes que no la olvido y que la espero. –Pilar y Mercedes habían ido juntas al colegio–. Yo sé bien lo que son los negocios y cargar con ellos, las preocupaciones. Ha tenido tan poco tiempo de disfrutar de la vida… Pero, mujer, dile que siempre hay algún rato, y ahora, en verano, con las tardes tan largas… Cuando cierro la tienda todavía hay sol. Es una alegría, no me digas. Con los inviernos que nos chupamos aquí… –A esta frase le siguió una gran carcajada maxilofacial.
–Descuida, Pilar, lo haré; me alegro mucho de verte. –Pilarín le tendió de nuevo las dos manos para tomar las suyas mientras la besaba, mejilla con mejilla, casi sin rozarse.
–Y yo. Muchísimo. Y ya sabes. Díselo. ¡Que no sea avara de su gracia! –Junto a la exclamación final, otra gran carcajada, la mano huesuda, deformada, en la jamba metálica de la puerta.
La brillante luz de las perfumerías, las finas patas de los muebles, de ave zancuda, su ingrávida burbuja acristalada, la ebriedad de las esencias confundidas.
Por encima y al fondo, los patios interiores, ennegrecidos, quebrados por tejadillos con moho, tejas rotas, canalones por los que bajaban toses, enfermedades que no habían visto la luz de la calle desde hacía años. Los retretes, igual que garitas de centinelas.
5
Era como estar junto al agua, o junto a un artista genial. Su ociosidad tenía algo de sagrado. Alguien parecía haber pensado antes sus actos por ella, lejos, a mucha distancia.
Su lentitud, su pertinacia en llegar tarde a todas las citas. Su modo de destacar la boca, frunciendo los labios con la lengua entre ellos, al mirarse al espejo.
Su fragilidad era su fortaleza, como la de las telas de araña. Nada era suyo, pero se pertenecía a sí misma de una manera viva, real, como las criaturas de la naturaleza. Conservaba enlaces con el origen de otras vidas, de todas las vidas.
Avelina abría la puerta.
–Dedi no está. Volverá enseguida. Asun ha venido a buscarla; no sé dónde han ido, no sé si han dicho que iban a mirar las pantallas donde Isaac Valero, para las lámparas del dormitorio. ¿Quiere tomar una limonada?
Las casas de enfrente, grises, a las que llamaban casas del coronel, quedaban en la sombra hasta bien pasado el mediodía. El sol metálico, ardiente, del verano daba fuerte en las persianas de los miradores. La sala estaba en penumbra, el sofoco en el aire.
De pronto se oyó el giro de unas llaves; nadie esperaba que con ello llegara ninguna noticia de afuera.