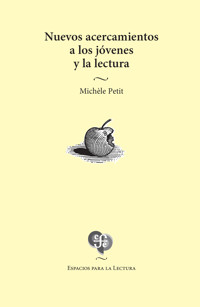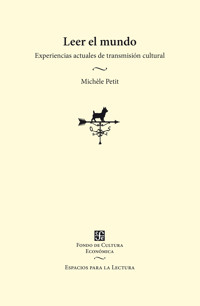Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
¿Qué papel tiene la lectura literaria en la construcción de uno mismo? ¿Cómo interviene en un proceso de sanación y cómo puede tener un efecto preventivo en el diseño de políticas de salud pública? ¿Se puede hablar legítimamente de construir lectores? Éstas son algunas de las preguntas que guían a la autora para indagar cómo, a partir de la lectura, las personas pueden transformarse en sujetos de sus destinos singulares y colectivos. Siempre del lado de los lectores, y apartándose de criterios normativos acerca de los libros y la lectura, esta obra es una poderosa invitación a repensar el campo de la formación de lectores y ciudadanos, a escucharlos con respeto y atención, algo en apariencia simple pero que a menudo olvidan maestros, bibliotecarios y promotores culturales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michèle Petit, antropóloga y nove lista francesa, realizó estudios en sociología, lenguas orientales y psicoanálisis. Es investigadora del Centro Nacional para la Investigación Científica de la Universidad de París i, en Francia.
Después de investigar las diásporas china y griega, desde 1992 trabaja el tema de la lectura y la relación de distintos sujetos con los libros, desde una perspectiva cualitativa. Sus investigaciones han tenido una gran importancia en los estudios sobre la lectura en el medio rural y sobre el papel de las bibliotecas públicas en la lucha contra los procesos de exclusión. En esta misma línea, coordinó una investigación fundada en las entrevistas a jóvenes de barrios urbanos desfavorecidos, cuyas vidas habían sido modifi cadas por la lectura.
En esta misma colección, el FCE publicó su libro Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura.
Como fuente primaria de información, instrumento básico de comunicación y herramienta indispensable para participar socialmente o construir subjetividades, la palabra escrita ocupa un papel central en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la reflexión sobre la lectura y escritura generalmente está reservada al ámbito de la didáctica o de la investigación universitaria.
La colección Espacios para la Lectura quiere tender un puente entre el campo pedagógico y la investigación multidisciplinaria actual en materia de cultura escrita, para que maestros y otros profesionales dedicados a la formación de lectores perciban las imbricaciones de su tarea en el tejido social y, simultáneamente, para que los investigadores se acerquen a campos relacionados con el suyo desde otra perspectiva.
Pero –en congruencia con el planteamiento de la centralidad que ocupa la palabra escrita en nuestra cultura– también pretende abrir un espacio en donde el público en general pueda acercarse a las cuestiones relacionadas con la lectura, la escritura y la formación de usuarios activos de la lengua escrita.
Espacios para la Lectura es pues un lugar de confluencia –de distintos intereses y perspectivas– y un espacio para hacer públicas realidades que no deben permanecer sólo en el interés de unos cuantos. Es, también, una apuesta abierta en favor de la palabra.
Lecturas:del espacio íntimo al espacio público
ESPACIOS PARA LA LECTURA
Lecturas: del espacio íntimo al espacio público
Michèle Petit
Traducción de Miguel y Malou Paleo,y Diana Luz Sánchez
Primera edición, 2001Quinta reimpresión, 2022[Primera edición en libro electrónico, 2024]
Distribución mundial
D. R. © 2001, Fondo de Cultura EconómicaCarretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected].: 55-5449-1871
Traducción del capítulo “La cultura se hurta”: Alberto CueTraducción del capítulo “Del Pato Donald a Thomas Bernhard”: Claudia Méndez
Editor: Daniel GoldinDiseño: Joaquín Sierra EscalanteIlustración de portada: Mauricio Gómez Morin
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-968-16-6379-7 (rústica)ISBN 978-607-16-8256-7 (epub)ISBN 978-607-16-8250-5 (mobi)
Impreso en México • Printed in Mexico
¡Nunca iré a América Latina!
A MANERA DE PRÓLOGO
Para Daniel
Un día de junio de 1940, un muchacho de dieciocho años montó en su bicicleta, abandonó París a toda carrera y se precipitó hacia el sur de Francia. El ejército alemán acababa de invadir el norte del país. Como él, millones de personas huían por las carreteras llevando consigo lo que podían.
El muchacho se detuvo en Rodez, una aldea del centro-oeste. Allí se informó acerca de la posibilidad de presentar su examen de fin de bachillerato. Durmió en una banca pública. Luego volvió a montar en su bicicleta y pedaleó hasta una granja donde le habían dicho que podría dormir en el granero. Allí pasó el verano. En el granero vivía un grupo de refugiados políticos españoles. Juntos segaron el heno, cantaron las canciones de la República española y se enamoraron de las hijas del granjero. Los españoles aprendieron el francés y el francés aprendió el español.
El muchacho se convertiría después en mi padre. Si no hubiera dormido en ese granero, tal vez no habría aprendido elespañol y probablemente yo nunca habría ido a América Latina.
En las conferencias que aquí se reúnen hago el elogio del encuentro. Al inicio de mi historia con América Latina se halla, pues, el encuentro de ese muchacho que huía del nazismo con otros jóvenes que huían del franquismo. De esa época mi padre conservó algunos amigos de por vida, una guitarra adornada con listones con los colores de la España republicana, y una familiaridad con el castellano que hizo que un día, mucho más tarde, le propusieran partir hacia América Latina para dar clases de matemáticas en un centro universitario.
“¡Nunca! ¿Me oyen? ¡Nunca! ¡Tendrían que llevarme amarrada y a la fuerza al aeropuerto!”
Tenía trece años. Acababan de avisarme que nos íbamos a Colombia a vivir por tiempo indeterminado. En estos casos no se tiene en cuenta la opinión de los niños. A nadie le preocupó arrancarme de amores, amistades, trayectos que me gustaba recorrer, objetos que había acomodado en mi recámara y que velaban mi sueño. Dos meses más tarde rendí las armas sin que tuvieran que amarrarme. Subí al avión llevando en el bolsillo un minúsculo oso de peluche que ya no encontré al llegar: mi infancia había quedado atrás.
Al inicio de mi historia con América Latina hay pues un rechazo tajante. Durante toda mi vida, frente a numerosas cosas que me fueron dadas, opuse al principio un “no” categórico. Fue incluso por el vigor de ese “no” como aprendí, con el tiempo, a darme cuenta de que el asunto no estaba tan claro y que tal vez decía “no” para poder decir “sí”.
Es cierto que un país o un ser al que uno descubre son algo demasiado novedoso. O un libro. Porque en el fondo todo es lo mismo: el viaje, el amor, la lectura: una misma aventura donde nuestro paisaje interior se trastorna.
Yo rechacé a América Latina con todo mi ser y ella me dio mucho. No es éste el lugar para decirlo: sólo mencionaré uno o dos recuerdos que no dejan de tener relación con el objeto de este libro.
Dos veces por semana, mi madre se sentaba en su mesa y escribía extensas cartas para su familia. En ellas contaba cómo eran el patio del hotel de Pacho y el pájaro que cantaba, los caballos que nos llevaban de paseo por los Andes, los colores de las orquídeas, los naranjales, las casas rurales sin chimenea y el humo que escapaba bajo el techo, las hormigas atravesando la carretera bajo grandes hojas triangulares, los tablares de bananos, las galerías de color azul marchito del teatro Colón, y Bogotá de noche, los gamines que dormían amontonados, envueltos en periódicos bajo los portales, el supermercado –que todavía no existía en Europa– y la brazada de retama verde del barrendero entre las casuchas del pequeño mercado de frutas. Mil cosas. Antes de que las enviara, yo leía sus cartas, como quien no quiere la cosa. Descubría todo lo que no había visto a pesar de haber atravesado los mismos barrios, los mismos paisajes que ella. Volcada en mis tormentos sentimentales, vestimentarios y existenciales, no tenía ojos más que para mí misma.
Un país producía bellas historias, y las historias de mi madre me revelaban ese país. Cuando las leía, un mundo pintado por un miniaturista sustituía al flujo en el que yo avanzaba. Los días siguientes me fijaba: es cierto, hay naranjales; casas de las que escapa el humo; hormigas que atraviesan la carretera; faltan tapas de coladeras en las calles.
Y se me hizo costumbre: pronto observé por mi cuenta. Empezó a gustarme hacer también mis pequeños reportajes, de otra manera, en algunas tareas de geografía que le entregaba a un profesor atento, lo que quizá contribuyó a mi destino de antropóloga. Esto lo relato en la “autobiografía de lectora” que figura al final de este libro. También hablo allí del placer que sentía al hacer mis primeras investigaciones en una biblioteca en medio de las plantas tropicales. Y evoco la Alianza Colombo-Francesa de Bogotá, en la que ahora quisiera extenderme un poco.
Tres semanas después de nuestra llegada, mi padre, que era de naturaleza emprendedora, había organizado allí un cineclub en sus ratos libres. Luego propuso encargarse de la iluminación para el grupo de teatro, mientras que mi madre la haría de apuntadora con los actores o diseñaría su vestuario. El grupo se reunía dos o tres veces por semana –jóvenes colombianos, algunos franceses y tres uruguayos–. Yo era la única niña del grupo mientras los adultos jugaban con la cultura. Me aburría, mascaba chicle y asistía a los ensayos con un vago sentimiento de exclusión. ¡Es tan largo crecer!
Pronto se presentó la oportunidad de salir de mi marginalidad, de esa posición molesta de relativa invisibilidad. Cierta noche en que la compañía inicia la preparación de una nueva obra para el festival internacional de teatro, falta al ensayo una muchacha. El director está inquieto, camina de un lado para otro y pronto se da cuenta de mi existencia; él, cuya mirada barría a todos sin detenerse jamás ni un instante en mí, me pide que diga la réplica para que los demás no pierdan su tiempo. Conozco bien la obra. La vi en Francia, en la televisión. Le agrego el tono, pongo empeño. Ríe. Me mira sorprendido. Me descubre, tal como yo descubro las orquídeas, los tablares de bananos. Mira a los demás. Murmuran entre sí. Tres días más tarde el papel es mío.
Así pues, tendré un papel con todas las de la ley. Mi nombre figurará en el programa. Diseñarán un traje especialmente para mí. Seré tan importante como los demás.
Sin embargo, lo recíproco no era tan cierto: me concedía más interés a mí misma que a los demás. Las noches en que se ensayaban escenas en las que yo no participaba adopté la costumbre de pedir prestadas las llaves para abrir los libreros con vitrinas de la biblioteca. En esa época, en las bibliotecas francesas no se permitía curiosear libremente. Siempre había alguien que se interponía entre los libros y uno, y peor aún si ese uno era menor. Pero yo era de casa y me tenían confianza, así que me daban las llaves y se olvidaban de mí. Y yo rebuscaba y sacaba cantidad de libros, los hojeaba. Tumbada en el suelo entre dos cojines, leía. Si llegado el momento de irnos, aún no había terminado el libro, me lo llevaba a casa para devolverlo dos noches más tarde. En unos meses leí todo el teatro que pude encontrar allí, de todas las épocas, y algunas novelas. A la bibliotecaria le maravillaba que me gustaran las obras de la alta cultura. No era exactamente eso: en realidad buscaba un papel, un papel que me quedara. Me probaba roles como si fueran sombreros, trataba de ajustar a mí tal o cual personaje, me construía mi pequeño teatro. En especial, buscaba con pasión una obra que me permitiera, en el escenario, encontrarme al fin en brazos del ser del que había quedado prendada, el cual cambiaba de rostro a lo largo de los meses.
Al llegar el verano, durante dos noches seguidas representamos ante más de mil personas en el teatro Colón la obra que habíamos ensayado. Estaba muerta de pánico, pero descubría el placer del público, la alegría de oírlo reír en eco con mis réplicas. En esos momentos soñé con convertirme en actriz. Nunca me permití confesarlo durante los años que siguieron, en los que regresé a una vida mucho más gris, en Europa. Por una ironía del destino –o más bien por las artimañas del deseo– he vuelto a encontrar ese placer –y ese pánico– mucho más tarde, por caminos muy indirectos, cada vez que doy una conferencia.
Tenía catorce, quince años. Creo que quedó claro aunque no haya dicho una palabra de lo esencial: en Colombia viví intensamente.
Un día tuve que volver, en un avión por la tarde, y ni siquiera tuve tiempo para comprenderlo. Sólo al regresar a Bogotá, casi cuarenta años más tarde, supe hasta qué grado esa partida había sido un desgarramiento, cuántos años necesité para recuperarme.
A los dieciocho años, siendo estudiante, empecé a viajar y fui a España. Allí volví a encontrar las ciudades coloniales en los pueblos de Castilla o Andalucía: así que para mí no fue América la que se hispanizó sino España la que se americanizó.
Busqué una tierra de adopción, recorrí el Mediterráneo. Y encontré las islas griegas del mar Egeo, que desde entonces me han acogido año con año. Me olvidé de América. Sin embargo, un verano de los años setenta regresé a ella, esta vez a México y Guatemala. En México, creí que me daría un infarto. Un médico del vecindario me examinó amablemente y me recetó un calmante suave.
Estaba claro: había que olvidarse de todo esto. Nunca más volvería a atravesar el Atlántico. O si acaso mucho más al Norte. América Latina me seguía siendo familiar: en Europa vivían varios de los que habían recorrido conmigo los Andes, o las tablas del teatro Colón. Nunca les hablaba en español: el español se me estaba olvidando, lo estaba sepultando bajo otras lenguas. Al grado de que todavía hoy, para hablarlo, muchas veces tengo que hacer el viaje en sentido contrario: pasar por el griego y traducir simultáneamente las palabras al castellano.
Pasaron los años, y algunas vidas. Una noche de otoño de 1997, en París, Geneviève Patte me llamó por teléfono para decirme que acababa de regresar de México, donde había dado un seminario sobre lectura, y que había sugerido que me invitaran para el año siguiente. Tuve ganas de gritar: “¡Nunca! ¿Me oyen? ¡Nunca! ¡Sólo que me lleven amarrada!”
Naturalmente, unos meses más tarde fui a México, después de angustiarme varias semanas ante la perspectiva de ese viaje. Cabe aclarar que siempre he tenido una relación muy ambivalente con los viajes: no hay nada que me guste más y nada que me produzca más miedo. Somos unos seres curiosos.
En México encontré escuchas generosos, atentos. Les comuniqué lo que había aprendido oyendo hablar a la gente de sus lecturas en el campo francés o en barrios urbanos marginales. Me sentía preocupada: ¿podrían esas historias de lectores nacidos en África, en el Magreb o en Asia que vivían en las orillas de las ciudades francesas atravesar el Atlántico? Lo que me había parecido una dificultad resultó, según creo, una clave del éxito: fue precisamente porque mis escuchas estaban en ese trabajo de transposición, de desplazamiento, cuya importancia he señalado a todo lo largo de las conferencias aquí reunidas, por lo que hicieron suyas mis investigaciones.
Sucedía también que cada quien se remitía a su propia experiencia. Por la noche, algunos participantes me confiaban algún recuerdo de una lectura que había sido importante para ellos, otros me ofrecían libros para darme a conocer su país, su región, y me hablaban de su trabajo, en Veracruz, Guadalajara, Acapulco, Monterrey, en Chiapas… Mucho más que el turismo, donde uno se desliza en la superficie, el viaje profesional permite así, a veces, sentirse dentro del cuerpo de un país.
También hice algunos paseos. De ellos me quedan algunas viñetas de colores, mejores que cualquier fotografía. Los colibríes verdes. Los jugadores de ajedrez en los jardines públicos. Hombres alineados a todo lo largo de la catedral, esperando que alguien les dé trabajo, con un letrero a sus pies que indica su especialidad. En el Zócalo, un niño muy pequeño, sentado, con la cabeza inclinada, empujando con la mano un minúsculo tren de plástico. Los escribanos públicos, sus viejas máquinas para imprimir. Una mujer de edad, en medio de los coches, presentando un gran esqueleto de papel blanco. Otra, en el mercado, ofreciendo en su puesto unas quince frutas rojas con las que formó dos pirámides. En Tepoztlán, mariposas blancas tan grandes que al principio las confundí con palomas.
Las conferencias de ese seminario se convirtieron en libro gracias a Daniel Goldin.1 En los meses posteriores a su publicación, de vez en cuando Daniel me transmitía cartas de lectores de diferentes países que le agradecían el haberlo publicado. Tal vez la que más me conmovió fue la de una bibliotecaria de Medellín: en ella le hablaba de cómo había sentido nuevos ánimos al leerme. Yo recuperaba un vínculo con ese país al que había perdido. Daniel me informó también que se haría una edición especial del libro, que formaría parte de “la biblioteca para la actualización del maestro” de la Secretaría de Educación Pública de México.
Me avisó además que pronto me invitarían a Argentina, en la primavera de 2000. Yo estaba familiarizada con el Río de la Plata desde la adolescencia, desde los años colombianos en que nuestros amigos más cercanos solían describir las calles de Buenos Aires o Montevideo. Además era “el país más psicoanalizado del mundo”: todos los ingredientes para gustarme. Pasé varias semanas redactando seis de las conferencias aquí reunidas. En ellas retomo algunos temas que ya había abordado durante el seminario de México, pero trato de llevarlos más lejos. De una conferencia a otra vuelven a aparecer parcialmente algunos aspectos: más bien éstas remiten implícitamente unas a otras. Y forman, así lo espero, un conjunto sobre este espacio de la lectura, su papel en la elaboración de la intimidad, el descubrimiento, la construcción, la reconstrucción de sí mismo, y en la invención de otras formas de compartir aparte de las que nos oprimen o nos encierran.
Me gustó Buenos Aires, donde todo es tan grande, los palos borrachos de flores rosadas, el río, las avenidas más amplias que en México, los edificios tan parecidos a los nuestros en París pero el doble de altos: una ciudad de gigantes. Hasta el barco escuela es más grande que en otro lugar. Al cabo de algunos días pensé que podría vivir allí, en esa ciudad. Me fui llevándome conmigo la amabilidad, la sencillez de los que me recibieron. Y, otra vez, algunas viñetas. La imagen de esa gente de todas las edades, de todos los medios sociales, que esperaba largo rato para entrar a la Feria del Libro (mientras que en mi país esas ferias son una diversión de los burgueses bohemios o de las clases medias cultivadas). La Plaza de Mayo, con las siluetas blancas en el suelo semiborradas, las Abuelas dando vueltas en un día lluvioso con sus nietos, portando la memoria de ese país donde algunos quisieran olvidar. Una mañana, en un seminario donde hablé de “la lectura reparadora”, una mujer evocando los relatos de los desaparecidos que sobrevivieron, los prisioneros que arrullaban a una compañera vuelta loca de dolor contándole cuentos; un hombre recordando la historia que le leyó a su hija, una noche, antes de que fuera sometida a una operación mayor.
En todo esto pensaba al sobrevolar una Amazonia completamente negra, con apenas algunos destellos de cuando en cuando. Y también en lo increíble de esos largos vuelos transcontinentales sin escalas: por la noche se pasa por encima de Brasilia. Y por la mañana sobre la vieja Europa y sus campos como mosaicos.
Había un país al que había dicho que nunca regresaría: el país en que viví. Tenía demasiado miedo de convertirme en estatua de sal, como la mujer de Lot, cuando volteó hacia atrás. Un día recibí un correo de Silvia Castrillón en el que me invitaba a Cartagena para el Congreso Mundial de IBBY, en septiembre de 2000. Acepté, como cuando una parte de nosotros se adelanta. Un mes antes de partir tuve algunas poses de diva: no quería quedarme en Bogotá, ni pasar siquiera una hora, no llegar de noche, no… Silvia y Constanza se plegaron con una paciencia de ángeles. ¿Cómo iban ellas a entender que, más que a todos los sicarios, temía que la noche fuera propicia para el regreso de los fantasmas del pasado?
Una mañana llegué pues a Bogotá, ciudad de la que había partido treinta y nueve años antes. El vuelo para Cartagena no salía hasta el anochecer, así que María Clemencia nos paseó en coche. No esperaba otra cosa.
Me comía las calles con los ojos: cada calle, cada casa, cada rostro. Entre más avanzaba el coche más apretaba yo los dientes. Antes de mi regreso pensé que no reconocería nada. Y volvía a encontrar todo. Volvía a encontrar la montaña, cuya fuerza había olvidado, tan cerca. La naturaleza entre las casas, un hombre jalando su caballo, un campo a tres calles de la Candelaria. Desde luego, también estaban esas casas más coloridas que en el pasado, esas nuevas avenidas, cerca de Montserrate, esos monumentos restaurados. ¡Poco importa! Volvía a encontrar el olor, ese olor tan particular. Los perros que vagabundeaban, las calles llenas de baches, los árboles olvidados, las tiendas en las esquinas de las calles. Ya no estaban los gamines, esa banda de la Séptima que había adoptado a un bebé y le había arreglado una cuna en una caja de cartón, a la que meses más tarde hubo que hacerle unos agujeros porque los pies del nene ya no cabían. Pero estaban esas gentes, en los semáforos, con los rostros destruidos y letreros colgados del cuello donde explicaban que habían sido desplazados, arrinconados por la guerra. Jóvenes con gorras de visera, como en todos los países del mundo. Y de repente, de modo increíble, el pequeño inmueble donde se encontraba antes la Alianza Colombo-Francesa, todavía en pie y, enfrente, el gran cine donde vi tantas películas e incluso asistí a un concierto de rock de Bill Haley. Ahora era yo quien explicaba a mis colegas por dónde íbamos a pasar: la plaza de toros, el parque, el Tequendama. Yo quien pedía que hiciéramos un paréntesis por el Chapinero Alto, y quien guiaba. Y, sobre una casa, sólo este anuncio: “Se vende”.
Comprendí cuánto había amado a este país. Cuánto me apenaba su destino actual. Estuvo también Cartagena, donde me paseé como en mi casa. Toda la gente del congreso, su amabilidad… y su belleza: y recordé la fuerza de mis pasiones de adolescente. Esa gente que me hizo comprender que entre más difícil es el contexto, entre más violento, más vital resulta mantener espacios para el respiro, el ensueño, el pensamiento, la humanidad. Espacios abiertos hacia otra cosa, relatos de otros lugares, leyendas o ciencias. Espacios donde volver a las fuentes, donde mantener la propia dignidad.
Es poco científico el prólogo con el que inicio este libro. Y lo cierro con un texto igualmente subjetivo, una autobiografía de lectora que Daniel Goldin me sugirió escribir hace dos años y que me resistía a publicar pues en ella revelaba lo más íntimo de la niña y la adolescente que fui. Acabé por incluirlo en esta colección: el alejamiento protege, da libertad; y, como muchos de los que se ocupan de la lectura o la escritura, tengo una vocación no realizada de escritora. Y luego pensé en Freud, que reveló mucho más para que pudiera avanzarse en la elaboración del psicoanálisis: sus propios sueños y las asociaciones que le evocaban. Todo psicoanalista debe ser analizado él mismo. Tal vez todas las personas que trabajan con la lectura deberían pensar un poco en su propia trayectoria como lectores: pero por favor no convirtamos esto en un ejercicio obligatorio: que cada quien, si así le apetece, ya sea para sí mismo o para el destinatario que elija, reencuentre los senderos por los cuales la lectura lo condujo del espacio de la intimidad al espacio público.
Fui muy afortunada de poder crecer y luego vivir entre varios países, varias lenguas, varias culturas: el sur de Europa, América Latina, el sudeste asiático, pese a que cada partida significaba un desprendimiento. Este privilegio de poder “ensancharse hacia afuera”, para usar la expresión de Montaigne, no se le concede a todo el mundo. Y muchos de los que se desplazan en nuestros tiempos de globalización lo hacen de mala gana. Los viajes, la lectura, me permitieron conocer a hombres y mujeres que vivían muy lejos de donde vivo yo y a los que sentí muy próximos. En teoría, una antropóloga es sensible a las diferencias culturales más que a cualquier otra cosa. Si bien éstas me intrigan o me encantan y a veces me molestan, el sentimiento que tengo al recorrer el mundo es de proximidad. En lugares muy diversos me siento como en casa y lo que me acerca a los otros me parece más fuerte que nuestras particularidades.
No me resta sino agradecer a aquellas y aquellos que hicieron posible que saliera a la luz este segundo libro en español. A Daniel Goldin, mi editor y amigo, a quien le debo todas las cosas afortunadas que me han sucedido gracias a mi regreso a este continente. A mis traductores: Miguel y Malou Paleo, de la Oficina del Libro de la Embajada de Francia en Argentina, que tan cálidamente estuvieron a mi lado en Buenos Aires; a Diana Luz Sánchez, por su cuidado indefectible; a Claudia Méndez, a Alberto Cue.
A mis ángeles de la guarda: en Buenos Aires, Marité Miccio, que me llevó a descubrir la ciudad y el Tigre, y me contó maravillosas historias de animales; a Elisa Boland, Gustavo Bombini, Estelle Berruyer, Alejandro Katz. En México: a Sasha de Silva, a los amigos del Fondo de Cultura Económica, a Andrea Goldin, Ramón Salaberría, a quien sólo vi diez horas pero junto a quien caminé como si hubiera sido mi amigo de toda la vida. En Colombia, a Silvia Castrillón, Constanza Padilla y María Clemencia Venegas, a quien debo el paseo inolvidable que evoqué líneas atrás. A la Secretaría de Educación Pública de México, a la Embajada de Francia en Argentina, a la ALIJA en Argentina, a Fundalectura en Colombia, a los organizadores de la Feria del Libro de Buenos Aires.
Gracias también a Geneviève Patte, quien tuvo la generosidad de pronunciar mi nombre un día, en México. A Juan Weiler, mi más antiguo amigo, de Bogotá a las islas griegas, por su ayuda discreta. A mis allegados, en París, que me dieron ánimos y soportaron mi mal humor, mis temores que duraban semanas antes de cada uno de mis viajes.
Gracias también a aquellas y aquellos que me leyeron o me escucharon: Cleofas, Laura, Catita, Mario, Carolina, Georgina, María Eugenia, Mauricio, Patricia, Nora, Bettina y tantos otros. Y a Carlos, que me confesó haberme leído entre las cuatro y las seis de la mañana, “como cuando uno lee Las mil y una noches”.
París, noviembre de 2000
(Traducción de Diana Luz Sánchez)
1 Michèle Petit, Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, México, Fondo de Cultura Económica, Col. Espacios para la Lectura, 1999, 200 pp. (trad. del francés por Rafael Segovia Albán y Diana Luz Sánchez).
Los lectores no dejan de sorprendernos*
“Promover la lectura” es una idea reciente. Durante mucho tiempo, en numerosos países, la preocupación se orientó más bien hacia los peligros que podía traer una amplia difusión de la lectura.1 En Francia, la Iglesia, los notables, el sector patronal e incluso una parte de las élites obreras se esforzaron por alejar a los pobres, en particular, de los riesgos de la lectura no controlada. Pero la desconfianza hacia la lectura tenía también amplia difusión en los ámbitos populares, tanto rurales como urbanos, donde los lectores tenían fama de tránsfugas. Hasta después de la segunda Guerra Mundial se leía con frecuencia bajo las sábanas, a escondidas, con ayuda de una linterna. O a veces a la luz de la luna, como nos contaba una mujer en el campo.
En nuestros días tenemos la impresión de que el gusto por la lectura debe abrirse camino entre lo “prohibido” y lo “obligatorio”, al menos en Europa. En mi país todo el mundo se lamenta sobre el tema: “los jóvenes no leen nada”, “se lee cada vez menos”, “¿cómo hacer para que lean?” Y podríamos interrogarnos acerca de los efectos complejos, ambivalentes, de esos discursos alarmistas y convencionales de elogio de la lectura. Ya sea que provengan de los poderes públicos, de los