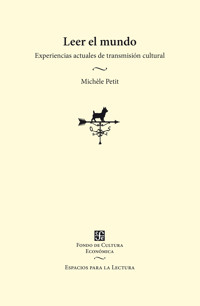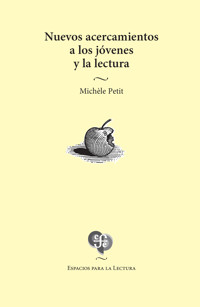
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
En parte porque el agitado ritmo de las últimas décadas del siglo xx cuestionó el papel de la tradición y en parte por el enorme terreno que ellos mismos han conquistado, los jóvenes ocupan un lugar preponderante en la sociedad actual. De forma paralela, la producción cultural destinada a ellos —incluida la de literatura— se ha incrementado considerablemente. Resultado de una investigación llevada a cabo en Francia con jóvenes de barrios marginados, este libro explora el papel que la lectura ha tenido, tiene y puede tener en la construcción de sujetos que —en un sillón, una cama o un vagón de metro— encuentran en la palabra escrita la posibilidad de construir el sentido de su vida y participar en el mundo. Desde un enfoque que involucra la antropología y el psicoanálisis, Michèle Petit le da la palabra a la juventud y analiza el sentido de sus experiencias mediante aproximaciones renovadoras, alejadas de las que clasifican a los lectores en buenos o malos o que se limitan a medir y señalar si los jóvenes leen mucho o poco. Más que definir lo que debe ser la lectura, la autora reconoce lo que efectivamente ha sido. De este modo rescata prácticas desechadas por el discurso culto y que resultarán valiosas para cualquier persona interesada en los libros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michèle Petit es antropóloga y ha realizado estudios en sociología, lenguas orientales y psicoanálisis. Es investigadora del laboratorio Dinámicas Sociales y Recomposición de los Espacios, en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus siglas en francés). Luego de haber llevado a cabo investigaciones acerca de las diásporas china y griega, estudia desde 1992 la lectura y la relación de los jóvenes con los libros. Su enfoque cualitativo otorga gran importancia al análisis de la experiencia de los lectores; por ello, ha dirigido investigaciones sobre la lectura en el medio rural y sobre el papel de las bibliotecas públicas en la lucha contra los procesos de exclusión. Es autora de varios libros y artículos, entre los que destacan Una infancia en el país de los libros (2008) y El arte de la lectura en tiempos de crisis (2009); además, en el FCE ha publicado Lecturas: del espacio íntimo al espacio público (2001) y Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural (2015).
Como fuente primaria de información, instrumento básico de comunicación y herramienta indispensable para participar socialmente o construir subjetividades, la palabra escrita ocupa un papel central en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la reflexión sobre la lectura yescritura generalmente está reservada al ámbito de la didáctica o de la investigación universitaria.
La colección Espacios para la Lectura quiere tender un puente entre el campo pedagógico y la investigación multidisciplinaria actual en materia de cultura escrita, para que maestros y otros profesionales dedicados a la formación de lectores perciban las imbricaciones de su tarea en el tejido social y, simultáneamente, para que los investigadores se acerquen a campos relacionados con el suyo desde otra perspectiva.
Pero –en congruencia con el planteamiento de la centralidad que ocupa la palabra escrita en nuestra cultura– también pretende abrir un espacio en donde el público en general pueda acercarse a las cuestiones relacionadas con la lectura, la escritura y la formación de usuarios activos de la lengua escrita.
Espacios para la Lectura es pues un lugar de confluencia –de distintos intereses y perspectivas– y un espacio para hacer públicas realidades que no deben permanecer sólo en el interés de unos cuantos. Es, también, una apuesta abierta en favor de la palabra.
Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura
ESPACIOS PARA LA LECTURA
Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura
Michèle Petit
Traducción de RAFAEL SEGOVIA y DIANA LUZ SÁNCHEZ
Primera edición, 1999 Undécima reimpresión, 2024 [Primera edición en libro electrónico, 2025]
Distribución mundial
Extractos de las entrevistas incluidas en este libro se publicaron en extenso en: © 1993, Raymonde Ladefroux, Michèle Petit y Claude-Michèle Gardien, Lecteurs en campagnes, París, BPI/Centre Georges Pompidou, colección “Etudes et recherches”, 248 p. © 1997, Michèle Petit, Chantal Balley y Raymonde Ladefroux, con la colaboración de Isabelle Rossignol, De la bibliothèque au droit de cité, París, BPI/Centre Georges Pompidou, colección “Etudes et recherches”, 365 p. Se reproducen con el permiso de la Bibliothèque Publique d’Information/Centre Georges Pompidou, París.
D. R. © 1999, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5449-1871
Editor: Daniel Goldin Diseño: Joaquín Sierra Escalante Viñeta de portada: Mauricio Gómez Morin
Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-968-16-5971-4 (impreso)ISBN 978-607-16-8724-1 (ePub)ISBN 978-607-16-8739-5 (mobi)
Impreso en México • Printed in Mexico
LIMINAR
Los textos reunidos en este volumen fueron escritos originalmente en francés para que, traducidos al español, fueran leídos por su autora en el marco de un ciclo de conferencias organizado por la Embajada de Francia en México y el Fondo de Cultura Económica en octubre de 1998.
En parte porque el agitado ritmo de la modernidad ha cuestionado brutalmente el papel de la tradición, en parte porque el ritmo de producción les abrió las puertas al consumo y en parte también por lo mucho que ellos mismos han conquistado, hoy son cada vez más importantes los jóvenes en su especificidad –siempre maleable, siempre puesta a discusión.
En pocas décadas la producción cultural destinada a ellos ha crecido con prodigalidad: música, cine, teatro y, desde luego, también literatura. Por eso es significativo que en este libro no se haga mención a literatura juvenil más reciente. Ésta es, paradójicamente la primera de al menos cinco razones por las que considero que además de nuevas, estas aproximaciones son renovadoras.
Analizo brevemente las otras.
Tanto en el campo educativo como en el cultural, los discursos más frecuentes suelen asignar un valor esencial a la calificación de los lectores, por lo general sin siquiera problematizarla. En abierta oposición a las prácticas dominantes, Petit rechaza calificativos como buen o mal lector. Su afán es comprender el papel que la lectura tiene, puede tener o ha tenido en la construcción de ellos como sujetos.
También en discrepancia con lo acostumbrado, Petit no busca medir (por ejemplo, cuántos jóvenes leen, o si leen mucho o pocos libros). Tampoco pretende comparar (por ejemplo, si leen hoy más que antes). Con disciplina antropológica y la atención fluctuante propia del psicoanálisis, Petit constató que en barrios marginados de Francia, es decir donde se suele pensar que no es factible encontrar “buenos lectores”, había personas a las que la lectura les ha transformado la vida. Les dio la palabra y analizó, con la ayuda de diversas ciencias sociales, el sentido de estas experiencias. Le toca a otros investigadores ponderar la importancia relativa de estos casos singulares. Al resto de las personas preocupadas por la cultura y educación les corresponde cuestionar la preeminencia que ha tenido el acercamiento estadístico al fenómeno de la lectura.
La cuarta razón es el distanciamiento de la voluntad de normar, tan común en el campo de la educación lectora. La obra busca, más que definir lo que debe ser la lectura para los jóvenes, reconocer lo que efectivamente ha sido. Esto le dio la posibilidad a Petit de rescatar prácticas de lectura desechadas por el discurso culto, y valiosas para todos los lectores.
Por último señalo otro rasgo distintivo y renovador de estos acercamientos: la voluntad de comprender las resistencias a la lectura. Esto es algo en lo que –de manera significativa– rara vez se han detenido los estudiosos de la lectura. Creo que nos hará mucho bien a todos los que estamos interesados en la lectura comprender con mayor profundidad que también los que se resisten a leer tienen razones poderosas.
Todas estas y otras muchas razones hacen de la lectura de este libro una nutritiva experiencia intelectual para cualquier persona preocupada por la cultura, le interesen o no los jóvenes. Por la fluidez de su estilo y la fina complejidad de su trama –que recuerdan el arte de las antiguas tejedoras– leerlo es, además de un ejercicio intelectual movilizador, una experiencia estética y humana singular.
A pesar de que su afán no es ayudar a promover la formación de lectores jóvenes, estoy seguro que este volumen hará más por formar lectores que muchos manuales llenos de recetas mágicas. Ojalá que despierte entre sus lectores un entusiasmo similar al que despertó entre sus escuchas.
DANIEL GOLDIN
AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer muy calurosamente a Daniel Goldin y al Fondo de Cultura Económica, así como a Victoire Bidegain, Philippe Ollé-Laprune, y a la Embajada de Francia, por haberme brindado la oportunidad de viajar a México para leer estas conferencias, disponiendo de ese lujo que hoy en día escasea tanto: el tiempo. Vaya también mi reconocimiento y mi cariño a Rafael Segovia, quien tradujo el texto de las tres primeras conferencias, y a Diana Luz Sánchez, en el caso de la cuarta. Y a los que asistieron a esas jornadas, por haberme comunicado sus experiencias, sus reflexiones, sus interrogantes.
Estas conferencias se inspiran, en gran parte, en dos investigaciones financiadas por la Dirección del Libro y de la Lectura del Ministerio Francés de la Cultura, bajo la responsabilidad científica del Servicio de Estudios e Investigaciones de la Biblioteca Pública de Información (Centre Georges Pompidou, París).1 Desde hace dieciséis años, este Servicio ha definido, orientado y publicado unos treinta estudios, casi todos de sociología, dedicados al libro, a la lectura, a las bibliotecas y a las prácticas culturales.
Quisiera expresar mi profundo reconocimiento a Martine Blanc-Montmayeur, directora de la BPI, y a Françoise Gaudet, directora del Servicio de Estudios e Investigaciones, por haberme autorizado a reproducir aquí una serie de extractos de las entrevistas realizadas en el marco de estas investigaciones.
Extiendo mis afectuosos agradecimientos a Martine Chaudron, Anne Kupiec, Anne-Marie Bertrand, Jean-François Hersent y Jean-Claude Van Dam, por la atención y dedicación con que me aconsejaron a lo largo de este trabajo; a mis colegas, Raymonde Ladefroux, Chantal Balley, Claude-Michèle Gardien, Isabelle Rossignol y Gladys Andrade, que estuvieron a mi lado durante estas investigaciones; y por último a cada uno de los bibliotecarios que nos acogieron.
Mi profunda gratitud va también a todos aquellos y aquellas que nos ofrecieron generosamente su tiempo, su inteligencia y sus emociones para darnos conocimiento de su trayectoria de lectores, sus experiencias y hallazgos: sus palabras son el alma de este libro.
MICHÈLE PETIT
PRIMERA JORNADA
Las dos vertientes de la lectura
Permítanme antes que nada manifestarles mi emoción por estar en América Latina, con la que siempre he sentido una gran cercanía, porque resulta que aquí pasé mi adolescencia, hace mucho tiempo. Vengo a hablar de la lectura y de la juventud cuando, precisamente, mi propia relación con la lectura se transformó en este continente. Durante mi infancia en París, tuve la fortuna de vivir rodeada de libros, de poder escoger libremente en la biblioteca de mis padres lo que me gustara, de verlos a ellos, día tras día, con libros en las manos: todo ello, hoy sabemos, propicia que uno se convierta en lector. Pero en América Latina descubrí las bibliotecas, y una en particular, la de un instituto en el que mi padre daba clases. Todavía me veo, con la estatura de mis catorce años en un edificio cuya arquitectura moderna me maravillaba, en medio de todos esos libros que se entregaban al lector, entre dos patios. En Francia, por aquella época, nuestras bibliotecas eran todavía oscuras, austeras; los libros no eran de libre acceso, tenían todo para comunicarle a un adolescente que no tenía nada que hacer allí. Las cosas han cambiado desde entonces, por fortuna. Para mí, América Latina tuvo siempre un sabor a libros, a grandes vidrieras, a ladrillo y plantas entremezclados. Un sabor a modernidad y apertura hacia lo novedoso.
Hasta aquí mis recuerdos, y ahora paso a las preguntas que nos reúnen el día de hoy. En alguna de las primeras conversaciones con Daniel Goldin, me dijo que en este país había una gran preocupación por la juventud. Mientras lo escuchaba, pensaba que en Francia también debíamos sentir una inquietud semejante. Y que siendo objetivos había todo tipo de razones para estar preocupados. Aunque Francia se cuenta entre los países más ricos del planeta, la situación de los menores de treinta años se ha deteriorado a partir de los años setenta, en todos los campos: el empleo, los ingresos, la vivienda. Nuestra sociedad se muestra cada vez más fascinada con la juventud, todo el mundo se esfuerza por “seguir siendo joven”, hasta los octogenarios, pero en la realidad dejamos cada vez menos espacio para los jóvenes. Los muchachos, y sobre todo las muchachas, han sido las principales víctimas del desempleo y de la precariedad creciente del empleo. De manera más trágica, en todos los rincones del mundo hay jóvenes que mueren, son heridos, lastimados por la violencia, por las drogas, la miseria o la guerra. Y, desde luego, habría que decir de entrada que no hay tal cosa como “los jóvenes”, sino que se trata de muchachos y muchachas dotados de recursos materiales y culturales muy variados según la posición social de sus familias y el lugar en donde viven, y expuestos de forma muy desigual a los riesgos que mencioné.
Más allá de las razones que podamos tener para sentirnos inquietos; más allá también de las grandes diferencias que hay entre las situaciones de nuestros países, entre sus historias, entre sus evoluciones recientes, me parece que hoy en día, en casi todo el mundo, la juventud preocupa porque los carriles ya no están trazados, porque el porvenir es inasible. En las sociedades tradicionales, por decir las cosas de modo esquemático, uno reproducía la mayor parte del tiempo la vida de sus padres. Los cambios demográficos, la urbanización, la expansión del sistema salarial, la emancipación de las mujeres, la restructuración de las familias, la globalización de la economía, los avances tecnológicos, etc., evidentemente han revolucionado todo eso. Se han perdido muchos de los puntos de referencia que hasta ahora daban sentido a la vida. Creo que una gran parte de la preocupación proviene de la impresión de una pérdida de dominio, de un pánico ante lo desconocido. La juventud simboliza este mundo nuevo que no dominamos, cuyos contornos no conocemos bien.
¿Y la lectura, en medio de todo esto? ¿Y la lectura de libros en particular? En Francia hay quienes la mandan a la tienda de accesorios, en esta era de lo audiovisual. Observan que la proporción de lectores asiduos entre los jóvenes ha disminuido en los últimos veinte años, pese a la expectativa de que aumentara, debido a la mayor escolarización. Según ellos, el juicio ha concluido. Los jóvenes prefieren el cine o la televisión, que identifican con la modernidad, con la velocidad, con la facilidad, a los libros; o prefieren la música o el deporte, que son placeres compartidos. El tiempo del libro habría pasado, no tendría caso lamentarse ante esta realidad.
Otros, por el contrario, deploran que “los jóvenes ya no leen”. Desconozco cuál es la situación en México –ustedes podrán decírmelo–, pero en Francia este tema se plantea regularmente en los periódicos cada nueva estación del año. Durante mucho tiempo el poder, la Iglesia y los educadores estuvieron preocupados por los peligros que podía traer una amplia difusión de la lectura. Pero desde los años sesenta todo el mundo se lamenta de que esa difusión es insuficiente. Y más aún en nuestros tiempos de desconsuelo en que no sabemos cómo esos jóvenes inasibles, a los que cada vez dejamos menos espacio, van a poder asirse al mundo.
¿Por qué, una vez más, surge una preocupación como ésta? Es indudable que algunos temen, y no sin razón, que se pierda una experiencia humana irremplazable. Hace poco escuché decir a Georges Steiner en la televisión que en Estados Unidos 80% de los niños no saben lo que significa leer en silencio: ya sea que traigan un walkman conectado a las orejas cuando leen, o que se encuentren cerca de un televisor encendido, percibiendo constantemente su oscilación luminosa y el ruido que emana de éste. Esos niños no saben lo que es la experiencia tan particular que consiste en leer solo, en silencio.
Ciertos escritores también temen que, en medio del mundo ruidoso, ya nadie se acuerde de ese territorio de la intimidad que es la lectura, de esa libertad y de esa soledad que, por lo demás, siempre han asustado al ser humano. Temen particularmente que, ante el énfasis que se da a la “comunicación” y al comercio de informaciones, nos desviemos hacia una concepción instrumentalista, mecanicista, del lenguaje, y creo que tienen cierta razón en preocuparse; volveré a hablar del tema más adelante. Pero en buena parte de los discursos sobre el descenso de la frecuencia de lectura en los jóvenes, ya sea en boca de políticos o de intelectuales, me parece que intervienen también otros motivos.
Decía hace un momento que en las formas tradicionales de integración social se reproduce, poco más o menos, la vida de los padres. Y la lectura, cuando se tenía acceso a ella, era parte de esa reproducción, o incluso de una “doma” (aun cuando para algunos constituía ya, por el contrario, un medio privilegiado para modificar las líneas del destino social). En el inicio la lectura fue una actividad prescrita, coercitiva, para someter, para controlar a distancia, para aprender a adecuarse a modelos, inculcar “identidades” colectivas, religiosas o nacionales.
Por ello me parece que algunos añoran una lectura que permita delimitar, moldear, dominar a los jóvenes. En los medios de comunicación se oyen lamentaciones como “los jóvenes ya no leen”, “hay que leer”, o incluso “se debe amar la lectura”, lo cual evidentemente ahuyenta a todo el mundo. Se deplora en particular que se pierda la lectura de grandes textos supuestamente edificantes, ese “patrimonio común”, como dicen, que es una especie de tótem reunificador en torno al que se supone deberíamos congregarnos.
En mi país, el debate sobre la lectura entre los jóvenes se reduce así, en el terreno de los medios, a una especie de querella entre los antiguos y los modernos. Caricaturizando un poco, tendríamos pues que los antiguos lloran con caras largas la pérdida de las letras, con un tono y con unos argumentos que no me parecen los más afortunados para atraer a su causa a quienes no leen, sobre todo si se trata de jóvenes. En cuanto a los modernos, hacen un llamado a una especie de relativismo absoluto, afirmando que tal telenovela es tan capaz de satisfacer nuestra necesidad de narración como tal o cual texto muy elaborado, o tal o cual gran película, y que todo consiste simplemente en un asunto de gustos heredados, de consumo cultural socialmente programado.
Les confieso que siempre he sentido cierto malestar al escuchar estos discursos, que me parecen muy alejados de lo que los lectores de diversas categorías sociales me decían en el transcurso de las diferentes investigaciones que realizaba. Por mi parte, observo de entrada que si bien la proporción de lectores asiduos ha disminuido, la juventud sigue siendo el periodo de la vida en el que hay una mayor actividad de lectura. Y más allá de los grandes sondeos estadísticos, si se escucha hablar a los jóvenes, se comprende que la lectura de libros tiene para ellos ciertos atractivos particulares que la distinguen de otras formas de esparcimiento. Se comprende que a través de la lectura, aunque sea esporádica, se encuentren mejor equipados para resistir cantidad de procesos de marginación. Se comprende que la lectura los ayude a construirse, a imaginar otros mundos posibles, a soñar, a encontrar un sentido, a encontrar movilidad en el tablero de la sociedad, a encontrar la distancia que da el sentido del humor, y a pensar, en estos tiempos en que escasea el pensamiento.
Estoy convencida de que la lectura, y en particular la lectura de libros, puede ayudar a los jóvenes a ser un poco más sujetos de su propia vida, y no solamente objetos de discursos represivos o paternalistas. Y que puede constituir una especie de atajo que lleva de una intimidad un tanto rebelde a la ciudadanía. Eso es lo que intentaré mostrarles a lo largo de estos cuatro días: la pluralidad de lo que está en juego con la democratización de la lectura entre los jóvenes. En efecto, me sorprende ver aún hasta qué punto algunas de estas cosas que están en juego se desconocen o se subestiman; cómo seguimos siendo prisioneros de viejos modelos de lo que es la lectura, y de una concepción instrumentalista del lenguaje.
Así pues, organicé las cuatro conferencias de la siguiente manera:
En la primera hablaré de las dos vertientes de la lectura: la primera determinada por el poder absoluto que se atribuye al texto escrito, y la otra por la libertad del lector, y les explicaré de qué manera elegí colocarme, para mis investigaciones, del lado de los lectores, de sus experiencias singulares.
La siguiente sesión estará dedicada a la pluralidad de lo que está en juego en la lectura, haciendo hincapié en el papel de la lectura en la construcción de sí mismos, que es muy palpable durante la adolescencia y la juventud. Para los jóvenes, como podrán apreciar ustedes, el libro es más importante que el audiovisual, en tanto que es una puerta abierta a la ensoñación, en que permite elaborar un mundo propio, dar forma a la experiencia. Éste es un aspecto en el que muchos insisten, en particular tratándose de medios socialmente desfavorecidos en los que se desearía muchas veces restringir sus lecturas a las más “útiles”. Pero para los muchachos y muchachas que conocí, la lectura es tanto un medio para elaborar su subjetividad como un medio para acceder al conocimiento. Y no creo que esto sea específicamente francés.
Durante la tercera sesión hablaré del miedo al libro, y evocaré las diferentes maneras de convertirse en lector. Más allá de los engaños de los discursos unánimes que claman por la democratización de la lectura, creo, en efecto, que no nos hemos liberado del miedo a los libros, el miedo a la soledad del lector frente al texto, el temor de compartir el poder simbólico. Esa participación, que pone en juego muchas cosas, es tal vez motivo de conflictos aún, de luchas de intereses, más activos en tanto más se niega su existencia.
La última sesión, finalmente, se ocupará del papel de los maestros, bibliotecarios y otros mediadores, de su margen de acción, que podremos identificar mejor a partir de las cuestiones tratadas anteriormente, durante las primeras sesiones.
LAS DOS VERTIENTES DE LA LECTURA
En un primer momento trataré de las dos vertientes de la lectura: del poder absoluto que se le atribuye al texto escrito y de la libertad del lector. Evocaré esas dos vertientes de la lectura apoyándome primero en una investigación sobre la lectura en el medio rural1 en que participé cuando empecé a trabajar sobre ese tema hace ya casi siete años. En aquel momento elaboré en particular entrevistas con personas de diversos estratos sociales que vivían en el campo y a las que les gustaba leer. Durante las entrevistas, esta gente del campo evocó de manera muy libre la totalidad de sus recorridos por la lectura, a partir de sus recuerdos de infancia. Y me sorprendió darme cuenta de que en el campo francés, la lectura tal como la conocemos hoy en día, solitaria, silenciosa, no era a fin de cuentas muy antigua: muchos de nuestros interlocutores de diferentes generaciones evocaban espontáneamente recuerdos de lectura colectiva, en voz alta, en el medio familiar, durante el catecismo o muchas veces en el internado. Y, dicho sea de paso, la televisión, que acostumbra verse en familia, se encuentra tal vez más cerca de estas historias orales compartidas.
Les propongo, pues, escuchar a tres de nuestros interlocutores. Hay medio siglo de distancia entre las infancias que evocan. Jeanne es jubilada y se acuerda de los tiempos en que estaba interna: “Todo lo que no era el programa estaba prohibido… Nunca teníamos tiempo libre… En el refectorio, no teníamos permiso de hablar, nos leían vidas de niños modelo y vidas de santos”.
Pierre es agricultor; tiene alrededor de cincuenta años. El libro que evoca lleva por título La vuelta de Francia de dos niños y fue leído por varias generaciones de niños durante la primera mitad del siglo. Contaba la travesía de dos chicos a través de las diferentes regiones francesas, y su finalidad era inculcar en los jóvenes un fuerte sentimiento de identidad nacional:
Recuerdo a mis abuelos. Mi abuelo me leía La vuelta de Francia de dos niños. Había una gran chimenea, ni siquiera me acuerdo si había electricidad, y después de la cena mi abuela ponía en el fuego una gran cazuela con vino y con tomillo, y la ponía a hervir. Con miel. Entonces él nos contaba […] No sé por qué, tal vez porque yo era muy joven, pero el caso es que leía “bien”; vivíamos esa historia a medida que la iba contando, ¿sabe? Con mi hermano, cuando hablamos de esa Vuelta de Francia […] A medida que hacíamos La vuelta de Francia, es curioso, podíamos verla. Eso debió ser allá por 1945 o 1946.
Christine, por su parte, tiene como cuarenta años. Antes de irse a vivir al campo, vivió mucho tiempo en la ciudad. Y habla de su hijo, un joven adolescente: “Eso es lo que intentaba explicarle; le decía: ‘Pero no te sientes frente a la tele, hay millones como tú que miran la tele. Si tomaras un libro, serías el único, tal vez serían dos o tres leyendo el mismo libro al mismo tiempo. ¡No me digas que no es otra forma de placer!’”
Estas tres escenas reflejan la partición entre la lectura colectiva, oral, edificante, y la lectura individual, silenciosa, en la que a veces encuentra uno palabras que permiten que se exprese lo más singular que hay en cada quien. Entre esa época en la que unos cuantos controlaban el acceso a los textos impresos y sacaban de ellos fórmulas para inculcar a los demás, sometidos y en silencio, una identidad religiosa o nacional, y esa otra época en la que se “toma” un libro, en que se apropia uno de él, en que se encuentran palabras, imágenes a las que se les asignan significados al gusto de cada quien. Tres escenas que recuerdan que la lectura tiene varios rostros, que está señalada, por un lado por el poder absoluto que se atribuye a la palabra escrita, y, por el otro, por la irreductible libertad del lector, como dijo el historiador del libro Roger Chartier.2
Por un lado, el lenguaje escrito permite dominar a distancia, mediante la imposición de modelos ampliamente difundidos, ya sea que se trate de la figura edificante de un santo o de la del niño descubriendo el amor por la patria. Se utilizó mucho el lenguaje escrito –y todavía se utiliza–, para someter a la gente a la fuerza de un precepto y atraparla en las redes de una “identidad colectiva”. Por ejemplo, hay algo que siempre me sorprendió en ciertos países de Asia. Antes de trabajar sobre el tema de la lectura, participé un tiempo en una investigación sobre los hombres de empresa chinos de Singapur y de Taiwán; cuando nos entrevistábamos con ellos, esos empresarios, desde los más tradicionales hasta los más modernos, hacían hincapié en lo que llamaban sus “filosofías”. Apenas llegábamos a sus oficinas, ya nos estaban diciendo, antes que cualquier otra cosa: “tengo que explicarles mi filosofía”. Nos llevaban pues ante unos lemas caligrafiados que se encontraban en todos los rincones de las oficinas y fábricas, y nos traducían esos preceptos que resumían el espíritu de la empresa. Esas “filosofías”, como decían, se resumían en unos cuantos principios de inspiración confuciana que exaltaban el trabajo, la disciplina, la simplicidad, la honestidad, el sentido de la colectividad, etc. Pero esos empresarios les atribuían una gran eficiencia para unificar y guiar la conducta de los empleados, quienes supuestamente debían leerlos cada día e imbuirse de ellos.
Por una parte, esto tiene que ver con la especificidad de la lengua y la historia chinas. Seguramente a consecuencia del origen pictográfico de los ideogramas, la lengua china es más concreta que las lenguas occidentales, en cuanto las palabras evocan de forma representativa cualidades, relaciones, acciones. Este carácter “emblemático” de la lengua le confiere la facultad de inducir la realidad, de sugerir la acción, de provocarla al representarla. En la antigua China, la primera obligación del jefe consistía en proporcionar a sus súbditos los emblemas, las divisas, las “designaciones correctas”. Eso es lo que le permitía imponer las reglas y la jerarquía social. Puesto que las palabras tenían esa fuerza cuasi mágica que mantenía a los seres y a las cosas en el lugar que les correspondía en el orden social establecido, la escritura constituyó un instrumento importante del poder político. El chino literario, que se asimilaba al cabo de una larga iniciación, era en la China imperial la lengua de los amos, el cimiento del imperio. Un verdadero “esperanto para los ojos” que podía ser leído en todas partes, mientras que las pronunciaciones en extremo variadas impedían muchas veces la comprensión a unos cuantos kilómetros de distancia.
Pero sin tener que ser chino, todo ser humano preocupado por influir en sus semejantes parece entender instantáneamente esa función “mandarínica” del lenguaje escrito. Les daré dos ejemplos. El primero nos lo proporciona una niñita de siete años, con la que tuve una plática durante esta investigación sobre la lectura en el medio rural. Se llama Emilie, y habla de una de sus amigas, que, para establecer su poder, pasa el tiempo leyendo y haciendo leer a los demás. La cito:
Prefiere ser la jefa: así que trabaja, escribe, veinticuatro horas al día, y le gusta mucho leer. Porque tiene que prepararnos trabajo, y luego tenemos que aprenderlo de memoria. [Me da uno o dos ejemplos de esas preguntas que le prepara su amiga.] Contesta las preguntas. “Antes de que acabe el invierno, el pinzón atraerá seguramente su atención. Su pecho, sus mejillas y su cuello se tiñen ligeramente, ¿de qué color? De rosa salmón…” ¿Entiendes lo que es jugar con ella?…
Y suspira.
A los siete años, ya sabe por experiencia propia que el manejo del lenguaje escrito es un instrumento crucial para el poder. El segundo ejemplo lo tomo del antropólogo Lévi-Strauss, quien, en un texto titulado “Lección de escritura”, relata un incidente que sucedió cuando se encontraba en la tierra de los indios nambikwara, en Brasil. El jefe que, al igual que los demás nambikwara, no sabía leer ni escribir, le pidió a Lévi-Strauss una libreta de notas. Luego la cubrió de líneas sinuosas, reunió a su gente y enumeró la lista de regalos que el etnólogo les iba a traer. ¿Qué es lo que esperaba? Cito a Lévi-Strauss: “Engañarse a sí mismo, tal vez; pero más bien llenar de admiración a sus compañeros, convencerlos de que los obsequios pasaban por su intermediación, que había conseguido aliarse con el blanco y que era partícipe de sus secretos”.3 Más tarde, al reflexionar sobre este incidente, Lévi-Strauss sacó la conclusión de que –lo cito nuevamente–:
La función primaria de la comunicación escrita es favorecer la sumisión. El empleo de la escritura para fines desinteresados, con el objetivo de encontrar en ella satisfacciones intelectuales y estéticas, es un resultado secundario, y se reduce casi siempre a un medio para reforzar, justificar o disimular al otro.4
Manejar el lenguaje escrito permite incrementar el prestigio de quien lo hace y su autoridad frente a sus semejantes. Y, de entrada, el aprendizaje de la lectura es muchas veces un ejercicio que sirve para inculcar temor, que somete el cuerpo y el espíritu, que incita a la persona a quedarse donde está, a no moverse. En Una historia de la lectura,5 Alberto Manguel recuerda que el látigo, a la par del libro, fue durante siglos el emblema de quienes enseñaban a leer. Sin embargo en nuestros días el temor y la sumisión ocupan todavía un sitio primordial, como podemos ver, por ejemplo, en una película del realizador iraní Kiarostami intitulada Tareas de la tarde. Kiarostami muestra uno por uno a una serie de niños a quienes pregunta cómo hacen sus tareas en la casa. Y a lo largo de la película vemos que lo que se pretende inculcar en los alumnos al enseñarles a leer no son conocimientos sino miedo: en la escuela, estos niños se sienten literalmente en peligro.
No obstante, nunca se puede estar seguro de dominar a los lectores, incluso cuando los poderes de todo tipo se aplican a controlar el acceso a los textos. En efecto, los lectores se apropian de los textos, los hacen significar otras cosas, cambian el sentido, interpretan a su manera deslizando su deseo entre líneas: se pone en juego toda la alquimia de la recepción. Nunca es posible controlar realmente la forma en que un texto se leerá, entenderá, interpretará. Permítanme darles un pequeño ejemplo que tomo de un psicoterapeuta que lee y hace leer mitos antiguos a los niños. Así pues, hay un pasaje en el que Hércules ha dejado su piel de león, y lleva collares de piedras preciosas, brazaletes de oro, un chal púrpura, y se dedica a hilar madejas de lana. Comentario de los niños: “¡Nunca hubiera pensado que Hércules fuera un maricón!”6 Otro ejemplo: la lectura que hace Omar, un estudiante preparatoriano, de Madame Bovary, de Flaubert, uno de los textos canónicos del programa de francés. Cito a Omar: “Emma le ponía los cuernos a su marido, y entonces hubo hasta un juicio. Flaubert, en su alegato de defensa, dijo que como había hecho morir a Emma, entonces era moral. Y ahora cuando se lee eso se ve que Emma le puso los cuernos a su marido, y eso es todo.” Evidentemente, no estoy segura de que este resumen lapidario esté de acuerdo con lo que el profesor de Omar y las autoridades académicas desean que los niños retengan de este gran texto de nuestra literatura nacional.
Por esa razón en todas la épocas se temió el acceso directo a los libros y la soledad del lector ante el texto. Y por esa razón, hasta nuestros días –tocaremos el punto cuando hable del miedo a los libros– los poderes autoritarios han preferido difundir videos, fichas o, en última instancia, fragmentos escogidos, acompañados de su interpretación y con el menor “juego” posible en su contenido para el lector.
Michel de Certeau tenía una bonita fórmula para calificar esa libertad del lector. Escribía: “Los lectores son viajeros, circulan sobre las tierras de otra gente, nómadas que cazan furtivamente en los campos que no han escrito”. Y luego hablaba de “la actividad silenciosa, transgresora, irónica o poética, de lectores (o de telespectadores) que conservan su particularidad en el ámbito privado y sin que los ‘amos’ lo sepan”. Decía también:
La escritura acumula, embodega, se resiste al tiempo mediante el establecimiento de un lugar y multiplica su producción gracias al expansionismo de la reproducción. La lectura no se protege contra el desgaste provocado por el tiempo (uno olvida y se olvida de sí), no conserva o conserva mal sus logros, y cada uno de los lugares por los que pasa es la repetición del paraíso perdido.
Estas frases fueron tomadas de un artículo intitulado “Leer: una caza furtiva”,7 que es un texto muy hermoso.
Los lectores cazan furtivamente, hacen lo que les place; pero eso no es todo: además se fugan. En efecto, al leer, en nuestra época, uno se aísla, se mantiene a distancia de sus semejantes, en una interioridad autosuficiente. La lectura es una habitación propia, para usar las palabras de Virginia Woolf. Se separa uno de lo más cercano, de las evidencias de lo cotidiano. Se lee en las riberas de la vida.
Y si la lectura incita al espíritu crítico, que es la clave de una ciudadanía activa, es porque permite un distanciamiento, una descontextualización,8 pero también porque abre las puertas de un espacio de ensoñación en el que se pueden pensar otras formas de lo posible. Hablaremos detenidamente de esto más adelante. Pero desde ahora les digo que, en lo relativo a ese punto, no debe establecerse una oposición entre la llamada lectura instructiva y la que induce a la ensoñación. Tanto la una como la otra, la una junto con la otra, pueden suscitar el pensamiento, el cual pide esparcimiento, rodeos, pasos fuera del camino. “Pensamos siempre en otro lugar”, decía Montaigne.
En la campiña francesa, por tomar una imagen, se podría decir que en el transcurso de este siglo el lector –que con mayor frecuencia es una lectora– se ha levantado discretamente, ha salido de la habitación común y se ha retirado a su propia habitación. De ser una actividad prescrita en un principio, para atraparlo a uno en la red de las palabras, la lectura se ha convertido en un gesto de afirmación de la singularidad. Se ha vuelto un camino para “irse de pinta”, para salir del lugar y del tiempo en el que hay que estar en su puesto, mantenerse en su puesto, y contenerse unos a otros.
EL LECTOR “TRABAJADO”*POR SU LECTURA
Dejo allá la campiña francesa y avanzaré con ustedes un poco más por esta segunda vertiente de la lectura, este diálogo entre el lector y el texto. Les decía que el lector se encontraba con palabras e imágenes a las que hacía significar otra cosa; que el sentido se le escapa no sólo al autor del texto sino también