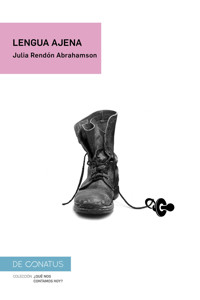
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con una prosa brillante, Julia Rendón Abrahamson retrata la vida de una madre separada en Nueva York. Una mujer joven ecuatoriana tiene una hija con un banquero catalán y en medio de una sociedad actual rota busca una forma de redimir la emigración familiar que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, desde la Viena ocupada por los Nazis. "La escritura de Julia es profundamente política sin recurrir a golpes de efecto. Y es que Julia narra con una fluidez de prosa que insinúa... Ésta es una escritura que subsiste". Fernanda García Lao Un potente repertorio de imágenes incontrolables de memoria familiar saltan a la conciencia del día a día de una vida neoyorkina marcada por el desamor, la crianza, la búsqueda de una nueva vida. El pensamiento intenta hilar un discurso que funcione como una manta protectora mientras un impulso vital de juventud domina sus experiencias sexuales, amorosas y familiares. Este es el debut en la novela de una escritora original que crea un texto deslumbrante por la potencia del lenguaje, que emerge como si brotara de la profunda necesidad de nombrar el mundo. En este gran momento de visibilización de las escrituras de mujeres ecuatorianas, Julia Rendón Abrahamson nos viene a decir que los temas que interesan a la región no se agotan en la violencia, o lo que puede parecer exótico en el exterior. Reclama que lo que sí existe en este territorio es una diversidad de identidades y experiencias que necesitan ser leídas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LENGUA AJENA
Título:
Lengua ajena
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
Copyright © Julia Rendón Abrahamson
Parte de este libro fue escrito gracias a la beca de escritura Montserrat Roig 2021.
Primera edición: Junio 2022
Diseño de la colección: Álvaro Reyero Pita
ISBN: 978-84-17375-83-6
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
A Uma y Vera por darme un lugar de pertenencia en el universo de la ternura y el amor. Por ser reflejo, montaña, ciudad, cielo: lenguaje. La cima.
A la omi Edith y mi mamá porque no me contaron con palabras lo que es ser desplazada a la fuerza. Me dieron la posibilidad de crear lenguaje para relatar la propia existencia a mis hijas.
ÍNDICE
1. PERRO DE PAVLOV
2. JUGO VERDE
3. CASA 25
4. DEGLUCIÓN
5. JASON SCHWARTZMAN
6. SECURITY BLANKET
7. DALLAS
8. BAGEL
9. NOMBRAR
10. MAGNOLIA
11. MUERTE
12. ALBERT PLA
13. BOOGERS
14. LAS VACAS
15. DAPHNE
16. SUBWAY
17. AVESTRUZ
18. STEVIE NICKS
19. MUDANZA
20. ORTODOXOS
21. EL VERDE
22. DECLARAR
23. OTOÑO
24. DEPARTURES
25. REPORTE
26. ANTEMANO
27. DIRÁS
La profecía de que el verbo partir es para siempre y que contiene el regreso.SILVIA BARON SUPERVIELLE, «El cambio de lengua para un escritor»
Heimweh se llama en alemán este dolor, es una bella palabra y quiere decir «dolor de hogar».PRIMO LEVI, «La trilogía de Auschwitz»
Ibas enrollando, haciendo un ovillo de esa cuerda que nosotros habíamos extendido, para tú tornarla a su centro, hacia tu país, de donde ella, la fibra —esa sí de acero— había partido. Eran dos formas contrarias de halar; de allá para acá, de acá para allá. —¿Pero qué tiene la tierra propia?, te pregunté. —Nada, pero algo tiene.LUPE RUMAZO, «Carta larga sin final»
1. PERRO DE PAVLOV
Adrià no quería tener a la beba, al nadó, en el departamento. Me decía que en Nueva York eso era ilegal, que no teníamos espacio, le preocupaba que algo nos llegara a pasar. Pero yo le convencí. Lo hice con documentos que probaban que se podía hacer si la partera estaba afiliada a un hospital, o si tenía el consentimiento de un doctor. Compré una de esas piscinas, esas piscines inflables, y la tuve lista, llena de agua, para que una noche que volviera del trabajo, de su treball, la viera ahí, encima de ese piso de madera que teníamos, al lado de nuestra cama queen, para que se diera cuenta de que sí entraba. Le leí algunos fragmentos del libro de Ina May Gaskin, el que contaba cómo se iban en su van por todo el país y las mujeres tenían a sus bebés ahí adentro, acompañadas, abrazadas, cantando y con flores. Son un montón de hippies, me dijo riéndose, y me pidió que buscara en el libro y le leyera una entrada de alguna vez que no les haya funcionado. Yo no quería leer nada sobre nacimientos que no fueron, tenía ya casi ocho meses. Hippies, le dije, como cuando viajaste con los chicos a Montañita y se quedaron en un hotel que olía a hierba, a hombre, a testosterona y a mierda. Me hubiese encantado conocerte ahí, me dijo, y me pasó un dedo por el labio superior, pero yo estaba incómoda con la panza y le contesté que yo nunca iba a Montañita.
Algo le convenció el enterarse de que nos cubriría el seguro, la obra social de su trabajo. En ese entonces ya trabajaba muchas horas, espacios de tiempo: de compras mías y caminatas, tés chai y cigarrillos, tirada en los céspedes que encontraba en medio del cemento, en esas plazas de Manhattan.
Yo la invité a la Kate, la midwive, a cenar una noche. Quería que Adrià la conociera, que viera que ya había ayudado en partos muchísimas otras veces, miles de bebés, de nadós, nacieron dentro de apartamentos diminutos, al lado de mesas o armarios de IKEA, junto a zapatos, posters del subway, afiches, refrigeradoras llenas de leche, de esos fideos que no son fideos porque no tienen gluten, al lado de los perros, de los gatos. La Kate no nos habló de eso aquella noche en nuestro departamento, nuestro piso de Queens, allá donde vivíamos, arriba del cucho de chivitos. Era mejor vendedora que yo. Nos aseguró que contrataría una ambulancia que nos esperara abajo durante toda la labor de parto, por cualquier cosa, dijo, aunque nunca me ha pasado «cualquier cosa», dijo, todos los bebés han nacido bien, hasta ahora los veo, dijo, y sacó unas fotos. Adrià tomaba vino y me sostenía la mano por debajo de la mesa y también le miraba las tetas porque había venido con una blusa de flores que era como envuelta por toda su piel y con un gran escote. La Kate las tiene grandotas, o las tenía, ha pasado tanto tiempo, parece que han pasado mil años.
Él miraba las fotos y miraba las tetas, qué le iba a interesar ver bebés, estaba caliente y tomaba vino y no me soltaba la mano y no decía mucho, pero sé que de algo funcionó que haya venido la Kate. Cuando se fue, Adrià ya un poco borracho, me dijo que no era tan mala idea, pero que mejor no dijéramos nada en su treball, que ya sabía cómo eran esos banqueros y peor con los recién llegados, y me pasó de nuevo un dedo por el labio superior, y entonces me di cuenta de que era mi oportunidad y se lo mordí suavecito para que no lo sacara y luego yo, con esa panza encima de sus costillas, sin poder moverme mucho y mientras, estoy segura, él pensaba en las tetas de la Kate, le pedía que dijera que sí, que sí íbamos a tener a la beba, al nadó, en la casa. Yo latosa, lactosa me movía y la panza se movía y la beba se acomodaba y me caían gotas de sudor por la cara, y estaba tan gorda, redundante, mis manos también húmedas, con grasa, y él me decía que sí, que sí, joder, que estaba tan caliente y que sí.
El día del parto salí temprano porque quería comprar unos narcisos. Quería recibirla con flores, era primavera. En el camino me comí un mango con sal, limón y chile, lo vendía la mexicana, la viejita que parecía casera del mercado. Comentó lo baja que tenía la panza y me dijo que en cualquier rato me iba a salir el bebé. Beba, le dije yo, y me empezó a hablar de la cuarentena, que no me olvidara de hacerla, es muy importante. Lo mejor para los cuarenta días con el bebé es comer sopa de pollo, eso dijo mientras yo me iba por los narcisos. Ya cuando subía las escaleras hacia el departamento, no me gusta tomar el ascensor hasta ahora, sentí mucho calor y una presión en la parte baja de la espalda. Eso lo he contado mil veces. También que apenas entré, le llamé a la Kate, dejé la puerta abierta, y puse los narcisos en el florero blanco pero quedó en la cocina, porque yo me fui a acostar y me quedé dormida. No sé si Adrià recuerda que me desperté con la Kate haciéndome un masaje en el pie, en el punto que supuestamente es el útero. Él ya estaba ahí, ella lo había llamado.
Vibraciones. Sirenas, gritos, pisadas, el aullido del subway frenando en Ditmars Boulevard. Línea N. Escupitajos, gente masticando, absorbiendo cafés, los cuchillos que untan cream cheese en esos bagels cíclopes y blancos. Las pisadas fuertes, zapatos presuntuosos que viajan a Manhattan, que van a lograrlo en la ciudad. Envoltorios de papel que son estrujados antes de caer en la basura, o en la vereda. Sonidos que dan piel de gallina a la mujer que está por parir. Que cierren la ventana mejor, porque se escucha todo. Yo me desnudo para meterme en la piscina que quedó en el costado de la cama, la Kate la estaba calentando porque Adrià ya la tenía llena hace una semana. Él me quería sostener y hablaba en catalán. Yo me soltaba para taparme los oídos y le gritaba que yo no hablo ese idioma, que no sea idiota. Adentro del agua todo cesa, cerré los ojos y pedí comida.
El agua olía a cloro porque ya había roto la bolsa y así huele ese líquido. Era muy fuerte y se iba mezclando con otros olores: sudor, perfumes baratos, zapatos neoyorquinos, o sea, migrantes. Telas que cubren caras de mujeres que vinieron desde lejos, casadas a la fuerza. Telas negras llenas de secreción. Uno no puede evitar secretar cuando te cubren la boca, como el perro de Pavlov, las babas circulando el mentón, la piel que se languidece. Escupitajos de nuevo, bagels blancos con poppy seeds, y las veredas de cemento que se van calentando con las pisadas, con el sol. Yo tenía hambre, miré el agua teñida de rosa por la sangre.
Salí de la piscina y le di un mordisco al durazno que me había traído Adrià. Las sirenas más fuertes, la salsa de pescado del Tai de al frente en mi nariz, no es hora del almuerzo, pensé, o sí, no tenía idea del tiempo. Adrià me cubrió con la toalla, una fucsia, la recuerdo bien. Yo sentía algo de placer cuando me quedaba parada, así que me apoyé a la mesa de luz y me tapé la cara. La Kate no sé qué decía, yo sólo escuchaba las sirenas.
La beba terminó naciendo en la cocina porque cuando me desperté del corto sueño que tuve parada decidí que no quería volver a entrar al agua y me fui lo más rápido que pude hacía allá. Adriá me seguía arrastrando la piscina, se le hizo difícil sacarla de la habitación, sé que se le regó esa agua rosada al lado de la cama y él insultaba y seguía hablando sólo en catalán.
Yo dije que quería ver los narcisos y me tuve que agarrar de la mesada, apretar fuerte las manos con la mirada sobre el piso rojo, me salía tanta sangre. Y sólo pude pensar en mí misma caminando con el abrigo negro, ese de UNQLO, por la calle Siete, Avenida A, cerca del primer departamento que tuvimos, el que Adrià dijo que iba a ser demasiado chiquito cuando la beba naciera. Frenazos del subway en Astor Place. Línea 6. Verde.
Cuando recordé, o me transporté, no sé muy bien, al Pichincha, y empecé a contabilizar las casas que están sobre esa montaña, salió la beba. Nació Lola. Naciste, Lola. La Kate la agarró, no había escuchado nada de lo que decía hasta ese momento que gritaba it's your baby, it's your baby girl, y lo decía excitada, casi llorando. Adrià la acariciaba a la beba llorando. Se la sacó a la Kate y, al fin, me la pasó a mí. Temblaba al sostenerla y la llené de besos, la sobé, la toqué y gritando dije por primera vez en mi vida: mi guagua. Nunca había usado esa palabra antes.
2. JUGO VERDE
Son las cuatro de la mañana y ya no puedo dormir, Lola. Así que me he levantado, en puntas de pie. Media encorvada y rara, llegué a la cocina. Puse la pava, quería hacerme un té, pero el agua al calentarse suena como un río frondoso, demasiado para un departamento tan pequeño, el #5A de la 2050.
No sé cómo llegamos acá, hija. Tantas mudanzas que iniciaron desde un lugar que, ahora lo veo, tampoco era tan mío. Malditas o benditas guerras que hicieron que mis abuelos migraran al sur, no al norte como tus abuelos paternos, a un cierto pueblo mesurado por curas que no le permitieron usar a mi abuelo lo único que tenía de ropa, lo único que se pudo traer: un par de bermudas. Tengo imágenes de él que creo que no son ciertas, vestido con una sotana de cura. Él, rubio y pequeño, con un nombre tan alemán, debajo de la sotana las bermudas, y también una estrella de David, rebautizado Ernesto. Mi abuela Hannah escapó de Austria y llegó acá, a Nueva York, no a Brooklyn, al Lower East Side. Trabajó de costurera y dio en adopción a un hijo antes de conocer a Ernesto que vino a buscar mujer. Aquel hijo anterior no tiene nombre en nuestra familia, pero es mi tío. Hannah está grabado en Ellis Island, pero yo no quiero que lo veas, me da miedo de que pienses que este lugar sí es tuyo.
Llegamos por un accidente que no fue mío, pero así se sintió. Me descolocaron, yo estaba situada con vista a las montañas tan verdes como esos jugos que sé que te vas a empezar a tomar en unos pocos años porque están de moda y son saludables y sirven para estar flaca, y son los que se toma ahora esta chica, esta influencer, Gigi Hadid. Le digo influencer porque no sé muy bien qué hace, pero sé que todas las chicas quieren ser como ella, Lola. Acá todo el mundo quiere ser otra persona. Tú todavía no lo necesitas, hija, todavía me pides que te desenrede el pelo cuando está muy enmarañado y ya tu cepillo rosa no pasa. La peinilla no te gusta usar, te arranca pelos si no lo hace mamá, dices. Es que te secas muy duro con la toalla y ahí se te hacen motas y bolas porque tienes el pelo tan lacio y tan fino, y también como los herbajes amarillos, largos y suaves de las montañas de donde nos descolocaron.
No sé porqué te hablo en plural, mi pequeña Lola, si tú no llegaste de las montañas. Sólo te has cambiado de Astoria a Brooklyn, pero yo siento que ya te cargaba cuando me descoloqué o me descolocaron. Cuando me di cuenta de que siempre estuve desplazada, de que no tengo lugar, yo ya te cargaba.
Acá cuento las ventanas como solía contar las casas en la montañas. Son tantas, hija. Tengo sed, pero no quisiera que el río frondoso te despertara y que me encontraras de nuevo divagando, buscando algún lugar de pertenencia, porque aunque no se diga nada, yo sé que tú lo entiendes y me da miedo haberte heredado el mismo sentimiento, Lola. Ni yo sé bien de dónde eres, si neoyorquina, ecuatoriana, catalana o qué, una rubia de ojos azules non–white, hispana. Cuántas etiquetas te dan, cuántas etiquetas te pongo.
El sonido del agua que hace la pava es como el del Río Chiche que no es tan bravo. Ahí donde solíamos, qué digo, solía ir con mi abuelo ya sin sotana de cura. Él se sentaba en una piedra plana y arraigada a la tierra y abría su libro y no le quitaba los ojos de encima. Los rayos llegándole justo a la coronilla, su pelo era parecido al tuyo sólo que bastante lánguido en esa luz. Yo caminaba por el filo del río, cuántas veces me mojé las bastas de los pantalones y él ni se dio cuenta. Hasta ahora no sé qué leía. Me llevaba algunos fines de semana después de la separación de mis padres, no sé si mamá se lo pidió o lo hizo por voluntad propia. Yo llegaba a casa picada porque había mucho mosquito, pero a mí me encantaba (hasta ahora me encanta) rascarme hasta sangrar y que luego se me hicieran costras y rascarme otra vez y sangrar de nuevo. Luego me quedaban marcas blancas por todas las piernas y los brazos, y las amigas de mamá preguntaban qué me había pasado y luego le recomendaban que me pusiera la Mebo, que eso me iba a sacar las manchas. Y los amigos de mi hermano que me decían, ya adolescente, que era una carishina, esa palabra se usaba entonces, y que debía broncearme o algo para sacarme las manchas. A mi abuelo no le picaba nada porque él siempre iba con manga larga y pantalones, ya nunca más se puso bermudas, ni cuando hacía calor.
3. CASA 25
Mamá lo contó como si hubiese recibido un golpe atroz. Estaba ahí en esa cama de hospital. Yo me había colocado junto a ella, media aplanada media despatarrada, en una silla beige y fría. Hablaba de sus oídos, que le dolían, que era como si le silbaran todo el tiempo, y con una especie de ardor. Yo empecé a sentir algo así como una náusea de sonidos. No hay letras en el abecedario para explicar lo que yo escuchaba, como si hubiera estado en el choque. Mientras tanto, mamá trataba de contarme los detalles: cómo había sido desde que salió de casa hasta que el otro auto apareció. En una calle pequeña, cerca de la Avenida de La Prensa. Cuando lo vio de frente, no se tapó los ojos, se tapó los oídos. Quiso presionar los tímpanos, intentarlo por lo menos. Su grito fue más fuerte ahí adentro, escuchó hasta la lágrima que caía en la palanca de cambios. El zapato que se toca con el freno: clan. Su pie apretando y ese clan subía hasta su garganta. Yo sentí ganas de vomitar por los oídos y no por la boca.
Quise ayudarla a acomodarse bien en la cama, moverle la almohada o pasarle un vaso de agua. Pensé en llamar a mi hermano, que se apurara, le iba a gritar, pero no podía porque mamá seguía hablando. Entonces, no sé si para protegerme o qué, desvié la mirada y me encontré con una ventana diminuta desde donde pude ver el Pichincha. Una, dos, tres, cuatro, numeraba las casas en las faldas de la montaña. En la casa número veinticuatro volví la mirada hacia mamá y sólo por el movimiento de sus labios y no porque la escuchara, pude percibir que me seguía narrando, con lujo de detalles, el accidente. Pensé, como una estúpida, si mi madre se quedaría el suficiente tiempo en el hospital como para poder contarlas todas.
De nuestro auto, del auto de mi hermano, no dijo nada. El Vitara que le prestaba, de vez en cuando. Para comprárselo, Arón le había pedido la plata a su jefe, un judío millonario, como todos los de esta ciudad menos nosotros, que tenía muchos negocios. Mi hermano justo en ese momento había viajado a Manabí para cerrar una venta. Volví a desear que estuviera ya acá, y cuando me fijé en la boca de mi madre que se movía, imagino pronunciando las palabras, percibí que la piel alrededor de sus labios estaba morada. Un color desubicado en ese cuarto, muy fuerte al lado de las cobijas con las que estaba tapada, pero tan parecido a aquel de mi rodilla a los siete años, esa vez que me caí y me lastimé cuando fui de paseo con papá y dos perros al parque.
Fuimos caminando desde casa, él no me tomó de la mano en todo el camino, tampoco llevaba a los perros con correa. Lo seguíamos como una manada. Papá me hablaba de los obreros con los que trabajaba, de cómo uno se había ido con su plata. También me hablaba de que podría empezar a leer Oliver Twist y luego seguía con que había leído Madame Bovary. A mí me pareció chistoso el nombre Bovary, hasta que leí la novela. Yo estaba ocupada en recoger basuritas de la calle porque mamá me había enseñado a hacerlo. Papá se fumó cuatro cigarrillos en todo el camino, las colillas las tiraba al suelo, yo las levantaba. Los perros resoplaban a mi lado. Uno de ellos, Bobby, hacía lo mismo que yo, miraba hacia abajo cuando caminaba. Justo antes de llegar al parque fue cuando me caí en una vereda por no mirar hacia delante. Quise llorar pero mi papá me dijo que me levantara, que los perros tenían sed, que no había sido nada. Llegamos a una banca y nos sentamos, los perros corrían alrededor del pasto, a veces ladraban a la gente que pasaba, mi papá seguía con lo de Madame Bovary hasta que dijo que se iba a mear y se fue a una esquina. Regresó con los pantalones medio abiertos, como siempre hacía. Y adelante mío se los cerró. Yo me puse a jugar con Bobby, me dolía la rodilla. En casa, mamá me puso hielo pero el color violeta medio verdoso duró más de un mes y me prohibió que saliera con papá y los perros.
¿Vendría papá si se enterara del accidente? No lo había visto por tres años, y no entendía por qué me importaba que viniera. Las cobijas hicieron un sonido que me destempló los dientes.
La enfermera entró sin golpear la puerta, por suerte. Le pedí si podía volver cuando mamá despertara pero dijo que no, que iban a tener que llevarla a hacer imágenes de la columna, que era el turno. Una resonancia magnética. Ondas de radio generadas por una computadora para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo de mamá.
Yo me quedé en esa silla beige mientras se la llevaban. La enfermera me dijo con tono mandón que abajo había una cafetería. Marqué el teléfono de mi hermano, sonó tres veces y colgué. Cerca de la ventana miré el Pichincha y traté de ubicar la casa veinticinco para volver a mi cuenta, pero no sabía cuál era.
4. DEGLUCIÓN
Deberíamos haber regalado esa lamparita musical de vaca que tienes desde que eras bebé. Te la mandó mamá, parece una chuchería comprada en el mercado Santa Clara. El lullaby





























