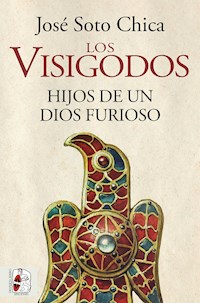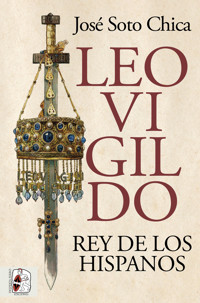
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta es la historia del hombre que, en su propio tiempo, mereció que se le diera el título de rey de los hispanos. Un hombre que fue señor de la guerra invencible, legislador sagaz, estadista genial… y padre fracasado. Cuando subió al disputado trono visigodo, Hispania era una tierra sumida en la violencia y el caos, fraccionada en múltiples señoríos y reinos, donde los godos, en verdad, no eran dueños sino de la tierra que sombreaban sus lanzas. Cuando murió, dejaba tras de sí un reino poderoso y bien gobernado, en el que godos e hispanorromanos se regían por una misma ley, y en el que su voluntad se había impuesto desde el Fines Terrae hasta el Ródano, y desde el Cantábrico hasta las proximidades de las Columnas de Hércules. Si Leovigildo hubiera sido rey en las contemporáneas Britania o Escandinavia, su vida hubiera sido leyenda. Pero fue rey en Hispania, y sus hechos son historia. Porque fueron historia, el gran rey se merece una biografía en la que se aborden no solo los hechos de su reinado, sino que también rescate su personalidad para tratar de comprenderlo no únicamente como guerrero y soberano, sino también como ser humano, con sus claroscuros, que en él fueron muchos. Y no solo a él, ni no también a su poderosa e intrigante esposa, la reina Gosvinta, y a sus enfrentados hijos, Hermenegildo y Recaredo, que, junto a su padre y los demás señores del Occidente postromano, tejieron una roja red de conspiraciones y traiciones, de batallas y asesinatos, que desembocarían en una terrible tragedia familiar. Esta nueva biografía de Leovigildo del gran especialista en el mundo visigodo José Soto Chica nos permite asomarnos a lo más tenebroso del alma humana y al bélico estruendo de una Hispania peligrosa, a un agitado y hostil mundo en el que todos pugnaban por sobrevivir, pero en el que solo uno, Leovigildo, supo triunfar y persistir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
LEOVIGILDO
LEOVIGILDO
REY DE LOS HISPANOS
José Soto Chica
Leovigildo
Soto Chica, José
Leovigildo / Soto Chica, José
Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2023 – 352 p., 8 de lám. : il. ; 23,5 cm – (Historia Medieval) – 1.ª ed.
D.L.: M-29779-2023
ISBN: 978-84-127166-5-8
94(460)”500” (363)
929LEOVIGILDO
LEOVIGILDO
Rey de los hispanos
José Soto Chica
© de esta edición:
Leovigildo
Desperta Ferro Ediciones SLNE
Paseo del Prado, 12 - 1.º derecha
28014 Madrid
www.despertaferro-ediciones.com
ISBN: 978-84-127166-4-1
Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández
Cartografía: Desperta Ferro Ediciones
Coordinación editorial: Mónica Santos del Hierro e Isabel López-Ayllón Martínez
Coordinación de ilustraciones: David Soria Molina
Primera edición: noviembre 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados © 2023 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.
Producción del ePub: booqlab
Para Ciro, mi hijo. Fiel como el acero bien templado.
Te dedico este libro como muestra del orgullo
que siento por ti como padre
y por la admiración que te tengo como escritor.
En estos meses, mientras leía el borrador
de tu primera novela, aprendí mucho de ti
y poder compartir contigo nuestra mutua pasión
por la literatura, la historia y la filosofía
es un extraordinario regalo.
Índice
Agradecimientos
Prólogo
Introducción
Capítulo 1 Nacido a la sombra de los jinetes del Apocalipsis
Capítulo 2 Cinco reyes y una reina
Capítulo 3 Un mundo peligroso
Capítulo 4 El rayo que galopa
Capítulo 5 La vengadora espada
Capítulo 6 El dragón en el trono
Capítulo 7 Tyranus
Capítulo 8 El juicio de la lanza
Capítulo 9 A golpes de hacha
Epílogo triunfal para un rey muerto
Bibliografía
Agradecimientos
En primer lugar, debo dar las gracias a mis editores, Alberto Pérez, Javier Gómez y Carlos de la Rocha, por haberme planteado embarcarme en este libro que, más que ningún otro, ha supuesto para mí un desafío. Nunca había escrito una biografía y comenzar por la de alguien tan grande y complejo como el rey Leovigildo ha sido como hacer tus primeras prácticas de alpinismo enfrentándote a la cara norte del Everest. Cierto es que yo no quería conformarme con contar lo que Leovigildo hizo, sino que me empeñé en meterme en su mente y bajo su piel y eso requirió mucha energía. Pero la experiencia me ha encantado y creo que me ha hecho mejor historiador y, sobre todo, mejor persona. Así que, gracias, editores, por llevarme de prácticas al Everest y darme oxígeno cuando me faltaba el aliento. Y gracias también por la atenta lectura del borrador, los maravillosos mapas e imágenes que acompañan al libro y por todo el empuje que lleva en volandas todos mis ensayos hasta las librerías y los lectores.
En segundo lugar, debo agradecer a Kenza y a mi hijo mayor, Ciro, su infinita paciencia conmigo. Han sido meses inmersivos en los que me he pasado muchas horas en la biblioteca y en las que, en no pocas ocasiones, vivía más tiempo en la segunda mitad del siglo VI que en la primera del XXI. Solo dos maravillosas personas como vosotras me pueden querer tanto como para entenderme y darme cada día lo que más necesito: vuestro amor.
Ciro, además, ha publicado este mismo año su primera novela: El lenguaje de la guerra. Una obra de fantasía épica en la que la filosofía y las viejas leyendas teñidas de historia desempeñan un papel fundamental. A menudo, nos pasábamos horas desentrañando el alma humana o conversando acerca de la guerra o de cosas tan «cotidianas» como el valor de los símbolos, la relación entre las tres personas de la Trinidad o la visión que un arriano podía tener del Espíritu Santo. No hay nada tan estimulante como tener un filósofo en casa y yo tengo la suerte de tenerlo. Y si a eso sumas que contábamos con la equilibrada lógica de Kenza, con su capacidad, ya legendaria, para transmitir mesura y con su chispa, pues teníamos todo lo necesario para disfrutar de algo muy valioso: una buena charla.
También quiero agradecerle a mi hijo menor, Darío, su interés continuo y su constancia en interesarse por lo que hago. Siempre te siento muy cerca, Darío, aunque ahora no podamos compartir tanto tiempo juntos como a mí me gustaría.
Una serie de grandes amigos me ha ayudado con este libro: mi sobrino Jorge Juan Soto, mis ojos, mi informático de cabecera y mi guía por los caminos de la vieja Hispania, a la par que la persona que primero leía los borradores y que me dejaba tranquilo al decirme que, en efecto, Leovigildo cabalgaba de nuevo.
El profesor Luis Gonzaga Roger Castillo ha escrito para este libro un prólogo tan emocionante, culto y certero como todo lo que sale de su humanista y erudita pluma. Además, como en otras ocasiones, me prestó el auxilio de su extraordinario dominio del latín medieval, amén de sus enciclopédicos conocimientos, como filósofo y teólogo, en torno al agitado mundo de la teología medieval. Tener un amigo como Luis en estos tiempos oscuros es como ir de cervezas con Marco Aurelio, Juliano el Apóstata, san Agustín y Miguel Pselo.
Eduardo Kavanagh, director de Desperta Ferro Antigua y Medieval, compañero en el equipo que ha tratado de ubicar correctamente la batalla de los montes Transductinos o de la Janda y, sobre todo, buen amigo, me ha ayudado muchísimo, con paciencia de budista tibetano y ojo de estratega macedonio, a la hora de reconstruir los itinerarios que Leovigildo y su hueste guerrera pudieron seguir cuando llevaban la desolación y la ruina a cuantos los desafiaban. Sin su auxilio, más de un ejército godo se habría extraviado.
Francisco José Jiménez Espejo, también compañero en la apasionante aventura de la búsqueda de la batalla de los montes Transductinos, y un amigo de esos con los que la vida te sorprende y te hace pensar en la suerte que tienes, me ayudó a comprender cómo era el clima en época de Leovigildo. De hecho, este mismo año y en la revista Nature Comunications, hemos publicado un artículo que ha cambiado nuestra comprensión del clima y de su importancia en los avatares políticos y culturales que tuvieron lugar en la península ibérica y el norte de África entre los siglos VI y X. Liderados por Jon Camuera, y junto con un grupo de excelente investigadores, Francis y yo nos esforzamos en esa tarea y algunos de sus frutos han sido vertidos también en esta biografía de Leovigildo.
El profesor Alberto Garín, un hombre de sabiduría tan extraordinaria como su bonhomía, me prestó sus ojos para llevarme de paseo a la Recópolis de los días de Leovigildo y Recaredo. Además, Alberto leyó el borrador y me dio valiosos consejos, al tiempo que me señaló algunos errores que, gracias a él, fueron corregidos.
El doctorando Miguel Navarro, cuya tesis acerca del Sacro Palacio de Constantinopla será pronto una obra de referencia, me señaló las similitudes conceptuales y espaciales de la Regia constantinopolitana con la calle principal de Recópolis. Miguel, además, siempre está dispuesto a leer mis borradores y a darme su opinión acerca de ellos.
Mi amigo Jorge Navarro también leyó el borrador y me dio su valiosa opinión como apasionado lector de ensayo dotado de una amplísima cultura historiográfica.
Mónica Santos del Hierro e Isabel López Ayllón revisaron el texto, eliminaron errores y lo transformaron en el libro que ahora tiene usted en las manos. Además, Mónica aportó un montón de buenas ideas que han terminado haciendo de esta obra un libro más fácil y bello de leer. Ella y el resto del gran equipo de Desperta Ferro son la mejor hueste que un historiador pueda desear tener a su lado a la hora de emprender la batalla de escribir un nuevo ensayo.
La profesora Panagiota Papadopoulou, compañera en el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la Universidad de Granada, me auxilió con el griego antiguo y bizantino.
Raimundo Ortiz, arqueólogo de la mezquita catedral de Córdoba, tuvo la amabilidad de enseñarme los impresionantes hallazgos encontrados en el patio de los Naranjos de la mezquita y que evidencian un enorme y fastuoso complejo monumental erigido en el último tercio del siglo VI, justo tras la conquista a espada y fuego que Leovigildo hizo de la ciudad.
Jaime Vizcaíno, profesor en la Universidad de Málaga y arqueólogo experto como nadie en la presencia bizantina en Hispania, me proporcionó publicaciones, sus puntos de vista y, ante todo, su amistad, de la que llevo disfrutando tantos años.
En fin, Kira, mi gato, tan cariñoso y bonito que derretiría hasta el corazón de hierro de la reina Gosvinta, me sacó más de una vez de largos ensimismamientos al sentarse sobre el teclado de mi ordenador para recordarme que era su hora de comer y que, además de atender a guerreros godos que atronaban las calzadas de Hispania, había cosas importantes que hacer.
Prólogo
Es curioso el destino de los pueblos germanos. Durante la Edad Media, los vikingos fundaron asentamientos en la inhóspita Groenlandia; cultivaron el arte de las sagas, semejantes a la novela moderna; practicaron la religión de Odín y la de Cristo; sus naves alcanzaron el continente americano. Todo esto pasó inadvertido para la historia universal y apenas se menciona como una curiosidad. Muchos siglos antes, los visigodos realizaron gestas paralelas: derrotaron a los orgullosos romanos y fundaron un nuevo reino: Hispania, dictaron un código de leyes que perduró hasta el siglo XIX, practicaron la religión de Arrio y de Roma, lucharon contra los ejércitos del lejano emperador de Bizancio. También el devenir histórico los entregó al olvido y los visigodos se convirtieron en una curiosidad para especialistas. Incluso el conocimiento de los nombres de sus reyes se propone hoy con sorna como ejemplo de inutilidad. Borges decía con acierto que los pueblos tienen su destino y que el destino de los pueblos germanos es parecido a un sueño. Sin embargo, acaso más que de ninguna otra, la historia de España surgió de esa ensoñación.
En raras ocasiones, el drama de un individuo coincide con el drama de un pueblo. En este libro, el más completo que se haya escrito acerca del tema, se recoge la vida de uno de los reyes de esta lista proscrita, Leovigildo, vida que es también la de Hispania, reino al límite entre Roma y Germania, entre la Antigüedad y la Edad Media, entre el poder y la anarquía. Iba a cumplirse el centenario de la caída de Roma y nuevos caudillos combatían entre los escombros de la civilización. En consecuencia, se nos dice que «nació Leovigildo en un mundo catastrófico de frío, guerra y hambre». Se trataba de un hombre al límite, que ignoró el descanso y se entregó a la práctica de las artes destructoras (el autor, acertadamente, llama a la guerra «el arte del engaño»). Así, en los dieciocho años que duró su reinado en solitario, solo tuvo un año de paz.
Acaso el lector podría juzgar por esto que era un hombre atroz y despiadado. Sería inexacto. No lo fue más que los otros monarcas y probablemente lo fue menos. El emperador Justiniano no dudó en aniquilar a treinta mil partidarios de los equipos Verde y Azul en el hipódromo de Constantinopla, quienes, a su vez, habían sembrado la ciudad de muerte y destrucción durante una semana. Los reyes de Austrasia y Neustria –vinculados con Leovigildo a través de su mujer, Gosvinta– se entregaron con desenfreno al exterminio y tortura de sus familias. Etelfrido de Bernicia (uno de los plurales y efímeros reinos de Inglaterra) asesinó a mil doscientos monjes que rezaban por la victoria de sus enemigos, de donde se infiere que era hombre piadoso, pues creía en la eficacia de la oración. El libro señala magistralmente que «en el siglo VI no se toleraba la debilidad».
Dicen los Proverbios de Salomón que «la altura del cielo, la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes son inescrutables». Sin embargo, mediante la lectura de esta obra, atisbamos una idea –o mejor, una obsesión– que guía la conducta de Leovigildo: la unificación de Hispania. Apenas hay una nación que no haya soñado a lo largo del tiempo con recuperar la unidad, esto es, revertir la descomposición que el tiempo impone: en Irlanda, el alto rey Brian Boru la alcanzó con su vida y la perdió con su muerte. En China, son célebres los casos del primer emperador y de los Tres Reinos. En Leovigildo parece como si todos sus esfuerzos y acciones estuvieran encaminados a este único propósito. Destruía para construir algo más resistente. No era el único en el siglo VI. En Bizancio, el emperador Justiniano intentó conjurar la destrucción del mundo antiguo recuperando los territorios del Imperio romano de Occidente. Así fue como el sur de Spania se convirtió de nuevo en provincia romana. Por su parte, Leovigildo quiso hacer frente al caos del mundo ordenando su reino. Así, en torno al año 570, desató contra el Imperio romano de Oriente su primera guerra. Toda esta campaña, con sus intrigas políticas y su decurso bélico, está perfectamente descrita. Aduciremos tan solo una consideración. Ese mismo año, en La Meca, muy lejos de las cortes bizantina e hispana, nació Mahoma, profeta del islam. Es decir, al mismo tiempo empezaron a actuar dos fuerzas históricas: una que buscó la unificación del reino de Hispania y otra que la destruyó casi un siglo y medio más tarde. Cuando estos paralelos acontecen en la épica o en la novela, sentimos la presencia del destino; cuando acontecen en la historia, los llamamos coincidencia.
A continuación, se narra que Leovigildo tuvo una actividad bélica anormal. El ataque a Bizancio fue solo el comienzo de una larga serie. Citemos solo algunos casos de cuantos vienen detallados: se dirigió contra el reino de los suevos, en el noroeste. Luego contra Corduba, Sabaria, Cantabria, Aregia y la Oróspeda. Hizo frente a rebeliones de ciudades y rebeliones de aristócratas y a la traición de sus familiares. Hermenegildo, su hijo mayor, asociado al trono y gobernador de la Bética, se rebeló contra su padre e intentó secesionar gran parte del reino.
Por aquel entonces no había un único tipo de cristianismo (en realidad, y a pesar de las pretensiones romanas, nunca lo ha habido). Los cristianos hispanos se distinguían entre católicos y arrianos. Los primeros creían que la relación que vincula al Hijo con el Padre era la generación en la eternidad; los segundos creían que dicha relación era de creación. Leovigildo era arriano –lo que quiere decir que todos los cronistas le son adversos, puesto que no han llegado a nuestros días crónicas arrianas de este periodo–, aunque no era dado a las sutilezas de la teología y mantuvo una política de tolerancia. Por el contrario, Hermenegildo se convirtió al catolicismo y se alzó en armas. En realidad, no se trató de una cuestión religiosa, sino de algo mucho más antiguo que aparece en la vida de múltiples gobernantes: un príncipe se rebela contra su padre para descubrir que no era mejor que él y que con la derrota ha perdido el trono que hubiera alcanzado sin hacer nada.
Este episodio se nos relata con todos sus entresijos políticos y militares, nacionales e internacionales, personales y familiares. Pero lo más destacable es que Leovigildo, en contra de su costumbre, tarda en reaccionar. Por primera vez, lo vemos titubear y asoma ante nosotros no ya un rey combatiente, sino una persona que se debate entre la idea rectora de su vida y el amor a su hijo.
Cuando logra reaccionar nos queda claro que Leovigildo, al igual que sus antepasados, pertenecía a la casta de los guerreros. No obstante, y a diferencia de nuestra época contemporánea, la especialización no volvía inútil para las demás materias. En medio del naufragio del mundo antiguo fundó dos ciudades: Recópolis y Victoriaco; fue el único monarca germano que lo hizo. No ignoraba la importancia de los símbolos. Fue el primero en adoptar la diadema, el cetro y el protocolo del trono, hasta entonces reservados al emperador, rey de reyes. Acuñó moneda y mantuvo el uso de las calzadas.
El libro es perfectamente veraz y estricto en el manejo de las fuentes, pero, lejos de incurrir en el frío mecanismo narrativo de las obras históricas, tiene el acierto de no rechazar los momentos líricos y heroicos. El autor es consciente de que reconstruir la historia es, de alguna manera, cantarla. Se relaciona con el pasado como un historiador riguroso, ciertamente; pero también como un escaldo, los antiguos poetas nórdicos, cuya misión era cantar las batallas para que perdurasen en el recuerdo. Permítansenos algunos ejemplos. Así se nos profetiza la traición de Hermenegildo: «El dragón sentado en el trono de Hispania podía ser herido en el corazón», imagen no indigna de los poetas germanos. Para describir cuando Leovigildo entra en combate para sofocar la rebelión, señala: «Aquel día arriesgó su vida como cuando era joven y el acero, codicioso, lo tentaba». La codicia es del rey, pero desplazarla sobre el acero que empuña es propio de los grandes poemas épicos. Además, se afirma que dicha batalla tuvo lugar «en la embarrada orilla del Betis, ahíta de sangre de hombre y caballo». Por último, después de narrar con precisión la muerte de Leovigildo y sus consecuencias, se nos dice, como si se pusiera fin a un cantar de gesta: «Un hombre así merece ser recordado». Estamos seguros de que nada lo hará mejor que este libro.
Luis Gonzaga Roger Castillo
Profesor de Derecho en la Universitat Oberta de Catalunya, doctor en Filosofía, graduado en Teología, licenciado en Derecho.
Introducción
Esta es la historia del hombre que, en su propio tiempo, mereció que se le diera el título de «rey de los hispanos».1 Fue un señor de la guerra invencible, un legislador sagaz, un estadista genial y un padre fracasado. Cuando subió al trono, Hispania era una tierra de guerra y caos, fraccionada en múltiples señoríos y reinos, en donde los godos, en verdad, solo eran dueños de la tierra que sombreaban sus lanzas y parecían destinados a perecer por mor de la victoriosa reconquista romana de Justiniano y por la belicosa presión que sobre ellos ejercían los francos norteños, y en la que solo parecían poder aspirar a sobrevivir penosamente y a no volver a desgarrarse en guerras civiles. Cuando murió, dejaba tras él un reino poderoso y ordenado en el que godos e hispanorromanos se regían por una misma ley y en el que su voluntad se había impuesto desde el finis terrae de los ahora sometidos suevos, hasta el río Ródano de los antiguos galos y desde el mar Cantábrico hasta la frontera con la nueva Spania romana. Eran las fronteras de un reino que ya no aspiraba a sobrevivir, sino a seguir expandiéndose y a rivalizar con los reinos francos y con el Imperio romano por la hegemonía en Occidente.
Si Leovigildo hubiera sido rey en las contemporáneas Britania o Escandinavia, su vida hubiera sido leyenda. Pero fue rey en Hispania y sus hechos son historia. Yo he pretendido contar esa historia. La historia de un rey, pero también la de un hombre con múltiples facetas: la del hábil y feroz guerrero que se ponía al frente de su hueste para emprender atrevidas expediciones, la del estadista genial y un tanto soñador, la del legislador pragmático, la del político manipulador, la del implacable rey que no toleraba oposición alguna y la del creyente devoto, la del esposo de conveniencia que vivió sin amor y la del padre traicionado por su propio hijo, la del hombre sin piedad que ordena, o al menos permite, la ejecución de ese hijo para facilitar el trono al otro, al fiel, al «bueno», y, con ello, la paz al reino por el que tanto había combatido.
Pretendo también comprender a un hombre, a un ser humano, pleno de contradicciones, de luces y sombras hasta el punto de que en su figura, glosada por sus contemporáneos y por los que tras ellos vinieron, se amalgaman hazañas y crímenes como la plata y el plomo en las minas argentíferas. En su tiempo fue alabado, aclamado, temido, denostado, maldecido… Siendo así que, como ya he señalado más arriba, el historiador franco Gregorio de Tours lo denominó, significativamente, y en cuatro ocasiones a lo largo de su Historia francorum, «rey de los hispanos». Título singular, pues solo a él se lo concede. Singularidad más destacable si cabe si uno se percata de que Gregorio de Tours nunca llama «Rey de los galos» a ninguno de los monarcas francos de su tiempo y cuando, además, se advierte que Leovigildo no solo es llamado «rey de los hispanos» por Gregorio de Tours, sino también por el historiador de los longobardos de Italia, Pablo Diácono.2 Un hecho que debería hacernos meditar acerca del tipo de fama que Leovigildo proyectó no solo entre los suyos, sino también entre las gentes de los demás reinos europeos.
Pero Gregorio de Tours también señala la despiadada voluntad de Leovigildo de aplastar cualquier oposición a su gobierno: «Mató a todos los que acostumbraban a asesinar a los reyes sin dejar de ellos a ninguno que orinase contra la pared».3 Cuestión esta, la de ser un rey implacable, que también destacó otro de sus contemporáneos, san Isidoro, quien subrayaba que: «Por la violencia de su avaricia y envidia, a todos los que vio que eran poderosos, o les cortó la cabeza, o los proscribió privándoles de sus bienes».4 Pero Isidoro también señala su faceta de gobernante eficaz e innovador: «Fue el primero que hizo aumentar el erario y el fisco y también fue el primero que se presentó a los suyos en solio, cubierto con la vestidura real».5 Y todo ello a la par que resalta su infatigable actividad guerrera: «Estimando peligroso el ocio, decidió ampliar su Reino con la guerra»,6 así como la devoción que le profesaban sus soldados y el timbre que le daban sus innúmeras victorias.7
Por su parte, el autor de las Vidas de los Santos Padres de Mérida, que escribió hacia 633, se las veía y se las deseaba para definirlo correctamente. Reconoce a regañadientes su tolerancia religiosa y generosidad, «a pesar de ser arriano», nos dice, a la vez lo define como «monstruoso dragón» o como «despiadado y muy cruel Leovigildo», o lo tilda de «nuevo faraón»,8 e incluso llega a deslizar la velada insinuación de que Leovigildo era un servidor del maligno y un precursor del anticristo.9
Para otros, como Braulio de Zaragoza o Juan de Bíclaro, Leovigildo no solo era un hereje, sino también el eficaz instrumento de «la ira de Dios», el poderoso rey que esgrimía una «vengadora espada»10 para desolación y castigo de los impíos, o que manifestaba su justiciero poderío como «exterminador de tiranos y vencedor de invasores de Hispania».11
Ante este aluvión de contradictorias y tremendas impresiones, es fácil concluir que los contemporáneos de Leovigildo y sus inmediatos continuadores se veían desbordados por su figura y obligados a reconocer que Leovigildo fue algo más que un monarca agresivo y ambicioso, con éxito en el campo de batalla y capacidad para gobernar. Sobre todo, porque sus acciones y logros tuvieron como consecuencia la construcción de algo nuevo y fuerte en la, hasta entonces, bravía y caótica Hispania. Ese «algo nuevo» se manifestaba poderosamente en «el valor de unidad» con el que Leovigildo dotó a su reino. Un reino que, con la acción de monarcas como Recaredo, Sisebuto, Suintila, Sisenando, Chintila, Recesvinto, etc. se singularizó más y más en el contexto de los reinos del occidente europeo del siglo VII al definirse por el triunfo de ideas como la de que el rey gobernaba, pero no poseía el reino; o la de que estaba obligado a cumplir las leyes y a «gobernar en favor de la prosperidad del pueblo y de la patria».12 Ideas muy alejadas de las que triunfaban en la Francia merovingia del momento, en la que el sentido patrimonial que los reyes tenían sobre sus dominios era norma y en la que sus súdbitos, francos salios y ripuarios, galorromanos, sajones, turingios, alamanes, etc. se regían por diferentes códigos legales.
Y es que la historia de la fuerte diferenciación existente entre las ideas y conceptos de rey, poder, pueblo, patria, ley… imperantes en Hispania, por un lado, y, por otro, en la Galia y el resto del occidente europeo, arranca del reinado de Leovigildo. Es con él con quien se inicia el proceso de «territorialización» de la monarquía visigoda y es con él con quien da sus primeros pasos la sinonimia que terminó por establecerse entre «reino de los godos» e Hispania. Una sinonimia, una confusión de términos que llevó a que en el Canon LXXV del IV Concilio de Toledo de 633 se recogiera que el rey gobernaba en favor del bienestar del Spaniae populi. Un concepto, Spaniae populi, que englobaba a todos los habitantes del reino13 y que también se evidencia en el Liber Iudiciorum,14 donde la voz Hispania engloba la totalidad de territorios que integraban la monarquía visigoda, incluyendo a los del antiguo reino suevo y a los de la Galia.
Hoy, pocos especialistas dudan del carácter de «fundador» de Leovigildo. Con él arranca, ciertamente, la historia del reino visigodo de Toletum (Toledo) y concluye la larga etapa de caos, zozobra y disolución emprendida por la monarquía visigoda en 507 en el ensangrentado Campus Bogladensis, actual Vouillé, en Francia, acentuada con la derrota y muerte de Amalarico en 531, asentada con la debacle sufrida por Agila en Corduba (Córdoba) en 551 y coronada con la guerra civil de 551-555 y con el regreso del Imperio romano a las tierras de Hispania en 552. Una penosa etapa que Atanagildo nunca logró cerrar y que solo la implacable energía de Leovigildo transformó en las aceradas bases de algo nuevo: un reino centralizado y poderoso cuyo principal centro de poder no estaba ya en Narbona y las Galias, en donde, mal que le pese a muchos, se mantuvo hasta 531 y con tal fuerza que, hasta 567, aún pudo disputarle a la parte hispánica la primacía, sino en Toledo e Hispania.
Hispania pasó, pues, a primer plano con Leovigildo. Una Hispania que el gran rey conoció mejor que ninguno de sus antecesores y en mayor grado que cualquiera de sus sucesores.15 Porque Leovigildo la recorrió casi por completo en sus belicosas cabalgadas y en sus continuos viajes que lo llevaron desde Narbona a Toledo, a Baza y Málaga, a Córdoba y Medina Sidonia, a Mérida y Sevilla, a Braga y Vitoria… Fatigando serranías, mesetas y valles a través de lo que hoy son Castilla-La Mancha y Extremadura, Andalucía y Aragón, Cataluña y País Vasco, Madrid y Castilla y León, Galicia y Portugal, Cantabria y La Rioja… Por lo que pudo hacerse así una idea precisa de la extensión, variedad, recursos, problemas y carácter de las tierras y gentes que gobernaba.
Sin embargo, la biografía de Leovigildo no sería inteligible si no se viera acompañada por la historia de su mundo y de su época. Fue una época de soberanos poderosos y extraordinarios y de reinas no menos poderosas y excepcionales, cuyos nombres han quedado fuertemente ligados a los de Leovigildo: Gosvinta, Baddo, Brunequilda, Fredegunda, Ingunda, Gontrán, Chilperico, Sigeberto, Miro… Fue también una época de eruditos y santos: Masona de Mérida, Leandro e Isidoro de Sevilla, Juan de Bíclaro, el abad Donato, Fulgencio de Écija, Martín de Braga, Vicente de Zaragoza, Florentina de Cartagena, san Millán… Con todos ellos y ellas, de una manera u otra, Leovigildo combatió, firmó alianzas, perpetró traiciones, armó conspiraciones, mantuvo debates y desencuentros religiosos, los envió al exilio o les extendió su protección. Su mundo, el mundo de Leovigildo, fue violento y peligroso, como también lo fueron su cama y su casa. Fue allí, en el lecho conyugal y en el seno de su familia, donde sostuvo las luchas más duras y donde halló los desengaños y traiciones más profundas.
Figura 1: Fíbula de oro en forma de águila procedente del llamado tesoro de Pietrosaele, ca. s. V, Museo de Historia Nacional de Rumanía (MNIR). Descubierta en 1837 durante los trabajos de una cantera junto con otras 22 piezas, hoy solo se conservan 12 y constituyen uno de los principales exponentes de la orfebrería goda del periodo. © Christian Chirita.
Quizá por todo ello, la historia de Leovigildo es, en última instancia, el relato de cómo se puede triunfar como rey, como general, como político, en suma, en el mundo; y de cómo, al tiempo, se puede fracasar, lamentablemente, como esposo y, sobre todo, como padre, en suma, como ser humano.
Leovigildo fue un superviviente. Su vida no fue fácil; su mundo no fue amable. Sobrevivir siempre exige un precio y Leovigildo lo pagó con creces. Su supervivencia no fue gratuita ni vacía: creó un gran reino y en ese reino muchos que antes hubieran perecido, tuvieron la oportunidad de medrar bajo un nuevo orden donde la paz y la ley fueron más manifiestas y sólidas de lo que lo habían sido antes de su reinado. Pese a todo ello, no puedo evitar que, cuando evalúo la existencia del gran rey, del primer «rey de los hispanos», me venga a la cabeza aquella frase de George Orwell: «Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano». Puede que así sea, pero, quizá, Leovigildo y su implacable mundo solo pudieron permitirse sobrevivir y, de ese modo, ofrecer a los que vinieron después de ellos la oportunidad de poder vivir siendo un poco más humanos.
Notas
1 «Leuvichildus Rex hispanorum». Gregorio de Tours da por cuatro veces el título de rey de los hispanos a Leovigildo: VI, XL, 406 y 408; VIII, XLVI, 479 y IX, I, 484, en Migne, J. P., 1858. La traducción española en Gregorio de Tours, Historias.
2 Pablo Diácono III.21, en Pablo Diácono, Historia de los longobardos.
3 Gregorio de Tours VII.38.
4 San Isidoro, HG 51, en Rodríguez Alonso, C. (trad., ed. y estudio), 1975.
5Ibid.
6Ibid. HG 49.
7Ibid.
8 Vidas de los Santos Padres de Mérida, III.67-68 y V.91 y 95, en Vidas de los Santos Padres de Mérida.
9Ibid., Vida de Masona II.5, 88 y VI.17, 23-24 y 29, 97-99. Acerca de los signos y símbolos del anticristo en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media: Guadalajara Medina, J., 1996, 86-87, 92 y 119. Mediante los Comentarios al Apocalipsis de Victorino de Pettau se generalizó en la Hispania visigoda y mozárabe el uso de unos determinados símbolos y signos que definían al anticristo. Autores como Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, el Beato de Liébana o el influyente Gregorio Magno, cuyas Moralia In Job fueron tan populares en el reino de Toledo en la segunda mitad del siglo VII, dan fe de ello. Volveré más adelante en torno a la conversión de Leovigildo en servidor del diablo y precursor del anticristo.
10 San Braulio, Vida y milagros de san Millán 26, en Minguella, fray T., 1883 (reed., Olarte, J. B. [dir.], 1976, 11-40).
11 Juan de Bíclaro a. D. 578, 4, en Campos, J., 1960.
12 Canon LXXV del IV Concilio de Toledo, 219-220, en Vives, J., 1963.
13 Entre otros muchos testimonios: Apertura del IV Concilio de Toledo, 186; Canon LXXV del IV Concilio de Toledo, 217-221 y Canon X del VIII, 283. Acerca de estas cuestiones: Valverde Castro, M. R., 2000, 173-177 y Soto Chica, J., 2020, 369-373.
14 Y es que en estos documentos conciliares, cuyos cánones, recuérdese, tenían fuerza de ley, y en las leyes emitidas por los reyes godos se aprecia claramente que en la voz Hispania se englobaba no solo a Hispania propiamente dicha, incluyendo el anexionado reino suevo, sino también a las posesiones galas. En suma, se produce una total identificación entre Regnum gothorum e Hispania. Por ejemplo: Liber Iudiciorum IX.2 y IX.1, en: Ramis Barceló, R. y Ramis Guerra, P., 2015.
15 Valverde Castro, M. R., 2017, 45-56.
1
Nacido a la sombra de los jinetes del Apocalipsis
No sabemos cuándo y dónde nació Leovigildo, pero sí sabemos que lo hizo en un mundo marcado por un empeoramiento del clima, azotado por una pavorosa y recurrente pandemia y regido por las continuas guerras y hambrunas.
En efecto, en 536, el año en torno al cual debió de nacer Leovigildo,1 «tuvo lugar un portento terrorífico, pues el sol emitió su luz desprovista de rayos, asemejándose a la luna»2 y así se mantuvo durante todo el año, puesto que no recuperó por completo su lumínico vigor hasta 538. Esto causó una sensible bajada promedio de las temperaturas, con duros inviernos inusualmente largos, y primaveras y veranos tan frescos que impedían la maduración de las cosechas, lo que provocó su pérdida. En un tiempo en el que al menos el 80 por ciento de la población vivía y trabajaba en los campos, y en donde más del 60 por ciento de la riqueza circulante anual se ligaba al éxito o fracaso de las cosechas,3 tres malos años de estas últimas llevaban directamente al infierno. Un infierno atroz pleno de escenas de pesadilla: en 539, en una Italia asolada por el frío y la guerra, la hambruna era de tal calibre que la gente moría tratando de comer hierba y sus cuerpos quedaban insepultos, pues «no había nadie que se preocupara por ofrecerles las honras fúnebres». Los cuerpos, abandonados a cuervos y buitres, sin embargo, y ante el magro alimento que ofrecían sus consumidos restos, los carroñeros «no los tocaban».4 En aquel tiempo de supremo horror, el canibalismo estaba a la orden del día. Procopio, a la sazón en la península itálica, relata la sobrecogedora historia de dos mujeres que tenían su casa en la calzada que pasaba por la cercana Ariminum (Rímini) y que ofrecían albergue a los viajeros. Estos, en cuanto se echaban a dormir, eran asesinados por las anfitrionas y descuartizados de inmediato para ser devorados. Diecisiete viajeros sufrieron tan horrendo destino y solo el valor del que iba a ser su víctima número dieciocho impidió que siguiera la brutal carnicería que concluyó con la muerte de las asesinas.5
Figura 2: Anillo-sello del s. VI con la efigie de Alarico II (reg. 484-507), soberano visigodo derrotado y abatido en la batalla de Vouillé a manos de los francos, encuentro que supuso el traslado del centro neurálgico del poder visigodo a la península ibérica. Kunsthistorisches Museum, Viena.
Las escasas y escuetas noticias proporcionadas por las fuentes literarias que se ocupan de la Hispania de la primera mitad del siglo VI no nos dan detalles, pero es evidente que debieron de vivirse situaciones tan desesperadas como las que Procopio relata para Italia, pues la suma de los datos aportados por ciento siete registros polínicos tomados a lo largo y ancho de toda la península ibérica y el norte de Marruecos, con los de otros provenientes de cuevas, en conjunto con una NAO –Oscilación del Atlántico Norte– extraordinariamente severa y una considerable disminución de la irradiación solar, evidencian que, a mediados del siglo VI, la península ibérica experimentó dos periodos de durísima sequía que, al estar tan próximos entre sí, cronológicamente hablando, aparecen sumados en un solo y agudo pico de aridez representado en la gráfica obtenida en un estudio con todos los registros y datos antes mencionados. Esos dos periodos de penosa sequía y bajada de temperaturas fueron los del «Gran Velo de polvo», 536-538, y que yo he dado en llamar «los años de la devoradora nube», que se extendieron, aproximadamente, entre 579 y 585, y que fueron especialmente terribles:6
De hecho, la vida de Leovigildo nunca se libró de las amenazas que la hambruna y el clima inmisericorde arrojaban de continuo sobre los hombres. Amenazas tan omnipresentes en su tiempo que la santidad de un obispo se medía por su capacidad para conseguir lluvia y, con ella, evitar la hambruna:
Finalmente se cuenta que fue un hombre de tan gran santidad que, cada vez que faltaba la lluvia y una larga sequía agostaba la tierra, los habitantes de su ciudad, reunidos con él, recorrían las basílicas de los santos rezando con súplicas al Señor, logrando que les fuera concedida una lluvia tan abundante que saciaba la tierra por completo.7
Ciertamente, la tierra de Hispania tenía sed y hambre en los días de Leovigildo y a veces de forma tan acuciante como durante los cinco años que median entre 580 y 584. Y es que el contemporáneo Gregorio de Tours narra que en 582 los embajadores del rey de Neustria que regresaban de entrevistarse con Leovigildo contaban, asombrados, cómo la tierra hispana perecía bajo el avance implacable de una inmensa nube de langostas que cubría cielo y tierra en una extensión de ciento cincuenta por cien millas –225 por 150 km, aproximadamente–, que asoló por completo la Carpetania, esto es, las regiones en torno al valle del curso medio del Tajo. No solo la plaga de langosta afligía al reino visigodo, al tiempo, Hispania estaba siendo azotada por una durísima sequía agravada por destructoras lluvias torrenciales, a menudo de granizo, por heladas inclementes y, como fatal corolario, por una epidemia de peste que se extendió por toda la Península y alcanzó la Septimania, esto es, el sudeste de la actual Francia.8 Gregorio de Tours nos detalla que la calamitosa situación continuó durante los siguientes cinco años, pues la nube de langostas cayó sobre otras provincias y el clima entró en una suerte de enloquecido caos con heladas en pleno verano que se alternaban con periodos inusualmente cálidos en invierno: «Las rosas florecieron en enero –relata, asombrado, el cronista y también–: […] los frutales dieron fruto en julio y, de nuevo, en septiembre». Las consecuencias de tan errático vaivén climático fueron la pérdida de cosechas, el agostamiento de viñedos, olivares y frutales y la masiva muerte de ganado, al verse debilitado por la falta de forraje y ser así presa fácil de enfermedades. Tal panorama extendió una hambruna desalentadora que la aparición de auroras boreales, un fenómeno muy poco habitual en las latitudes del sur, y de una súbita, breve y potente actividad solar conformaron un escenario apocalíptico que llevaba a las gentes a creer que el fin de los tiempos se acercaba o, al menos, que Dios los castigaba sin piedad para llevarlos a la desesperanza, la locura y la impiedad:
Los hombres, enojados con Dios, abrieron las cercas que resguardaban las viñas y dejaron pacer en ellas a los ganados y a las acémilas, profiriendo imprecaciones y gritando: «Nunca jamás nazca en estas viñas sarmiento alguno».9
Sí, en la Hispania de los días de Leovigildo parecía que los cuatro jinetes del Apocalipsis cabalgaban sin descanso: muerte, hambre, guerra y peste. Esta última hizo su primera devastadora aparición en 541, cuando Leovigildo apenas era un niño, y se llevó por delante a casi un tercio del total de la población. Regresó hasta en tres ocasiones a lo largo de su vida, tal y como registran el ya citado Gregorio de Tours y multitud de otros autores contemporáneos como Mario Aventicensis, Evagrio Escolástico o Procopio.10 En Hispania, la Galia e Italia, la peste fue especialmente virulenta en 541-543, 565-566, 570 y 579-584,11 de modo que Leovigildo se vio acompañado desde su más tierna infancia hasta su muerte por la pandemia más terrible que jamás haya padecido la humanidad. ¿Podemos imaginar lo que suponía que una plaga eliminara en cuestión de semanas a una de cada tres personas de nuestro entorno? ¿Podemos comprender el nivel de pánico y desolación que ello significaba? ¿Podemos comprender cómo condicionó la aterradora y continua presencia de la peste a Leovigildo y sus contemporáneos? Creo que difícilmente. Sobre todo, si recordamos que en 2020-2021, durante la pandemia de Covid-19 que paralizó nuestro mundo, el porcentaje de víctimas mortales no llegó ni al 0,2 por ciento del total de la población. Esto es, cada uno de los brotes de peste bubónica que padecieron Leovigildo y sus contemporáneos fue ciento cincuenta veces más mortífero que la pandemia que acabamos de experimentar nosotros.12
Súmese a todo lo anterior el casi continuo estado de guerra en el que vivieron los habitantes de Hispania durante buena parte del siglo VI y se entenderá que la alegoría de los cuatro jinetes del Apocalipsis no es, en modo alguno, una exageración retórica, sino una proyección simbólica de una sobrecogedora y cotidiana realidad existencial. En efecto, durante los cincuenta años que median entre 536, fecha aproximada del nacimiento de Leovigildo, y su muerte en 586, los godos, y por extensión Hispania, vivieron casi permanentemente en guerra: contra los francos, contra los suevos, contra los romanos de oriente, contra los vascones, contra los «Estados indígenas» de Corduba (Córdoba), de los aregenses, de la Oróspeda, de Sabaria y de Cantabria y entre los propios godos que se desgarraban en devastadoras guerras civiles. De hecho, durante los dieciocho años en los que Leovigildo reinó, 569-586, solo hubo dos que transcurrieran sin guerra, 569 y 578.
La guerra fue, pues, otra constante en la vida del rey de los hispanos. Una tan personal, tan física, por así decirlo, que Leovigildo se pasó la mayor parte de su reinado sobre un caballo de batalla y esgrimiendo la espada. Encabezó personalmente en trece ocasiones a sus guerreros y los condujo a la batalla en arriesgadas y agotadoras expediciones y empresas en las que experimentó todos los tipos de guerra: la incursión de saqueo, el asedio, el golpe de mano, la emboscada, la guerra de exterminio, la batalla campal… Y se enfrentó a todo género de enemigos: desde los profesionalizados y adiestrados soldados romanos a levas de campesinos mal armados, pasando por motivadas y bien equipadas comitivas guerreras y salvajes bandas tribales.
En aquellos tiempos, la guerra implicaba la tala de los campos, la captura de cautivos destinados a convertirse en esclavos, el saqueo y asolamiento de ciudades y aldeas, la sistemática violación de mujeres, las matanzas indiscriminadas, el sometimiento al hambre de la población enemiga, la ejecución y matanza de las élites dirigentes rivales… Leovigildo practicó con saña y terrible eficacia todos esos métodos. Fue un hombre esencialmente violento. Y lo fue porque su época fue un tiempo singularmente marcado por la guerra y la violencia extremas, en el que la vida se perdía con facilidad y en la que la propia supervivencia implicaba la aniquilación del enemigo, incluso del potencial rival.
Así pues, empeoramiento climático, hambre, peste y guerra despiadada. Tales fueron los parámetros, las constantes, los peligrosos y macabros compañeros de Leovigildo a lo largo de toda su existencia. Evidentemente, esa continua y omnipresente presencia de la muerte, de la brutalidad más descarnada, del peligro, de la amenaza constante, forjaron su carácter, determinaron su idea de la vida y de la política y condicionaron la construcción de su reino. ¿Pues qué otra cosa se empeñó Leovigildo en conseguir para él y para los suyos sino la escasa, frágil y preciada seguridad? En efecto, si algo faltaba en Hispania en los días en que Leovigildo subió al trono era eso: seguridad; y si algo tangible dejó tras él fue también eso mismo. Una seguridad de la que disfrutó su hijo y heredero, Recaredo: «Las provincias que su padre conquistó con la guerra, él las conservó con la paz, las administró con equidad y las rigió con moderación»,13 nos dice al respecto el contemporáneo san Isidoro. No obstante, el sabio Isidoro sabía que esa «paz», esa «moderación» de Recaredo eran posibles gracias a que su padre, Leovigildo, había batallado sin descanso durante toda su vida para que su hijo no tuviera que hacerlo. En efecto, Recaredo solo sostuvo una guerra importante: contra los francos. Mientras que contra vascones y romanos únicamente mantuvo combates mucho menores, tanto que a san Isidoro le parecieron «juegos de palestra».14 Todos esos conflictos solo ocuparon los primeros cuatro años de su reinado y los siguientes diez estuvieron caracterizados por la paz y por la estabilidad. Quizá por todo ello, Recaredo, al contrario que su padre, pudo permitirse ser: «Apacible, delicado, de notable bondad».15 Leovigildo, por el contrario, solo pudo permitirse ser feroz, eficaz, cruel, astuto, implacable… Sus virtudes tuvieron que ser otras: las del guerrero incansable, las del carismático caudillo, las del monarca violento e incontestable, las del hábil legislador y las del juez severo, las del administrador cabal y exigente.16 Virtudes de superviviente o, lo que es lo mismo y en el tiempo que le tocó vivir, de depredador.
Figura 3: Hachas francas de tipo francisca de los siglos V-VI características de la panoplia franca de la época. Se podían usar tanto empuñadas como de forma arrojadiza, lo que las convertía en unas armas tan versátiles como devastadoras. Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, Épernay (Francia). © G. Garitan.
Iba a necesitar esas cualidades; en el siglo VI no se toleraba la debilidad. En 507, en el Campus Bogladensis, su pueblo, el visigodo, fue arrojado a la aniquilación: el rey Alarico II murió en combate y junto con él cayeron muchos de sus nobles y guerreros. El vencedor, el hombre que lo abatió a golpes de lanza y espada, fue Clovis, rey de los francos, que acabó con el reino godo de Tolosa (Toulouse) con la ayuda de sus aliados burgundios. Solo la intervención del suegro de Alarico II, el rey Teodorico I el Grande, salvó los restos del pueblo y del reino visigodo.17 Tras imponerse a Gesaleico, el bastardo de Alarico II, que había sido elegido rey por los supervivientes del desastre del Campus Bogladensis, Teodorico I el Grande logró extender su dominio a lo que quedaba de la Galia visigoda y a los territorios hispanos que, más allá de la Tarraconense, no constituían sino una serie de aisladas guarniciones y enclaves.
Teodorico I gobernó como regente de su nieto, Amalarico I, que en 507 tenía 7 años, y extendió su regencia oficialmente hasta 522 y en la práctica hasta 526.18 Durante esos años, entre 511 y 526, tropas, jefes guerreros y dignatarios ostrogodos fueron destacados en lo que quedaba del destruido reino visigodo de Tolosa. Con esas tropas ostrogodas marcharon sus familias. Pronto, tanto en la Narbonense visigoda como en la Hispania goda, visigodos y ostrogodos se mezclaron de tal manera que, al decir del contemporáneo y bien informado Procopio, formaron «un único pueblo».19
Los godos, visigodos y ostrogodos por igual también se mezclaban con los hispanos. Teudis, el principal general ostrogodo destacado en Hispania por Teodorico I, se casó con una rica noble hispana del valle del Ebro que le aportó tanta riqueza y poder que pudo levantar un ejército privado formado por dos mil soldados y por un fuerte cuerpo de caballería pesada. Su ejemplo, sin duda, fue seguido por otros muchos.20
En este punto, el de la llegada de jefes y tropas de origen ostrogodo a los restos del reino visigodo, tenemos que señalar que algunos historiadores atribuyen origen ostrogodo a Leovigildo.21 Según esta hipótesis, la familia de Leovigildo habría llegado al reino visigodo procedente de Italia como parte de los contingentes y jefes militares enviados por Teodorico I el Grande desde 508 en ayuda de los derrotados visigodos. ¿Qué tiene de sustancial esta teoría? En mi opinión, muy poco. Quienes afirman esa supuesta procedencia ostrogoda se basan exclusivamente en la semejanza entre los antropónimos de Liuva I, hermano de Leovigildo, el nieto de este último, Liuva II, y el del propio Leovigildo, Liuvigildus, con el de un conde ostrogodo, Luvirit, citado por Casiodoro en una de sus epístolas, quizá en dos, contenidas en sus Variae y que fue destacado en Hispania hacia 523.22 Según los defensores de esta teoría, que, por cierto, transmutan el nombre original de Luvirit, el nombre realmente anotado por Casiodoro, en Liuverit/Liuverito, bastaría con la semejanza entre los nombres Luvirit, Liuva y Leovigildo para hacer del tal Luvirit el padre, o al menos el abuelo, de Liuva y Leovigildo. Más aún, sin explicar cómo, se sugiere que Luvirit, el supuesto padre o abuelo de Liuva y Leovigildo, estaría emparentado con Teodorico I el Grande y, por ende, Liuva y Leovigildo enlazarían con la dinastía real ostrogoda. La hipótesis busca también lazos de la familia de Leovigildo y Liuva en Aquitania y extiende sus conclusiones a otros linajes regios visigodos posteriores.
Hasta ahí la hipótesis de la procedencia ostrogoda del linaje de Leovigildo. Huelga decir que en ninguna fuente se nos dice, ni siquiera de forma indirecta, que Luvirit, o Liuverito si preferimos la forma que algunos le dan a su nombre, fuera padre, abuelo o pariente de Liuva y Leovigildo. Todavía más, del contenido de las epístolas de Casiodoro donde se le menciona –XXXV y XXXIX–, aunque en este último caso aparece consignado bajo la variante de Liveri, tampoco puede deducirse que, finalmente, Luvirit optara por asentarse definitivamente en Hispania o en la Galia visigoda y no por regresar a Italia. ¿Entonces? Nada, nada excepto una difusa relación antroponímica entre un personaje importante del reino ostrogodo, el comes Luvirit y dos monarcas visigodos que comenzaron su reinado más de cuarenta años después de que el citado magnate ostrogodo pasara por territorio visigodo. De hecho, la teoría antroponímica que dio origen a la especulación que en España terminó cuajando en hipótesis en torno al origen ostrogodo de Liuva y Leovigildo fue pronto refutada y las que siguieron su estela tampoco han aguantado mucho.23 No obstante, la teoría del origen ostrogodo de la familia de Leovigildo cuenta con tanta fortuna en nuestra historiografía que hasta se ha referenciado en el Diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia.24
Ahora bien, que entre un conde ostrogodo del periodo y algunos miembros de la familia de Leovigildo existan semejanzas en la composición de sus antropónimos es algo llamativo, pero poco concluyente. Veámoslo. Los nombres que realmente conocemos de la familia de Leovigildo son el del propio Leovigildo, el de su hermano, Liuva, el de los hijos de Leovigildo, Hermenegildo y Recaredo, el de sus nietos, Atanagildo y Liuva, el de la segunda esposa de Leovigildo, Gosvinta, y el de las esposas de sus dos hijos, Ingunda y Baddo, por lo que de esa colección de nombres es, cuando menos, osado concluir que el desconocido padre o abuelo de Leovigildo tuviera que llamarse Luvirit. Siquiera sea porque los hijos de Leovigildo, Hermenegildo y Recaredo, ostentaron nombres que nada tenían que ver con el de su pretendido abuelo o bisabuelo y porque ocurre lo mismo con los nietos de Leovigildo, Atanagildo y Liuva. Se habrá advertido, además, que el primero de ellos, Atanagildo, lleva el nombre de su bisabuelo materno, el rey Atanagildo, y el segundo, Liuva, el de su tío abuelo, Liuva I, pero no el de su supuesto bisabuelo o tatarabuelo paterno, Luvirit. Más aún, los nombres parecidos o con alguna semejanza o relación con el antropónimo Luvirit, como pueden ser Liuva, Liuvila, Liuvita, Liuvilana, Livitán, Gudiliuva, Liuvigotona, etc., son tan comunes, tan extendidos entre los visigodos a lo largo de los siglos VI y VII y a lo ancho y largo de toda Hispania y la Septimania25 que tratar de establecer relaciones familiares a partir de su semejanza es por completo vano o al menos tanto como si hoy nos empeñásemos en relacionar entre sí a los que ostentaran los nombres de Eduardo, Eudaldo y Edgardo. Así, por ejemplo, sabemos de un noble de nombre Liuva que participó en la rebelión contra Wamba en 673,26 y de otro Liuva que fue obispo de Braga y que suscribió las actas del XIII Concilio de Toledo de 683,27 como también conocemos a un Liuvila o Liuvilana que, junto con la reina Liuvigotona, fue amenazado de muerte por la conjura que en 693 se tramó contra Égica28 y a un Liuvita o Luvitán que capitaneó uno de los contingentes de rebeldes que en 673 se enfrentaron contra Wamba,29 así como a un Gudiliuva, un noble que nos dejó una inscripción en Granada30 y, aunque es evidente cierta semejanza entre sus nombres, a nadie se le ocurre exponer que todos ellos estaban emparentados, ni que formaban parte del linaje de Leovigildo. Siquiera porque conocemos no pocos casos de familias visigodas y ostrogodas donde no se cumple esa supuesta pauta o regla de repetición o variación onomástica que defiende la hipótesis y que, por sí sola y sin más soporte en las fuentes, me parece puramente especulativa. Por ejemplo, Égica, rey de 687 a 702, era sobrino del rey Wamba y fue padre del también rey Witiza y de Oppas, este último mencionado en la Crónica mozárabe de 754.31 Égica tuvo a sus hijos con Xixilo, a su vez hija del rey Ervigio y de Liuvigoto. Ervigio, por su parte, era hijo de Ardabasto, que se casó con una sobrina del rey Chindasvinto, padre a su vez de Recesvinto y Teodofredo, este último progenitor del postrer rey godo, Rodrigo.32 Así pues, tenemos un buen puñado de nombres de la familia de Égica, tanto de su propio linaje como del de su esposa, y puede constatarse que los nombres de esta familia, ya sea por su rama materna como paterna, no tienen rasgos filológicos comunes sobresalientes que permitieran establecer a priori relaciones genealógicas o de parentesco entre ellos y, sin embargo, las tuvieron sin ningún género de dudas.
Figura 4: Par de fíbulas de ballesta de plata bañada en oro, fin. s. V, Kunsthistorisches Museum, Viena. Descubiertas en 1910, están decoradas con vidriados y gemas engastadas y proceden del tesoro de Untersiebenbrunn (Austria). © James Steakley.
No, la hipótesis de un origen ostrogodo basado en una explicación puramente antroponímica que relacione genealógicamente al comes ostrogodo Luvirit con los monarcas visigodos Liuva I, Leovigildo y Liuva II no pasa de ser un argumento especulativo. Lo más sensato, en mi opinión, es rendirse a la evidencia: las fuentes no nos proporcionan elementos de valor que nos permitan conocer el origen familiar de Leovigildo. En puridad, solo nos ofrecen dos datos: el nombre de su hermano, Liuva, y que este fue elegido rey en Narbona33 a finales del año 567. Esto último podría apuntar a que era allí, en Narbona y la Septimania, donde la familia de Liuva, y por ende la de Leovigildo, tenía sus apoyos más firmes y es probable que también sus raíces. Como además, muerto Liuva en 573, Leovigildo no tendría problema alguno en hacerse con el control de las posesiones galas de los visigodos, se refuerza aún más la idea de que el linaje de Leovigildo estaba radicado en Septimania y que contaba allí con partidarios y apoyos más que suficientes. Que fuera visigodo u ostrogodo es otra cosa y, en mi opinión y a tenor de lo que nos dice Procopio al respecto de la unión de visigodos y ostrogodos, hasta su completa fusión, en la Hispania y en la Galia Narbonense de los días de la regencia de Teodorico I el Grande, 511-526, algo imposible de determinar, amén de irrelevante.34
De lo que estoy seguro es de que la familia de Leovigildo, aunque noble y poderosa en la Galia visigoda, no pertenecía en modo alguno ni a la dinastía ostrogoda, ni a la que había regido a los visigodos y que, tras la muerte de Alarico II, tuvo su último soberano conocido y constatable en la figura de su hijo, Amalarico I, muerto en 531.35
En mi opinión querer reducir la historia de los visigodos al relato de los avatares y pugnas sostenidas entre sí por unos linajes nobles, puramente germánicos y pretendida y aparentemente eternos es un error. Los visigodos eran un pueblo esencialmente mestizo. De hecho, fueron la creación de un señor de la guerra con aspiraciones a convertirse en magister militum romano, Alarico I, y, aunque en su composición étnica el elemento godo era el más relevante, en sí mismo era de una variabilidad notable, pues incluía a tervingios, greutungos, ostrogodos y a no menos de media docena de otros subgrupos godos que, a su vez, se habían mezclado, aliado, sumado y confundido con bandas de alanos, hunos, sármatas, hérulos, taifales, esciros, bastarnos, boranos, etc., amén de con grandes masas de esclavos y ciudadanos romanos procedentes de las provincias tracias, ilirias, itálicas, galas y, finalmente, hispanas.36 Como resultado de todo ello, a mediados del siglo VI, lo gótico, lo germánico en los visigodos era algo que se reducía a lo onomástico, a algunas costumbres y normas, a lo religioso, por mor de su vinculación con el arrianismo, y a poco más. Lo realmente relevante, lo que definía y cohesionaba a los godos de los días previos al ascenso de Leovigildo era lo mismo que los había conformado a finales del siglo IV y principios del V: su condición de casta dominante y guerrera.
Pues bien, Leovigildo pertenecía a esa casta. Era su condición de guerrero visi lo que lo definía y no solo en lo personal, sino también en cuanto a su identidad étnica. Paradójicamente, Leovigildo, ya lo veremos, fue el encargado de derribar las últimas barreras legales que separaban a godos y romanos y su hijo, Recaredo, siguió la estela de la política paterna al acabar con la separación religiosa. Por tanto, con Leovigildo se asiste a la coronación de la forja de la identidad visigoda que, con él y con Recaredo, relegaba lo germánico a una posición aún más secundaria si cabe. Puesto que, como afirma Javier Arce: «Recaredo y sus sucesores no tenían ya nada, o casi nada, de “germánicos”, el reino visigodo de Hispania no es un regnum germánico».37 Así es, y Leovigildo contribuyó más que ningún otro a que no lo fuera.
Sin embargo, en los días del nacimiento de Leovigildo, en torno a 536, el proceso de fusión entre godos y romanos, y muy particularmente entre godos e hispanos, aún estaba dando pasos. ¿Cuándo se habían dado los primeros? Por supuesto no en 415, durante los días de Ataúlfo en Barcino (Barcelona), ni en los de las campañas de Walia en 416-418, ni en los del largo reinado de Teodorico I, 419-451, ni aún en los de Teodorico II y su victoriosa intervención en Hispania de 456-457, sino en los de Eurico. Fue en tiempos de este, 466-484, cuando los visigodos dejaron de ser simples auxiliares, peligrosos, con sus propios intereses, pero, en definitiva, auxiliares del imperio en Hispania, para convertirse en un poder independiente. Un poder que extendió su dominio directo sobre la Tarraconense con las expediciones guerreras enviadas por Eurico en 472 y 474 y que siguió expandiéndose hacia el sur y el oeste de la Península tal y como demuestra una inscripción hallada en Mérida y fechada en 483 en la que se menciona a un duque godo ocupándose de la restauración de un puente y de las murallas de la ciudad en colaboración con el obispo. Como ya destacara Thompson, cuyas razones me parecen más contundentes que aquellas que otros le oponen, la citada inscripción ofrece una sólida prueba de que, para 483, el dominio visigodo se extendía hasta Lusitania y de que no era ya puramente militar y puntual, sino que tenía también carácter administrativo y permanente. No solo se reconocía la autoridad de Eurico, sino que se aceptaba también su gobierno efectivo.38 Un gobierno que, además y como demuestran el código de leyes promulgado por Eurico y las fuentes contemporáneas que esclarecen la batalla del Campus Bogladensis, sumaba ya a los romanos, sobre todo a los galos, al «esfuerzo» militar y, por supuesto, administrativo, del reino visigodo de Tolosa.39 Hasta tal punto que, en 507, en la citada batalla de Vouillé, el ejército comandado por Alarico II estaba integrado, en su mayor parte, por las comitivas armadas de los nobles galorromanos, por las levas de campesinos galos y por las milicias de las ciudades galas sometidas al dominio visigodo.
No obstante, en Hispania, hacia el año 500, el proceso de integración no estaba tan avanzado como en la Galia goda porque la importancia de los asentamientos visigodos seguía siendo residual en comparación con los situados en la Galia. Era en esta última donde seguía estando el centro de gravedad y de poder de los visigodos. A Hispania se enviaban ejércitos, guarniciones, altos funcionarios… En suma, la representación efectiva de los tentáculos de poder de un monarca cuyo pueblo habitaba al norte de los Pirineos y que al sur de los mismos únicamente se ocupaba de imponer el reconocimiento de su autoridad, cobrar tributos y establecer alianzas y redes clientelares con las élites locales.
El emplazamiento de grandes masas de población visigoda se inició en 497 y su causa no fue otra que los fieros ataques lanzados por los francos al sur del Loira en 495-498. Algo que evidencia, claramente, la atenta lectura de las anotaciones que para 494 y 497 hizo como complemento a la obra de Victor de Tunnuna, el autor de los llamados Consularia Caesaraugustana, que, ochenta años después de que Ataúlfo llevara a Hispania por primera vez a los visigodos, anota: «Gotthi in Hispanias ingressi sunt», esto es, «los godos entran en Hispania».40