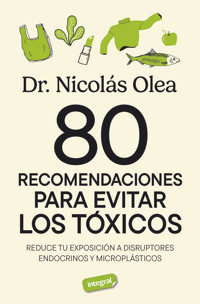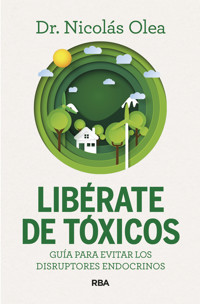
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
UN MANIFIESTO CONTRA LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS QUE AFECTAN A NUESTRA SALUD. ¿Qué son los disruptores endocrinos? ¿Cómo actúan? ¿Por qué en los últimos tiempos oímos hablar tanto de ellos? ¿Hasta qué punto pueden afectar a nuestra salud? ¿Y a la de nuestros hijos? ¿Están haciendo empresas, instituciones y gobiernos lo suficiente para evitar que sigamos estando expuestos a ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitarlos y proteger nuestra salud y la de nuestras familias? El Dr. Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, dirige un grupo multidisciplinar que estudia medioambiente y salud, con especial atención a la relación entre disruptores endocrinos y cáncer, y es una de las mayores autoridades mundiales en la materia. En este libro ofrece las pautas para identificar los contaminantes químicos, entender cómo actúan y saber cómo evitarlos, y ayuda a desterrar los falsos mitos o las publicidades engañosas en torno a ellos En clave de guía práctica, nos proporciona recomendaciones destinadas a eliminarlos de nuestro día a día. Nicolás Olea es uno de los máximos expertos mundiales en la lucha contra los disruptores endocrinos. Sus trabajos son una referencia para muchos otros investigadores. Toda la verdad sobre los contaminantes químicos y cómo actúan en nuestro organismo, así como los mecanismos para proteger nuestra salud y la de los nuestros. Redactado a partir de experiencias personales del autor sin dejar de lado su rigor como experto. Un libro de denuncia que recurre al humor y a la ironía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Libérate de tóxicos
DR. NICOLÁS OLEA
LIBÉRATE DE TÓXICOS
Guía para evitar los disruptores endocrinos
© del texto: Nicolás Olea, 2019.
Realización de los gráficos y las ilustraciones: Grafime.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2019.
REF.: ODBO577
ISBN: 9788491875208
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
A NICOLÁS, EMILIA Y TERESA
A MARÍA JESÚS
Y, diciendo y haciendo, desenvainó la espada, y de un brinco se puso junto al retablo y, con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel y, entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán.
Don Quijote de la Mancha, MIGUEL DE CERVANTES
CONTENIDO
PrólogoIntroducciónJustificación y conceptos1. El extraño caso de las ranas deformes2. El teatro de los horrores3. Los ministros también lloran4. Las universitarias y el cáncer de mama5. Un semisótano en el centro de Londres6. Susana, ¡cuídate!7. Teresa y los piojos de la Compañía de María8. Los PCB se van de casa9. Algo huele a podrido en Dinamarca10. DES y BPA, primos hermanos11. Dientes de plástico12. El graduado: There is a great future in plastics13. Amigos, ¡no aguanto más!14. PET es a botella lo que poliéster es a chaqueta15. Un perfume con olor a eternidad16. Quien recicla m… obtiene m… reciclada17. El plástico de los envases de comida también engorda18. Pobre semen pobre19. Heavy metals20. Los preciosos mil díasA modo de conclusión: títeres sin cabezaGuía práctica para reducir tu exposición a disruptores endocrinosAnexo 1. Una lista oficial de disruptores endocrinosAnexo 2. Información sobre disruptores endocrinos y formas de protegerseAnexo 3. Algunos códigos y clasificaciones que deberías conocerAgradecimientosPRÓLOGO
Cuando en 1996 publiqué junto con Theo Colborn y Dianne Dumanoski el libro Nuestro futuro robado. ¿Estamos poniendo en riesgo nuestra fertilidad, inteligencia y supervivencia? Una historia científica detectivesca, sabíamos lo suficiente como para estar muy preocupados sobre cómo algunos compuestos químicos sintéticos, de uso común, estaban interfiriendo con la señalización hormonal. Habíamos adoptado el término «disrupción endocrina» para dar nombre a ese proceso tras una decisión conjunta tomada por los asistentes a una conferencia en Wingspread, Wisconsin (Estados Unidos), celebrada en 1991. El objeto de esa conferencia era poner en común la información disponible sobre la amplia serie de daños descritos en relación con el desarrollo de la fauna salvaje y de los seres humanos en cualquier parte del planeta, y explorar los posibles mecanismos subyacentes al proceso.
¿Por qué el nombre de «disrupción»? Hay varias razones: no había una causa simple ni un solo efecto sobre la salud en el que centrarse; el mismo producto químico, en la misma exposición, podía alterar un sistema u otro, y no solo causar un único suceso. Esto se debe a que la señalización hormonal controla cómo se activan (o desactivan) los genes a lo largo de nuestras vidas, lo que puede afectar, literalmente, a cada fase del desarrollo, del crecimiento y del curso de la vida. Si tú quieres que tu hijo o hija crezcan bien, desde el óvulo fertilizado hasta convertirse en un niño feliz y un adulto capaz, que, a su vez, tenga hijos y pueda resolver problemas, combatir enfermedades y enfrentarse a cualquier otro reto, no permitas que los compuestos químicos hackeen su sistema de señalización hormonal o el tuyo propio.
Había muchos datos que no sabíamos entonces, en ese primer congreso de 1991, pero sí conocíamos lo suficiente como para concluir que era el momento idóneo para presentar nuestras conclusiones en público. El impacto que estábamos viendo sobre la vida animal y las personas tenía implicaciones graves y preocupantes.
No ignorábamos que los organismos responsables de la salud pública no eran conscientes del asunto; comprendíamos que era necesario aprobar leyes y mejorar y hacer más específica la regulación sobre productos químicos. Éramos conscientes, también, de que las empresas estaban incluyendo muchas sustancias químicas preocupantes en productos destinados a los hogares de todo el mundo; y que muchos plaguicidas y fármacos estaban bajo sospecha; y que los ingenieros químicos que, entonces, estaban diseñando la siguiente generación de productos químicos no tenían ni idea de sus implicaciones y consecuencias. Lo que no conocíamos todavía era la magnitud del problema, porque no se había llevado a cabo ninguna investigación para determinar qué sustancias químicas podían afectar al sistema endocrino, de cuántas maneras y en qué magnitud estábamos siendo expuestos. Aunque, basándonos en las pruebas disponibles, parecía plausible, si no probable, que la magnitud del problema pudiera ser considerable.
Mirando atrás, parece que haberlo hecho público en aquel momento fue lo correcto. Y funcionó. Se desencadenó un debate público que, hasta entonces, no estaba teniendo lugar, por fin a una escala acorde con el problema. Ahora, décadas más tarde, después de que cientos de millones de dólares se hayan invertido en investigación en disrupción endocrina, después de que miles de destacados científicos hayan puesto su atención sobre el tema usando herramientas de investigación que aprovechan los mayores avances de la biología y la química modernas, después de que decenas de miles de artículos científicos revisados por pares sobre el asunto de la disrupción endocrina se hayan publicado, sabemos mucho más sobre el tema. Y, francamente, la situación es a la vez peor y mejor de lo que imaginábamos.
Examinemos primero las buenas noticias.
Nuestra comprensión científica acerca de la disrupción endocrina no es completa, pero es sustancial. Nicolás Olea y su grupo han realizado, durante décadas, importantes contribuciones a este conocimiento.
Hasta cierto punto, hemos desentrañado muchos detalles moleculares sobre cómo los compuestos químicos hackean a las hormonas, y podemos usar lo que ahora sabemos para ayudar a los ingenieros químicos a crear nuevas moléculas que eviten la disrupción endocrina y promuevan una nueva generación de materiales y productos inherentemente más seguros. También sabemos mucho sobre las rutas y la magnitud de la exposición, y estamos en condiciones de usar ese conocimiento no solo para ayudar a la gente a tomar decisiones sobre el consumo que sirvan para reducir su exposición a los disruptores, sino también para promulgar las leyes y regulaciones necesarias para proteger al público y, en un sentido más amplio, a la ecosfera. Cada vez más, el público demanda productos más seguros, lo que crea mercados por valor de miles de millones de dólares. La ciencia de la disrupción endocrina realmente puede ayudar a los ingenieros químicos innovadores a hacer dinero fabricando materiales más seguros.
Percatarnos de esta nueva situación nos condujo a una colaboración de varios años, promovida por los líderes de los dos campos —los científicos que descubrieron la disrupción endocrina y los ingenieros químicos que querían formular nuevos productos de síntesis alejados de la disrupción endocrina—, y el resultado final, conocido como TiPED, se publicó en 2013 en la revista de la Real Sociedad de Química Green Chemistry, en forma de plan de trabajo intelectual para hacer precisamente eso: un sistema de análisis vivo que posibilita que los diseñadores de productos químicos detecten y analicen la disrupción endocrina en cualquier nuevo producto, adaptado a los más altos estándares de la ciencia contemporánea y que permite, de esta manera, evitar la puesta en el mercado de nuevos compuestos químicos disruptores endocrinos. El TiPED es seguro y contundente, y gracias a él los productos químicos nuevos, así como los ya existentes, pueden etiquetarse bien como hormonalmente activos o como inactivos. Ahora ya no hay ninguna excusa para seguir poniendo en el mercado para uso del público disruptores endocrinos que al final acaban interactuando con la ecosfera.
Pero, cuidado, esta nueva certeza viene acompañada del mayor desafío que las empresas químicas jamás hayan tenido que enfrentar: la disrupción endocrina exige una redirección masiva de la creación de los productos químicos comerciales, si es que nuestra especie y la vida en sí misma merecen un buen futuro.
Con todo, quizá lo mejor es lo que hemos aprendido sobre la implicación de la disrupción endocrina en el origen de muchas de las enfermedades crónicas y discapacidades relacionadas con las hormonas: constituyen una verdadera epidemia que va desde la diabetes tipo 2 hasta la obesidad, pasando por el cáncer de mama y de próstata (entre otros tumores) y diversas formas de deficiencia intelectual, y acabando en la caída en el recuento y la calidad de los espermatozoides que amenazan nuestro futuro, como ya sospechábamos en 1996 y como resaltamos en el título completo de Nuestrofuturo robado, cuando nos preguntábamos: ¿estamos poniendo en riesgo nuestra fertilidad, inteligencia y supervivencia?
Cierto es que la disrupción endocrina no es la única causa —las enfermedades mencionadas tienen muchos contribuyentes, entre los que se incluye la herencia de genes defectuosos—, pero estas sustancias químicas colaboran con la carga de enfermedad y discapacidad. En 2012, un informe de la Organización Mundial de la Salud concluyó que la disrupción endocrina es un verdadero reto global.
Pero espera: ¿cómo puedes entonces decir que estas son las buenas noticias?
La respuesta es obvia: actuando con el conocimiento científico que poseemos ahora deberíamos ser capaces de reducir la carga de la enfermedad previniendo en primer lugar las condiciones, reduciendo las exposiciones y limitando su aparición.
Piénsalo de esta manera: la ciencia de la disrupción endocrina está revelando que los genes que se comportan mal porque se hackean las señales hormonales que los controlan pueden ser tan importantes para originar una enfermedad como heredar un gen defectuoso de tus padres. Digamos, por ejemplo, que un gen produce una proteína o enzima que sirve para prevenir la aparición de un tumor. Si tú heredaste una versión defectuosa de ese gen, no puedes producir la proteína/enzima que necesitas para detener el crecimiento del tumor, no puedes luchar tú mismo contra el tumor; enfermas y tal vez morirás… Pero si un compuesto químico disruptor endocrino impide que ese gen se active cuando lo necesitas, el resultado puede ser el mismo.
El Proyecto del Genoma Humano ha publicado durante años documentos que relacionan el gen X con la enfermedad Y. Si tú apuestas, exclusivamente, por culpar de tus problemas a la herencia de un gen defectuoso, tu respuesta a los resultados del Proyecto del Genoma Humano es fatalista. («¿Qué heredé de mis padres? ¿El gen bueno o el malo?»).
Mi propuesta, en cambio, es muy diferente, y pasa por empezar a preguntarse: «¿Qué compuesto químico está interfiriendo con la acción de ese gen?». Y aquí sí que hay algo que podemos hacer al respecto: prevenir la exposición. La comprensión de la disrupción endocrina nos da la esperanza de que la epidemia, tan común hoy en día, de enfermedades relacionadas con las hormonas se puede controlar si actuamos sobre la base de la ciencia. De fatalista a esperanzado. Ese es el pronóstico. Y es una buena noticia.
Sin embargo…, ¿y las malas?
Lo cierto es que la situación es peor de lo que imaginábamos. No se trata únicamente del número de problemas de salud en los que la disrupción endocrina está involucrada. Es más profundo que eso, y aquí están los porqués: en primer lugar, porque todavía no sabemos a cuántos compuestos disruptores endocrinos estamos expuestos. Conocemos aproximadamente unos mil, pero es probable que el número sea mucho mayor, porque la mayoría de los productos químicos que se utilizan hoy en día en el mercado nunca han sido probados para detectar sus propiedades endocrinas.
En segundo lugar, porque hay pruebas contundentes de que las herramientas que utilizan hoy en día los organismos reguladores de todo el mundo, como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) o la estadounidense Food and Drug Administration (FDA), simplemente no están a la altura de las circunstancias. Utilizan métodos con décadas de antigüedad, que no reflejan los últimos avances en la investigación médica moderna y, lo que es peor, que miden efectos que tienen poca o ninguna relación con la lista de enfermedades relacionadas con las hormonas. Por lo tanto, los productos químicos aprobados se han examinado con instrumentos incapaces de proporcionar los conocimientos que necesitamos. Afortunadamente, esto se puede arreglar. Y la Unión Europea acaba de anunciar una importante iniciativa para llevar a cabo precisamente esta tarea.
En tercer lugar, porque la premisa fundamental que ha sustentado, literalmente, cada prueba de seguridad que se ha hecho, en cualquier parte del mundo, desde que comenzó la regulación de los compuestos químicos, es errónea. Esa premisa parte de que los test realizados con dosis altas del compuesto por investigar revelarán todos los efectos adversos importantes o que tener en cuenta. En función de esta premisa, se considera que, si se lleva a cabo el test oportuno con dosis altas del compuesto, no es necesario hacer la misma prueba con dosis bajas. Y no las hacen. Nunca prueban la dosis que estiman que son seguras, ¿para qué molestarse? Pero es mucho más probable que esas dosis bajas estén dentro del rango de cantidades a las que el público en general está expuesto. Permitidme que lo repita: la dosis baja que estiman que es segura «nunca» se prueba en relación con su seguridad.
Lo que ocurre es que la suposición relativa a la eficacia de los test en función de la dosis funciona para algunos tipos de compuestos tóxicos, pero no para las hormonas o para sus imitadores, las sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, y es que las hormonas y sus imitadores realizan acciones diferentes a diferentes dosis. Un ejemplo clásico es el tamoxifeno, medicamento para el tratamiento del cáncer de mama, que también es un compuesto disruptor endocrino: a dosis altas, las que el médico prescribe a una mujer con cáncer de mama, el tamoxifeno hace que el tumor se reduzca. Pero una dosis muy baja, más de mil veces por debajo de lo que el médico prescribe, hace que los tumores de mama crezcan. Esto es bien conocido en medicina. Se llama «brote de tamoxifeno», y las mujeres lo saben también porque duele.
¿Cómo funciona? Los detalles íntimos del mecanismo del tamoxifeno no se conocen, pero es algo así: a dosis bajas, la sustancia química (u hormona) activa un gen que estimula el crecimiento celular. A medida que la dosis aumenta la concentración del compuesto, se eleva lo suficiente como para activar un gen distinto, menos sensible, que suprime al primer gen deteniendo ese crecimiento celular.
Pensemos, a modo de ejemplo, en el termostato que controla la caldera de la calefacción: cuando hace frío, se enciende el quemador, y una vez que se calienta lo apaga.
Estos patrones son comunes a las hormonas y las sustancias químicas disruptoras endocrinas. A dosis bajas, sucede una cosa; a dosis altas, la contraria.
Por fortuna, hay una solución sencilla para esto: las pruebas reglamentarias de seguridad deben hacerse en sentido inverso al que se hacen actualmente. Primero, averiguar qué rango de exposiciones experimenta el público en general. Después, hacer pruebas a ese nivel de concentración. Si se encuentra un efecto a ese nivel, se explora una dosis menor hasta que se encuentre una dosis verdaderamente segura. Si no se halla efecto alguno, se examinan las consecuencias de las dosis más altas y se construyen curvas dosis-respuesta.
Pero los organismos reguladores, las empresas y los profesionales que se ganan la vida protegiendo los productos químicos, no a las personas, se oponen con enorme pesadumbre a este cambio. Y desafortunadamente no son pocos, porque la industria química es enorme. Un solo producto químico como el bisfenol-A (BPA) valía, hace unos años, más de setecientos mil dólares/hora en ingresos. Desde entonces, todo ha sido crecer. La información reciente sobre el bisfenol-A producida por CLARITY-BPA1 indica que la dosis segura de este tendría que reducirse en, al menos, veinte mil veces, si la FDA aceptara este enfoque alternativo en las pruebas de seguridad. Esto eliminaría muchos usos comunes del bisfenol-A y reduciría radicalmente su flujo de ingresos. Además, es probable que muchos otros compuestos disruptores endocrinos se vieran afectados de manera similar. La industria química actual cambiaría profundamente y se haría más segura para los habitantes del planeta.
Por último, mientras que en Nuestro futuro robado teníamos muchas cosas buenas, había algo en lo que estábamos equivocados: no podíamos prever el descubrimiento de una nueva dimensión para la disrupción endocrina, lo que se conoce como «herencia epigenética transgeneracional».
Suena complicado, y la biología lo es, pero el concepto es simple: si un feto en el útero es expuesto en un momento clave del desarrollo, no solo se producirán consecuencias sobre el feto expuesto a medida que crece hasta la edad adulta, sino que estas consecuencias también afectarán a los nietos y bisnietos de la madre expuesta.
La gran sorpresa es que esto no responde a mutaciones experimentadas en el ADN, sino que, por el contrario, implica la herencia fidedigna de cambios en los mecanismos que activan y desactivan los genes, lo que se denomina el epigenoma. Las publicaciones sobre este tema comenzaron a aparecer en el año 2005, y, aunque todos los detalles mecanicistas no se han resuelto completamente, diversos laboratorios han confirmado de forma independiente y repetida el patrón básico. Es real.
Y hay un nuevo giro adicional. En publicaciones recientes, los científicos informan de que a veces los efectos adversos se saltan una o dos generaciones, por lo que probar solo la primera generación no es suficiente. No lo vimos venir. De hecho, entonces escribimos que si lográbamos eliminar las exposiciones, sin cambios en la secuencia del ADN, el plan genético para el desarrollo del individuo volvería a la normalidad en la siguiente generación no expuesta.
La herencia epigenética transgeneracional ha sido reportada en suficientes tipos de animales de experimentación, con suficientes tipos de compuestos químicos, con tan amplia gama de consecuencias, que claramente necesitan formar parte de las pruebas regulatorias. La transmisión de efectos graves para la salud a lo largo de varias generaciones es un riesgo demasiado grande como para ignorarlo.
Esta nueva obra del doctor Olea es totalmente necesaria, ahora que la Unión Europea está tomando grandes decisiones sobre cómo regular los compuestos químicos disruptores endocrinos. Los que se oponen al progreso del conocimiento están bien financiados y luchan con fuerza.
Por eso es tan necesario este libro, porque te ayudará a entender lo que está en juego, lo que puedes hacer para proteger a tu familia y qué cambios en los procesos regulatorios son esenciales para reducir la carga de las enfermedades relacionadas con el sistema endocrino.
PETE MYERS
Fundador, presidente y director científico de Environmental Health Sciences, y coautor de Nuestro futuro robado. ¿Estamos poniendo en riesgo nuestra fertilidad, inteligencia y supervivencia? Una historia científica detectivesca
INTRODUCCIÓN
Un grupo importante de expertos, médicos e investigadores, miembros de la prestigiosa Sociedad Estadounidense de Endocrinología, opinan que es necesario y urgente cambiar la forma en que se evalúa la toxicidad de miles de sustancias químicas que se han incorporado a las actividades y productos usados en nuestro día a día. El documento publicado por esa prestigiosa sociedad científica afirma que la exposición a determinadas sustancias químicas contenidas en alimentos, agua y bebidas, cosméticos, plásticos y múltiples objetos de consumo está teniendo consecuencias perjudiciales sobre la salud humana debido a su capacidad de alterar el equilibrio del sistema endocrino, es decir, la relación entre las hormonas y los órganos dependientes de su acción.
Según recoge el documento, esos compuestos químicos están contribuyendo al incremento de ciertos tipos de tumor, como es el caso del cáncer de mama, y también son responsables del aumento de la infertilidad y están favoreciendo la aparición de enfermedades cada vez más comunes como el hipotiroidismo, la obesidad y la diabetes.
Se necesita, según declaran los miembros de la sociedad científica, implementar nuevos métodos de evaluación de los contaminantes químicos antes de que alcancen el mercado y, en definitiva, nuestras casas, y que esos test previos a la comercialización tengan en consideración la capacidad de los compuestos químicos para afectar al sistema endocrino.
Los sistemas de protección del consumidor frente a los contaminantes hormonales, basados en unas reglas del juego obsoletas y anticuadas, no son de la utilidad que prometían. Urge, en boca de los expertos, «un cambio de paradigma, fuera del dogma de que “la dosis hace el veneno”, con el fin de evaluar el impacto de los contaminantes hormonales y proteger la salud humana».
Los argumentos presentados por la sociedad científica son muchos y de mucho peso:
Los compuestos químicos con actividad hormonal interaccionan entre sí y con las hormonas en el interior del organismo, y requieren que se preste un especial interés al efecto combinado o cóctel de contaminantes al que cada individuo está expuesto.Las exposiciones provenientes del medioambiente suelen ser habituales en cualquier medio, y son prolongadas y de carácter diario.La exposición se inicia en el útero y continúa a lo largo del ciclo de la vida, pero las consecuencias en forma de un efecto indeseable sobre la salud pueden evidenciarse años después de haber tenido lugar la exposición.Los efectos biológicos, es decir, el desequilibrio hormonal provocado por estos contaminantes, ocurre con dosis particularmente bajas, y con respuestas dosis-efecto tan paradójicas que lo que se observa con bajas dosis puede que no suceda con dosis más altas, algo más que frecuente cuando se estudian los mecanismos de acción hormonal.Por otra parte, las propiedades peculiares y distintivas del modo de acción de los contaminantes hormonalmente activos han puesto en entredicho la fiabilidad y la suficiencia de los sistemas habituales de evaluación toxicológica de los contaminantes ambientales. Estos sistemas se han centrado tradicionalmente en el estudio de la toxicidad de compuestos individuales, pero esta situación está muy alejada de la realidad en la que se desenvuelve la vida diaria de cada uno de nosotros, porque hoy en día todos estamos expuestos a múltiples compuestos químicos, provenientes de muy diferentes orígenes y que actúan de forma combinada en momentos críticos de la vida de un individuo. Es lo que actualmente se conoce como el «efecto cóctel» de los contaminantes ambientales y las ventanas de exposición.
Con objeto de simplificar la escritura, contribuir a la economía de palabras y acordar términos precisos para referirnos a temas comunes, la comunidad científica internacional aceptó el término «disruptor endocrino» para designar a cualquier compuesto químico de origen ambiental que afecta al equilibrio hormonal y, en consecuencia, tiene un efecto indeseable sobre la salud humana. Algunos especialistas hablan de «alteradores hormonales», pero se trata de diferentes nombres para un mismo problema.
Yendo del agente a sus consecuencias, la comunidad científica también ha aceptado que disrupción endocrina es cualquier alteración observada en el equilibrio hormonal que se asocia con una enfermedad o predispone a ella, y es consecuencia de la exposición a los disruptores endocrinos.
A lo largo de los capítulos de este libro se irán presentando situaciones y personas que nos han ayudado a construir la hipótesis de disrupción endocrina como una parte sustancial de la causa de enfermedades crónicas y comunes cuya frecuencia aumenta diariamente. Los capítulos no tienen una sucesión temporal, ya que mezclan historias más recientes con observaciones ocurridas hace años. Siéntete libre para leerlos en el orden que más te apetezca.
Desfilarán ante ti el relato de experiencias de observación ambiental que afectan a especies nada exóticas como los peces del río Ebro o los gasterópodos de las rías gallegas, y que nos recuerdan, como decía el malogrado zoólogo estadounidense Louis Gillette, que probablemente no somos muy distintos del caimán que llora —lágrimas de cocodrilo— por el tamaño minúsculo de sus testículos y se lamenta del accidente de un derrame del pesticida Dicofol que afectó a su charca en Florida. Verás, también, hasta qué punto los pesticidas forman parte de nuestro organismo, de tal manera que, como decía don Juan Tenorio,2 han impregnado a pobres y a ricos, a ministros y a plebeyos, a jóvenes y a viejos. Y escucharás cómo algunos compañeros médicos —demasiados pocos, a mi parecer— se desesperan por lo que ven a su alrededor y no aciertan a comprender qué está ocurriendo, ya sea en Copenhague o en Cartagena (por citar dos ciudades que empiezan por C): ¡no es posible que el cáncer esté aumentando al ritmo que lo hace en gente joven!
Te sorprenderá lo mucho que tienen en común las botellas de agua, los selladores dentales y la ropa de poliéster, siempre bajo la sospecha de que contribuyen a nuestra exposición a disruptores endocrinos de forma diaria, inadvertida e indeseable.
Conocerás de qué manera la hipótesis ambiental de la disrupción endocrina figura entre las mil piezas del complejo rompecabezas que, una vez resuelto, nos haría comprender mil causas del cáncer de mama temprano, maldito puzle que en cada pieza parece decirnos que «nadie es más que nadie», pero que nos recuerda que, aun siendo todas iguales, unas piezas son más iguales que otras, o lo que es lo mismo: algunas piezas son prescindibles y, por tanto, evitables, si te lo hacemos saber y tú lo incorporas a tu día a día.
A este respecto, acompañando algunos capítulos y en la parte final del libro, encontrarás algunas recomendaciones que te ayudarán a entender cómo evitar para ti y los tuyos exposiciones de riesgo y que te harán ver que no solo es necesario un cambio de paradigma en la evaluación de la toxicidad de los contaminantes hormonales, como piden los endocrinólogos estadounidenses, sino que se hace urgente cambiar las reglas del juego y del consumo de la sociedad misma.
Esta Guía práctica para reducir tu exposición a disruptoresendocrinos (véase pág. 365) no es exhaustiva y estará en permanente revisión, pero constituye un buen comienzo. En ella hemos elegido varias situaciones o «escenarios» en los que es posible actuar:
Los alimentos en su origen y procesamiento.El agua y las bebidas.Los cosméticos.El hogar, la jardinería y el bricolaje.Y, sobre todo, se hará hincapié en las medidas de prevención de la exposición a contaminantes hormonales durante el embarazo, la lactancia y la infancia.Para algunos, resultará curioso (a mí mismo me sorprendió) averiguar que existe un denominador común en la mayoría, si no en todos, de los numerosos compuestos químicos que se mencionan en este libro: el petróleo. Se trata de un origen común, impuesto por un sistema de desarrollo y producción que vio, años atrás, que la química de síntesis a partir de componentes sencillos destilados del petróleo (como acetona o fenol) permitiría crear nuevas moléculas con propiedades distintas y milagrosas: detergentes que limpian más limpio, pesticidas que matan mejor, plásticos indestructibles, desodorantes que aguantan veinticuatro horas, trajes de usar y tirar…
Nosotros, como especie, tratamos de adaptarnos a estos nuevos compuestos químicos, colegas de viaje por la vida, quitándonos unos de encima y llevándonos otros a cuestas en nuestro panículo adiposo, pero lo que resulta imprescindible es que comprendamos que todos interaccionan con nuestra biología de una u otra manera, y que su influencia negativa sobre nuestra salud es más que una sospecha. Esperamos y deseamos que de este maridaje no salgamos todos trasquilados.
Mientras tanto, como dice Jorge Riechmann, caminamos en este «Siglo de la Gran Prueba» hacia un futuro que para algunos —las enfermas con cáncer de mama, las parejas de jóvenes infértiles, los niños autistas— no resultó tan prometedor como se había anunciado. En tu mano está anticiparte a ese futuro o prever una salida airosa antes de que el Titanic se vaya a pique.
No nos gustaría que las previsiones del llamado «efecto Séneca», según el cual el declive de las civilizaciones es más rápido que su ascenso, nos pille sin haber hecho la tarea de, al menos, informar, prevenir y tratar de adelantarnos a él. La actividad industrial y la colonización nos están dejando con sus productos de consumo un pesado lastre en forma de contaminación ambiental entendida en su sentido más amplio. En principio, este lastre parecería ligero, irrelevante y fácil de desdeñar. Sin embargo, los efectos de esa contaminación son acumulativos, su presencia es generalizada, universal, y la sociedad —nosotros— tendrá que destinar recursos cada vez mayores y más sofisticados para mantenerla a raya.
Las enseñanzas que se desprenden y las recomendaciones que se ofrecen a lo largo de este libro no son difíciles de poner en práctica, y seguro que te ayudarán a buscar alternativas y, en definitiva, «a llenar tus días de vida».
La guía práctica final, por su parte, pretende dar respuestas y ser una salida al mensaje comprometido que Theo Colborn, John Peterson Myers y Dianne Dumanoski nos hacían llegar en su libro Nuestro futuro robado, verdadero kilómetro cero de la disrupción endocrina, publicado ahora hace veintidós años y que tanto ha guiado el trabajo interdisciplinar de muchos investigadores y clínicos en este campo del saber.
La puesta en práctica de los consejos y recomendaciones de la guía, por último, no supone una gran renuncia ni un cambio dramático de tus hábitos, pero sí una toma de conciencia de otra forma de decidir y de elegir, así como una reducción considerable de tu exposición a disruptores endocrinos y sus consecuencias.
JUSTIFICACIÓN Y CONCEPTOS
En este breve capítulo vamos a desgranar, con un lenguaje claro y coloquial, al margen de tecnicismos científicos, algunos conceptos básicos sobre qué son los disruptores endocrinos, cómo actúan, de qué manera se relacionan con el sistema hormonal y, a su vez, cómo este realiza sus funciones en el organismo, con la esperanza de que contribuyan a hacer más sencilla la lectura de lo que se cuenta a continuación, sobre todo porque el objetivo de este libro es llegar a cualquier lector interesado, con independencia de si posee o no conocimientos científicos.
¿Qué son los disruptores endocrinos?
En 2013, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó el informe «State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals-EDCs», de 2012, donde se actualizaba el conocimiento científico sobre los compuestos químicos conocidos como disruptores endocrinos. Se trata de sustancias que alteran el equilibrio hormonal y la regulación del desarrollo embrionario y fetal, y que tienen, por tanto, capacidad para provocar efectos adversos sobre la salud de un organismo o de su descendencia.
Disruptores endocrinos
Los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de alterar la síntesis, liberación, transporte, metabolismo, enlace, acción o eliminación de las hormonas naturales en el organismo, es decir, con la habilidad de alterar el equilibrio hormonal y la regulación del desarrollo embrionario y, por tanto, con potencial de provocar efectos adversos sobre la salud de un organismo o de su descendencia.
¿Qué es el sistema endocrino?
El sistema hormonal o endocrino es un complejo sistema de comunicaciones que actúa juntamente con el sistema nervioso e inmunitario y se encarga, entre otras funciones, de mantener la estabilidad interna del organismo, controlar el metabolismo y la utilización y almacenamiento de la energía, regular el crecimiento y el desarrollo e intervenir en el control de la reproducción.
¿Cómo funciona el sistema endocrino?
La regulación de las funciones vitales del organismo, entre las que se incluye el desarrollo embrionario, se hace a través del sistema endocrino, un complejo sistema de glándulas que secretan las hormonas o sustancias químicas que actúan como mensajeros. A su vez, estas glándulas interaccionan con moléculas complejas que conocemos como receptores hormonales.
Las glándulas endocrinas están, al mismo tiempo, bajo el control de otras glándulas, formando así ejes que se retroalimentan. Es el caso del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, en el que el hipotálamo segrega la hormona liberadora de tirotropina (TRH) que estimula a la hipófisis y que, a su vez, segrega la hormona tirotropa (TSH), que estimula a la glándula tiroidea para que sintetice y segregue las hormonas tiroideas tiroxina (T4) y triyodotironina (T3).
¿Qué órganos forman el sistema endocrino?
Figura 1: Órganos y glándulas endocrinas con indicación de las hormonas que sintetizan y segregan.
¿Cuál es el papel de las hormonas?
Las hormonas viajan en la sangre y conectan los órganos productores de hormonas, como el ovario, con las células de los «órganos diana», por ejemplo, en este caso, la mama. La hormona se une a su receptor específico, lo activa y hace posible que el complejo hormona-receptor interaccione con el ADN intranuclear, lo que significa que determinadas secuencias del ADN (genes) que contienen la información para la síntesis de una proteína particular se expresen y se ponga en marcha una cadena de acontecimientos de importancia para esa célula.
Se da el caso de que distintos tipos celulares pueden tener el mismo tipo de receptor hormonal, pero la respuesta que se pone en marcha tras la interacción con la hormona es diferente y específica de cada órgano o tejido.
Figura 2: Esquema del funcionamiento de las hormonas que actúan a través de un receptor nuclear.
¿Qué son los receptores nucleares?
Muchas hormonas ejercen su acción a través de la unión a un receptor específico de localización en el núcleo de la célula; estos constituyen la «superfamilia» de receptores nucleares. Se trata de moléculas de gran tamaño, con diferentes subunidades que se agrupan y se activan tan solo cuando la hormona se une al complejo. El símil de una llave —la hormona— abriendo una enorme cerradura —el receptor nuclear— es muy apropiado, ya que representa muy gráficamente cómo una pequeña pieza, teóricamente inimitable y diseñada con enorme precisión por el cerrajero, es capaz de activar una cerradura, compleja y llena de mecanismos, no siempre bien conocidos, que inducen a la célula a llevar a cabo acciones que estaban durmientes.
Conocemos muchas de las «llaves» u hormonas —llamadas «ligandos»— que tienen su cerradura específica, el receptor nuclear; pero existen muchos receptores, bien caracterizados, para los que no sabemos cuál es la llave, el ligando u hormona específica. Se trata de receptores huérfanos.
¿Cuántos tipos de receptores nucleares existen?
La superfamilia de los receptores nucleares
Grupo 1. Receptores semejantes a los receptores de hormonas tiroideas. (Por ejemplo: receptor de T3, ácido retinóico y vitamina D).
Grupo 2. Receptores semejantes a los receptores de retinoides X. (Por ejemplo: receptor retinoide X).
Grupo 3. Receptores esteroideos. (Por ejemplo: receptor de estrógenos, progestágenos y andrógenos).
Grupo 4. Receptores huérfanos. (Por ejemplo: receptor NGFI-B).
Grupo 5. Receptores huérfanos. (Por ejemplo: receptor SF-1).
Grupo 6. Receptores huérfanos. (Por ejemplo: receptor GNF-1).
¿Cómo actúan los disruptores endocrinos?
Según el informe de la OMS, el término «disruptor endocrino» engloba a un grupo de sustancias químicas de muy diferente origen, estructura y usos que interaccionan con las hormonas de muy diversos modos:
Bloqueando la acción de las hormonas en los tejidos diana.Mimetizando a las hormonas naturales.Afectando a su metabolismo y disponibilidad.Figura 3: Algunos mecanismos de actuación de los disruptores endocrinos sobre la homeostasis hormonal.
Mecanismos de actuación de los disruptores endocrinos sobre los receptores nucleares
Los disruptores endocrinos interfieren en el sistema hormonal de muchas maneras. En el caso de la interferencia con los receptores nucleares, pueden suplantar a la hormona natural y ocupar su lugar en el receptor (agonista), pero también pueden competir con la hormona (antagonista) bloqueando su efecto.
Figura 4: Esquema de interacción de los disruptores endocrinos con las hormonas que actúan a través de un receptor nuclear.
¿Cómo interfieren los disruptores endocrinos en la tarea de los receptores nucleares?
Los mecanismos de interferencia de los disruptores endocrinos con el sistema hormonal son muy variados. En el caso particular de la interferencia con los receptores nucleares, el disruptor endocrino puede actuar suplantando a la hormona natural y ocupando su lugar en el receptor específico (agonista), pero también puede competir con la hormona (antagonista) bloqueando el efecto sobre la expresión de genes.
¿Qué sistema hormonal puede verse alterado por los disruptores endocrinos?
En teoría, cualquier sistema hormonal puede verse alterado por la exposición a disruptores endocrinos, aunque la información disponible en torno al compromiso de las hormonas esteroideas —estrógenos y andrógenos— ha sido, históricamente, mucho más rica y abundante. Recientemente se ha prestado más atención a la disrupción endocrina tiroidea, lo que ha permitido identificar nuevos compuestos químicos que interfieren sobre la funcionalidad de este sistema.
Hormonas
Las hormonas viajan en sangre y conectan los órganos productores, como el ovario, con las células de los órganos diana, por ejemplo, la mama. La hormona se une a su receptor específico, lo activa y hace posible que el complejo hormona-receptor interaccione con el ADN intranuclear, lo que significa la expresión o represión de ciertos genes.
Distintos tipos celulares pueden tener el mismo tipo de receptor hormonal pero la respuesta puesta en marcha tras la interacción con la hormona es diferente y específica de ese órgano o tejido.
¿Por qué son tan importantes las hormonas?
Las hormonas naturales son, como ya hemos mencionado y a modo de resumen, sustancias químicas producidas en las glándulas endocrinas tales como el ovario, el testículo, el tiroides o las suprarrenales. Una vez que estas glándulas liberan sus hormonas en muy bajas concentraciones al torrente circulatorio, estas actúan como mensajeras que conectan diferentes órganos.
Así pues, las hormonas tienen múltiples funciones que van desde la regulación de la respuesta del organismo a las demandas nutricionales hasta su papel primordial en la función reproductiva, pasando por el control del desarrollo normal de cualquier órgano, incluido el cerebro.
El sistema endocrino actúa, por tanto, como un integrador de las señales internas y del medioambiente, lo cual permite el desarrollo normal de un individuo, la adaptación y el mantenimiento de los procesos corporales y, en consecuencia, el mantenimiento del estado de salud.
¿Por qué se crearon los disruptores endocrinos?
En general, los compuestos químicos que hasta el momento se han identificado como disruptores endocrinos se sintetizaron para cumplir funciones específicas en tareas y aplicaciones muy diversas, tan distintas como el tratamiento de las plagas de las plantas, formar parte de la formulación de los cosméticos o constituir los polímeros de los materiales de plástico. Por esa razón, se trata de compuestos ubicuos, que están en todas partes y que forman parte de la formulación de pesticidas, de los productos de aseo personal y de los cosméticos y los textiles, o que son constituyentes principales de productos de consumo diario, hasta el punto de formar parte de la estructura de infinidad de utensilios y aparatos o de sus componentes electrónicos, ya sea como constituyentes principales, aditivos o, simplemente, como contaminantes.
¿Cómo llegan a nuestro organismo los diferentes tipos de disruptores endocrinos?
Una vez introducidos en el medioambiente, algunos de estos compuestos químicos se acumulan en el organismo por ser de difícil degradación, lo que favorece con frecuencia su tendencia a depositarse en los tejidos grasos (la propiedad que se conoce como «lipofilicidad»). Además, les permite persistir durante años en el tejido adiposo de los animales y de las personas. Los disruptores endocrinos que se acumulan en los tejidos reciben el nombre de «disruptores endocrinos persistentes», una nomenclatura ya empleada para los contaminantes ambientales de difícil degradación o compuestos orgánicos persistentes (COP).
Figura 5: En el proceso de bioacumulación, las sustancias tóxicas elevan su concentración dentro de un individuo al incrementar su edad y su tamaño. En la biomagnificación, estas sustancias se transmiten de unas especies (presas) a otras (depredadores).
Es en las especies que se encuentran al final de la cadena alimentaria (entre las que nos incluimos los humanos) donde se alcanzan las concentraciones más altas de disruptores endocrinos en sus organismos. Esto se debe a la biomagnificación de los residuos en esta cadena jerárquica. «Biomagnificación» es un concepto y una palabra que, al igual que «persistencia», «bioacumulación» y «lipofilicidad», encontraremos con frecuencia a lo largo de este texto.
Tal vez por eso lo más adecuado sea que aquí, de un modo sencillo y coloquial, expliquemos en qué consisten:
La persistencia hace referencia a aquellas sustancias que, o bien no pueden ser destruidas, o bien son de muy difícil y lenta destrucción por procesos ambientales y por los organismos vivos.La lipofilicidad se refiere a la habilidad de un compuesto químico para disolverse en grasas, aceites vegetales o lípidos en general. Los contaminantes ambientales lipofílicos difícilmente se eliminan por la orina, por lo que se acumulan en los tejidos grasos de los organismos, como el panículo adiposo.La bioacumulación define el proceso de acopio de sustancias químicas en el interior de los organismos vivos, de forma que se alcanzan en sus cuerpos concentraciones más elevadas que las concentraciones presentes en el medioambiente o en los alimentos.La biomagnificación, por último, hace referencia a la bioacumulación de sustancias tóxicas. Busquemos, para explicarlo mejor, un ejemplo extraído de la naturaleza, del reino animal: en cualquier medio jerarquizado, las presas tendrán siempre menor concentración que los depredadores. Así funciona la biomagnificación: se trata de la propagación sucesiva de los compuestos bioacumulados en los diferentes eslabones de la cadena trófica o alimentaria. Es decir: más bajas concentraciones en organismos al principio de la cadena trófica y mayores concentraciones a medida que se asciende en dicha línea jerárquica.Otros muchos disruptores endocrinos acceden al organismo de forma cotidiana y son rápidamente metabolizados, eliminados y excretados. Estos serían los disruptores endocrinos pseudopersistentes, llamados así porque son compuestos que, sin representar un problema de depósito en órganos y tejidos, contribuyen, en el día a día, a la exposición interna de los individuos.
¿Qué entidades abanderan la lucha contra los disruptores endocrinos?
La Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos ha realizado un enorme esfuerzo por situar el asunto de la disrupción endocrina tanto en la mesa de los políticos y de las autoridades reguladoras como en los foros de discusión científica y clínica. Recientemente, ha publicado una guía para las organizaciones de interés público y para los responsables de formular políticas3 cuya lectura no tiene desperdicio, y que ejemplifica el compromiso de la ciencia y la clínica con la divulgación de un tema de enorme trascendencia y que preocupa sobremanera.
En las páginas introductorias de este documento se puede leer que el concepto de «vivir mejor a través de la química», abanderado por la industria química en los años treinta del pasado siglo, es la base de la escalada mundial en la producción de sustancias químicas de todo tipo. Como ejemplo paradigmático, se cita que la producción mundial de plásticos ha pasado de cincuenta millones de toneladas en la década de los años setenta a trescientos millones en la actualidad. El mercado de la industria química suponía, en aquellos años setenta, cerca de ciento setenta mil millones de dólares; en 2013, había alcanzado cuatro billones.
¿Qué hizo que los científicos prestaran atención al problema de la exposiciÓn humana a los disruptores endocrinos?
No es difícil que, ante el panorama que acabamos de ver, más de uno sienta cierta inquietud por las características cambiantes de un medioambiente que nada tiene que ver con el que vivieron nuestros padres y madres, abuelas y abuelos. La preocupación en torno a la exposición humana a compuestos químicos capaces de alterar el equilibrio de las hormonas se encuadra en este contexto y nació a raíz de las reuniones multidisciplinares mantenidas entre científicos de muy diferente formación y provenientes de campos muy distintos que convergieron en una observación y preocupación común: durante las últimas décadas, se han observado ciertas alteraciones en las poblaciones animales y un aumento en la frecuencia de enfermedades en animales y humanos que refieren, como posible causa común, un desajuste o desequilibrio hormonal.
Theo Colborn, zoóloga y ambientalista, y Pete Myers, biólogo, fueron los promotores de una reunión interdisciplinar que tuvo lugar en el año 1991, en Estados Unidos, concretamente en Wingspread (Wisconsin). En ella se acuñó el término de «disrupción endocrina» para definir este proceso de injerencia de los contaminantes ambientales sobre el sistema endocrino. El concepto y las premisas principales de la hipótesis ambiental hormonal se discutieron y se aceptaron en 1996 en Weybridge (Reino Unido), al mismo tiempo que se celebraba en Granada la primera Conferencia Nacional de Disrupción Endocrina (CONDE). El común denominador de estas reuniones fue su carácter pluridisciplinar, ya que entre los ponentes se encontraban ambientalistas, zoólogos, biólogos, químicos y sanitarios que compartieron su experiencia para la formulación de la hipótesis y el calado de sus consecuencias sobre la vida humana y animal.
Los asistentes a estas reuniones científicas llegaron a una conclusión basada en diversas pruebas: las alteraciones en especies animales, la experimentación en modelos animales y en lo visto en la clínica humana en torno a las alteraciones hormonales y el envite que la homeostasis hormonal estaba sufriendo corría en paralelo con la escalada mundial en el empleo de nuevas sustancias químicas y nuevos productos y objetos de consumo. Así pues, las sospechas pronto recayeron en la evidencia de una exposición global (no advertida hasta entonces) a componentes o productos químicos contenidos en formulaciones de esas nuevas actividades y materiales.
Para confirmar una de las claves de la hipótesis fue necesario poner en marcha estudios de demostración de la presencia ambiental —en su sentido más amplio, que incluye agua, alimentos, aire y productos de consumo— de cientos de compuestos químicos. Esta acción se vio favorecida por la mejora tecnológica y la accesibilidad a instrumentos de medida cada vez más sofisticados, así como por la preocupación de las agencias y organismos internacionales en la biomonitorización —medida en aire, agua, alimentos y suelos— de los contaminantes ambientales sospechosos de ser disruptores endocrinos.
A la cuantificación ambiental del residuo de los compuestos químicos que dejan las sustancias como una huella de su uso se ha unido, más recientemente, el interés por la biomonitorización de las personas, es decir: la identificación y cuantificación en los fluidos y tejidos biológicos humanos de compuestos químicos de síntesis empleados en multitud de utilidades.
En Estados Unidos son pioneros en estas tareas de monitorización humana. Desde que se publicó el primer informe de concentraciones de residuos químicos en la población estadounidense en 1999-2000, que recogía información sobre 27 sustancias, hasta la última actualización de 2019, que incluye 352 compuestos (6 nuevos y 162 actualizados), han pasado veinte años en los que la española Antonia Calafat, responsable de la sección de Analítica de Toxicología Orgánica, ha contribuido de forma significativa con su pericia y buen hacer.
Dentro de este contexto, el proyecto de biomonitorización de la exposición humana a contaminantes ambientales, financiado por la Unión Europea (UE) (HBM4EU, 2017-2021) con setenta y cinco millones de euros, es un buen ejemplo del empeño de veintiocho países europeos por conocer la medida de la impregnación humana por compuestos químicos antropogénicos —fabricados por el hombre—, y si las diferencias temporales y regionales que se puedan encontrar justifican unas cotas de enfermedad que parecen inaceptables tanto ética como económicamente (como es el caso del incremento de diagnósticos de cáncer hormono-dependiente, diabetes, obesidad y trastornos en el desarrollo neuroconductual de los niños, así como la caída en la fertilidad, que presentan patrones particulares de distribución geográfica y temporal que orientan sobre la importancia de causas ambientales).
Lamentablemente, y a pesar de tanto esfuerzo personal y económico, la información en relación con la exposición a disruptores endocrinos llega con más de cincuenta años de retraso con respecto al comienzo del boom del empleo de los compuestos químicos.
1EL EXTRAÑO CASO DE LAS RANAS DEFORMES
DE RANAS, CIENTÍFICOS, ESCRITORES Y MUCHO POLVO
En noviembre de 2014, con motivo del octogésimo cumpleaños de mi antiguo jefe y amigo Carlos Sonnenschein —a quien había conocido en Boston en el otoño de 1987, cuando me trasladé a su departamento de la Universidad de Tufts como Fullbright Scholar para trabajar en temas de investigación oncológica referentes al cáncer hormono-dependiente y al control que las hormonas estrogénicas y androgénicas ejercen sobre el crecimiento de este tipo de tumores—, asistí a una jornada científica que a modo de homenaje le organizaban sus colegas franceses en el aula Lamarck del pabellón de Paleontología y Anatomía Comparada del Museo Nacional de Historia Natural de París.
El lugar elegido para dicho homenaje no podía ser más exquisito: un aula con más de cien años de antigüedad, mobiliario de madera, muros revestidos con frescos alusivos a la evolución y a la zoología y esculturas en mármol y bronce situadas en el vestíbulo de la sala. Y polvo, mucho polvo, polvo de siglos que apaga el brillo original de pinturas murales, cuadros y figuras. Las ponencias se iban sucediendo y el debate científico se había establecido con gran naturalidad cuando la profesora Barbara Demeneix, una reputada científica francesa y autora de la obra maestra Toxic Cocktail. How chemical pollution is poisonning our brains, comenzó su presentación con una provocadora e interesante disertación sobre la metamorfosis de los anfibios, un tema que para algunos de nosotros, venidos del mundo de la clínica, era toda una novedad.
La profesora Demeneix explicó con habilidad y sencillez el control que ejercen las hormonas tiroideas sobre lo que ocurre en el renacuajo que se transforma en rana. De forma sucesiva, fue mostrándonos imágenes, diagramas, tablas y esquemas del proceso por el que las hormonas tiroideas tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), al ser las mensajeras que ponen en marcha este proceso de transformación corporal, se convertían en las responsables y principales gobernantes de la metamorfosis de los anfibios.
La profesora Demeneix no quiso renunciar a hacer un poco de historia y explicó que, en 1912, Frederick Gudernatsch, científico alemán instalado en Praga, demostró que se podía acelerar la transformación de los renacuajos —que mantenía en observación en una pecera— hasta convertirlos en individuos adultos o ranas, simplemente exponiéndolos a un extracto desecado de glándula tiroidea obtenida del caballo y otras especies animales. Tal hallazgo se presentó a la comunidad científica para señalar que algún factor contenido en el tiroides de una especie tan distinta como el caballo o el gato era capaz de transformar dramáticamente el devenir de otra especie.
Dos conceptos novedosos y tremendamente provocativos se escondían detrás de este sencillo experimento.
Por una parte, se demostraba la existencia en la glándula tiroidea de una sustancia química que actuaba como mensajero y desencadenador de un proceso biológico.
Por otra, y era este un hallazgo no menos importante, se probaba que especies tan distintas como anfibios y mamíferos compartían esa sustancia química, lo que venía a corroborar a su vez que durante la evolución se había mantenido la especificidad del mensajero entre diferentes especies.
De vuelta a Estados Unidos, Frederick Gudernatsch prosiguió con sus estudios y con sus renacuajos. Extirpándoles el tiroides, demostró que su ablación impedía cualquier transformación en un individuo adulto. Más tarde, en la Navidad de 1914, Edward Calvin Kendall, científico norteamericano afincado en Rochester, lograría aislar ese intrigante compuesto hiperyodado que fabricaba, almacenaba y secretaba la glándula tiroidea y que hoy conocemos como «hormona tiroidea». Así fue como se identificó a la hormona tiroidea tiroxina, también conocida como T4, como agente causal de la metamorfosis de los anfibios.
Aunque, tal vez, lo que me resultó más curioso de la charla de la profesora Demeneix fue saber que, en Praga, Frederick Gudernatsch tuvo un vecino que posiblemente frecuentaba lugares comunes. Se trataba de un joven escritor que, por una casualidad del destino, publicó ese mismo año de 1912 un libro que le haría mundialmente famoso. En esta corta historia, el protagonista, Gregor Samsa, se metamorfosea en una cucaracha gigante y vive el drama de la incomprensión y el abandono de los suyos hasta su muerte temprana. Su autor era ni más ni menos que el joven Frank Kafka, y su obra, como ya se habrá supuesto, La metamorfosis.
¿Demasiadas casualidades? ¿Un científico y un escritor trabajando en la misma ciudad sobre el mismo asunto? ¿Se habrían encontrado ambos en la cervecería de la calle Vinohradská donde, como dicen los cronistas, Kafka y su amigo y editor Max Brod consumían la afamada cerveza checa? ¿Frecuentaría Gudernatsch los círculos de intelectuales a los que asistían Kafka y Brod, y donde el inquieto Albert Einstein presentaba sus revolucionarios trabajos?
Quizá nunca lo sabremos, pero qué maravilloso sería imaginar la conversación de los dos jóvenes, el médico-científico y el funcionario-escritor, sobre la transformación de la rana… y del hombre.
SOBRE RODABALLOS, MÁS RANAS Y TOM SAWYER
Experimentos muy recientes muestran que las hormonas tiroideas son el agente necesario para que ocurra la metamorfosis no solo en la rana, sino también en los peces planos como el rodaballo, la platija, el lenguado y otros animalitos que sufren un tremendo cambio desde sus formas juveniles a la forma adulta y que adoptan sus peculiares formas asimétricas al recostarse en el lecho marino.
Hoy sabemos que la transformación del sistema nervioso, el aparato gastrointestinal o la colocación misma de los ojos en un solo plano anterior son fenómenos gobernados por la hormona tiroidea y los receptores nucleares existentes en las células subsidiarias de las hormonas tiroideas. En más de una ocasión, he utilizado imágenes de rodaballos en fase juvenil y adulta para enseñarles a mis alumnos la profunda transformación orgánica que un mensajero tan sencillo como la hormona tiroidea es capaz de transmitir cuando actúa en el momento y situación adecuados. De hecho, cada vez que voy a la pescadería, no puedo evitar fijarme en los vistosos rodaballos o en las pequeñas acedías, con sus ojillos asimétricos, y sentir cierto respeto por el poder transformante de dicha hormona.
Pero, volviendo a los renacuajos, experimentos recientes han demostrado que determinados contaminantes ambientales, como los bifenilos polibromados, pueden alterar el proceso de metamorfosis de los renacuajos y dar lugar a individuos en los que el cambio anatómico y funcional es erróneo. Los trabajos relativos al papel del tetrabromobisfenol-A (TBPA) en la alteración de la metamorfosis del renacuajo no dejan lugar a duda: concentraciones de este contaminante ambiental, en niveles que se alcanzan fácilmente en el medioambiente o en los tejidos y órganos de las personas de la población general, son suficientes para producir un cambio equivocado en la metamorfosis de los animales empleados en el laboratorio.
Estos experimentos de laboratorio han servido para explicar, en parte, los múltiples casos de ranas malformadas descubiertas en Estados Unidos y que tanta alarma generaron a mediados de los años noventa cuando se describieron.
En este caso, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras ocasiones, fue la preocupación de la población la que hizo que se emprendieran trabajos de investigación destinados a tratar de explicar el fenómeno. Y es que, cuando el inocente entretenimiento infantil de cazar ranas en una charca se convierte en un gabinete de los horrores y los niños llegan a casa atemorizados, es hasta cierto punto normal que se sienta que los cimientos de una sociedad se tambalean: ¿qué podemos esperar del futuro si la irrupción de la deformidad altera esos viejos juegos infantiles? ¡Adónde vamos a parar si las ranas ya no son lo que eran!
Parecería un cambio banal, pero, en cierto modo, es la alteración de la normalidad lo que asusta. Si los juegos a los que siempre jugaron nuestros padres o nuestros abuelos se convierten en un imposible (e incluso, quién sabe, en un peligro), la sensación de certeza, de seguridad, desaparece. Si uno de sus elementos cambia, si se altera o desaparece, el mundo deja de ser lo que era y el pasado se convierte en una pérdida irreparable. Busquemos un ejemplo literario: si nos quedamos sin ranas, si las ranas inofensivas de toda la vida se convierten en monstruos de tres patas o cuatro ojos, ¿cómo podremos seguir leyéndole a nuestros niños Tom Sawyer o los cuentos donde los niños de antes pasaban sus tardes de verano rondando las charcas? La placidez deja de serlo, la inseguridad se instala…
Y es cuando los científicos entramos en acción para averiguar por qué tantas, tantísimas ranas, presentan alteraciones, ya sea de las extremidades, ya sea cambios de sexo de los renacuajos machos a hembra. O, simplemente, para estudiar la muerte de esos animalitos, con la reducción dramática de sus poblaciones.
Puestos a la tarea, las explicaciones que comenzaron a darse en aquellos momentos fueron muchas, desde el tradicional «esto ha ocurrido siempre, pero no nos habíamos dado cuenta», a la hipótesis del efecto de la radiación UV y la temperatura sobre el desarrollo de los anfibios. Finalmente, la reproducción en el laboratorio de los defectos anatómicos observados en el medioambiente, tras exponer a los anfibios a algunos compuestos químicos polibromados, dio la solución. De paso, evidenció los riesgos ambientales de estos compuestos químicos.
¿Y SI EL PROBLEMA NO ES SOLO DE LAS RANAS?
Desde los años noventa, una vez abierta esa nueva vía de investigación, los científicos y clínicos interesados en averiguar los vínculos entre salud humana y medioambiente no hemos dejado de avanzar en nuestras pesquisas. Así, veinticinco años después, cuando en diciembre de 2014 pude presentar lo aprendido en París en una reunión del capítulo de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología celebrada en San Sebastián, a mitad de la charla, justo cuando exponía de forma entusiasta la evidencia científica sobre la interferencia de los compuestos polibromados sobre la metamorfosis de los anfibios y peces planos, el profesor Pere Berbel, del Instituto de Neurociencias de Alicante, me interrumpió.
—Pero eso que está usted contando es muy serio —me dijo—. Mis colegas y yo trabajamos en el campo de la fisiología y sabemos que lo que ocurre en el cerebro de los mamíferos en torno al nacimiento y los primeros meses de vida es una auténtica metamorfosis de la estructura cerebral, cerebelo y sistema nervioso central que afecta a su arquitectura, sus conexiones neuronales y su funcionalidad. Pues bien, son las hormonas tiroideas los mensajeros químicos que lideran este cambio. Si los compuestos polibromados interfieren en su labor, entonces el problema no es solo de las ranas y los peces planos…
—Así es —asentí—, creo que lo que estoy contando es muy serio. Y todavía hay más…
Fue entonces cuando presenté los estudios realizados por mi grupo en los que se constata la presencia y los niveles de bifenilos polibromados en el tejido adiposo de las mujeres granadinas.4
En efecto, en el marco de nuestro trabajo, hemos tenido ocasión de caracterizar y cuantificar un grupo numeroso de estos polibromados en el tejido adiposo y mamario de mujeres adultas residentes en Granada. Con ello hemos logrado describir el patrón de exposición a estos compuestos para Granada, lo que nos ha permitido comparar nuestros datos con otras regiones de fuera de nuestro país y confirmar dos hechos que, más que preocupar, consternaron enormemente a los endocrinólogos presentes:
Que la exposición humana a polibromados es muy frecuente en el mundo occidental.Que las personas expuestas desconocen las fuentes y vías de exposición.NO ES PAÍS PARA TIROIDEOS
No es este lugar para discutir sobre los posibles mecanismos de acción del tetrabromobisfenol-A y otros compuestos polibromados sobre la función de las hormonas tiroideas, pero es interesante destacar que la interferencia de los compuestos halogenados —nomenclatura que incluye a los compuestos clorados, yodados y bromados— sobre el proceso de deshalogenación dirigido por las enzimas encargadas de la recuperación del yodo —las desyodasas— se presenta como una de las posibilidades más creíbles, de entre las decenas de etapas vulnerables del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides-hormonas tiroideas-células diana de estas hormonas, que ya hemos mencionado con anterioridad.
Intentaré resumir y explicar mejor lo que acabo de exponer, de manera que todos podamos entenderlo: la hormona tiroidea mayoritaria en la sangre de las personas es la tiroxina, o T4, producida en el tiroides; esta hormona necesita perder uno de sus cuatro yodos para convertirse en la hormona activa triyodotironina (T3), que es la capacitada para unirse a un receptor hormonal tiroideo específico situado en el núcleo de cualquier célula de un tejido diana de la acción tiroidea.
Por su parte, las enzimas de tipo desyodasas son las encargadas de eliminar el yodo sobrante, pero, amigos, aquí entran nuestros enemigos en acción, porque en la actualidad los expertos sospechan que esta enzima no está a lo que está, es decir, que, en vez de estar desyodando a los poliyodados o T4 para convertirlos en T3, se ha entretenido u ocupado debromando a los polibromados.