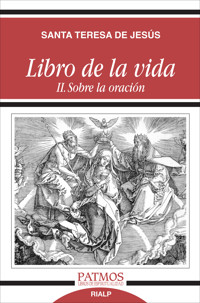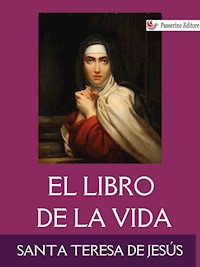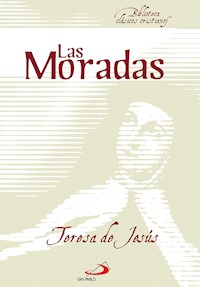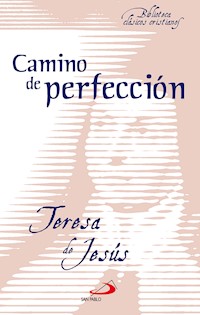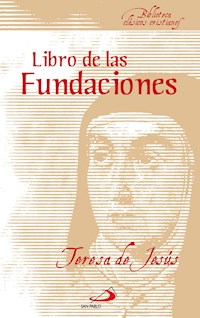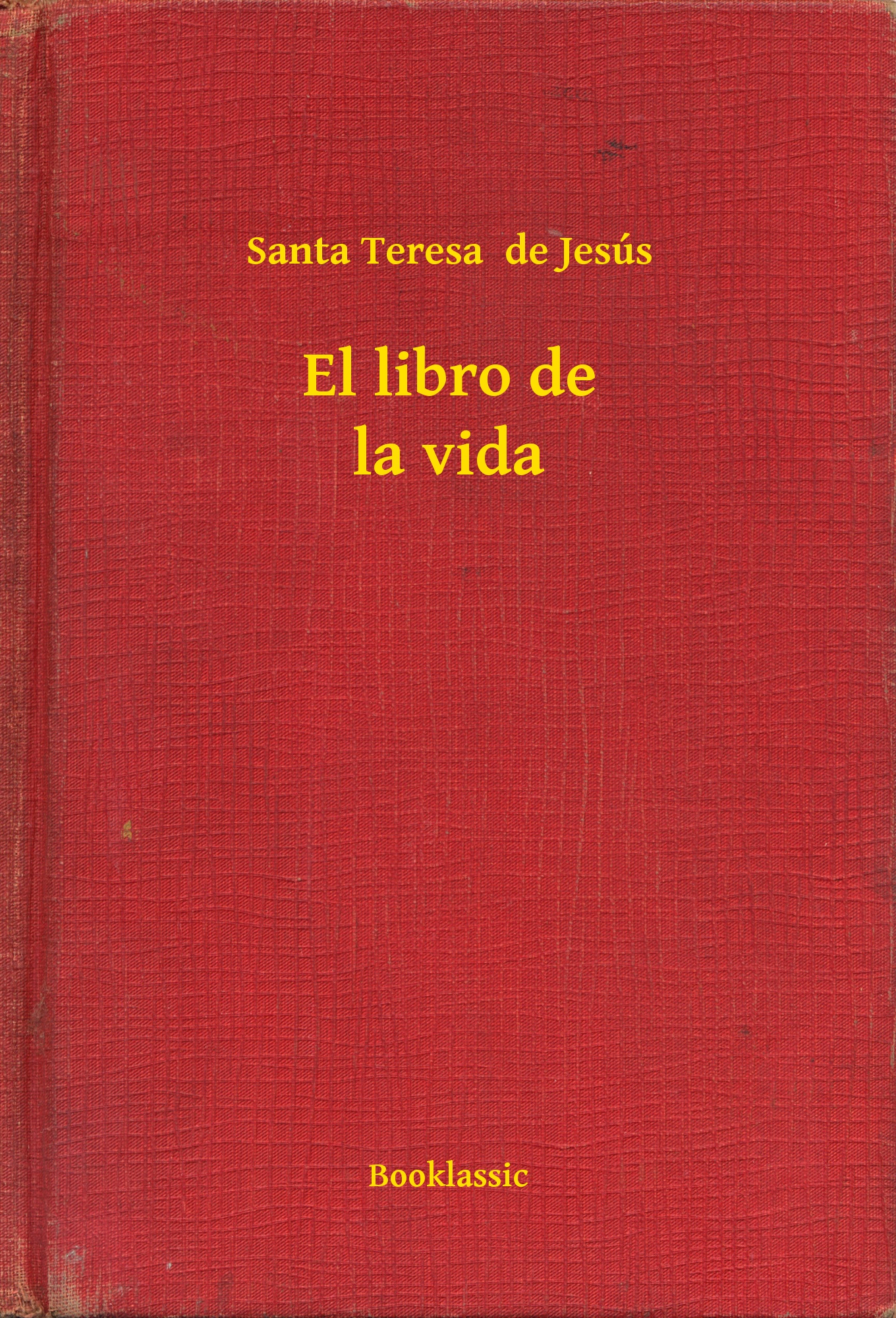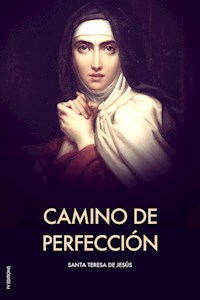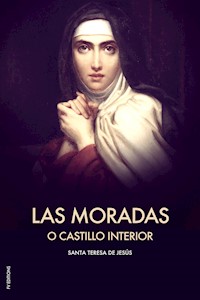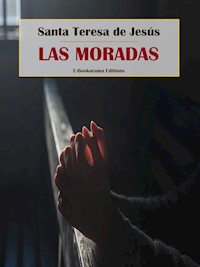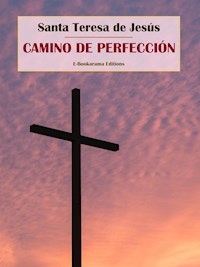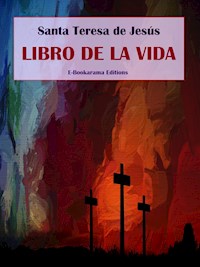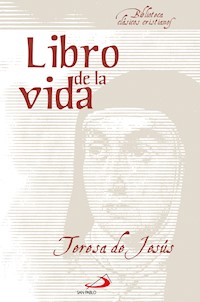
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biblioteca de clásicos cristianos
- Sprache: Spanisch
El Libro de la Vida es, ciertamente, un documento histórico. Este libro recoge la vida de santa Teresa de Jesús, y está escrito por la propia santa. Documenta época y cultura, así como el entorno, clima social y religioso, usanzas, cultura y religiosidad de la Castilla de entonces. Todo este contenido es secundario, pues el verdadero clima del libro es interno, pertenece al mundo del alma de la autora. Teresa de Jesús escribió este libro porque le pasó una cosa fuera de serie, y "esa cosa fuera de serie" de cara a lo trascendente, en su relación con Dios, es lo que narra aquí. La última intención del relato no es "informar" al lector, sino comunicar con él en empatía profunda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biblioteca Clásicos Cristianos
Libro de la vida
Introducción, comentarios
y notas al texto
Tomás Álvarez
Versión electrónica
SAN PABLO 2013
(Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid)
Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723
E-mail: [email protected]
ISBN: 9788428563703
Realizado por
Editorial San Pablo España
Departamento Multimedia-Web
Introducción
En las Obras completas de santa Teresa, el Libro de la Vida copa invariablemente las primeras páginas. Sirve para hacer, en grande y en directo, la presentación de la autora y la puesta en marcha de su pluma. Vida fue efectivamente el primer libro escrito por ella. Y tuvo función de lanzadera literaria. Su composición despertó de golpe el genio de escritora que dormía en su pluma de mujer.
Fue un despertar tardío. Entre los cuarenta y siete y los cincuenta de edad. De joven, Teresa, como el caballero andante de Cervantes, había sido lectora apasionada de libros de caballerías: «Gastaba muchas horas del día y de la noche en tan viejo ejercicio», confiesa ella (Vida, 2,1). Y desde ese caballeresco mundo de fantasía, escribió una novela corta para solaz de la cuadrilla de amigas y amigos. Ocurría ese primer ensayo de su pluma hacia los catorce o quince años. Entre adolescencia y juventud.
La precoz novelita, antes de terminar en el fuego, había alertado su vocación de escritora. Luego, pasarán años, incluso decenios, sin empuñar la pluma. Hasta que en torno a los cuarenta y cinco la obligan a poner por escrito jirones de su vida íntima, confesiones generales y consultas espirituales sigladas de absoluto secreto. Esta vez, no todas terminaron en el fuego. Tres de ellas han llegado hasta nosotros con el título de «Relaciones» o «Relaciones espirituales». Serán, de hecho, los ensayos ocasionales que preparen la redacción de la «Relación grande», como llamará ella al Libro de la Vida.
De esa suerte, Teresa se ve precisada a iniciar su tarea de escritora por la vertiente de lo aparentemente fácil: la narración de su vida. Pero en realidad dando al escrito un giro extremadamente difícil: narración introspectiva, psicológica y mística a la par, con análisis y evaluaciones de estados y trances íntimos afiligranados y sutiles, que en definitiva la llevarán a contar al lector la gran travesía de su alma desde lo humano a lo divino.
Escribiendo el libro, Teresa tiene que releerse, revisar lo escrito, someterlo a ojos ajenos, redactarlo de nuevo. Todo un ejercicio de escritora en ciernes. Lo compone enteramente dos veces. La vez primera, a sus cuarenta y siete años. En la cómoda escribanía del palacio toledano de doña Luisa de la Cerda. Encerrada y a solas, aunque espiada desde las fisuras de la puerta de su recámara, según recuerda una de las doncellas de palacio. Compila un gran bloque de recuerdos, distendido y sin división de capítulos, en una cuaderno que no llegará hasta nosotros: «Acabóse este libro en junio, año 1562», anotó ella a modo de colofón.
Luego, uno de sus asesores de ocasión, el teólogo salmantino Francisco de Soto y Salazar, le sugiere escribirlo de nuevo y más por extenso, para someterlo a la aprobación del «maestro de espirituales» que es por entonces san Juan de Ávila. Teresa acepta. Escribe por entero su relato. Lo amplía hasta duplicarlo de volumen. Le da forma de libro, con epígrafes y división de capítulos. En grandes folios de papel verjurado y limpia marca de agua en el centro de la página. Con caja de escritura bien cuadrada. Sin tachas ni borrones. En la mejor caligrafía de que es capaz su pluma. Todo un primor. Se había propuesto «escribirlo todo lo mejor que (yo) pueda, para no ser conocida» (10,7). Pero en flagrante contraste con su pobreza de recursos. Esta vez ya no redacta en la cómoda escribanía de Toledo, sino en Ávila, en su paupérrima celda de San José, sobre el saliente cuadrangular de la ventana, sentada en el suelo sobre sus calcaños...: «Yo, sin letras ni buena vida ni ser informada de letrado ni de persona alguna..., y casi hurtando el tiempo y con pena porque me estorbo de hilar por estar en casa pobre y con hartas ocupaciones... Así que si algo bueno dijere, lo quiere el Señor para algún bien...» (10,7).
Terminado el escrito a finales de 1575, cuando ya la autora ha rebasado los cincuenta de edad, lo envía sigilosamente a Montilla, en Andalucía, para someterlo a la visión del Maestro, san Juan de Ávila, quien no tarda en restituírselo con amplia carta de aprobación, aunque no sin reservas y recelos que reflejan al vivo el puntilloso clima teológico del momento:
«El libro no está para salir a manos de muchos, porque ha menester limar las palabras dél en algunas partes, en otras declararlas. Y otras cosas hay que al espíritu de vuestra merced pueden ser provechosas, y no lo serían a quien las siguiese. Porque las cosas particulares por donde Dios lleva a unos no son para otros, y estas cosas, o las más dellas, me quedan acá apuntadas para ponellas en orden cuando pudiere, y no faltará cómo enviallas a vuestra merced, porque si vuestra merced viese mis enfermedades y otras necesarias ocupaciones, creo le moverían más a compasión que a culparme de negligente...». De Montilla, 12 de setiembre de 1568 años.
Antes de concluir la carta, el Maestro le insinuaba, entre otras cosas: «Vuestra merced siga su camino; mas siempre con recelo de los ladrones». No hubo ladrones, pero sí inquisidores. El autógrafo teresiano de Vida y todos sus traslados son reclamados por la Inquisición al obispo de Ávila don Álvaro de Mendoza (10 de febrero de 1575), que responde obsequiosamente a los señores inquisidores:
«Una de vuestras mercedes recibí de 10 de febrero, y luego puse por obra de buscar el libro. He hallado ese que envío a vuestras mercedes. Yo le he tenido y esperando comunicarle con vuestras mercedes. Ahí le envío, y si hubiera otra cosa en que pueda servir a vuestras mercedes, lo haré con toda voluntad».
Pese a la censura favorable que para uso y consumo de los señores inquisidores escribe el teólogo fray Domingo Báñez (Valladolid, 7 de julio de 1575), el manuscrito teresiano de Vida seguirá en las prisiones inquisitoriales hasta varios años después de muerta la autora. Sólo un lustro después de su muerte, una discípula suya, Ana de Jesús (la destinataria del «Cántico espiritual» de fray Juan de la Cruz) logrará recuperarlo y entregarlo a fray Luis de León para su primera publicación en letra de molde: Salamanca 1588.
Después..., llega la hora de la apoteosis. Felipe II reclama el original autógrafo para su Biblioteca regia del Escorial. Hace colocarlo en el «camarín de honor», flanqueado por los supuestos códices autógrafos de dos Doctores de la Iglesia –san Agustín de un lado, y del otro san Juan Crisóstomo–. Y en la regia biblioteca escurialense hará la travesía de los cuatro siglos, hasta el nuestro.
¿Autobiografía o no?
No es el caso de entrar aquí en el enredado problema del género autobiográfico, y de los requisitos exigidos para que un relato se eleve a la dignidad de autobiografía. Y por tanto, si esta «Vida» de Teresa es «su» autobiografía o es otra cosa, con etiqueta y casilla propia en bibliotecas y manuales de literatura.
En la historia de la espiritualidad cristiana, este libro de Teresa suele formar terna con otras dos autobiografías: la de su coetáneo Ignacio de Loyola, y la de su homónima Teresa de Lisieux (Historia de un alma). Y con la más remota y famosa de todas, las Confesiones de san Agustín. ¿Son o no son autobiografía las Confesiones del santo africano? Pues, sin duda, esas páginas del joven convertido que fue Agustín sirvieron de referencia orientadora a Teresa de Jesús. Las leyó a finales de 1554, el mismo año en que fueron editadas por vez primera vertidas al castellano. Ocho años antes de comenzar ella la redacción de Vida. Por tanto, cuando aún no había estrenado su vocación de escritora.
Pero el impacto que le produjeron esas páginas del escritor africano fue decisivo. Las Confesiones serán uno de los pocos libros que no le arrebate el tristemente famoso Índice de libros prohibidos, publicado por el inquisidor Valdés en Valladolid el año 1559. Teresa no logrará la envergadura literaria ni el arte retórico de Agustín. Pero de él aprenderá la veracidad expresiva, la fuerza narrativa y, sobre todo, esa su típica manera de contar las cosas a dos bandas: decirlas al lector, y de pronto re-decírselas a Dios. Alternando narración y soliloquio. Sobre dos planos, de hondura diversa: contar cosas al lector, en superficie, dialogando con él casi a la manera epistolar, para entregarse ex abrupto a la exclamación, en monólogo intenso de cara a Dios, como si en última instancia éste fuera el lector de fondo de todo el relato.
Esa bipolaridad coloquial hace que esta autobiografía –si lo es– sea a la vez relato «histórico», y efusión «mística» profundamente «religiosa». De hecho, Teresa no sólo estrena su pluma por el lado del filón introspectivo y psicológico, sino que rápidamente traslada al lector al paisaje de la propia vida interior, por la ladera de la experiencia mística. Más que su aventura externa, Teresa historía lo que ha ocurrido en lo interior de su «huerto» o de su castillo: en la «interior bodega», que diría fray Juan de la Cruz. Lo de «las adefueras» –en expresión de ella– sirve para enmarcar. Lo más sabroso está en las capas profundas del «palmito».
Por eso en el libro, el relato de las peripecias –fuga a tierra de moros, enfermedad, curandera de Becedas, muerte de don Alonso, parloteo en el locutorio de la Encarnación..., hasta el encuentro con el asceta que parecía «hecho de raíces de árboles», fray Pedro de Alcántara–, todo eso es objeto de un relato sesgado, secundario y huidizo, no sin alusiones satíricas a usanzas y mitos de aquella sociedad no tan «de oro». En cambio, los grandes hitos de la narración tienen anclaje más hondo. Se los puede siluetear compendiosamente en tres momentos:
a) De niña y de joven, Teresa se encuentra entre las manos una vida llena de sentido. «La verdad de cuando niña», escribirá ella gráficamente. Sólo que esa «verdad de la vida», Teresa la entiende y no la entiende. Ora la secunda, ora la traiciona. En el trasfondo dramático de esos sus años jóvenes late una patética lucha por la luz y la verdad. La cosa es acertar para no «desatinar». Sólo que ese hilo de luz que es la «verdad de cuando niña» se le quiebra por momentos.
Son los capítulos 1-9 del libro, la sección más densa en episodios y contrastes: fugas de casa, flirteo juvenil, monja decidida, enfermedad mortal, crisis de vocación, muerte de su padre, amistades y amigos innominados, hasta la conversación de Teresa. El arco cronológico del relato cubre los primeros treinta y nueve años de Teresa, más de la mitad de su vida.
b) Hay un momento en que Teresa acierta y fija el rumbo de su vida. E inmediatamente una zona profunda de sí misma avanza hacia el primer plano del relato. Es la vertiente mística de su alma y de su historia. Paisaje tupido y arcano, al que se accede con recato y «a pie descalzo»: la autora impone expresamente secreto al lector. Ella sabe del peligro casi inevitable de la lectura por curiosidad, desde la superficie, banalizando los hechos. «Los hechos» aquí, son acontecimientos transhistóricos, pero datables: encuentro con Cristo en una especie de trasmundo (donde se lo encuentra sin verlo, sin oírlo, sin palparlo, sin imagen, sin reloj, sin demarcación espacial..., más allá de tiempo y lugar); luego, «la primera palabra» del interlocutor interior; «primer arrobamiento extático»; la gracia del dardo que le traspasa el corazón; la Virgen María que la viste de blanco en una deliciosa mariofanía.
Son los capítulos 9-10; 23-31, con episodios esporádicos diseminados en los capítulos siguientes. Corresponden a un tramo relativamente corto de la vida de Teresa: desde sus treinta y nueve años hasta los cuarenta y cinco.
c) Hasta aquí, el marco externo que circunscribe la vida de Teresa y el relato del libro es sumamente reducido. Paisaje hogareño, conventual y abulense, con pequeñas incursiones en el panorama provinciano de Ávila, con una mítica «tierra de moros» entrevista en lontananza. Con otro perfil de horizonte algo más dilatado, merced a libros y lecturas. Ahora se rebasa ese recinto estrecho. Teresa entra en acción. Se le asigna un rol, como a los profetas bíblicos. Es una misión que la desborda a ella misma. Nace la escritora y la fundadora. Viaja a Toledo y por primera vez se deja entrever el horizonte lejano de las Indias, donde residen casi todos sus hermanos. Teresa pasa a ser maestra espiritual del pequeño grupo de confesores y teólogos que la rodean. Maestra intensa del grupo selecto de jóvenes que ella ha reunido en el carmelo de San José. El relato de sus gracias y experiencias místicas se entrelaza con la narración detallista de la fundación del nuevo carmelo.
Son los capítulos 32-36, completados con los cc. 37-40. Cronológicamente cubren un arco mínimo de la vida de Teresa: de los cuarenta y cinco a los cincuenta años de edad. Pero en ellos se da la clave de la misión universal de la fundadora y futura doctora de la Iglesia.
La comparsa: los compañeros de viaje y de vida
Cuando el lector se pregunta por las personas que se cruzan con Teresa en el pequeño drama de su Vida, se encuentra con una sorpresa. A lo largo de todo el libro, el paisaje externo se desdibuja intencionadamente. Diríase que..., como los contornos del castillo de Kafka. Al lector no se le dice que la vida de Teresa tiene por escenario la ciudad de Ávila (no aparece ese nombre en el libro). Que los episodios alternan intramuros y extramuros de la ciudad. Que Teresa misma vive en un monasterio que se llama La Encarnación, y que en él hay una comunidad de «carmelitas». Ávila pasa a ser «un lugar» o «ese lugar». La Encarnación es «mi casa» o «mi monasterio». El carmelo de San José, «esta bendita casa», «este rinconcito». Becedas, «un lugar» y Hortigosa «una aldea».«Un lugar grande» es la ciudad de Toledo...
Igualmente, a lo largo del relato sólo dos personas aparecerán con nombre y rostro al descubierto: fray Pedro de Alcántara, fallecido antes de ultimar el relato; y el P. Francisco, duque de Gandía (san Francisco de Borja), actualmente en Roma. Sólo al final, en la carta de envío que hace de epílogo al libro, aparecerá un tercero, el Maestro Juan de Ávila, a quien habrá que remitir «un traslado» del manuscrito. Pero tampoco aparece el nombre del destinatario de esa carta-epílogo, con el que se ha dialogado interminablemente dentro del relato, en honda intimidad, llamándolo «hijo mío», «padre mío», «señor», «vuestra merced»...
Y sin embargo el relato está poblado, casi superpoblado de compañeros de viaje. Personas con perfil magistralmente recortado, sin los cuales la historia de Teresa se haría ininteligible.
En el «tramo primero» (hasta los treinta y nueve años de Teresa) entran en escena tres grupos diversos: el hogar familiar, muy numeroso, padres, hermanos, tíos, un cuñado, alguna joven parienta menos recomendable, los primos que cortejan a Teresa, las domésticas, que se prestan a todos los enjuagues... Un segundo grupo: su otro hogar, el monasterio de La Encarnación, numerosísimo, no menos de doscientas residentes en total, pero entre las que apenas se personan dos o tres en el relato: una amiga (innominada), una enferma admirable, y la priora de la comunidad; dentro del monasterio Teresa cuenta con un grupo fuerte de «amigas» que la siguen, si bien tampoco falta alguna alcahuetilla que la espía en momentos delicados de su vida mística. Por fin otro grupo menos numeroso pero abigarrado, los más distantes «en las adefueras» del relato: la curandera y el cura de Becedas, los médicos de Teresa enferma que la declaran hética incurable; caballeros de Ávila que copan su conversación en el locutorio, una monja excepcional en Santa María de Gracia, y un dominico de talla, confesor de don Alfonso y de Teresa misma.
En los tres grupos hay personas bien silueteadas por la pluma de Teresa. Pero ni uno solo entra en escena con el carnet de identidad en regla, ni uno solo con su nombre.
En el tramo segundo del relato, es normal que al pasar a la ladera de lo místico la comitiva se reduzca al mínimo. Siguen en la penumbra las carmelitas de su monasterio, y entran en acción los amigos del alma de Teresa: fray Pedro de Alcántara y Francisco de Borja; una terna de jesuitas jóvenes de perfil excepcional: Cetina, Prádanos, Baltasar Álvarez; el grupo íntimo de «los cinco que al presente nos amamos en Cristo», y entre ellos una gran amiga de Teresa, doña Guiomar de Ulloa –«una señora viuda de mucha calidad y oración», escribe la autora manteniendo el anonimato–, un seglar que desfila por la escena con título y honores de «el caballero santo», Francisco de Salcedo; el grupúsculo de los incomprensivos murmuradores y «letrados espantadizos» portadores del contagioso virus de mieditis del diablo; muy en la penumbra, la figura de una mujer extraordinaria, Maridíaz; y ya en lontananza, la silueta desdibujada de mujeres visionarias de «grandes ilusiones», y muy en escorzo la sombra de los inquisidores, temibles pero a los que en último caso «yo me los iría a buscar, si pensase había para qué» (33,5).
En el tramo último vuelve a adensarse la comitiva. Pasa a un primer plano la terna de dominicos insignes, Pedro Ibáñez, Domingo Báñez y, sobre todo, García de Toledo, que será el personaje más determinante del relato, con el que Teresa entablará repetidas veces el diálogo y para el que escribirá capítulos enteros a modo de cartas. Surge a la vez el primer grupo de discípulas íntimas, las cuatro pioneras del carmelo de San José. En torno a ellas vuelven a comparecer los familiares de Teresa, su hermana y su cuñado, los albañiles y trazadores del palomarcito que gracias a ellos se trueca en minúsculo monasterio. Dos personajes importantes, el obispo de la ciudad, don Álvaro de Mendoza y el provincial de los carmelitas castellanos, Ángel de Salazar, ambos con el antifaz del anonimato. Más allá, el grupo que hace de contrapunto, los señores del Consejo de la ciudad, corregidor y regidores, que ponen pleito a Teresa por la audacia de la nueva fundación. Y muy en la lejanía, el Papa, de quien vienen las bulas y breves de fundación, y los indianos que envían o que traen los doblones de oro con que Teresa salda cuentas en la compra y traza de su nuevo convento.
Por los últimos capítulos del libro desfila una serie de personajes agraciados, que han penetrado en el santuario místico de Teresa: sus padres –los primeros que ella ve en el cielo–, otros amigos difuntos, otros y otros más, que pasan por su oración mística o por su carisma de profecía.
En total, más de dos centenares. Pero innominados. ¿Por qué? ¿Por qué ese empeño de la autora en presentar lugares y personas ocultando sus nombres o dificultando su identificación? ¿Es verdad –como se ha achacado a la autora– que ella escudaba sus miedos de escritora femenina en esa estudiada postura críptica o esotérica?
Teresa misma se lo explica al lector en el capítulo 10 de su libro. Un capítulo que hace de bisagra entre el relato del primer tramo (histórico) y el del tramo segundo (místico). Un cierto pudor se apodera de su pluma cuando tiene que abordar el relato de sus gracias místicas. Necesita testificarlas, pero prefiere despojarlas de toda referencia a la persona física de la autora. Incluso opta por borrar nombres y caminos de acceso que permitan identificarla y llegar hasta su «rinconcito» de San José. Por todo eso, «pide a quien esto envía que de aquí adelante sea secreto lo que escribiere» (epígrafe del capítulo 10). «Por esto no me nombro ni a nadie, sino escribirlo he todo lo mejor que pueda para no ser conocida» (10,7).
Pero hay otra razón de fondo. Teresa escribe un relato místico. En él deberá quedar en claro el absoluto protagonismo de su Señor. Será así desde los primeros episodios de la narración, que hacen de umbral a esos otros hechos arcanos. El capítulo primero se titula: «En que trata cómo el Señor comenzó a despertar esta alma en su niñez...». Debe quedar claro que «el Señor» es el Señor-Dios. Que «esta alma» (en anonimato) es Teresa. Que el actor principal, el que maneja los resortes del «despertar» y del vivir es Él. Ella, casi como en una tragedia griega, camina o boga con estrella: zigzagueando entre aciertos y desaciertos, pero en el fondo teledirigida por Él. A Él se lo dirá sin rodeos antes de cerrar el relato de la primera jornada de su vida: «pues parece tenéis determinado que me salve...», ¿por qué habéis permitido «que se ensuciara tanto posada adonde tan continuo habíais de morar»? (1,8).
El clima interno del relato
El Libro de la Vida es, ciertamente, un documento histórico. Documenta época y cultura. Centro y meollo de lo documentado, una persona y su curriculum. Y en el entorno, un clima social y religioso, usanzas, cultura y religiosidad de aquella ciudad y aquella Castilla. Con balcones abiertos sobre Europa donde entra en quiebra la cristiandad, sobre África «tierra de moros», y sobre América hacia donde bascula la juventud abulense en busca de aventura y horizonte nuevo, y hacia donde se embarcan uno a uno los hermanos varones de la autora. Ávila ciudad, aldeas de la serranía, corte de Madrid, palacios y nobleza de Toledo, vallisoletanos autos de fe y quema de libros prohibidos, tensión entre teólogos y espirituales, libros de la época y teólogos salmantinos..., todo eso es alcanzado por la onda, corta o larga, de la narración.
Pero todo eso es secundario. El verdadero clima del libro es interno, pertenece al mundo del alma de la autora. Si escribe el libro, es sencillamente porque a ella le ha pasado una cosa fuera de serie. Lo que se intenta narrar y documentar es «esa cosa fuera de serie» que ha pasado a Teresa de cara a lo trascendente, en su relación con Dios. Y eso le ha ocurrido en el alma, mucho más exactamente que «en Ávila» o en el claroscuro de su monasterio de La Encarnación.
Pues bien, «esa cosa fuera de serie» se instala en el libro, no ya como un objeto de narración, sino como un centro emisor de onda, que traspasa o impregna todo su texto, lo hace patético con especial carga emocional, y lo proyecta sobre el lector con intención envolvente. Ese centro emisor de onda es la experiencia mística de la autora. Experiencia religiosa profunda: del alma, de la presencia y la acción de Dios en su vida, de ese fluido secreto e inaferrable que empalma la acción de Dios con el cosmos, el amor de Él con la comunidad de los seres humanos, o con la Iglesia de Cristo.
Pero nótese bien, el libro contiene no sólo el hecho (el entramado de hechos) que ella tiene que relatar (objeto de la narración), sino una carga lírico-emocional que electriza todas las capas del relato. La última intención del relato no es «informar» al lector, sino comunicar con él en empatía profunda. Teresa revive mientras escribe; entra en trance y regresa de él pluma en mano sin soltar de la otra mano al lector. Es que..., «no soy yo la que hablo, desde esta mañana que comulgué». «Que escribiendo esto estoy, y me parece..., que no vivo yo ya sino que Vos, Criador mío, vivís en mí». «Parece que sueño lo que veo, y no querría ver sino enfermos de este mal que estoy yo ahora». «¡Ay!... que no sé qué me digo, que casi sin hablar yo escribo ya esto, porque me hallo turbada y algo fuera de mí...». «Quisiera que fuéramos todos locos por amor de quien por nosotros se lo llamaron...».
La estructura o la curvatura de esta especial onda que traspasa el relato y establece el clima interno del libro, podría diseñarse –aunque burdamente– en estos términos:
a) El centro absoluto de esta irradiación se halla en el hecho central de la narración: Teresa se ha encontrado con Cristo en su propia vida. Como Pablo en el camino de Damasco. Ahí el hontanar de su experiencia mística y de esa unción balsámica que impregna cuanto ella escribe. El encuentro con él le ha cambiado la mirada. «De ver a Cristo, me quedó imprimida su grandísima hermosura, y la tengo (imprimida) hoy día... Después que vi la gran hermosura del Señor..., no hay saber ni manera de regalo que yo estime en nada, en comparación del que es oír sola una palabra dicha de aquella divina boca. Y tengo por imposible poderme nadie ocupar la memoria de suerte que, con un poquito de tomarme a acordar de este Señor, no quede libre» (37,4).
b) El acto y la tarea de escribir no se desenganchan de esa situación. Teresa no escribe en éxtasis, como han pretendido pintores y escultores barrocos. Pero vive lo que escribe. Escribir y revivir experiencias no son escindibles. Porque su experiencia de fondo es inundante y envolvente. El quinquenio 1560-1565, en que se gesta y nace el libro, es el período más incandescente de su vida extática. Teresa escribe desde esa incandescencia. Intencionadamente no la evita. Por eso, con la mayor espontaneidad y normalidad hace que el lector asista a su diálogo con Dios. Los soliloquios diseminados por el libro sirven para esa convocatoria al banquete de bodas. Así, desde el capítulo primero: imposible asistir a la delicada escena de la infancia de Teresa (nn. 1-7), sin desembocar en el soliloquio final (n. 8), en que Teresa suelta el hilo del relato, para un «a solas» con el Señor («¡Oh Señor mío!»), pero en presencia del lector.
c) En tercer lugar, ya desde el punto de vista estrictamente literario, Teresa tiene la convicción de que existe un nexo especial entre escritura y vivencia. Que lo que ella tiene que expresar ronda los confines de lo inefable, y sólo en fuerza de un resorte místico le será posible franquear esa barrera de la inefabilidad. Y por eso está convencida de que se expresa mucho mejor «estando en ello»: «Es grandísima ventaja, cuando escribo, estar en ello, porque veo claro no soy yo quien lo dice... Esto me acaece muchas veces». «Cuando el Señor (me) da espíritu, pónese con facilidad y mejor: parece como quien tiene un dechado delante, que está sacando aquella labor» (14,8).
Teresa llega hasta el extremo de pensar que «muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía este mi maestro celestial» (39,8). Empalma así su escribir, con lo que hemos llamado centro absoluto de esa emisión de onda.
Sin duda, Teresa escritora posee otros muchos resortes y artilugios literarios. Pero ninguno tan determinante como ese enclave místico de su palabra escrita.
La lección de fondo en el Libro de la Vida
Aparte el carisma de escritora –«escritora de raza», se ha dicho–, Teresa es una maestra de espíritu. Rara será la colección de clásicos espirituales en que ella no esté presente. Como maestra, Teresa posee un ideario personal. Y dispone de fuerza acuñadora de imágenes y símbolos para encarnar sus ideas. En la historia de la teología espiritual, uno de sus libros –el Castillo interior– marca un hito con su codificación original del proceso de desarrollo de la vida cristiana: interpretación doctrinal teológica del misterio de la gracia, cuando en el hombre llega a plenitud, según el «pléroma» de que hablaba san Pablo. En esa misma perspectiva de historia de la espiritualidad, al lado de Juan de la Cruz con sus símbolos de noche, monte y fuego, Teresa de Jesús es también creadora original de símbolos femeninos: huerto, fuentes, castillo interior, gusano-mariposa. Símbolos que como los de fray Juan de la Cruz o las parábolas de Jesús condensan y potencian todo un trasfondo doctrinal.
Pero este su Libro de la Vida, ¿es una doctrina o es una narración? Qué se propone la autora: ¿contarle al lector su peripecia humana y divina, o enseñarle algo para que él empuñe las riendas de la propia vida?
La respuesta a esas preguntas en alternativa sería que Teresa se propone lo uno y lo otro: «contar» lo que ha pasado por su alma, y «engolosinar» al lector facilitándole la degustación de ciertas mieles de la vida del espíritu.
Ante todo, Teresa en su libro desempeña la función específica del místico. Como diría Bergson, a ella le toca testificar: testificar la presencia o el paso de Dios por su vida humana y terrena. El místico en la sociedad humana –religiosa o no– es un testigo de Dios. No puede convertirse en un doctrinario. A él le toca ser profeta, tanto si los hombres lo escuchan como si lo rechazan o lo bajan al aljibe de lodo, como fue el caso de Jeremías. Sólo que para ejercer de profeta, antes de dirigir la palabra a los hombres ha tenido que preceder el encuentro con Dios en lo alto del monte o en el fuego de la zarza, para desde ahí bajar y hablar (o escribir, es lo mismo) con voz cambiada y palabra nueva. De lo contrario el profeta es un falso profeta.
Por eso el núcleo del relato autobiográfico de Teresa se cifra en la afirmación, pura y simple, de que ella en Cristo Jesús se encontró con Dios. Sin este dato, el relato de su libro se desarticula. Se vuelve vacuo e ininteligible.
Un rasgo caracterizante de la literatura de Teresa es que para testificar ese «hecho extraordinario» que para el lector común podría confinar en lo increíble, ella dispone de una extraña veracidad literaria. Veracidad es la trasparencia del testimonio. Garantía de autenticidad. En el relato teresiano, las palabras son traslúcidas. A veces en flagrante conflicto con la gramática. Pero nítidas. Cuando refiere hechos tremendos que la sobrecogen, lo hace sin hinchazón de voz, con emoción y patetismo que delatan la pulsión de lo vivo y vivido, tras la corteza de la palabra, la pugna por decir lo divino con el utensilio de nuestras palabras profanas.
Fue eso lo que convulsionó y se impuso a una lectora filósofa atea, Edith Stein, cuando inesperadamente afrontó la lectura de Vida. No pudo refrenar su impresión de que «este libro es verdad».
Recientemente, analizando la retórica de Teresa, se ha tratado de etiquetar el Libro de la Vida como «la retórica de la humildad y de la afectada modestia». Para que un escrito de mujer como este suyo tuviese el pase en aquella sociedad machista del siglo de oro –se afirma–, Teresa tuvo que fingir una falsa humildad que ofuscase la mirada y el orgullo de sus censores varones. Estamos exactamente en las antípodas de la verdadera retórica –o quizás no-retórica– del libro. Ese truco literario, pero redomado, estaría en frontal antítesis con la génesis de Vida, que se gestó en términos de «confesión general», y más en contraste con el sostenido afán de verdad y veracidad que se hace patente cuando Teresa narra, cuando requiere el discernimiento de sus vivencias, tanto si habla al lector como cuando se dirige al otro Lector, que escucha sus exclamaciones y soliloquios. De afectación literaria, ni sombra.
Pero además del aspecto testifical, el Libro de la Vida contiene una interpretación doctrinal de la vida cristiana. Diríase, una lección fuerte de teología espiritual.
De la vida cristiana o de la peculiar vocación del hombre renacido en Cristo, Teresa tiene una visión sesgada, que concede importancia especial a la componente mística. Para ella, en la vida del cristiano es determinante la relación personal con Cristo. En palabras suyas, «el trato de amistad con Él». Eso es precisamente la oración. Teresa la concibe no como una práctica, sino como una dimensión religiosa de la vida, que unifica la relación personal con Cristo y la relación de comunión, amor y servicio con los hermanos.
Cuando esa dimensión religiosa se abre a la iniciativa de Dios, surge y florece la vida mística. Y dentro de ésta, la experiencia mística, que puede tener manifestaciones ocasionales y vistosas –el éxtasis, por ejemplo–, pero que nuclearmente consiste en algo más profundo y menos fenoménico: experiencia de la presencia de Dios en la vida, de su amor y de su gracia, de la Humanidad de Jesús, de la palabra revelada, de la propia alma, del misterio de la Iglesia...
Es este último aspecto el que sirve de base a la experiencia mística de Teresa para entrar en una nueva manera de comunión con los demás, con los buenos y los malos, con especial sensibilidad respecto de los grandes bienes y los grandes males de la humanidad. Teresa, desde joven ha sido especialmente sensible a la amistad. Ahora, bajo el impacto de las gracias místicas, no sólo recupera esa sensibilidad sino que la potencia, hasta tejer una red de amigos que se extenderá a todas las capas de la vida social. En el Libro de la Vida comienza a tejerse esa red. «Los cinco que al presente nos amamos en Cristo» son la primera malla de ese vasto tejido que poco a poco se convertirá en toda una corriente espiritual.
Para consolidar ese ensamblaje de testimonio y doctrina, la autora interpola en plena narración un tratadillo doctrinal: los capítulos 11-21 están dedicados a exponer los cuatro grados de oración. Les servirá de soporte estructural el símbolo del huerto y las cuatro maneras de regarlo. El huerto es el alma de cada uno. Hortelano es el hombre, responsable de sí mismo y de su relación con Dios. Dios es el señor del huerto y del hortelano. El riego es la oración. Y ésta, a su vez, es la interacción entre el hortelano y el señor del huerto. De ellos dos depende el riego del jardín y la progresión en la dosificación del agua de la gracia, es decir, del progreso en los grados de oración. A partir del segundo tipo de riego –segundo grado de oración–, Teresa convertirá esa especie de parábola o alegoría en un tratadillo de vida mística.
En el fondo, a lo largo de la obra, Teresa ha respondido a estas preguntas: ¿cuál es el sentido profundo de la vida humana? ¿Cuáles son en el cristiano las posibilidades de desarrollo de su relación con Cristo? ¿Cuál la última potencialidad de la gracia bautismal que pone en marcha la vida nueva en Cristo?
Las respuestas a esos interrogantes, en la dinámica del relato, pueden reducirse a dos: unión y misión. Según ella, la dinámica de desarrollo de la vida cristina culmina en la «unión a Cristo»: de suerte que el hombre y ella puedan decir como Pablo «vivo yo, pero Cristo vive en mí». En la convicción de que no hay «unión a Él» sin «misión». El relato autobiográfico termina con el envío de Teresa a «fundar» y con la orden de «escribir». Ser fundadora y maestra de espíritu es su misión peculiar. Pero en cierto modo su caso es tipológico. En la vida de todo cristiano existe esa doble tensión: una fuerza centrípeta que lo acerca más y más a Cristo. Y una fuerza de expansión que lo dispara al servicio de los otros, con una misión personal, peculiar y bien definida en cada caso.
El Libro de la Vida ante el lector de hoy
Ha sido el teólogo alemán Karl Rahner quien nos ha alertado sobre la especial vocación del cristiano de mañana hacia lo místico. El cristiano del 2000 –pensaba él– o será místico o perderá su razón de ser en la masa humana.
Con todo, es casi seguro que la inmensa mayoría de lectores que hoy hojeen este libro de Teresa, se acerquen a él con otro enfoque u otra mirada, más elemental, más primaria y menos teledirigida. A ver cómo fue esa mujer. A ver cómo nos cuenta su vida. Cómo hace literatura sin haber pasado por la universidad. Cómo era en su pluma «la lengua de Colón», es decir, el román paladino de su siglo. Cómo se las arregló para esquivar la inquisición. Cómo nos cuenta uno de sus éxtasis. Y el polvo de sus sandalias por la ventas y caminos de aquella Castilla polvorienta, etc.
Hace poco más de un decenio, en 1582, con ocasión del cuarto centenario de la Santa y a raíz de su proclamación como doctora de la Iglesia, el Libro de la Vida tuvo difusión especial entre lectores jóvenes, componentes de «grupos de oración», o apuntados a los círculos de «lectura teresiana en grupo». Para ellos se publicaron varias ediciones de Vida, que hiciesen posible el abordaje directo de un capítulo cualquiera de la obra.
Según esos lectores, lo que se pedía a estas páginas de Teresa era sencillamente una palabra sobre Dios. Siempre con el lema: «Teresa, háblanos de Dios». A nosotros, jóvenes de hoy. Sólo en segundo término afloraba la demanda: «Teresa, háblanos de ti», o bien «háblanos de oración», «de vida cristiana», «de tu carmelo...».
Posiblemente, esa primera demanda –«Teresa, háblanos de Dios»– marque el enfoque genuino o la primera angulación en la lectura de Vida por parte del lector de hoy. Enfoque certero, porque no fue otra la postura adoptada por la escritora al contar su vida: «de cómo el Señor comenzó a despertar esta alma desde niña...», es el arranque del relato.
Para el lector de hoy, la situación privilegiada de este libro radica en el hecho de que la autora no habla de Dios como un manual, ni en el lenguaje flojo de la literatura devota. Si «teología» (teo-logía) es palabra sobre Dios, la de Teresa es teología narrativa, como la de los evangelios. Palabra de testigo. Teresa cuenta. Y mientras cuenta el paso de Dios por su vida, va desvelando, poco a poco, el rostro de Dios, el estilo y la conducta de Él: «¡qué buen amigo hacéis, Señor!». Un rostro –quién lo diría– tan diverso del Dios adusto y severo de los letrados de su siglo, tan diverso del justiciero Dios jansenista del siglo siguiente, tan diverso de la imaginería difundida por cierto catolicismo «del miedo y del pecado».
Basta entresacar un parrafillo cualquiera del relato de Vida, para vislumbrar el perfil del rostro de Dios, tal como se va desvelando o revelando en Vida. Escojamos un botón de muestra:
«Muchas veces he pensado, espantada de la gran bondad de Dios, y regalándose mi alma de ver su gran magnificiencia y misericordia. Sea bendito por todo, que he visto claro no dejar sin pagarme, aun en esta vida, ningún deseo bueno. Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía. Aun en los ojos de quien los ha visto permite Su Majestad se cieguen, y los quita de su memoria. Dora las culpas. Hace que resplandezca una virtud que el mismo Señor pone en mí, casi haciéndome fuerza para que la tenga» (4,10).
El lector de hoy puede leer como dirigida a él la carta final del libro, con la recomendación amistosa: «Dése prisa a servir», y la confidencia: «El alma de vuestra merced encomendaré yo toda mi vida a nuestro Señor».
La presente edición: objetivos y criterios
Como es sabido, entre nuestros escritores clásicos Teresa ha tenido la suerte privilegiada de llegar hasta nosotros con los autógrafos de sus obras tal como éstas salieron de su pluma.
Cuando fray Luis de León editó por primera vez el Libro de la Vida (Salamanca, «por Guillelmo Foquel», 1588), se guardó bien de poner en mano de los tipógrafos el manuscrito autógrafo de Teresa. Fray Luis se procuró un «traslado» del mismo. Gastó tiempo y ojos en cotejarlo con el original y en reducir el texto a su prístina puridad, pero salvó el autógrafo de terminar en el cesto de los desechos tras ser manoseado y desgarrado por los cajistas de profesión.
La edición de fray Luis fue digna de tal mecenas, pero con pecas y lunares que él mismo se apresuró a remediar, bajo el acoso de los sabuesos de la ortodoxia. Pirateada ese mismo año por un impresor de Barcelona y, peor aun, mordisqueada por los inveterados delatores de Inquisición que obligaron al Maestro a redactar una apología de los escritos de la Madre Teresa y a realizar una nueva edición (1589) con acotaciones marginales a ciertos pasajes de Vida, la obra de la Santa entró rápidamente y con buen pie en las prensas europeas: traducida al francés, italiano, alemán, inglés, latín, polaco...
Después de fray Luis, hay que dar un salto de casi tres siglos para toparnos con otra nueva edición «princeps» de Vida: la reproducción en facsímil del autógrafo mismo, a cargo del catedrático madrileño (bilbilitano de origen) Vicente de la Fuente. Eran los años de las ediciones fotolitográficas. En Madrid los hermanos Selfa habían realizado una maravillosa reproducción facsimilar de la «princeps» del Quijote. Y don Vicente quiso otorgar idéntico honor al autógrafo de Vida, conservado en El Escorial. En Madrid, 1873, veía la luz su «Vida de Santa Teresa de Jesús, publicada por la Sociedad foto-tipográfico-católica, bajo la dirección del Dr. D. Vicente de la Fuente, conforme al original autógrafo que se conserva en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial». Esa edición facsimilar ha servido de base a las ediciones críticas de nuestro siglo. No sin pegas e inconvenientes.
Para la preparación de la presente edición, sólo en algún caso de excepción he recurrido a los servicios de fray Luis. Nunca a la problemática edición facsimilar del siglo pasado. He tenido la fortuna del estudio inmediato y minucioso del autógrafo teresiano, para preparar su doble edición –paleográfica y facsimilar– en estrecha colaboración con el teresianista de Zaragoza, Antonio Mas. Sobre la base de ese texto paleográfico, actualmente en prensa, he revisado y modernizado el texto de Vida, tras analizar una a una las tachas y correcciones que los censores –y a veces Teresa misma– introdujeron en el autógrafo.
Como es obligado en el tratamiento editorial de los textos teresianos, en esta edición se los ha modernizado, introduciendo puntuación y ortografía, y fraccionando los capítulos con la numeración de párrafos, según el «textus receptus» establecido a principio de nuestro siglo por el teresianista Silverio de Santa Teresa.
Una novedad en la presente edición es la nota introductoria que precede a cada capítulo. Sirve para facilitar al lector –especialmente al lector primerizo– una pista de lectura comprensiva, para suministrarle la cronología del relato y para desvelarle el anonimato de personas y lugares.
Para superar esa pequeña barrera del anonimato, sirven asimismo las notas añadidas a pie de página. Alguna que otra nota doctrinal ayudará al lector a penetrar el léxico místico de la obra. En cambio, para el estudio filológico o meramente literario del texto, me remito a la mencionada edición paleográfica, y especialmente al Léxico filológico de la misma, actualmente en prensa.
Tomás Álvarez
Prólogo
El prólogo anticipa el argumento del libro. Doble relato: lo que ha hecho Teresa, y lo que a ella le ha hecho el Señor. Lo primero su «ruin vida»; lo segundo, «las mercedes del Señor». Inicialmente el libro fue escrito a modo de confesión general. En suma intimidad. De ahí que comparezcan sus «confesores» como mandantes y destinatarios de la obra (n. 2). Pero, a la par, ésta nace bajo el impulso de una inspiración íntima, dentro de la experiencia mística que está viviendo la autora: sabe ella que «el Señor quiere» que escriba. Lo repetirá expresamente en el capítulo 37,1. Esto explica el diálogo alterno, latente en la narración, dirigida unas veces a nosotros los lectores, otras veces a Dios. Así aquí: el número primero habla con el lector. El segundo, con Dios.
JHS
[1] Quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida. Diérame gran consuelo. Mas no han querido, antes atádome mucho en este caso. Y por esto pido, por amor del Señor, tenga delante de los ojos quien este discurso de mi vida leyere, que ha sido tan ruin que no he hallado santo de los que se tornaron a Dios con quien me consolar. Porque considero que, después que el Señor los llamaba, no le tornaban a ofender. Yo no sólo tornaba a ser peor, sino que parece traía estudio a resistir las mercedes que Su Majestad me hacía, como quien se veía obligada a servir más y entendía de sí no podía pagar lo menos de lo que debía.
[2] Sea bendito por siempre, que tanto me esperó, a quien con todo mi corazón suplico me dé gracia para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan (y aun el Señor sé yo lo quiere muchos días ha, sino que yo no me he atrevido) y que sea para gloria y alabanza suya y para que de aquí adelante, conociéndome ellos mejor, ayuden a mi flaqueza para que pueda servir algo de lo que debo al Señor, a quien siempre alaben todas las cosas, amén.
1Teresa niña. El hogar. Huérfana de madre
Teresa comienza evocando su infancia: episodios acaecidos entre los seis y los catorce años. Ella tiene cincuenta cuando se pone a contar su vida. Pero es joven de alma. Hace poco más de diez años se ha convertido y ha renacido a vida nueva. Al recordar desde esa altura el cuadro de la infancia, lo llena de luz y de amor. Sin lagunas afectivas. Y sin sombras, a no ser la pérdida de su madre. Está convencida de que la vida que estrenó de niña tenía sentido profundo. Al final del capítulo se lo dice a Dios: primera oración del libro, soliloquio del n. 8.
JHS
Capítulo 1. En que trata cómo comenzó el Señor a despertar esta alma en su niñez a cosas virtuosas, y la ayuda que es para esto serlo los padres.
[1] El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el Señor me favorecía, para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto, con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de seis o siete años. Ayudábame no ver en mis padres favor sino para la virtud. Tenían muchas.
Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aun con los criados; tanta, que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos, porque los había gran piedad, y estando una vez en casa una de un su hermano, la regalaba como a sus hijos. Decía que, de que no era libre, no lo podía sufrir de piedad. Era de gran verdad. Jamás nadie le vio jurar ni murmurar. Muy honesto en gran manera.
[2] Mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades. Grandísima honestidad. Con ser de harta hermosura, jamás se entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella, porque con morir de treinta y tres años, ya su traje era como de persona de mucha edad. Muy apacible y de harto entendimiento. Fueron grandes los trabajos que pasaron el tiempo que vivió. Murió muy cristianamente.
[3] Éramos tres hermanas y nueve hermanos. Todos parecieron a sus padres, por la bondad de Dios, en ser virtuosos, si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre. Y antes que comenzase a ofender a Dios, parece tenía alguna razón; porque yo he lástima cuando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado y cuán mal me supe aprovechar de ellas.
[4] Pues mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. Tenía uno casi de mi edad, juntábamonos entrambos a leer vidas de santos, que era el que yo más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo, y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios, para que allá nos descabezasen. Y paréceme que nos daba el Señor ánimo en tan tierna edad, si viéramos algún medio, sino que el tener padres nos parecía el mayor embarazo.
Espantábanos mucho el decir que pena y gloria era para siempre, en lo que leíamos. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces: ¡para siempre, siempre, siempre! En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad.
[5] De que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños; y en una huerta que había en casa procurábamos, como podíamos, hacer ermitas, poniendo unas pedrecillas que luego se nos caían, y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo; que ahora me pone devoción ver cómo me daba Dios tan presto lo que yo perdí por mi culpa.
[6] Hacía limosna como podía, y podía poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario, de que mi madre era muy devota, y así nos hacía serlo. Gustaba mucho, cuando jugaba con otras niñas, hacer monasterios, como que éramos monjas, y yo me parece deseaba serlo, aunque no tanto como las cosas que he dicho.
[7] Acuérdome que cuando murió mi madre[1] quedé yo de edad de doce años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre, con muchas lágrimas. Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido; porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella y, en fin, me ha tornado a sí.
Fatígame ahora ver y pensar en qué estuvo el no haber yo estado entera en los buenos deseos que comencé.
[8] ¡Oh Señor mío!, pues parece tenéis determinado que me salve, plega a Vuestra Majestad sea así; y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho, ¿no tuvierais por bien –no por mi ganancia, sino por vuestro acatamiento– que no se ensuciara tanto posada adonde tan continuo habíais de morar? Fatígame, Señor, aun decir esto, porque sé que fue mía toda la culpa; porque no me parece os quedó a Vos nada por hacer para que desde esta edad no fuera toda vuestra.
Cuando voy a quejarme de mis padres, tampoco puedo, porque no veía en ellos sino todo bien y cuidado de mi bien.
Pues pasando de esta edad, que comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, que según decían eran muchas, cuando por ellas le había de dar gracias, de todas me comencé a ayudar para ofenderle, como ahora diré.
2Adolescencia y primera juventud.Amistades y colegio
El paso por la adolescencia, Teresa lo cuenta en dos tiempos: en el hogar y fuera del hogar. Travesía difícil. Se agrava cuando en casa muere la madre, y la hermana mayor se aleja de Ávila para vivir en una aldea. Teresa cede a influjos de fuera. Lecturas y amistades crean en torno a ella un clima negativo. Hasta que don Alonso decide internarla en un colegio extramuros de la ciudad.
Capítulo 2. Trata cómo fue perdiendo estas virtudes y lo que importa en la niñez tratar con personas virtuosas.
[1] Paréceme que comenzó a hacerme mucho daño lo que ahora diré. Considero algunas veces cuán mal lo hacen los padres que no procuran que vean sus hijos siempre cosas de virtud de todas maneras; porque, con serlo tanto mi madre como he dicho, de lo bueno no tomé tanto en llegando a uso de razón, ni casi nada, y lo malo me dañó mucho. Era aficionada a libros de caballerías y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque no perdía su labor, sino desenvolvíamonos para leer en ellos, y por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos que tenía, y ocupar sus hijos, que no anduviesen en otras cosas perdidos. De esto le pesaba tanto a mi padre, que se había de tener aviso a que no lo viese. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos; y aquella pequeña falta que en ella vi, me comenzó a enfriar los deseos y comenzar a faltar en lo demás; y parecíame no era malo, con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que, si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento.
[2] Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, por ser muy curiosa. No tenía mala intención, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. Duróme mucha curiosidad de limpieza demasiada y cosas que me parecía a mí no eran ningún pecado, muchos años. Ahora veo cuán malo debía ser.
Tenía primos hermanos algunos, que en casa de mi padre no tenían otros cabida para entrar, que era muy recatado, y pluguiera a Dios que lo fuera de éstos también. Porque ahora veo el peligro que es tratar en la edad que se han de comenzar a criar virtudes con personas que no conocen la vanidad del mundo, sino que antes despiertan para meterse en él. Eran casi de mi edad, poco mayores que yo. Andábamos siempre juntos. Teníanme gran amor, y en todas las cosas que les daba contento los sustentaba plática y oía sucesos de sus aficiones y niñerías nonada buenas; y lo que peor fue, mostrarse el alma a lo que fue causa de todo su mal.
[3] Si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres que en esta edad tuviesen gran cuenta con las personas que tratan sus hijos, porque aquí está mucho mal, que se va nuestro natural antes a lo peor que a lo mejor.
Así me acaeció a mí, que tenía una hermana de mucha más edad que yo, de cuya honestidad y bondad –que tenía mucha– de ésta no tomaba nada, y tomé todo el daño de una parienta que trataba mucho en casa. Era de tan livianos tratos, que mi madre la había mucho procurado desviar que tratase en casa; parece adivinaba el mal que por ella me había de venir, y era tanta la ocasión que había para entrar, que no había podido. A ésta que digo, me aficioné a tratar. Con ella era mi conversación y pláticas, porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempos que yo quería, y aun me ponía en ellas y daba parte de sus conversaciones y vanidades.
Hasta que traté con ella, que fue de edad de catorce años, y creo que más (para tener amistad conmigo –digo– y darme parte de sus cosas), no me parece había dejado a Dios por culpa mortal ni perdido el temor de Dios, aunque le tenía mayor de la honra. Este tuvo fuerza para no la perder del todo, ni me parece por ninguna cosa del mundo en esto me podía mudar, ni había amor de persona de él que a esto me hiciese rendir. ¡Así tuviera fortaleza en no ir contra la honra de Dios, como me la daba mi natural para no perder en lo que me parecía a mí está la honra del mundo! ¡Y no miraba que la perdía por otras muchas vías!
[4] En querer ésta vanamente tenía extremo. Los medios que eran menester para guardarla, no ponía ninguno. Sólo para no perderme del todo tenía gran miramiento.
Mi padre y hermana sentían mucho esta amistad. Reprendíanmela muchas veces. Como no podían quitar la ocasión de entrar ella en casa, no les aprovechaban sus diligencias, porque mi sagacidad para cualquier cosa mala era mucha. Espántame algunas veces el daño que hace una mala compañía, y si no hubiera pasado por ello, no lo pudiera creer. En especial en tiempo de mocedad debe ser mayor el mal que hace. Querría escarmentasen en mí los padres para mirar mucho en esto. Y es así que de tal manera me mudó esta conversación, que de natural y alma virtuoso no me dejó casi ninguna, y me parece me imprimía sus condiciones ella y otra que tenía la misma manera de pasatiempos.
[5] Por aquí entiendo el gran provecho que hace la buena compañía, y tengo por cierto que, si tratara en aquella edad con personas virtuosas, que estuviera entera en la virtud. Porque si en esta edad tuviera quien me enseñara a temer a Dios, fuera tomando fuerzas el alma para no caer. Después, quitado este temor del todo, quedóme sólo el de la honra, que en todo lo que hacía me traía atormentada. Con pensar que no se había de saber, me atrevía a muchas cosas bien contra ella y contra Dios.
[6] Al principio dañáronme las cosas dichas, a lo que me parece, y no debía ser suya la culpa, sino mía. Porque después mi malicia para el mal bastaba, junto con tener criadas, que para todo mal hallaba en ellas buen aparejo; que si alguna fuera en aconsejarme bien, por ventura me aprovechara; mas el interés las cegaba, como a mí la afición. Y pues nunca era inclinada a mucho mal –porque cosas deshonestas naturalmente las aborrecía–, sino a pasatiempos de buena conversación, mas puesta en la ocasión, estaba en la mano el peligro, y ponía en él a mi padre y hermanos. De los cuales me libró Dios de manera que se parece bien procuraba contra mi voluntad que del todo no me perdiese, aunque no pudo ser tan secreto que no hubiese harta quiebra de mi honra y sospecha en mi padre.
Porque no me parece había tres meses que andaba en estas vanidades, cuando me llevaron a un monasterio que había en este lugar[2], adonde se criaban personas semejantes, aunque no tan ruines en costumbres como yo; y esto con tan gran disimulación, que sola yo y algún deudo lo supo; porque aguardaron a coyuntura que no pareciese novedad: porque, haberse mi hermana casado y quedar sola sin madre, no era bien.
[7] Era tan demasiado el amor que mi padre me tenía y la mucha disimulación mía, que no había creer tanto mal de mí, y así no quedó en desgracia conmigo. Como fue breve el tiempo, aunque se entendiese algo, no debía ser dicho con certinidad. Porque como yo temía tanto la honra, todas mis diligencias eran en que fuese secreto, y no miraba que no podía serlo a quien todo lo ve.
¡Oh Dios mío! ¡Qué daño hace en el mundo tener esto en poco y pensar que ha de haber cosa secreta que sea contra Vos! Tengo por cierto que se excusarían grandes males si entendiésemos que no está el negocio en guardarnos de los hombres, sino en no nos guardar de descontentaros a Vos.
[8] Los primeros ocho días sentí mucho, y más la sospecha que tuve se había entendido la vanidad mía, que no de estar allí. Porque ya yo andaba cansada y no dejaba de tener gran temor de Dios cuando le ofendía, y procuraba confesarme con brevedad. Traía un desasosiego, que en ocho días –y aun creo menos– estaba muy más contenta que en casa de mi padre. Todas lo estaban conmigo, porque en esto me daba el Señor gracia, en dar contento adondequiera que estuviese, y así era muy querida. Y puesto que yo estaba entonces ya enemiguísima de ser monja, holgábame de ver tan buenas monjas, que lo eran mucho las de aquella casa, y de gran honestidad y religión y recatamiento.