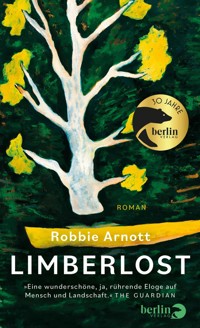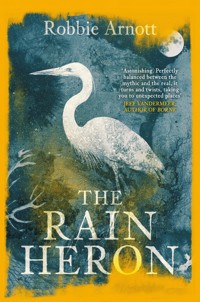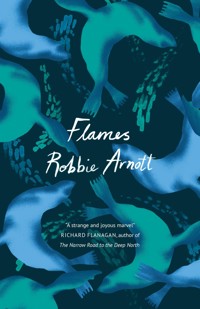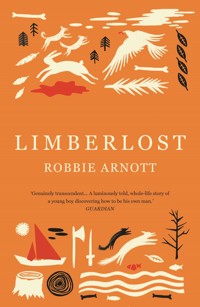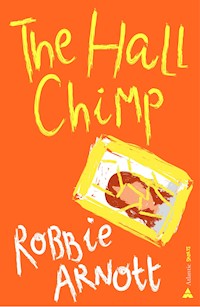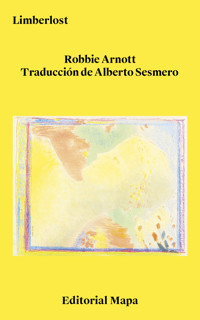
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Mapa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En un pequeño valle de Tasmania (Australia) fluye un río y un niño se convierte en hombre. Ese niño es Ned y sueña con remontar el río a bordo de su barca mientras espera que sus hermanos regresen de la guerra. A los ojos de Ned, el heroísmo y la violencia cuidadosamente medida forman parte de lo que significa ser adulto. Sin embargo, la bondad es una cuestión de pequeñas acciones silenciosas de las que no se habla. Limberlost es una historia de padres e hijos, de la relación del ser humano con la naturaleza y del misterioso encanto de las cosas que no entendemos. «Limberlost» posee todas las texturas semi míticas y oscuras de una novela de Arnott, pero también convoca una poderosa mirada sobre la familia y la hermandad, las nociones de masculinidad y cómo entran en conflicto con un entorno precioso. James Roxburgh, editor de Atlantic Books, para The Bookseller Una historia exquisitamente conmovedora e íntima que está más arraigada en el realismo que las obras anteriores de Arnott, pero que sigue transmitiendo la maravilla y la sutil magia por las que es conocida su escritura. Arnott explora con maestría la masculinidad, la hermandad y el amor familiar. «Limberlost» es otro libro asombroso de uno de los autores jóvenes más electrizantes de Australia. –Books+Publishing
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
979-13-990587-2-7
Limberlost
Robbie Arnott
Traducción de Alberto Sesmero
Editorial Mapa
Título original
Limberlost
Copyright de la obra
© Robbie Arnott, 2022, publicado por primera vez en inglés por The Text Publishing Company Australia
Copyright de la edición
@ Mapa humano casa editorial 2022 SL
Copyright del prólogo
@ María Sánchez
Corrección ortotipográfica
Beatriz Cámara
Diseño editorial
David Molina Gadea
Imagen de la cubierta
“Beatrice” de Odilon Redon
Primera edición
Mayo 2025
ISBN
979-13-990587-2-7
Depósito legal
DL T 419-2025
www.editorialmapa.com
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Prólogo de María Sánchez
Te alcanzará. A pesar de que crezcas, la infancia siempre volverá a ti. No deja de perseguirte, ahí está, sombra tuya, al acecho, como un animal salvaje y herido, a punto de defenderse. Es una criatura esquiva, marcada por la incertidumbre, a veces se deja acariciar, otras ataca sin razón, no entiende el gesto ni la herida, quiere escapar de ti, llevarte de nuevo a los lugares donde comenzó todo.
¿Puede enterrarse el ayer? ¿Comenzar cada día de nuevo sin todo lo que nos llevó hasta aquí? ¿Qué queda de lo que fue en la tierra? ¿Y en el cuerpo? ¿Cuánto pesa todo lo que se hereda? ¿Cómo moldean nuestras formas de ser y nuestras elecciones? En Limberlost, esta novela del escritor australiano Robbie Arnott que vas a comenzar a leer, el pasado no puede enterrarse porque siempre se deja la puerta abierta. El relato crece con los años, pero también retrocede y se refugia en diferentes escenas de la vida de Ned, su protagonista. Como las madrigueras que hacen los conejos, conectadas entre ellas—son animales que viven agrupados por familias—, lo que fue siempre volverá con sus preguntas sin respuesta, con los todavía y los y si de los senderos que se abrieron una vez y no fueron escogidos. Estamos hechos de pedazos de otros, de multitud de pequeñas historias y decisiones que un día tuvimos que tomar. A cuestas, delimitan el mundo en el que vivimos, enseñan y nos muestran, muchas veces sin que nos demos cuenta, la manera en la que miramos cada historia, cada sitio, cada recuerdo.
Ned es solo un chico de campo en un lugar herido. No deja de anhelar el reconocimiento de su familia, en especial de los hombres de su casa: su padre y sus hermanos. A través de las páginas de la novela, el escritor nos regala la experiencia de Ned, nos hace parte de su manera de estar y ver el mundo alrededor. Así, asistimos a cómo afronta la primera madurez y el miedo, la incertidumbre y los sueños de vivir en Tasmania durante la Segunda Guerra Mundial. La dura realidad acecha, quizás por eso nuestro joven Ned esconde sus sueños en un largo verano, mientras no deja de cazar conejos en el valle. Sus dos hermanos están en la guerra, en paradero desconocido. La espera de sus cartas duele, se convierte en una niebla calurosa que envuelve a la familia. Entre hileras de manzanos, el padre y la hermana tratan de mantener el orden en días de desesperanza e incertidumbre. Pero a pesar de todo, afortunadamente, Ned no deja de soñar con navegar en aguas abiertas. Aunque el futuro no deja de abalanzarse hacia él, sigue siendo un niño que tiene miedo a crecer, a formar parte de ese lado, el de los mayores que lo rodean y que todavía no entiende.
Porque la infancia es esa criatura huidiza, que en esta novela se oculta tras un carnívoro salvaje, un dasiuro que despierta en Ned la luz de lo que significa ser vulnerable y dependiente, y la conciencia de que hay siempre otras maneras de afrontar las situaciones. El animal feroz se convierte en aliado del silencio en el que vive, y toma las decisiones un chico que no entiende ese peso que lleva, como una carga, sin descanso. Para el protagonista de Limberlost, crecer no deja de significar tambalearse, andar de puntillas sobre un territorio que también lleva a cuestas otras heridas, otras historias que aún nadie se atreve a contar. También, así, son las herencias de lo que se asume y nunca se dice, y seguir adelante a veces consiste en sostener una red de silencios para que todo siga pareciendo que está bien. Ned se hace mayor mientras aprende a callar y a esconderse, a refugiarse en aquello que nunca se cuenta: si no se dice, nunca pasó.
Robbie Arnott escribe aquí una novela que podría parecer ser sencilla, pero que a la vez está hecha de dobleces, llenas de belleza, en las que se refugian vínculos que se tejen con el mismo lenguaje de los animales, los árboles, el agua, la tierra. El escritor es brillante en lo que se deja entrever: nos entendemos mejor con aquello que pensamos que no espera respuesta, porque no comparte nuestro lenguaje, pero siempre está ahí porque nunca nos dejó de sostener. Limberlost refleja de manera magistral cómo las masculinidades se forjan en la sombra de aquellos que tomamos como referentes, en el deseo salvaje de estar a la altura en un sistema donde toman la voz y las decisiones casi siempre los mismos, los hombres. Pero entre sus páginas alumbra otra posibilidad llena de aliento. Una que va más allá de aprender a ser sin flaquear o sentirse reconocido, que intuye que la verdadera fortaleza se encuentra en no temer a mostrarse vulnerable, en enseñar las cicatrices que no terminaron de sanar, en compartir aquello que sigue doliendo, en dejarse cuidar y querer.
Limberlost es un canto a la tierra, una celebración de lo cotidiano que también hace el paisaje. Palabra a palabra, Robbie Arnott escribe una novela a la vez mansa y luminosa, que se construye sobre todo lo que no decimos y que siempre dejará huella. A la vez, hay una intención brillante de señalar aquello que se esconde y pasa desapercibido. A costa de qué violencias, sistemas e historias coloniales se ha construido el territorio que se ama. Serán las nuevas generaciones las que comenzarán a nombrar y tomar conciencia, a sentir vergüenza y culpa de cómo se prosperó y a costa de qué. Porque Limberlost también es una historia de fantasmas y preguntas que vendrán, de aquellos pueblos indígenas que fueron expulsados de sus tierras, de esa fauna y bosques que fueron borrados para introducir nuevas especies. Bien lo sabe Ned: reconoce la hipocresía en cómo añora los bosques que fueron talados también con sus manos. Se cambian los nombres, pero la memoria siempre estará ahí, agazapada, sin perderse todavía. Porque vendrán otros días, pero seguiremos recordando.
Para mi familia
En la economía de la Naturaleza, no se pierde nada nunca.
Gene Stratton-Porter
1
Se decía que había una ballena loca en la desembocadura del río. Algo había destruido numerosos pesqueros con una violencia tan extraordinaria que sus actos no podían considerarse humanos. Todos los ataques habían sido al anochecer, cuando los barcos pasaban por los promontorios al volver a puerto —la misma zona donde, en teoría, saltaban desde la superficie unas columnas de agua—. Los buques mercantes informaban sobre unas vibraciones fuertes y lúgubres que oían resonar en sus cascos. Las gaviotas no volaban como siempre, los cormoranes parecían inquietos. Los nadadores no podían mantener el ritmo de las brazadas debido a una melodía intensa y antigua que se alzaba desde el mar. Se había avistado una aleta caudal que agitaba las olas.
Ned tenía cinco años por aquel entonces. Con el tiempo, le costó recordar con claridad aquellos incidentes, pero a la sazón era lo único de lo que hablaban todos. Habían arponeado al animal mucho más al sur, decía el tío de alguno, y había huido al norte, donde ahora se vengaba de cualquier embarcación que se encontrase. Había otra versión de la historia según la que el arpón se le había quedado clavado en el cerebro y eso la volvía agresiva y feroz. Otra decía que los balleneros no habían conseguido acabar con la ballena, pero sí con su manada, y que la criatura había enloquecido tras ser testigo del asesinato de su familia.
Había también otras teorías, algunas que no contemplaban la caza, sino planteamientos sobre desequilibrios lunares y retribuciones divinas, aunque nadie les prestaba mucha atención. La mayoría culpaba a los balleneros del sur de nublar el juicio del animal. Se comentaba que habría que escribir cartas, exigir una reparación, involucrar a las autoridades municipales.
—No son más que tonterías —les dijo el padre de Ned a sus hijos. Los había pillado a la mesa cuchicheando sobre los naufragios, sin que se hubieran dado cuenta de que había vuelto de la plantación de frutales.
»No hay ninguna ballena —dijo—. Ni ningún monstruo. Los pescadores solo saben hacer tres cosas: beber mucho e inventarse cuentos.
Se quitó la chaqueta y la colgó de un gancho junto a la puerta.
—¿Y la tercera? —preguntó el hermano mayor de Ned, Bill.
Su padre se sentó en la silla.
—De vez en cuando, cogen algún pez.
En cambio, sus palabras no consiguieron convencerlos: tenían ya grabada en la mente la historia de la ballena loca. La hermana de Ned, Maggie, era lo bastante mayor para no sumarse a los cotilleos, pero Bill y Toby, el mediano, no paraban de hablar de ello.
Ned lo oyó todo y aquellas conversaciones le infundieron un miedo que lo obsesionaba. Se pasaba el día pensando en queches y barcas destruidos, y en un gigante invisible con una cuchilla incrustada en el cerebro. De noche, inundaba sus sueños un agua de espuma sanguinolenta. Estuvo una semana despertándose entre sudores y gritos hasta que su padre, cansado, quiso saber qué lo inquietaba tanto y él le contó que tenía pesadillas con la ballena asesina que venía del infierno.
—Pues muy bien —dijo su padre a la mañana siguiente mientras se le enfriaba la tostada en el plato—. Esta noche vamos a la desembocadura. Os voy a enseñar yo la verdad de esa supuesta asesina.
Esa tarde, llevó a sus hijos a un embarcadero cercano, donde se apiñaron en un pequeño bote que su padre le había pedido prestado a un vecino y que era uno de los pocos de la zona que tenían motor. Toqueteó la grasienta máquina y aquel cuidado solemne les dio a Ned y sus hermanos la sensación de que deberían echarle una mano. Pero ninguno dijo nada. Todos pensaban en la ballena.
Su padre no tardó en arrancar el motor, en hacerlo rugir, y avanzaron por el río durante una hora hasta que su curso se enderezó y el mar que había al final se ensanchó para ocupar el atardecer. Cuando llegaron a la desembocadura, el único sol que quedaba era medio disco de luz naranja sobre las colinas del oeste. Su padre detuvo la barca.
Allí se quedaron, oscilando sobre el suave oleaje. Desapareció la última franja de luz y el cielo se oscureció hasta convertirse en una noche iluminada. Su padre se echó hacia atrás, como si contemplara el tupido diseño de la luz de las estrellas. Hacía un viento frío. Ned y sus hermanos temblaban mientras esperaban que la ballena saltase desde el agua para arrojarlos a las olas.
2
Una década después, Ned se encontraba tumbado en una ladera húmeda observando comer a un conejo. Estaba amaneciendo. Aquella primera luz atravesaba las fibras del pelaje del animal. Ned apuntó con el rifle, disparó, falló el tiro. El estallido del arma hizo que su presa echase a correr y se escabullera entre los helechos que había en un bosquecillo de eucalipto azul. Detrás de los árboles, la tierra descendía hasta el río, cuya amplia superficie turquesa quedaba rota acá y allá por unos remolinos profundos y cambiantes.
Había malgastado una bala y el ruido del disparo habría asustado también al resto de los conejos. Clavó la vista en el agua para intentar reprimir la frustración, porque sentía que había echado a perder la mañana. Se relajó al volver a casa, cuando vio un cepo que había colocado delante de una de las vallas de un gallinero.
Al ponerlo la noche anterior, le preocupaba que el resorte fuera demasiado sensible, que cualquier criatura que pasase pudiera activarlo sin haber entrado en el radio de sus fauces. Pero lo que encontró en el suelo fue un conejo gordo con los dientes de metal clavados en el cuello. Excepto por esas heridas, el pelaje estaba impoluto. Ned lo sacó y volvió a instalar la trampa. Recorrió su captura con los dedos, sintió la densidad del pelo, la rigidez de la muerte. Se notó una intensa calidez en la garganta.
Cuando retomó el camino por Limberlost, la finca de su padre, el animal se le balanceaba rígido en la mano. Salía humo de la chimenea de la casa. Los manzanos de la plantación cercana reflejaban el esplendor del amanecer. Detrás de Ned, brillaba el río, donde el verde azulado oscilaba entre el pizarra y el cerúleo, y desvelaba la verdad del color en sí.
Era verano y, bajo la luz amarillenta y alargada de la estación, Ned pretendía cazar tantos conejos como pudiese. Le vendería al ejército las pieles para que hiciesen sombreros para los soldados. No podía ganar dinero de ninguna otra forma. Los veranos anteriores, su padre le había dado algo por ayudar con los frutales, pero ya no era posible ahora que había guerra.
Si cogía suficientes, ganaría tanto como para comprarse una barca —algo con lo que había fantaseado desde que su padre los llevara a sus hermanos y él a ver la ballena loca una noche despejada repleta de estrellas—. Nada lujoso, solo un bote pequeño de una única vela con el que navegar por el río. De este modo, podría ir donde quisiese, desde aguas abajo donde la corriente se aceleraba hasta el gran estuario del norte. Arrecifes llenos de calamares, calas boscosas, bancos de salmones fugaces, trincheras de pargos plateados, embarcaderos solitarios, playas ocultas sobre cuyas arenas frías podría prender fogatas secretas: podría hacerlo todo si tuviera una barca. Si mataba los conejos suficientes.
Ya había llegado enero. Ni siquiera diez habían caído en sus cepos o sucumbido a sus balas —no daría ni para comprar un remo, sospechaba Ned—. Aun así, todo lo que pensaba era húmedo y salado, y tenía la mente curtida por el viento. No se quitaba la barca de la cabeza: cómo la cuidaría, adónde la llevaría, qué sentiría al estar sobre sus tablones, frente al azote de las ráfagas de aire. Más que ninguna otra cosa, se preguntaba qué dirían sus hermanos al volver de la guerra y verlo ahí, en el agua, surcando las corrientes, dirigiendo el timón con destreza, sin mirar a la orilla para verlos hasta sentirse preparado.
Al acercarse a la casa, Ned vio a su padre en el porche con una taza de té. La bebida humeaba. Él tenía la vista clavada en los árboles, pero cuando su hijo estuvo más cerca, le dirigió la mirada hacia la mano. Vio el cadáver. Dio un sorbito entre el vapor.
—Debes de estar contento.
Ned asintió y sostuvo el conejo para que lo inspeccionara.
Su padre cogió el cuerpo de las patas traseras y las orejas para estirarlo. Estudió el pelaje, las heridas. Su expresión transmitía una leve aprobación.
Ned se sonrojó del orgullo. Impresionar a su padre no era nada comparado con impresionar a Bill o incluso a Toby —el viejo era tan reservado, tan distante, con su carácter tranquilo y sus hábitos variables—, pero su aprobación era importante de todos modos.
Mientras el conejo giraba en manos de su padre, Ned pensó en lo que haría después: le hundiría un cuchillo en el pelo de la tripa para separarle la piel de la carne. Luego la colgaría de una percha de alambre en el cobertizo vacío de las manzanas —el ejército había requisado todas las frutas que su padre había cosechado la temporada anterior para llevárselas a la nueva conservera de Beaconsfield—, donde el pellejo se secaría junto con los otros que pensaba conseguir esa semana. Mientras se imaginaba cómo se haría con los demás, recorrió con la mente toda la finca y recordó otros huecos parecidos a aquel en el que había instalado el cepo con el que había tenido éxito. Visualizó el helecho por el que había huido el conejo al que no había conseguido darle, pensó en formas de situarse más cerca de los matorrales. Se observó a sí mismo respirar despacio, apretar el gatillo del rifle con una facilidad que rayaba en el aburrimiento. Vio más cepos que saltaban, más colmillos de hierro. Sus sueños iban avanzando hacia un colofón inevitable: la barca. El abrazo de las olas oscuras contra el casco, el izado de una vela firme…
—Dará un buen sombrero.
La voz de su padre interrumpió sus visiones. El viejo lo miraba desde arriba; se le había formado una nueva arruga en el rostro. Con los dedos clavados en el pelaje del animal, lo peinaba de un lado para otro.
Ned se relajó.
—Eso espero.
Se apoderó de él la inquietud. No le había contado a nadie por qué se dedicaba a cazar conejos —ni siquiera a sus amigos, ni a su padre—. Se imaginaba que, cuando al fin llegara a casa con la barca, la situación supondría una sorpresa doble: que hubiera podido hacerse con ella y que hubiera conseguido mantener en secreto la misión. Él ya tendría lo que quería y provocaría el estupor de la gente por la magnitud inesperada de su dedicación. Dos pájaros de un tiro.
Sin embargo, ahora que su padre examinaba de cerca su presa, él comprendió que nunca se había planteado qué pensaría el viejo de aquella cacería. En ese momento, lo vio claro: habían mandado a sus muchachos mayores al distante leviatán de la guerra, un sinsentido incomprensible. Esa misma mañana —como todas, estuvieran donde estuviesen—, se les estaría endureciendo el rostro bajo la sombra de los chambergos hechos de piel de conejo. Unos sombreros muy elegantes, a la par rígidos y flexibles, parecidísimos al que llevara su padre en su propia guerra, un cuarto de siglo antes, en sus campos de batalla lejanos —calas de altos riscos, mundos grises de hielo enfangado—, el mismo que le había oscurecido los ojos mientras él quedaba destrozado y se convertía en ese hombre silencioso y reservado que se mantenía inalcanzable e ininteligible para sus propios hijos.
Todo mientras el pequeño se quedaba en casa y no dedicaba los meses libres al descanso, sino a conseguir desinteresadamente pieles de conejo con las que el ejército pudiera fabricar sombreros. Ned entendía lo que parecía todo aquello, la manera en la que él malinterpretaba sus intenciones. Sabía que había construido para su padre una imagen de sí mismo más noble que ninguna que pudiera llegar a ser cierta. Se le clavó en la nariz el vapor del té, que resultaba amargo al condensarse.
Su padre todavía recorría el cadáver con las manos. Ya no miraba a Ned, ni a la plantación, ni a nada en particular.
Ned sintió que se le aceleraba el pulso. Le picaban los ojos. Con afirmaciones lentas, tácitas, comenzó a convencerse de que no lo estaba engañando. Que de verdad solo salía a cazar con el único objetivo de producir aquellos sombreros imponentes y necesarios. Que mientras sus hermanos estaban en la guerra, él hacía todo lo que podía. Las pieles eran para los chambergos; la barca era algo fortuito.
Después de desayunar, se fue con su padre a la plantación, donde las dos horas o más que pasó entre los árboles, trabajando con la vista y las manos —revisaba la fruta, buscaba plagas—, le reordenaron poco a poco los pensamientos. Las cosas se le aparecían más claras. Estaba dedicando el verano a cazar y su padre lo aprobaba: eso era todo. No hacía falta darle más vueltas.
Por la tarde, se fue a pescar con su vecino. Jackbird era bajito para tener quince años, lo era incluso más que Ned, y era incapaz de estarse quieto. Habían vivido al lado toda la vida y, cuando no estaban de vacaciones, iban a la misma clase. Ned lo había salvado una vez de una corriente de resaca y le había sacado a estrujones el océano del pecho flacucho. Un año después, Jackbird le había dado una pedrada en la mejilla a un chaval mayor que había tirado a Ned al suelo del patio. Le hizo un agujero húmedo en la piel que silbaba cada vez que el muchacho respiraba hasta que se le curó un par de semanas después.
Pescaban desde un embarcadero que entraba en el río. Ned mantenía un dedo en el sedal a la espera del temblor de una mordedura que no llegaba. Puede que el día estuviera demasiado despejado, que el sol brillase más de la cuenta. Bill había dicho una vez que los peces no se alimentaban cuando hacía bueno y nadie pescaba mejor que Bill. Tenía algo que ver con que el viento los hacía ponerse en marcha, con que la lluvia oxigenaba el agua salada o con que la luz directa del sol los volvía perezosos. Ned intentó acordarse, pero solo le había oído decir estas cosas cuando se las contaba a Maggie o quizás a Toby.
Jackbird le dio un toque con el pulgar al sedal.
—¿Pican?
—Ni un mordisquito.
Siguió jugueteando con la caña, levantaba y dejaba caer el plomo, lo arrastraba por el fondo. Comprobó el cebo. Colgaba firme del anzuelo.
—Nos iría mejor con una barca.
Ned se estremeció.
—¿De dónde íbamos a sacar una?
—Lo decía por decir. Con una barca, mejor.
—Pues claro que nos iría mejor. Pero es que no la tenemos. A menos que sepas algo que yo no, no parece que eso vaya a cambiar. —Lo decía con voz inexpresiva, aunque le iba el corazón a toda velocidad.
Después estuvieron callados un rato. Ned no quería pensar en barcas. Se acordó de los dedos de su padre, de cómo recorrían el pelaje del conejo. De sus hermanos. Le irritaba que Jackbird hubiera sacado el tema porque querría que su amigo se contentara con lo que tenían, con aquel día soleado sin viento.
Jackbird recogió de nuevo el sedal.
—¿Sabes algo de Toby?
—Hace tiempo que no. Todavía debe de estar en la reserva. Solo los mandarán si la cosa se pone fea.
—Ajá —dijo Jackbird y dejó hundirse el plomo—. ¿Crees que nos llamarán a nosotros?
—Los periódicos dicen que ya se está acabando.
—Es verdad. —Se llevó la caña al hombro. La sostuvo como un rifle, apuntó hacia unos yates amarrados a unas boyas que había junto a la orilla—. ¿Y Bill qué?
Ned observaba cómo se le enmarañaba el sedal a Jackbird.
—¿Qué de qué?
—¿Dicen algo los periódicos sobre su división?
—Desde que cayó Singapur, nada.
—¿Y alguna carta?
—No que yo sepa.
Jackbird sacudió la caña y balanceó los pies.
Ned percibió sus dudas.
—Si tienes algo que decir, suéltalo.
Con todo, Jackbird vacilaba. Pero ya no podía detener la pregunta.
—¿Todo bien con tu padre en la finca?
A Ned volvió a acelerársele el pulso.
—¿Es que quieres ver la felicitación navideña de enero? ¿O la receta familiar de bizcocho para el té?
—Vale, vale. Solo era una pregunta. Es que la gente habla.
—Pues que hable.
Volvieron a guardar silencio. El sol descendía y su luz comenzó a filtrarse entre los árboles, de manera que el agua quedó a la sombra. A Jackbird le picoteaban el cebo, o se convenció de que así era, pero no logró sacar nada a la superficie. Al cabo de un rato, se puso a contar que había un halcón que les robaba las gallinas y que su hermana pequeña, Callie, se dedicaba a recorrer las tierras con la escopeta de su padre, decidida a espantarlo o matarlo en el aire.
Ned intentó visualizarla con la carga férrea de la escopeta en los brazos. Tendría como mucho trece años. Pelo rubio, gesto serio. Un hueso duro de roer. Casi parecía lógico que llevara un arma.
En todo el tiempo que pasaron en el embarcadero, Ned no notó que nada le agitase el anzuelo. Se decía a sí mismo que le daba igual, porque ese verano se concentraría en cazar conejos. No importaba que los peces no picasen. Aun así, estaba resentido. Le había hablado mal a Jackbird ya dos veces. Y estaba todo el tema de los sombreros, del orgullo injustificado de su padre, de las sombras lejanas de sus hermanos en la guerra. Y de que claro que quería una barca: la quería más que ninguna otra cosa. Sentía por ella un anhelo imperioso que no podría sacarse de la cabeza ni a base de vergüenza ni de determinación.
De este modo, según se iba oscureciendo el río sin que consiguieran tentar a los peces, los sueños náuticos de Ned regresaron a su punto de partida: la noche de la ballena loca. Aquel recuerdo tiñó el resto de la tarde —por lo demás, infructuosa y dorada— de un profundo atractivo entre el terror, lo desconocido y la luz de las estrellas.
3
Diez años después, Ned volvió a pensar en la ballena. Por aquel entonces, ya se había ido de Limberlost a las espesuras del este. Trabajaba en una cuadrilla de taladores que cortaba un gran bosque de eucalipto de las cintas —unos inmensos árboles antiguos de color fantasmal y madera dura que se elevaban casi cien metros en el aire para sacudir las hojas contra las mejillas del cielo—. Una savia aromática similar a la sangre manaba de las heridas que los hombres les abrían en los troncos.
Ned era el más joven de todos. También era el capataz. Había conseguido el puesto porque no bebía demasiado y los demás lo hacían como si les pagaran por ello. Al terminar cada jornada, volvían al campamento, donde reproducían la violencia a la que habían sometido a los caballeros blancos —así llamaban a aquellos eucaliptos pálidos e imponentes— en la forma que tenían de tratarse a sí mismos. Se echaban al buche lagos enteros de cerveza, junto con ríos de un ron parduzco y ardiente. Repartidos a la sombra de los árboles, cantaban, se peleaban y gritaban hasta vomitar, llamar a voces a sus mujeres y caer rendidos en los sacos de sus petates.
Cuando lo pusieron a cargo, los superiores de Ned le asignaron una misión sencilla: mantenerse lo bastante sobrio como para asegurarse de que no reinara el caos en el campamento. Durante las horas de trabajo, la responsabilidad de las operaciones en teoría era suya, pero los leñadores eran hombres experimentados, curtidos por décadas de combate contra los árboles. Apenas necesitaban dirigirse la palabra, ni siquiera cuando derribaron al caballero más grande, lo limpiaron de ramas y montaron aquellos troncos de un brillo blanquecino en la caja de la camioneta. Nada exigía la supervisión de Ned, aunque los trabajadores tenían la costumbre de quedarse mirando el sol poniente con los ojos entornados y esperar a que él asintiera para dar el día por concluido.
Ned conducía hasta el campamento mientras sus hombres empezaban a beber en la parte de atrás. Por la noche, él se reía, se recostaba y bebía de una única botella de cerveza al mismo tiempo que ellos se transformaban en duendes de los árboles, embriagados tanto por la savia dulce y viscosa que goteaba de sus adversarios caídos como por todo el licor que se bebían. Ned los despertaba al amanecer, los subía a la camioneta, los llevaba de nuevo a la última área de bosque mutilado y los reunía con sus hachas frías y sus sierras ensangrentadas de savia.
Una noche, tras un día de batalla contra los caballeros más arduo que de costumbre, en el campamento la charla se puso picante. Hablaron de putas, de coños, de follar por el culo. Proclamaron que eran preferibles las astillas que se te clavaban al metérsela a un árbol por un hueco encerado frente a las heridas que, a la larga, provocaba el matrimonio. Ned no se tenía por alguien remilgado, pero escuchar aquella conversación tampoco le hacía sentir cómodo, sobre todo ahora que estaba sobrio. Después de echarle un leño más al fuego, volvió hasta su asiento y siguió caminando hacia la noche sin que los bulliciosos leñadores se dieran cuenta.
Avanzó despacio entre los árboles. Atento a cada paso, oía cada vez menos la estridente conversación. Las voces se difuminaron hasta hacerse berridos y gruñidos. La luz de las estrellas caía tamizada, revelaba unas formas voluminosas, un follaje húmedo. Al poco tiempo, llegó hasta un arroyo con el caudal crecido y el avance firme de este terminó de borrar todo el barullo que llegaba del campamento.
Ned se sentó con la esperanza de que el frescor de la noche y la tranquilidad del bosque le relajaran la mente. En cambio, pronto lo interrumpieron. Sonó desde la espesura un rugido ronco, un llamado de furia animal. Después hubo más —bufidos más profundos y guturales, a la vez que aullidos agudos de desesperación, lamentos de un terror encarnizado—. Entre la cacofonía, Ned podía discernir rabia, indignación, dolor y, sobre todo, el mensaje angustioso de un hambre insaciable. Aquellos gritos nocturnos le retumbaban en las orejas. Ya le resultaba imposible oír el agua.
Sabía bien lo que era. Los diablos de Tasmania habían cogido algo —o, más probable todavía, se lo habrían robado a un dasiuro— y ahora se peleaban por la comida. Había oído gritos como estos muchas veces y conocía los horrores que las famélicas bestias se infligían unas a otras al alimentarse. Claro que siempre que había oído diablos de noche, estaba acompañado: por su padre, sus hermanos, Jackbird. Nunca se había encontrado en la fría oscuridad, lejos de casa, escuchando la terrorífica orquesta de la maleza con tanto detalle.
Fue ese instante, mientras sentía el temor indefinido a unos monstruos invisibles, lo que lo transportó a la noche de la ballena loca. Se trataba de una sensación muy parecida a la de aquel viaje en barca, provocada además por unas circunstancias semejantes: una noche de demonios, la posibilidad de una matanza. Tembló, comprendió que tenía frío. El frescor del bosque nunca había sido un problema al estar junto al fuego con los demás hombres, pero aquí, en el riachuelo, lo dejaba con la piel helada.
También había temblado en la desembocadura del río. Hacía un viento fuerte, tan gélido como el océano, y recordaba haberse acurrucado en cierto punto entre los pliegues de una gruesa chaqueta de lana. No era suya, estaba seguro —no había tenido ninguna hasta la adolescencia—. Tampoco era de su padre, porque le habría quedado demasiado grande. Tendría que ser de Toby o Bill. No recordaba de quién de los dos. Lo lógico era, por varios motivos, que fuese la de Toby, aunque perfectamente podría haberse burlado de Ned por mostrarse frágil.
Sin embargo, iban sentados justo en extremos opuestos de la barca y su padre iba en medio. Ned se había encogido junto a Bill mientras esperaban el veredicto de la ballena. ¿Seguro que la chaqueta no se la había prestado él? Le costaba recordar una sola vez en la que su hermano le hubiera dirigido la palabra. Pero sí recordaba la calidez de la lana.
4
La semana que siguió a la infructuosa excursión de pesca con Jackbird, Ned mató catorce conejos —con diferencia, el mayor botín de la temporada—. No es que hiciera las cosas de otro modo, pero sí había comenzado a madrugar más, a menudo antes de que amaneciese, y a esperar en la oscuridad hasta que el mundo se caldeaba y los conejos se dejaban ver. Aprendió a dejar que se le ralentizase el pulso antes de apretar el gatillo, en lugar de disparar en cuanto se ponían a tiro. Al mismo tiempo que mejoraba en precisión, empezó a intuir la forma que adoptaría cada animalillo al morir solo por su postura sobre la hierba. Justo antes de disparar, veía en una premonición cómo se quedaría cuando la carne recibiera la bala —abatido y extinguiéndose hasta la quietud—.
Con los cepos también le iba mejor. Había aprendido a distinguir la tierra en la que no había hierba por falta de humedad de los lugares por los que había escarbado un conejo para escurrirse por debajo de una valla. Se dedicó a concentrarse en estos pasadizos, instalaba sus trampas en medio y las escondía bajo unos hierbajos. Solo unas pocas llegaban a atrapar algo, pero incluso las que no también solían saltar. Para Ned, estas casi capturas eran como un empate y volvía a colocar el cepo con alguna pequeña variación.
Disfrutaba del juego de apresarlos, de encontrar los pasos y de ganar a los animales en inteligencia. En cambio, no le gustaba avanzar por amaneceres púrpura y encontrarse con que los conejos de los cepos seguían vivos, con las patas rasgadas, sangre que les enmarañaba el pelo y los bigotes temblorosos por el terror primitivo que sentían. En general, estaban muertos, incluso aunque los dientes no les hubieran aplastado el cuello o la cabeza; con el trauma de la captura a menudo se les paraba el corazón. Sin embargo, las mañanas que había algunos vivos, Ned sentía una conmoción verde amarillento en el estómago y todo lo que tardara en rematarlos era demasiado. Eran animales salvajes, se repetía a sí mismo mientras sostenía firmes sus cuerpos destrozados y les pisaba el cuello con la bota. Eran una plaga. Lo único para lo que servían era para hacer sombreros cuando ya estaban muertos. Con todo, sentía un gran alivio cuando dejaban de movérsele bajo los pies. Entonces apartaba la mirada del conejo, la dirigía al cielo, los árboles relucientes, el río que se despertaba, como si la tranquilidad de la finca pudiera alejarlo de lo que acababa de hacer.
Todas las mañanas, después de desayunar, los desollaba sobre un viejo tocón gris. Con la práctica, había disminuido los errores que cometía con cada piel, además del tiempo que tardaba en quitarla. Primero, les pasaba la navaja por las articulaciones, les cortaba el tendón y entonces desencajaba las patas. Después hacía un pequeño corte en el pelaje del vientre con cuidado para que la hoja no rasgase la carne. En este punto, introducía los dedos por la apertura y empezaba a separar la piel del músculo, liberaba el abdomen, extraía todo el lomo, y daba la vuelta a ambos pares de extremidades a través de los agujeros que había hecho para sacar las patas.
Lo hacía con cuidado, con meticulosidad, siempre consciente de la forma y la calidad de la piel. La única indelicadeza llegaba al final del proceso, cuando toda la unión que quedaba entre el pelaje y la carne era el cuello. Mediante un tirón brusco, pasaba la piel por encima de la cabeza para liberarla. El cadáver quedaba desnudo y carmín como el oporto. Al cuerpo no le quedaba más pelo que el que cubría las patas cortadas y la cabeza, que ahora parecía gigantesca.
Ned había aprendido a desollar de Toby, quien lo había aprendido de Bill, quien nunca revelaba dónde aprendía nada. Mientras le enseñaba dónde hacer la incisión del vientre, Toby le había contado que Bill podía despellejar un conejo sin cuchillo.
—No tengo ni idea de cómo lo hace —le había dicho con una sonrisa de confusión—. Intenté averiguarlo, pero va rapidísimo. Unos pequeños giros, un chasquido, un desgarro y ya tiene la piel. Sin nada afilado a mano.
A finales de aquella provechosa semana, Ned consiguió quitar una piel con tanta precisión y maestría que se sintió movido a enseñársela a su padre y a preguntarle algo. Era media mañana. Se lo encontró en la plantación, quieto ante un manzano joven. Según se acercaba, Ned alzó el pellejo con las manos para mostrarle la piel sin rasguños, el pelaje limpio de sangre. La minuciosidad con la que lo había hecho. Pero su padre no parecía darse cuenta de que estaba allí. Miraba el árbol con aire ensimismado hasta que algo le llamó la atención en el cielo y alzó la cabeza para observar una nube mientras movía la boca sin llegar a emitir ningún sonido.
Ned esperó un minuto. Como todo siguió igual, volvió con su tocón y su navaja.
Ese mismo día, su padre fue a buscarlo. Elogió la piel que se había encontrado colgada en el cobertizo de las manzanas, además de las otras que Ned había conseguido los días anteriores, y le dijo que sería una pena que se echaran a perder con el calor. Le propuso llevarlo al pueblo para que las vendiese.
—Yo también tengo que ocuparme de unos asuntos. Vamos el martes.
Ned asintió. Se esforzó por recordar la predicción del tiempo para los días que quedaban hasta entonces; intentó calcular cuántas pieles podría sumar a su colección. Su padre se dio la vuelta para irse. Cuando empezó a alejarse, Ned se acordó de lo que había querido preguntarle al viejo esa mañana.
—Toby me dijo que Bill sabía desollar sin cuchillo.
Su padre se detuvo.
—No te conviene hacerlo así. Menos aún si quieres vender la piel. Parece prodigioso, pero la deja hecha un guiñapo, toda rasgada. Solo te sirve si tienes prisa. Si necesitas alimentar a los perros antes de que se lancen a por un cordero. Tú sigue como hasta ahora. Lo estás haciendo bien.
—Pero…
—Ni peros ni peras. Nosotros, manzanas.
—Perdón. ¿Pero sabía?
Su padre se giró hacia la plantación. Suspiró hacia los árboles.
—¿Quién te crees que le enseñó?
La víspera de su viaje al pueblo, volvió a Limberlost la hermana de Ned, Maggie. Se estaba quedando con una tía lejana en Hobart, donde se formaba para ser maestra. La idea era que se quedara todo el verano en el sur, que asistiera a clases complementarias con las que acortar el tiempo que le costaría sacarse el título. Pero la situación había cambiado. Ned no sabía ni qué situación ni cómo, porque su padre no le había contado que Maggie volvía a casa hasta el día antes de que llegase. De pronto allí estaba, avanzando por el camino de grava de la entrada, indiferente al peso de su equipaje.
Para cuando hubo comido y se hubo aseado, ya era tarde. Ned quería charlar con ella, pero parecía cansada, y aunque era evidente que se alegraba de verlo, él supo inferir de su agotamiento que conversar solo conseguiría fatigarla aún más. Después de llevarle la maleta a la habitación, le dio las buenas noches.
Ya tumbado en la cama, la oía hablar con su padre, pero no se molestó en descifrar lo que decían. Ella era la mayor de los cuatro hermanos, la única que recordaba con claridad a su madre. Era lógico que ambos hablasen, igual que habían hecho siempre.