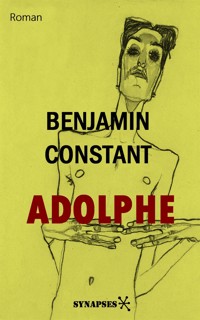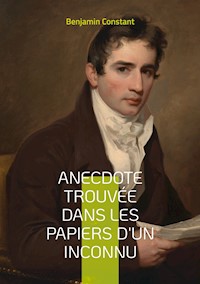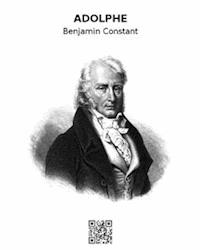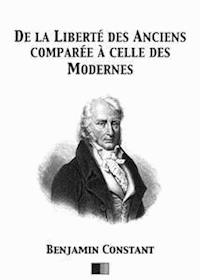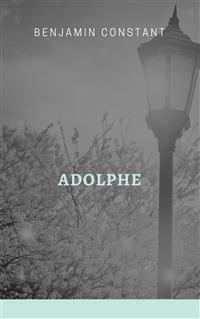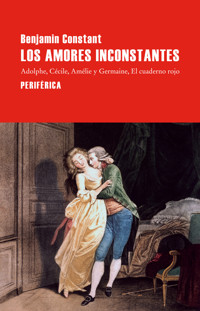
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Largo recorrido
- Sprache: Spanisch
Sola inconstantia constants, tal era el lema de Benjamin Constant, hombre de letras y político ilustrado en su vida pública, truhan y señor en la privada. Amante veleidoso, coleccionista de mujeres, embustero redomado capaz de simular un suicidio para granjearse los favores de una dama, Constant alumbró, con extraordinario genio literario, algunas de las páginas más vibrantes, divertidas y lúcidas sobre las volatilidades del alma en las lides del amor. Las obras que reunimos en Los amores inconstantes –Adolphe (1816, novela autobiográfica), Cécile (1810, autobiografía novelada), Amélie y Germaine (1803, novela-diario) y El cuaderno rojo (1807, memorias de juventud)– se articulan alrededor de una escritura en primera persona en la que ficción y realidad se dan la mano para traspasar los límites, aquí difusos, de los géneros narrativos. Mediante una inteligente construcción literaria en la que persona y personaje se confunden, Benjamin Constant nos ofrece el vívido retrato de una educación sentimental en la Europa ilustrada, en unas páginas en las que, entre otras personalidades de la época, figura la reina de los salones, madame de Staël, uno de sus grandes amores. Con una pluma mordaz e implacable, también consigo mismo, este ineludible clásico universal de la literatura –admirado por Italo Calvino, André Maurois o Tzvetan Todorov– da cuenta de los convulsos tiempos posteriores a la Revolución francesa, pero, también, de sus andanzas, no menos convulsas: las de un hombre enamorado del amor y tan apasionado por la vida como temeroso del tedio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 216
Benjamin Constant
LOS AMORES INCONSTANTES
TRADUCCIÓN DE MANUEL ARRANZ
Adolphe
Cécile
Amélie y Germaine
El cuaderno rojo
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: noviembre de 2025
TÍTULOS ORIGINALES DE LAS OBRAS DE ESTE VOLUMEN:Adolphe, Cécile, Amélie et Germaine, Le Cahier rouge
© de la traducción y los posfacios, Manuel Arranz, 2025
© de esta edición, Editorial Periférica, 2025. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-10171-67-1
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
ADOLPHEHISTORIA ENCONTRADA ENTRE LOS PAPELES DE UN DESCONOCIDO
NOTA DEL EDITOR
Hace muchos años hice un viaje a Italia. Me detuve en una posada de Cerenza, pueblecito de Calabria, porque el Neto se había desbordado; en la misma posada se encontraba un extranjero obligado a permanecer allí por la misma causa. Era un hombre silencioso y parecía triste. No mostraba ninguna impaciencia. Como era la única persona con quien hablar en aquel lugar, de cuando en cuando me lamentaba del retraso que aquello significaba para nuestro viaje. «Me da igual –me respondió– estar aquí o en cualquier otra parte.» Nuestro hospedero, que había estado hablando con un criado napolitano al servicio de aquel extranjero sin saber su nombre, me dijo que no viajaba por curiosidad, pues no visitaba ni las ruinas, ni los paisajes, ni los monumentos, ni a los hombres. Leía mucho, pero nunca de forma continuada; se paseaba por la tarde, siempre solo, y a menudo se pasaba días enteros sentado, inmóvil, con la cabeza apoyada en las manos.
Cuando se restablecieron las comunicaciones y ya podíamos partir, aquel extranjero cayó muy enfermo. Consideré un deber de humanidad prolongar mi estancia junto a él para atenderlo. No había en Cerenza más que un médico de pueblo y decidí enviar a alguien a Cosenza en busca de una ayuda más eficaz. «No vale la pena –me dijo el extranjero–. Este hombre es precisamente el que necesito.» Tenía razón, seguramente más de lo que él mismo había pensado, pues aquel médico lo curó. «No os imaginaba tan hábil», le dijo con humor al despedirse de él; luego me agradeció los cuidados y partió.
Varios meses después recibí, en Nápoles, una carta del hospedero de Cerenza, con una cajita que habían encontrado en el camino que conduce a Strongoli, camino que el extranjero y yo habíamos tomado, aunque por separado. El hospedero estaba seguro de que pertenecía a uno de nosotros dos. Contenía muchas cartas muy antiguas, sin direcciones, o con las direcciones y las firmas borradas, un retrato de mujer y un cuaderno que incluía el relato o la historia que van a leer. El extranjero, propietario de aquellos efectos, no me había proporcionado, cuando nos despedimos, ningún medio para escribirle, así que los conservé durante diez años, indeciso sobre el uso que debía darles, cuando, hablándole de ello por casualidad a algunas personas en una ciudad de Alemania, una de ellas me pidió insistentemente que le confiara el manuscrito del que era depositario. Al cabo de ocho días, me devolvieron aquel manuscrito junto con una carta que he puesto al final de este relato, porque no se entendería si se leyera antes de conocer la historia misma.
Aquella carta me decidió a publicar este relato, convencido de que no puede ofender ni comprometer a nadie. No he cambiado ni una sola palabra del original; ni siquiera la supresión de los nombres propios es mía: estaban indicados, como lo siguen estando, por las letras iniciales.
CAPÍTULO I
A mis veintidós años, acababa de terminar mis estudios en la universidad de Gotinga. La intención de mi padre, ministro del elector de ***, era que recorriera los países más sobresalientes de Europa. A mi regreso, su intención era meterme en el departamento que él dirigía y prepararme para que un día lo reemplazara. Yo había logrado, gracias a un trabajo pertinaz, en medio de una vida muy disipada, algunos éxitos que me habían distinguido de mis compañeros de estudio y que habían hecho a mi padre abrigar esperanzas probablemente muy exageradas sobre mi persona.
Aquellas esperanzas lo habían vuelto muy indulgente con muchos de los errores que yo había cometido. Nunca me hizo sentir las consecuencias de aquellas faltas. Siempre había cedido a mis ruegos, algunas veces incluso se había adelantado a ellos.
Desgraciadamente, su conducta era más noble y generosa que tierna. Yo sabía que él tenía todo el derecho a exigirme gratitud y respeto, pero jamás existió confianza entre nosotros. Había en su temperamento un punto de ironía que se avenía mal con mi carácter. Yo no pensaba entonces más que en entregarme a aquellos impulsos primitivos e impetuosos que arrojan el alma fuera de los caminos trillados y le inspiran desprecio por todo lo que la rodea. Yo encontraba en mi padre no a un censor, sino a un observador frío y cáustico que primero sonreía lleno de conmiseración y que acto seguido terminaba la conversación con impaciencia. No recuerdo, durante mis primeros dieciocho años de vida, haber tenido una charla de una hora con él. Sus cartas eran cariñosas, llenas de consejos sensatos y afectuosos, pero, apenas nos encontrábamos el uno en presencia del otro, había en él algo embarazoso que no podía explicarme y que provocaba en mí una reacción penosa. A la sazón yo no sabía lo que era la timidez, ese sufrimiento interior que nos persigue hasta en la edad más avanzada, que hace que reprimamos nuestras emociones más profundas, que congela nuestras palabras, que, distorsionando en nuestra boca cuanto tratamos de decir, no nos permite expresarnos más que mediante frases vagas o una ironía más o menos amarga, como si quisiésemos vengarnos de nuestros sentimientos por el dolor que experimentamos al no poderlos exteriorizar. Yo no sabía que, incluso con su hijo, mi padre era tímido y que a menudo, después de haber esperado de mí durante mucho tiempo alguna muestra de afecto que su aparente frialdad parecía prohibirme, me dejaba con los ojos arrasados en lágrimas y se quejaba a otros de que yo no le quería.
La intimidación que sentía en su presencia tuvo una gran influencia en mi carácter. Tan tímido como él pero más nervioso, porque yo era más joven, me acostumbré a guardarme mis sentimientos, a no hacer más que planes solitarios, a no contar más que conmigo para su ejecución, a considerar los consejos, el interés, la ayuda y hasta la mera presencia de los demás como una molestia y como un obstáculo. Adquirí el hábito de no hablar jamás de aquello que estaba haciendo, de participar en las conversaciones sólo como una necesidad inoportuna y animarlas entonces con incesantes bromas que me las hacían menos fatigosas y que me ayudaban a ocultar mis verdaderos pensamientos. De ahí proviene que no me relaje nunca, algo que todavía hoy mis amigos me reprochan, y una dificultad para conversar con seriedad que siempre me ha costado mucho superar. Aquello provocó en mí al mismo tiempo un ardiente deseo de independencia, una gran impaciencia con respecto a los vínculos que tenía y un invencible miedo a contraer otros nuevos. Únicamente me encontraba a gusto cuando estaba solo, e incluso hoy en día es tal el efecto de esta disposición de mi ánimo que, en las circunstancias más insignificantes, cuando debo elegir entre dos opciones, la presencia humana me turba y mi reacción natural es huir de ella para poder deliberar en paz. Sin embargo, carecía del profundo egoísmo que semejante carácter parecía anunciar: aun interesándome exclusivamente en mí, ese interés era muy débil. Tenía en el fondo de mi corazón una necesidad sentimental de la que no me daba cuenta, pero que, al no encontrar cómo satisfacerse, me apartaba sucesivamente de todo aquello que atraía mi curiosidad. Esta indiferencia hacia todo se fue incluso acrecentando por la idea de la muerte, idea que me había impresionado muy joven y que los hombres suelen soslayar, cosa que no puedo entender. A los diecisiete años había visto morir a una mujer mayor, cuyo espíritu, notable y extravagante, había empezado a modelar el mío. Aquella mujer, como tantas otras, en su juventud se había lanzado, con una gran fortaleza de ánimo y unas facultades realmente imponentes, a un mundo que desconocía. Como tantas otras también, sin plegarse a los convencionalismos artificiales pero necesarios y viendo truncadas sus esperanzas había pasado su juventud sin pena ni gloria, y finalmente la vejez se había apoderado de ella sin someterla. Vivía en un castillo vecino a una de nuestras propiedades, insatisfecha y retirada, con su inteligencia como único recurso y analizándolo todo con ella. Durante casi un año, en nuestras interminables conversaciones, examinamos la vida en todos sus aspectos y la muerte siempre como término de todo, y, después de haber hablado tanto de la muerte, vi cómo ésta se la llevaba a ella delante de mí.
Aquel suceso me llenó de un sentimiento de incertidumbre sobre el destino y de una vaga ensoñación que no me abandonaría nunca. Leía preferentemente a los poetas que recordaban la brevedad de la vida humana. Me parecía que no merecía la pena hacer ningún esfuerzo para conseguir nada. Y es bastante curioso que aquella impresión sólo se debilitara precisamente a medida que he ido acumulando años. ¿Será porque en la esperanza hay algo sospechoso y porque, cuando se retira del curso de la vida del hombre, esta vida adquiere un carácter más severo pero también más positivo? ¿Será que la vida parece más real cuando desaparecen todas las ilusiones al igual que la cima de los cerros se dibuja mejor en el horizonte cuando las nubes se disipan?
Después de abandonar Gotinga me dirigí a la pequeña ciudad de D***. Esta ciudad era la residencia de un príncipe que, como la mayoría de los príncipes de Alemania, gobernaba con benignidad una región muy poco extensa, protegía a los hombres ilustrados que fijaban en ella su residencia, dejaba que todas las opiniones circularan con completa libertad. Sin embargo, limitado por tradición al entorno de sus cortesanos, se rodeaba sólo de hombres en su mayor parte insignificantes o mediocres. En aquella sociedad se me recibió con la curiosidad que inspira instintivamente cualquier extranjero que viene a romper el círculo de la monotonía y de la etiqueta. Durante algunos meses no vi nada que pudiera cautivar mi atención. Estaba agradecido por las atenciones que recibía, pero, fuera porque mi timidez me impedía aprovecharlas, o fuera por la fatiga de una agitación sin sentido, prefería la soledad a los insípidos placeres a los que se me invitaba a participar. No sentía animadversión contra nadie, aunque pocas personas me inspiraban interés; pero los hombres se ofenden por la indiferencia, pues la atribuyen a la mala voluntad o a la afectación, y se niegan a creer que uno sencillamente se aburre con ellos. En ocasiones, trataba de contener mi tedio y me refugiaba en un silencio profundo que tomaban por desprecio. Otras veces, cansado yo mismo de mi silencio, me abandonaba a algunas bromas, y entonces mi ingenio me arrastraba más allá de toda moderación. Descubría en un solo día todas las ridiculeces que había observado durante un mes. Los confidentes de mis súbitas e involuntarias efusiones no me demostraban ningún agradecimiento por ello, y tenían razón, pues era la necesidad de hablar la que me empujaba a hacerlo, y no la confianza. En mis conversaciones con aquella mujer, la primera que había hecho fructificar mis ideas, desarrollé una insuperable aversión por todos los lugares comunes y las fórmulas dogmáticas. Así pues, en cuanto oía a los mediocres disertar con aire de satisfacción sobre los principios bien arraigados, inmutables en asuntos de moral, de decoro o de religión, cosas que suelen colocar al mismo nivel, me sentía impelido a contradecirlos, no porque yo tuviera opiniones opuestas, sino porque me impacientaban sus convicciones, tan firmes y solemnes. Por lo demás, no sé qué instinto me advertía de que no me fiara de aquellos axiomas generales sin excepciones ni matices. Los necios hacen de su moral una masa compacta e indivisible para que se mezcle lo menos posible con sus actos y los deje libres en todos los pormenores.
Con aquella conducta pronto conseguí una gran reputación de veleidoso, burlón y malvado. Mis amargas palabras se consideraron la prueba de un alma rencorosa; mis bromas, un atentado contra cualquier cosa respetable. Aquellos de quienes, con torpeza, me había burlado hicieron fácilmente causa común con los principios que me acusaban de poner en duda: puesto que, sin quererlo, los había hecho reír a unos a expensas de los otros, todos se unieron contra mí. Se diría que, al revelar su ridiculez, traicionaba la confianza que habían puesto en mí; se diría que, al mostrarse en mi presencia tal y como eran, contaban con mi promesa de guardar silencio, pero yo no era consciente de haber aceptado un pacto tan oneroso. Ellos habían disfrutado dando rienda suelta a sus opiniones, mientras yo me deleitaba observándolos y describiéndolos, y lo que ellos llamaban perfidia me parecía una compensación de todo punto inocente y muy legítima.
No quiero justificarme aquí: hace tiempo que renuncié a ese recurso frívolo y fácil de una mente sin experiencia; ahora que me encuentro al abrigo del mundo, sencillamente quiero decir, y lo hago más pensando en otros que en mí mismo, que hace falta tiempo para acostumbrarse a la especie humana, teniendo en cuenta lo que el interés, la afectación, la vanidad y el miedo han hecho de ella. La admiración de la primera juventud por el aspecto de una sociedad tan artificial y compleja anuncia más bien un corazón natural que un espíritu malvado. Esta sociedad, por lo demás, no tiene nada que temer: pesa tanto en nosotros –su inexorable influencia es tan fuerte– que no tarda en moldearnos conforme al modelo universal. Entonces ya sólo nos sorprende nuestro antiguo asombro y nos encontramos cómodos en nuestra nueva forma del mismo modo en que acabamos por respirar sin dificultad en un espectáculo atestado de gente, mientras que al entrar lo hacíamos con esfuerzo.
Si algunos escapan a este destino general, ocultan en su interior su secreta disidencia; perciben en la mayoría de los ridículos el germen de los vicios: dejan de bromear, pues el desprecio sustituye a la burla y, además, es silencioso.
Así pues, en la pequeña sociedad que me rodeaba, cundió una vaga inquietud sobre mi carácter. No se me podía achacar ningún acto reprobable, como tampoco se podían poner en duda acciones mías que parecían dictadas por la generosidad o la abnegación. Sin embargo, se rumoreaba que yo era un hombre inmoral, un hombre poco de fiar: dos epítetos felizmente inventados para insinuar hechos que se ignoran y dejar adivinar lo que no se sabe.
CAPÍTULO II
Distraído, ausente, aburrido, no me daba cuenta de la impresión que producía y repartía mi tiempo entre algunos estudios que interrumpía a menudo, proyectos que no llegaba a ejecutar, placeres que no me interesaban en absoluto, cuando una circunstancia, muy frívola en apariencia, produjo en mi ánimo una importante revolución.
Un joven con el que yo tenía bastante confianza trataba, desde hacía unos meses, de conquistar a una de las mujeres menos insípidas de nuestro círculo: yo era el confidente desinteresado de su empresa. Después de muchos esfuerzos consiguió finalmente su amor y, como no me había ocultado ni sus reveses ni sus fracasos, se creyó en la obligación de comunicarme sus éxitos: nada igualaba su entusiasmo y sus manifestaciones de alegría. El espectáculo de aquella felicidad me hizo lamentar no haberla probado yo todavía; hasta entonces no había tenido ninguna relación sentimental que pudiera halagar mi amor propio; ante mis ojos se abría un nuevo futuro; en el fondo de mi corazón surgía una nueva necesidad. En aquella necesidad había mucho de vanidad, sin duda, pero no sólo había vanidad, incluso puede que hubiera menos de la que yo pensaba. Los sentimientos de los hombres son confusos y están mezclados; se componen de una multitud de impresiones diferentes que escapan a la observación, y las palabras, siempre demasiado torpes y generales, pueden servir bien para nombrarlos, pero jamás para definirlos.
En casa de mi padre yo había adoptado con las mujeres una actitud bastante inmoral. Mi padre, aunque observaba estrictamente las normas del decoro, se permitía con bastante frecuencia comentarios jocosos sobre las relaciones amorosas: las consideraba diversiones, si no permitidas, al menos excusables, y el matrimonio era la única relación seria que contemplaba. Tenía por principio que un joven debía evitar cuidadosamente hacer lo que se llama una locura, es decir, contraer una relación duradera con una persona que no fuese su igual en razón de su fortuna, su nacimiento y sus privilegios externos; pero, en cuanto a lo demás, le parecía que a todas las mujeres, mientras la cuestión no fuera casarse con ellas, se las podía seducir y luego abandonar sin inconveniente alguno, y yo lo había visto sonreír con una especie de aprobación al escuchar la parodia de un conocido dicho: «¡Les hace tan poco daño y a nosotros nos causa tanto placer!».
No se sabe la profunda impresión que causan estas palabras en la primera juventud ni lo mucho que, a una edad en que todas las opiniones son todavía inciertas y vacilantes, los niños se extrañan al ver contradecir, mediante bromas que todo el mundo aplaude, los principios que tratan de inculcarles. Esos principios se convierten a sus ojos en fórmulas banales que sus padres han acordado repetirles para descargar su conciencia, mientras que las bromas les parecen encerrar el verdadero secreto de la vida.
Atormentado por una vaga emoción, quería ser amado, me decía, y buscaba a mi alrededor, mas no veía a nadie que me inspirara amor, a nadie que me pareciera susceptible de entregarse a él. Examinaba mi corazón y mis gustos, pero no sentía ninguna inclinación por nada. Me encontraba en aquel estado de desasosiego cuando conocí al conde de P***, hombre de cuarenta años cuya familia estaba emparentada con la mía. Me propuso que fuera a hacerle una visita. ¡Desgraciada visita! Estaba en su casa su amante, una polaca célebre por su belleza, aunque no estuviera ya en la flor de la vida. Aquella mujer, a pesar de su desventajosa situación, en varias ocasiones había hecho gala de un carácter distinguido. Su familia, muy conocida en Polonia, se había arruinado con los disturbios de aquel país. A su padre lo habían proscrito; su madre había tenido que ir a buscar asilo a Francia y había llevado consigo a su hija, a la que había dejado, a su muerte, en un completo abandono. El conde de P*** se había enamorado de ella. Nunca llegué a saber cómo se había formado una relación que, cuando vi por vez primera a Ellénore, ya estaba desde hacía tiempo consolidada y, por decirlo así, consagrada. ¿Era la fatalidad de su situación, o acaso la inexperiencia de su edad, lo que la había arrojado a una condición que repugnaba por igual su educación, sus costumbres y su orgullo, que era una parte importante de su temperamento? Lo que yo sé, lo que todo el mundo sabía, es que después de que el conde de P*** hubiera perdido su fortuna casi por completo y su libertad estuviera en peligro, Ellénore le había dado tales pruebas de abnegación, había rechazado con tanto desprecio las ofertas más suculentas, había compartido su infortunio y su pobreza con tanto celo, e incluso alegría, que la severidad más escrupulosa no podía sino hacer justicia a la pureza de sus motivos y al desinterés de su conducta. Gracias a sus gestiones, a su valor, a su sentido común, a los sacrificios de toda clase que había tenido que soportar sin quejarse, su amante había podido recuperar una parte de sus bienes. Habían fijado su residencia en D*** para seguir un proceso que podía devolver al conde de P*** su antigua fortuna y contaban con permanecer allí aproximadamente dos años.
Ellénore tenía una inteligencia normal, pero la claridad de sus ideas, así como su manera de expresarlas, siempre sencilla, sorprendían en ocasiones por su nobleza y sus sentimientos elevados. Tenía muchos prejuicios, pero todos ellos eran contrarios a sus intereses. Concedía mucho valor a una conducta intachable, precisamente porque la suya no lo era en sentido estricto. Era muy religiosa porque la religión condenaba con rigor la vida que llevaba. En las conversaciones rechazaba severamente todo aquello que a otras mujeres les habrían parecido meras bromas inocentes, ya que siempre temía que, dada su situación, le hicieran reproches. Le habría gustado no recibir en su casa más que a hombres de alto rango y de costumbres intachables porque las mujeres con las que temía que la compararan tienen habitualmente unas amistades muy variadas y, resignándose a perder su reputación, no buscan en sus relaciones sino la diversión. Ellénore, en una palabra, estaba en lucha constante con su destino. Reaccionaba, por decirlo así, con todos sus actos y sus palabras contra la clase de mujeres en que la habían encasillado y, como se daba cuenta de que la realidad era más poderosa que ella y que sus esfuerzos no cambiarían en nada su situación, era muy desgraciada. Criaba con una austeridad excesiva a dos niños que había tenido con el conde de P***. En ocasiones se habría dicho que una rebeldía secreta se mezclaba con el cariño, más apasionado que tierno, que les demostraba, y que le resultaban en cierto modo inoportunos. Cuando con buena intención le hacían algún comentario sobre lo crecidos que estaban, la inteligencia que prometían tener o la carrera que elegirían, se la veía palidecer ante la idea de que un día tendría que confesarles su origen. Pero el menor peligro, una hora de ausencia, la devolvía a ellos con una ansiedad entreverada con una especie de remordimiento y el deseo de proporcionarles con sus caricias la felicidad que ella misma no encontraba. Esta contradicción entre sus sentimientos y el lugar que ella ocupaba en el mundo le hacía tener un humor muy inestable. A menudo se la veía pensativa y taciturna; en ocasiones hablaba atropelladamente. Dado que la atormentaba una idea concreta, en medio de la conversación más general, nunca estaba perfectamente tranquila. Pero, por esa misma razón, había en su comportamiento un brío inopinado que la hacía más mordaz de lo que habría debido de ser por naturaleza. La singularidad de su situación suplía en ella la novedad de las ideas. Se la contemplaba con interés y curiosidad, como si fuera una gran tormenta.
Expuesta a mis miradas en un momento en que mi corazón tenía necesidad de amor, y mi vanidad, de éxito, Ellénore me pareció una conquista digna de mí. Ella misma encontraba agradable la compañía de un hombre diferente a aquellos que había visto hasta entonces. Su círculo estaba compuesto de algunos amigos o parientes de su amante, y de sus mujeres, pues el ascendiente del conde de P*** había conseguido que la recibieran. Los maridos carecían casi tanto de sentimientos como de ideas; las esposas sólo se distinguían de ellos por una mediocridad más inquieta y nerviosa, ya que no tenían, al contrario de ellos, esa tranquilidad de ánimo que es consecuencia de las ocupaciones diarias. Una jovialidad más ligera, una conversación más variada, una particular mezcla de melancolía y de alegría, de desánimo e interés, de entusiasmo y de ironía sorprendieron y atrajeron a Ellénore. Ella hablaba varias lenguas, imperfectamente, es cierto, pero siempre con vivacidad y en ocasiones hasta con gracia. Sus ideas parecían abrirse paso a través de los obstáculos y salir de aquella lucha felices, más ingenuas y nuevas, pues los idiomas extranjeros rejuvenecen los pensamientos y los liberan de esos giros que los hacen parecer vulgares y afectados. Juntos leíamos a los poetas ingleses y nos paseábamos. A menudo iba a verla por la mañana y de nuevo por la tarde; charlábamos de mil asuntos.
Tenía la intención de estudiar su carácter y su inteligencia como si fuera un observador frío e imparcial, pero cada palabra que ella pronunciaba me parecía contener una gracia inexplicable. El deseo de agradarle, que daba un nuevo interés a mi vida, animaba mi existencia de una manera inusitada, un efecto casi mágico que yo atribuía a su encanto y del que habría gozado más todavía sin el compromiso que había adquirido con mi amor propio. Aquel amor propio era el tercero en discordia entre Ellénore y yo. Me sentía como obligado a dirigirme a marchas forzadas hacia el objetivo que me había propuesto y no sin reserva me entregaba a mis emociones. Deseaba hablarle, pues estaba convencido de que sólo tenía que hablar para tener éxito. No es que creyera estar enamorado de Ellénore, pero no podía resignarme a no gustarle. Ella ocupaba mi mente a todas horas: hacía mil proyectos, inventaba mil medios de conquistarla, con esa fatuidad sin experiencia que se cree muy segura porque todavía no ha intentado nada.
Sin embargo, una invencible timidez me paralizaba: todos mis discursos expiraban en mis labios o terminaban de modo distinto a como yo había planeado. Me debatía interiormente: estaba indignado contra mí mismo.
Buscaba cómo salir con dignidad de aquella lucha. Me dije que no había que precipitar nada, que Ellénore no estaba suficientemente preparada para la confesión que yo pensaba hacerle y que era preferible seguir esperando. Para vivir en paz con nosotros mismos, casi siempre disfrazamos de cálculos y de estrategia nuestra impotencia o nuestras debilidades, algo que satisface esa parte de nosotros que es, por decirlo así, espectadora de la otra.
Esta situación se prolongó. A diario dejaba para el día siguiente el momento de una declaración definitiva, y el día siguiente pasaba como el anterior. Mi timidez me abandonaba en cuanto me alejaba de Ellénore. Entonces retomaba mis astutos planes y mis elaboradas maniobras, pero, apenas volvía a encontrarme a su lado, de nuevo me sentía indeciso y me ponía nervioso. Cualquiera que, en ausencia de Ellénore, hubiese leído mi corazón me habría tomado por un seductor frío y poco sensible; cualquiera que me hubiera visto a su lado habría pensado que era un amante novato, torpe y apasionado. Y ambos se habrían equivocado igualmente: el hombre es ambivalente por naturaleza, y nadie es completamente sincero ni completamente falso.
Convencido por aquellas reiteradas experiencias de que jamás tendría el valor de hablar a Ellénore, me decidí a escribirle. El conde de P*** estaba ausente. Los combates que había estado librando tanto tiempo contra mi propio temperamento, la impaciencia que sentía por no haber podido superarlo, mi incertidumbre sobre el éxito de mi tentativa, pusieron en mi carta una emoción que se parecía mucho al amor. Enardecido como estaba por mi propio estilo, sentí, al terminar de escribir, algo de la pasión que había tratado de expresar con todas mis fuerzas.
Ellénore vio en mi carta lo que era natural que viera, el entusiasmo pasajero de un hombre que tenía diez años menos que ella, un hombre cuyo corazón se abría a sentimientos que le eran todavía desconocidos y que merecía más compasión que despecho. Me respondió bondadosamente, me dio algunos afectuosos consejos, me ofreció una sincera amistad, pero me comunicó que, hasta que volviera el conde de P***, no podría volverme a ver.
Aquella respuesta me desquició. Mi imaginación, irritándose contra el obstáculo, se adueñó de toda mi existencia. El amor que una hora antes había sabido fingir, proeza de la que me contratulaba, de repente me pareció que lo sentía de una forma violenta. Corrí a casa de Ellénore; me dijeron que había salido. Le escribí, le supliqué que me concediera una última entrevista, le pinté de una forma desgarradora mi desesperación y las funestas ideas que me inspiraba su cruel decisión. Durante una gran parte del día, esperé en vano una respuesta. Sólo conseguía calmar mi indecible sufrimiento repitiéndome que al día siguiente desafiaría todas las dificultades para llegar hasta Ellénore y hablarle. Por la tarde me trajeron algunas palabras suyas: eran amables. Creí ver en ellas un tono de lamentación y de tristeza, pero persistía en su resolución, que me anunciaba como algo inquebrantable. Me presenté de nuevo en su casa al día siguiente. Se había ido a una casa de campo cuyo nombre ignoraba todo el mundo. Ni siquiera tenían un medio de hacerle llegar las cartas.
Permanecí mucho tiempo en su puerta, sin moverme, sin ocurrírseme ninguna manera de llegar hasta ella. Yo mismo me extrañaba de mi sufrimiento. Mi memoria me recordaba los instantes en que me decía que sólo aspiraba a una conquista, que aquello no era más que una tentativa a la que podía renunciar fácilmente. Nunca me había imaginado aquel dolor agudo, irreprimible, que desgarraba mi corazón. Pasé varios días sumido en aquel estado. Me sentía incapaz tanto de distracciones como de estudio. Merodeaba continuamente ante la puerta de Ellénore. Me paseaba por la ciudad como si al volver una esquina pudiera encontrármela. Una mañana, en una de aquellas correrías sin objeto que servían para transformar mi desasosiego en fatiga, divisé el coche del conde de P***, que volvía de su viaje. Me reconoció y se bajó del coche. Después de algunas frases banales, le hablé, disimulando mi turbación, de la súbita partida de Ellénore. «Sí –me dijo–, una de sus amigas, a algunas leguas de aquí, ha tenido no sé qué desdichado contratiempo y Ellénore pensó que su consuelo podía serle útil. Se fue sin consultarme. Es una persona dominada por los sentimientos, cuya alma, que siempre está activa, encuentra descanso en el sacrificio. Pero su presencia aquí me es muy necesaria; voy a escribirle y volverá seguramente en unos pocos días.»
Aquella promesa me tranquilizó; sentí que mi dolor se mitigaba. Por primera vez desde la marcha de Ellénore pude respirar sin dificultad. Su vuelta se demoró más de lo que esperaba el conde de P***. Pero yo había retomado mi vida de costumbre, y la angustia que había sentido empezaba a disiparse cuando, al cabo de un mes, el señor de P*** me comunicó que Ellénore llegaría aquella tarde. Dado que el conde de P*** concedía una gran importancia a que ella conservara en sociedad el lugar que por su condición merecía, pero cuya situación parecía negarle, había invitado a cenar a varias mujeres de sus parientes y de sus amistades que habían consentido en ver a Ellénore.
Mis recuerdos reaparecieron, al principio confusos y muy pronto más vivos. Mi amor propio se mezclaba en todo ello. Me sentía avergonzado, humillado, al volver a encontrarme con una mujer que me había tratado como a un niño. Me pareció estar viéndola, sonriendo ante mi presencia al comprobar que una corta ausencia había calmado la pasión de una cabeza joven, y yo creía adivinar en aquella sonrisa una suerte de desprecio por mí. Mis sentimientos se fueron despertando poco a poco. Aquel mismo día me había levantado sin pensar para nada en Ellénore; una hora después de haber recibido la noticia de su llegada, su imagen no me abandonaba, era dueña de mi corazón, y me invadía el miedo a no verla.
Me quedé en casa todo el día; me escondí, por decirlo de algún modo: me estremecía al pensar que el menor movimiento pudiera echar a perder nuestro encuentro. Sin embargo, nada era más simple, más cierto, pero lo deseaba con tanto ardor que me parecía imposible. La impaciencia me devoraba: miraba el reloj continuamente. Tuve que abrir la ventana para poder respirar; me hervía la sangre al circular por mis venas.
Finalmente llegó la hora en la que debía presentarme en casa del conde. Mi impaciencia se transformó súbitamente en timidez; me vestí despacio, pues ya no tenía ninguna prisa por llegar. Tenía tanto miedo de que mis expectativas se vieran defraudadas, un sentimiento tan vivo del dolor que corría el riesgo de sufrir, que de buena gana habría consentido en aplazarlo todo.
Era bastante tarde cuando entré en casa del señor de P***. Divisé a Ellénore sentada al fondo del salón. No me atreví a acercarme a ella: tenía la impresión de que todo el mundo me miraba. Fui a ocultarme en un rincón, detrás de un grupo de hombres que estaban charlando. Desde allí contemplaba a Ellénore, que me pareció ligeramente cambiada: estaba más pálida que de costumbre. El conde me descubrió en el rincón donde me había refugiado; se acercó a mí, me tomó de la mano y me llevó junto a Ellénore. «Os presento –le dijo riendo– a uno de los hombres a los que vuestra repentina partida sorprendió más.» Ellénore estaba hablando con una mujer que tenía a su lado. Cuando me vio, se quedó con la palabra en la boca; se sobrecogió: yo mismo también lo estaba.
Como podían escucharnos, dirigí a Ellénore algunas preguntas intrascendentes. Ambos adoptamos una apariencia de calma. Entonces se anunció la cena y ofrecí a Ellénore mi brazo, que no pudo rechazar. «Si no me prometéis –le dije mientras la llevaba del brazo– que me recibiréis mañana en vuestra casa a las once, partiré inmediatamente, abandonaré mi país, mi familia y a mi padre, romperé todas mis relaciones, renegaré de todos mis deberes y me marcharé, adonde sea, a terminar una vida que vos os complacéis en envenenar.» «¡Adolphe!», me respondió vacilante. Hice un movimiento para alejarme. No sé lo que expresaría mi semblante, pero jamás había experimentado una crispación tan violenta.
Ellénore me miró. Su rostro traslucía miedo mezclado con afecto. «Le recibiré mañana –me dijo–, pero le ruego…» Nos seguía mucha gente y no pudo terminar la frase. Apreté su mano con mi brazo y nos sentamos a la mesa.
Me habría gustado estar al lado de Ellénore, pero el señor de la casa había dispuesto otra cosa: me colocaron más o menos enfrente de ella. Al principio de la cena estaba pensativa. Cuando alguien le dirigía la palabra, respondía con educación, pero enseguida volvía a ensimismarse. Una de sus amigas, sorprendida por su silencio y su abatimiento, le preguntó si estaba enferma. «No me he encontrado bien últimamente –respondió– y todavía estoy bastante débil.» Yo quería producir en el ánimo de Ellénore una buena impresión; quería, mostrándome amable y espiritual, disponerla a mi favor y preparar el terreno para la visita que me había concedido. Intenté, por tanto, atraer su atención de mil maneras. Hacía recaer la conversación en asuntos que sabía que le interesaban y nuestros vecinos terciaban. Me sentía inspirado por su presencia; conseguí que me escuchara y pronto la vi sonreír. Aquello me produjo una inmensa alegría. Mis ojos expresaban tanto agradecimiento que no pudo evitar conmoverse. Su tristeza y su distracción se esfumaron: dejó de resistirse a la agradable y secreta sensación que experimentaba ante el espectáculo de mi felicidad, y, cuando nos levantamos de la mesa, nuestra complicidad era tan perfecta como si no nos hubiéramos separado nunca. «Ya veis –le dije dándole la mano para volver al salón– que sois dueña de toda mi existencia. ¿Qué os he hecho para que encontréis placer en atormentarme?»
CAPÍTULO III
Pasé toda la noche sin dormir. Mi corazón ya no se preocupaba ni por cálculos ni por planes; me sentía, con todo el convencimiento del mundo, realmente enamorado. Ya no era la expectativa del éxito lo que me hacía actuar: la necesidad de ver a la persona amada, de gozar de su presencia, me dominaba totalmente. Dieron las once y me presenté en casa de Ellénore; me estaba esperando. Ella iba a hablar, pero le pedí que me escuchara. Me senté a su lado, pues apenas podía sostenerme en pie, y continué en estos términos, no sin verme obligado a interrumpirme a menudo:
–No vengo a protestar contra la sentencia que habéis pronunciado; no vengo tampoco a retractarme de una confesión que ha podido ofenderos: lo intentaría en vano. El amor que rechazáis es indestructible. El mismo esfuerzo que estoy haciendo en este momento para hablaros con un poco de calma es una prueba de la violencia de un sentimiento que os ofende. Pero no es para hablaros de ello por lo que os he rogado que me escuchéis; al contrario: es para pediros que lo olvidéis, que me recibáis como antes, que olvidéis el recuerdo de un instante de delirio, que no me castiguéis por ser conocedora de un secreto que debería de haber guardado en el fondo de mi alma. Conocéis mi situación, ese temperamento que dicen extravagante y huraño, ese corazón ajeno a los intereses del mundo, solitario entre los hombres, y que sufre sin embargo por el aislamiento al que está condenado. Vuestra amistad me sostenía y sin ella no puedo vivir. He adquirido la costumbre de veros; vos habéis dejado nacer y formarse esa grata costumbre: ¿qué he hecho para perder el único consuelo de una existencia tan triste y sombría? Soy terriblemente desgraciado; ya no tengo valor para soportar tan prolongada desdicha. No espero nada, no pido nada: sólo quiero poder veros, pues así ha de ser si quiero seguir viviendo. –Ellénore guardaba silencio–. ¿Qué es lo que teméis? –continué–. ¿Qué es lo que pido? Lo mismo que concedéis a cualquiera. ¿Acaso teméis las críticas de la sociedad? Esa sociedad, absorta en sus solemnes frivolidades, no podrá penetrar en un corazón como el mío. ¡Y cómo no iba a ser yo prudente! ¿Acaso no está en juego mi vida? Ellénore, atended mi plegaria: encontraréis en ello dulzura. Os resultará agradable que os amen de este modo, verme a vuestro lado, interesado únicamente en vuestra persona, existiendo únicamente para vos, debiéndoos todas las sensaciones de felicidad de las que soy todavía capaz, rescatado por vuestra presencia del sufrimiento y la desesperación.
Continué largamente en aquel tono, disipando todas las objeciones, presentando de mil maneras todos los razonamientos que hablaban a mi favor. Adoptaba una actitud tan sumisa, tan resignada, y pedía tan poca cosa que una negativa me habría hecho muy desgraciado.
Ellénore estaba conmovida. Me impuso varias condiciones. Sólo consentía en recibirme de cuando en cuando, siempre rodeados de gente y con la promesa de que no le volvería a hablar jamás de amor. Prometí todo lo que quiso. Los dos estábamos satisfechos: yo, por haber reconquistado el bien que había estado a punto de perder; Ellénore, por poder mostrarse a la vez generosa, sensible y prudente.
A partir del día siguiente hice uso del permiso que había obtenido y continué del mismo modo los días sucesivos. Ellénore no volvió a pensar en la necesidad de que mis visitas fueran menos frecuentes: muy pronto nada le parecía más natural que verme todos los días. Diez años de fidelidad habían inspirado al señor de P*** una confianza absoluta y dejaba a Ellénore la mayor libertad. Dado que había tenido que luchar contra la opinión que quería excluir a su amante del círculo en que él estaba llamado a vivir, estaba encantado al comprobar que aumentaban los amigos de Ellénore; que su casa estuviera siempre llena era la prueba de su propio triunfo sobre el sentir de la sociedad.
Cuando yo llegaba, percibía en las miradas de Ellénore una expresión de placer. Si estaba conversando animadamente, sus ojos se volvían con naturalidad hacia mí. Y, cuando se contaba algo interesante, nunca dejaba de llamarme para que yo también lo escuchara. Pero nunca estaba sola: las veladas transcurrían sin que pudiera dirigirle más que algunas palabras insignificantes o interrumpidas. No tardé en irritarme por tanta discreción. Me volví sombrío, taciturno, de un humor caprichoso, cáustico en mis conversaciones. Apenas me contenía cuando alguien hablaba a solas con Ellénore; interrumpía bruscamente aquellos diálogos. Me importaba poco que alguien pudiera ofenderse, y el temor a comprometerla no siempre me retenía. Ella se quejó de aquel cambio. «¿Qué queréis? –le dije con impaciencia–. Sin duda pensáis que habéis hecho mucho por mí, pero no tengo más remedio que deciros que os equivocáis. Me asombra vuestra nueva manera de comportaros. Antes vivíais retirada, huíais de una sociedad aburrida, evitabais esas eternas conversaciones que se prolongan precisamente porque no deberían haber comenzado nunca. Hoy vuestra puerta está abierta a todo el mundo. Se diría que, al pediros que me recibierais, he obtenido el mismo favor para todo el universo. Os lo confieso: al veros entonces tan prudente no esperaba encontraros tan frívola.»
Observé en el semblante de Ellénore un sentimiento de disgusto y de tristeza. «Querida Ellénore –le dije dulcificándome a continuación–, ¿acaso no merezco que me tratéis de forma diferente a los mil inoportunos que os asedian? ¿No tiene la amistad sus secretos? ¿No se vuelve suspicaz y tímida en medio de la confusión y de la multitud?»
Ellénore temía que si se mostraba inflexible pudieran renovarse las imprudencias que la alarmaban tanto por ella como por mí. Su corazón no le permitía ya la idea de romper y consintió en recibirme algunas veces a solas.
Entonces se modificaron rápidamente las severas reglas que ella me había impuesto: me permitió hablarle de mi amor, se fue familiarizando poco a poco con aquel lenguaje y muy pronto me confesó que me amaba.
Pasaba varias horas a sus pies afirmando que era el más feliz de los hombres, haciéndole mil promesas de amor, de fidelidad y de respeto eterno. Ella me contó lo que había sufrido tratando de alejarse de mí; cuántas veces había esperado que la encontrara a pesar de sus esfuerzos; cómo el menor ruido que llegaba a sus oídos le parecía anunciar mi llegada; qué emoción, qué gozo, qué inquietud había sentido al volver a verme; cómo, desconfiando de sí misma, para conciliar la inclinación de su corazón con la prudencia, se había entregado a las distracciones mundanas y había buscado la gente a la que antes evitaba. Yo le hacía repetir los menores detalles, y aquella relación de unas pocas semanas nos parecía la relación de toda una vida. El amor sustituye los viejos recuerdos por una especie de magia. Todas las demás relaciones necesitan un pasado: el amor crea, como por encantamiento, un pasado con el que nos rodea. Nos proporciona, por decirlo así, la conciencia de haber vivido, durante años, con una persona que hasta hacía poco nos era casi desconocida. El amor no es más que un punto luminoso y sin embargo parece adueñarse del tiempo. Hace algunos días no existía y dentro de poco no existirá; pero, mientras exista, derramará su luz tanto sobre la época que lo ha precedido como sobre la que le seguirá.
Aun así, aquella paz duró poco. Ellénore, perseguida por el recuerdo de sus faltas, estaba en guardia contra su debilidad, y mi imaginación, mis deseos y una fatuidad de la que yo mismo no me daba cuenta se rebelaban contra semejante amor. Siempre tímido, a menudo irritado, me lamentaba, me enfadaba, abrumaba a Ellénore con mis reproches. Más de una vez ella se propuso romper un vínculo que sólo aportaba a su vida inquietudes y malestar; más de una vez la tranquilicé con mis súplicas, mi arrepentimiento y mi llanto.
«Ellénore –le escribí un día–, no sabéis cuánto estoy sufriendo. A vuestro lado o lejos de vos soy igualmente desgraciado. Durante las horas que nos separan vago encorvado bajo el peso de una existencia que no sé cómo soportar. La gente me molesta, la soledad me agobia. Todas esas personas indiferentes que me observan, que no saben nada de lo que me preocupa, que me miran con una curiosidad sin interés, con un asombro sin compasión; esos hombres que se atreven a hablarme de cosas ajenas a vos me infligen un dolor mortal en el corazón. Huyo de ellos y, en mi soledad, busco en vano una corriente de aire que penetre en mi pecho oprimido. Me dejo caer en la tierra que debería abrirse para tragarme de una vez por todas; apoyo la cabeza sobre la piedra fría que debería calmar la ardiente fiebre que me devora. Me arrastro hacia la colina desde donde puede verse vuestra casa y permanezco allí con los ojos fijos sobre ese refugio que jamás habitaré con vos. ¡Ay! ¡Si os hubiera conocido antes hubierais podido ser mía! ¡Habría estrechado en mis brazos a la única criatura que la naturaleza ha creado para mi corazón, para este corazón que tanto ha sufrido porque os buscaba y os ha encontrado ya tarde! Cuando finalmente esas horas delirantes han transcurrido, cuando llega el momento en que puedo veros, me dirijo temblando a vuestra casa. Temo que todos aquellos con los que me cruzo adivinen mis sentimientos. Me detengo, camino lentamente: retraso el instante de la felicidad, de esa felicidad amenazada por todo y que siempre pienso que estoy a punto de perder, una felicidad imperfecta y enturbiada contra la cual tal vez conspiran a cada minuto los sucesos funestos, las miradas celosas, los caprichos tiránicos y vuestra propia voluntad. Cuando llego al umbral de vuestra puerta, cuando la entreabro, un nuevo terror me sobrecoge: entro como un culpable, pidiendo perdón a todos los objetos con que tropieza mi vista, como si todos fueran enemigos, como si todos me envidiaran la hora de felicidad que voy a disfrutar una vez más. El menor ruido me aterra, el menor movimiento a mi alrededor me espanta; al oír mis propios pasos retrocedo. Cuando estoy cerca de vos, temo todavía que algún obstáculo se interponga entre nosotros. Finalmente os veo, os veo y respiro, y os contemplo y me detengo, como el fugitivo que llega a la tierra protectora que debe protegerle de la muerte. Pero incluso entonces, cuando todo mi ser se abalanza hacia vos, cuando tendría tanta necesidad de descansar de tantas angustias, de apoyar mi cabeza en vuestro regazo, de dar libre curso a mis lágrimas, tengo que refrenarme con furor, tengo que vivir una vida de contención incluso a vuestro lado: ¡ni un instante de desahogo, ni un instante de abandono! Me observáis. Estáis perpleja, casi ofendida por mi emoción. No sé qué malestar ha sustituido a aquellas deliciosas horas en que al menos confesabais vuestro amor. El tiempo huye, y nuevas ocupaciones os requieren: vos no las olvidáis jamás, las atendéis al instante y eso me aleja. Se acercan personas extrañas: no debo miraros; siento que he de marcharme para evitar las sospechas que sobre mí recaen. Os dejo más inquieto, más desgarrado, más aturdido que antes; os dejo y vuelvo a caer en ese aislamiento espantoso en que me debato, sin encontrar a una sola persona en quien apoyarme y descansar un momento.»
A Ellénore jamás la habían amado de esta manera. El señor de P*** sentía por ella un afecto auténtico, estaba muy agradecido por su abnegación y respetaba mucho su forma de ser, pero siempre había en su comportamiento un matiz de superioridad sobre una mujer que se había entregado públicamente a él sin que la hubiera desposado. Habría podido contraer un vínculo más respetable, según la opinión pública, pero era un tema que no hablaba con ella y tal vez tampoco pensaba en ello; sin embargo, lo que no se dice no por eso existe menos, y todo se puede adivinar. Ellénore no había tenido hasta entonces ninguna noción de aquella pasión, de aquella existencia perdida en la suya, una pasión de la que mis arrebatos mismos, mis injusticias y mis reproches no eran más que otras tantas pruebas irrefutables. Su resistencia había avivado todas mis sensaciones, todas mis ideas: yo pasaba de unos arrebatos que la espantaban a una sumisión, a una ternura, a una veneración idólatra. La trataba como si fuera una criatura celestial. Mi amor era como un culto, y había en ese culto tanta fascinación que ella temía continuamente verse mortificada en el sentido contrario. Finalmente se entregó por completo.
¡Ay del hombre que en los primeros momentos de una relación amorosa no crea que esa relación deba ser eterna! ¡Ay de aquel que, en los brazos de la amante a la que acaba de rendir, conserve una funesta presciencia y prevea que pueda separarse de ella! Una mujer que entrega su corazón tiene, en ese instante, algo conmovedor y sagrado. No es el placer, no es la naturaleza, no son los sentidos los que corrompen: son los cálculos a los que la sociedad nos acostumbra y las reflexiones provocadas por la experiencia. Yo amaba y respetaba mil veces más a Ellénore después de que se me entregara. Andaba con orgullo entre los hombres: me sentía superior a ellos. El aire que respiraba era en sí mismo un placer. Me lanzaba al encuentro de la naturaleza para agradecerle aquel favor inesperado, aquel favor inmenso que había tenido a bien concederme.
CAPÍTULO IV
¡Hechizo del amor, quién pudiera pintarte! Ese convencimiento de que hemos encontrado al ser que la naturaleza nos había destinado, ese repentino amanecer que ilumina nuestra vida y que parece explicarnos su misterio, ese valor desconocido que tienen las menores circunstancias, esas horas rápidas cuyos detalles escapan al recuerdo por su misma dulzura y que no dejan en nuestra alma más que una profunda huella de felicidad, esa alegría juguetona que se mezcla a veces sin motivo con una ternura familiar, tanto placer en la presencia y tanta esperanza en la ausencia, ese desentendimiento de todas las preocupaciones vulgares, esa superioridad sobre todo lo que nos rodea, esa certeza de que en adelante el mundo no podrá afectarnos, ese entendimiento mutuo que adivina cada pensamiento y que responde a cada emoción, ¡hechizo del amor, quien te ha conocido no puede describirte!