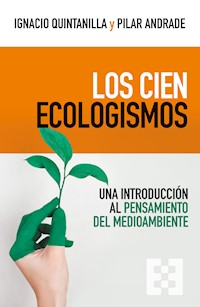
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
¿Qué tipo de ecologista es usted? Ser ecologista hoy es inevitable y complicado. Inevitable porque la revisión de nuestra relación con la naturaleza no es una tendencia o una coyuntura, es nuestro destino: el tema de nuestro tiempo. Complicado, porque la gobernanza democrática del medioambiente promueve novedades muy disruptivas en nuestros paradigmas económicos o jurídicos, y porque cuidar la naturaleza resulta ser un reto técnico mucho más difícil de lo previsto -como muestra la reconsideración de la energía nuclear por el denominado ecologismo terminal. Pero además es complicado porque supone pensar muchas cosas de otro modo, cambiar ideas y formas de sentir muy básicas y consolidadas. Esto exige una nueva revisión de nuestra tradición filosófica y moral, que pone en marcha todo un programa de investigación: el de las humanidades ambientales. El ecologismo no es, pues, una teoría o una doctrina, sino un nuevo campo del saber en el que conviven muchas teorías no siempre compatibles, muchos ecologismos posibles. Este libro presenta el panorama de esta diversidad con la intención de que cada lector sepa encontrar el suyo y de fortalecer un debate racional y abierto. Tras un esbozo de la historia del ecologismo, la obra revisa el impacto de la crisis medioambiental en la filosofía política, la ética y la filosofía crítica, explorando algunos aspectos clave como la posibilidad de una filosofía de la naturaleza, la necesidad de una filosofía de la técnica o el desconcertante efecto que la evocación de un final no imposible para la historia humana, produce en la manera de concebir el tiempo y el futuro que hemos interiorizado desde del siglo XVIII.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignacio Quintanilla
Pilar Andrade
Los cien ecologismos
Una introducción al pensamiento del medioambiente
© Los autores y Ediciones Encuentro S.A., 2023
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 109
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-459-6
ISBN: 978-84-1339-126-7
Depósito Legal: M-75-2023
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
INTRODUCCIÓN
I. UNA BREVE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECOLOGISTA
Tres precisiones para empezar
El contexto norteamericano: los pioneros
Desarrollo e internacionalización del contexto norteamericano
El contexto europeo: los antecedentes remotos
El contexto europeo tras la doble Guerra Mundial
II. LOS TRES NIVELES DE DISCURSO ECOLOGISTA
Ya todos somos ecologistas
Los tres niveles del debate ecológico
Por qué son imprescindibles los tres niveles
III. EL ECOLOGISMO COMO DISRUPCIÓN POLÍTICA
Ecologismo y filosofía política
Ecología y vieja política
IV. LOS cien ECOLOGISMOS
El nivel de las cuestiones últimas
Diez sensibilidades ecologistas… por lo menos
La doble vocación filosófica del ecologismo
Dos preguntas comunes y las tres familias de la ecofilosofía
Problemas filosóficos del primer enfoque: el ambientalismo político
Problemas filosóficos del segundo enfoque
Ecologismo y metafísica. Los problemas del ecologismo fundamental
V. LAS ÉTICAS DEL ECOLOGISMO
El problema ético del ecologismo
Breve esbozo histórico de las éticas ecologistas
La vida como valor
El pluralismo y la responsabilidad en las éticas medioambientales
La frontera política y legal de la ética ecológica
Las éticas de la culpa
VI. LA VIEJA DIOSA NATURA
Introducción y propuesta de atajo
Un primer intento de descripción
Historia de una hermosa crisis
La llanura del ingeniero o el —fascinante— drama del Occidente moderno
La pax kantiana
La noción de naturaleza después de Kant
La vieja diosa Natura
Antropocentrismo y antropismo crítico
A modo de recopilación: seis buenas razones para plantearse una filosofía de la naturaleza
VII. ECOLOGISMO Y FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA
Ecologismo y filosofía de la técnica: los tres mitos fundacionales
Ecologismo y simultaneidad entre lo técnico y lo humano
Lo difícil de pensar nuestra técnica: la técnica como microscopio
Ecología, progreso y crecimiento
Ecologismo y sentido de la Historia
VIII. FILOSOFÍA DE LA HISTORIA Y DE SU FINAL
Signos y plazos del final; transición hacia otro tiempo histórico
El alcance de nuestros actos y la comprensión del fin
Cambios en la flecha del tiempo y los problemas de la modalidad
EPÍLOGO
A nuestros hijos
A nuestros amigos
INTRODUCCIÓN
El ser humano siempre ha buscado vivir una vida más confortable. Se ha esforzado en hacer menos penosas las tareas básicas de la existencia cotidiana, en desarrollar una medicina que alejara la enfermedad, en crear medios de transporte que le llevaran a los sitios o en forjar objetos, construcciones y artefactos que le acercaran a un estilo de vida soñado como mejor.
Pero hoy nos hemos dado cuenta, con estupor, de que el modelo de desarrollo y el estilo de vida que hemos adoptado en Occidente desde hace unos siglos, y en todo el planeta tras la Segunda Guerra Mundial, acaba en un punto ciego. Entre otras cosas porque el planeta tiene unos límites con los que ya nos estamos topando, y la vida terrestre unas exigencias que habíamos ignorado. Estos límites y estas exigencias han pasado a ser los principales determinantes globales de todos nuestros ideales de vida buena, de vida humana digna y de sociedad justa.
Semejante constatación tiene algo de traumático. Nos resulta ilógica, irracional y casi absurda porque nuestro (ya viejo) modelo de desarrollo y de futuro expresa también, junto a obvios intereses particulares y colectivos, toda una cosmovisión, una noción del mundo y una idea de lo humano que parecían irreversiblemente consolidadas en nuestro imaginario colectivo. De modo que hacerse cargo de la crisis medioambiental no exige tan solo una tarea de información y movilización cívica —que por supuesto lo hace—, sino también una tarea intelectual y moral que a veces nos abruma. Una tarea que obliga a revisar críticamente y a rectificar muchos de nuestros valores, argumentaciones y presupuestos fundamentales, como intentaremos mostrar.
Una vez más en la Historia contemporánea, lo sólido se desvanece en el aire. Pero en este caso ocurre de modo globalizado y físicamente mensurable. Y de una manera, además, en la que, antes que desvanecerse, se agota o se consume bajo decenas de amenazas invisibles de las que ese mismo aire enrarecido es portador. Por eso en todas partes del mundo, y desde creencias y presupuestos muy diferentes, nos encontramos con personas que han transitado del estupor y el pasmo (a menudo melancólico o airado, ya veremos por qué) a una constatación más lúcida y proactiva. Son ciudadanos que están intentado proponer nuevos estilos de pensar y nuevos imaginarios comunes.
Este libro es una de esas tentativas, y se dirige a quienes se interesan por la transición a un mundo distinto al actual. Un mundo en el que el medioambiente será el núcleo —o al menos uno de los núcleos fundamentales— del pensamiento y de la cultura, y su protección el motor —o uno de los motores irrenunciables— de la acción y de la economía. También se dirige a aquellos lectores que todavía sienten desconfianza o rechazo hacia este cambio, pero piensan en su interior que no se puede mirar sin más para otro lado. En realidad tienen algo de razón. No al rechazarlo, por supuesto, pero sí al desconfiar, porque se trata de renovar principios muy básicos, importantes y valiosos en nuestra tradición histórica, y en este proceso de cambio habrá que extremar la lucidez y el cuidado. Se equivocan gravemente, sin embargo, si confían de manera ciega y sin revisión alguna en las mismas teorías, conceptos y valores que nos han puesto en esta situación.
Este libro no está escrito al calor de titulares de prensa ni se centra en ninguna de las muchas facetas concretas de nuestra crisis medioambiental. No es un libro de datos sino —esperamos— de buenos argumentos. Tampoco está escrito desde el miedo, el resentimiento o la intención de convertir en delincuente a nadie, sino con el propósito de contribuir a una toma de conciencia y a un debate colectivo urgente y de calidad. No se dirige a especialistas en filosofía, aunque algunos apartados son declaradamente filosóficos, y esperamos que también los humanistas iniciados puedan encontrar en él alguna idea original o valiosa. Finalmente, aunque no es nuestra intención escribir un mero ensayo o fingir que somos los primeros en abordar muchas de las cuestiones que aquí se muestran —que no lo somos casi nunca—, el enfoque tampoco es puramente académico ni recopilatorio de ideas ajenas. Es, más bien, una combinación de todo ello en la medida en que nos ha parecido eficaz para lograr su intención.
Y esta intención puede resumirse en la de alcanzar tres metas. La primera es mostrar que el ecologismo, en realidad, no es una opción sino un destino. Es la nueva situación de la cultura de nuestro tiempo, el nuevo terreno de juego de nuestras humanidades y ciencias sociales, de nuestra tecnología y ciencias de la vida, y, en definitiva, nuestro nuevo territorio de confrontación entre civilización y barbarie.
En este sentido, el debate ecologista no es fruto de una coyuntura transitoria más o menos grave, ni hay que pensar que desaparezca en el supuesto de que alejemos una crisis medioambiental concreta —o todas ellas—, sino que culmina una etapa del pensamiento y cultura humanas y abre otra nueva. Esta afirmación puede parecer exagerada e iconoclasta, pero creemos que no es ninguna de las dos cosas. Ni exagera ni obliga a tirar por la borda milenios de conocimiento y verdadero progreso moral. Más bien culmina una de sus fases y, precisamente por ello, exige algunas veces una seria rectificación.
El hecho es que tanto la crisis ecológica como su eventual superación hunden sus raíces en las grandes líneas maestras de la historia de nuestras ideas. Al hablar de ideas no se busca rebajar un ápice la urgencia de una movilización cívica eficaz, ni se ignora ingenuamente que, antes de llegar a la historia de las ideas, hay intereses, corporaciones y normativas que explican mucho más directa e inmediatamente nuestros problemas medioambientales. Pero junto a ello expresamos nuestra convicción de que estas causas inmediatas no agotan las causas últimas de nuestra crisis, y que solamente con ellas no se concibe correctamente ni la magnitud de nuestro problema ni su solución.
La segunda meta es mostrar que el ecologismo no es una teoría, ni mucho menos una doctrina. Consiste más bien en una perspectiva y, sobre todo, en un nuevo terreno de conocimiento humano, una nueva disciplina del saber. Como sucede en todos los grandes ámbitos de nuestro conocimiento, este territorio del saber puede y debe contener teorías y enfoques diversos, y debe nutrirse de nuestro esfuerzo intelectual, nuestro sentido crítico y nuestro compromiso con la verdad. Y puesto que se trata de un terreno emergente de la sabiduría colectiva, podríamos añadir que, a día de hoy, el ecologismo es un verdadero programa de investigación, tanto teórico como práctico. Así que si alguien nos explica claramente todo lo que debemos pensar, argumentar y hacer en materia de medioambiente, haremos bien en desconfiar de su discurso. No existe ni existirá jamás un único argumentario ecologista.
La tercera es mostrar que el ecologismo más consistente no intenta revertir ni desterrar el anhelo humano de un progreso histórico, ni siquiera el ideal de un progreso técnico; intenta evitar nuestro colapso proponiendo mejores modelos de progreso que tracen un camino más justo, sabio y solidario.
De hecho, esta nueva manera de pensar y dirigir la relación con el medioambiente tampoco tiene por qué consistir en imponer un estilo de vida único, ni en abolir los intereses personales o grupales en la gobernanza medioambiental. Además, como estamos viendo ya hoy en tantos casos puntuales (crisis climática, biotecnología, nuevos modelos de alimentación o movilidad, modelos macroeconómicos de sostenibilidad o decrecimiento, etc.), la cantidad de variables y procesos físicos, biológicos, culturales y psicológicos implicados en nuestro cambio medioambiental es tan grande que muy pocas veces tenemos certezas y muchas veces, en cambio, solo se logran consensos operativos —Acuerdo de París, movilidad eléctrica, eatlocal, menos carne…— sobre iniciativas en las que convergen también un gran número de intereses particulares.
Es lógico que así sea y temerario suponer que una gestión inteligente de nuestro futuro común no pasa también por una gestión inteligente de nuestros intereses, individuales y colectivos, públicos y privados, legítimos e ilegítimos. No hay gobierno eficaz del futuro sin un gobierno inteligente de la condición humana. Pero, al mismo tiempo, parece ya indudable que cualquier avance sustantivo en la libertad y dignidad del conjunto de los seres humanos pasa por una lúcida revisión y un debate público permanente sobre la manera que tenemos de relacionarnos con la naturaleza. Acabamos de comprender que las formas básicas de interacción humana y las formas básicas de interacción con la naturaleza son esencialmente lo mismo. Y es indudable, también, que esta relación humano-naturaleza ha pasado a ser, en nuestro contexto tecnológico, la clave de cualquier noción rigurosa y realista de bien común. Un bien común que ya no se limita exclusivamente al de las personas.
Podemos distinguir en este libro dos partes diferenciadas. La primera abarca los cuatro primeros capítulos y asume un tono más sociológico e histórico que filosófico. En el capítulo primero presentamos la noción de ecologismo desde el enfoque que nos parece más esclarecedor: el de un breve repaso de su historia fundacional. No se entiende el ecologismo sin entender su historia. Una historia cuyos hitos, tanto en su contexto norteamericano como en su contexto europeo, prefiguran elementos clave de su desarrollo actual y de las grandes alternativas con las que actualmente se confronta el pensamiento ecologista.
En el capítulo segundo tratamos de establecer tres niveles argumentales que conviven en el ecologismo y cuya confusión dificulta enormemente, a nuestro juicio, el debate medioambiental en la sociedad. En el capítulo tercero exploramos el ecologismo como una disrupción en nuestra teoría política tradicional. Pese a ello, o precisamente por ello, también tratamos de mostrar hasta qué punto el debate medioambiental es el nuevo lugar del debate político contemporáneo, el terreno emergente en el que se vuelcan todas nuestras viejas controversias políticas y aparecen algunas otras completamente nuevas. En el capítulo cuarto tratamos de mostrar que existen muchos tipos de argumentarios ecologistas coherentes y que algunos de ellos son, además, incompatibles entre sí. También tratamos de mostrar por qué aclarar todas estas lógicas subyacentes de los distintos ecologismos requiere adentrarse en el terreno de la filosofía.
La profundización en el terreno de la filosofía es precisamente el sentido dominante de la segunda parte del libro y los cuatro capítulos restantes. Estos capítulos están consagrados a la relación entre el ecologismo y la ética, el ecologismo y la noción de «naturaleza», el ecologismo y la filosofía de la técnica y, finalmente, a la relación entre el ecologismo y las maneras de concebir la historia humana o, si se quiere, la filosofía de la Historia.
Así, en el capítulo quinto presentamos las novedades más disruptivas que el ecologismo plantea en el contexto de nuestra reflexión ética tradicional. En el sexto exploramos la relación entre filosofías del medioambiente y filosofía de la naturaleza, y aportamos algunas razones para volver a incluir la filosofía de la naturaleza entre los ámbitos fundamentales de la reflexión filosófica. Aunque es teóricamente posible un ecologismo sin filosofía de la naturaleza, e incluso sin noción alguna de naturaleza, trataremos de justificar por qué es conveniente no darle la espalda a esta noción ni a su consideración colectiva.
El capítulo séptimo explora las relaciones cruciales entre filosofía del medioambiente y filosofía de la técnica. La filosofía de la técnica es un campo hoy básico —aunque no termina de consolidarse académicamente— y sin el cual no es posible, entre otras cosas, fundamentar racionalmente nuestro discurso ecologista ni analizar adecuadamente la crisis actual. El capítulo octavo, finalmente, examina las grandes coordenadas de nuestra forma de pensar la Historia que el debate ecológico conmueve y, muy especialmente, esos grandes temas olvidados desde la Ilustración que son el del final de la Historia y el del colapso civilizatorio. También contempla el papel que desempeñan estos dos motivos tanto en el razonamiento subyacente al debate medioambiental, como en el imaginario colectivo de nuestra época.
Una última advertencia de interés: los autores de este libro comparten una importante porción de ideas y opiniones acerca del ecologismo, pero no todas. Esta razonable y feliz discrepancia nos ha permitido alumbrar algunos consensos que entendemos valiosos, y también preservar mejor la apertura de la respuesta a algunas controversias y debates que, de hecho, permanecen abiertos.
El Escorial, septiembre de 2021
I. UNA BREVE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECOLOGISTA
No se entiende el ecologismo sin entender su historia.
Tres precisiones para empezar
En este capítulo haremos una breve presentación de la historia del pensamiento ecologista y de las dinámicas activistas que ha suscitado1. Vamos a recorrer algunos acontecimientos básicos con que orientarnos en lo que muchos perciben todavía como una nebulosa de nombres y conceptos, tomados de las noticias de hoy o de un reciente documental alternativo. Pero el hecho es que al hablar de ecologismo hablamos ya de un cuerpo académico, literario y filosófico consolidado en nuestra cultura desde hace casi un siglo2. E ignorar esta dimensión definitoria de nuestra historia reciente no es solo eludir un tema de actualidad, sino también cerrar las puertas a la plena comprensión de nuestra época.
Ahora bien, hablamos de casi un siglo de ecologismo, pero no de mucho más. Lo que nos lleva a una primera precisión importante: el ecologismo tiene ya su historia, no es una corriente emergente en el segundo decenio del siglo XXI, pero tampoco ha existido desde siempre, ni en nuestra tradición cultural ni en ninguna otra. El pensamiento ecologista es un producto específico de la Edad Contemporánea y no se entiende sin la modernidad europea o la Revolución Industrial, con cuyas revisiones críticas está comprometido.
De modo que hay que empezar por ubicar correctamente el pensamiento ecologista en la historia de la humanidad. Y para ello conviene distinguir lo que podría llamarse «sensibilidad ecológica» de lo que sería el compromiso cívico y el argumentario ecologista contemporáneo. Entendemos como «sensibilidad ecológica» lo que sería una vivencia estética, espiritual o normativa de la naturaleza3, así como un compromiso ético o político con el bien común en la gestión del entorno. Esta sensibilidad y este compromiso han existido siempre en la humanidad y se ha desarrollado durante milenios al margen del ecologismo propiamente dicho, y sin echarlo de menos.
La sensibilidad ecológica nos ha acompañado durante toda nuestra historia, aunque se constata mucho más en algunos seres humanos, sociedades o épocas culturales que en otras. Esta diferencia parece explicarse por el diverso desarrollo de motivos muy variados que incluyen, por supuesto, los utilitarios —la cabra apaleada no da buena leche, el bosque esquilmado no da buena caza—, pero también los psicológicos —respondemos empáticamente al gesto del perro domesticado—, religiosos, culturales o puramente estéticos, como en el caso de la preferencia de algunas formas paisajísticas sobre otras en tanto que expresión de algún ideal cultural de belleza, plenitud o identidad grupal.
Por tanto, y pese a toda su variedad de expresiones, puede afirmarse que la sensibilidad ecológica, como la musical o la gastronómica, es una dimensión universal de la condición humana, aunque no todas las sociedades ni personas las cultiven o desarrollen por igual, ni acepten un mismo canon4. Esta sensibilidad universal y básica hacia un entorno natural y hacia la vida, humana y no humana, es capaz por sí misma de suscitar actitudes y acciones cotidianas muy eficaces para preservar un ecosistema. Pero esto no es todavía ecologismo.
El ecologismo, en cambio, aunque también implica una sensibilidad hacia el hábitat, promueve un nuevo discurso de justificación política y filosófica para la movilización ciudadana ante alguna de las crisis medioambientales de las muchas vividas en los últimos 200 años —accidentes nucleares, adelgazamiento de la capa de ozono, calentamiento climático, contaminación de los mares, etc.—, o ante todas ellas en su conjunto y otras nuevas que se pueden prever. Y lo hace además desde la revisión teórica y argumental de elementos básicos de nuestra cultura que dificultan la comprensión o solución de este tipo de crisis.
El ecologismo, por tanto, no es solo amor a los paisajes de nuestra infancia o nuestras leyendas, ni «urbanidad» en el campo, como tampoco es mero compromiso cívico a escala planetaria. Es algo realmente nuevo en la historia y la cultura humanas. El pensamiento ecologista contemporáneo tiene sus primeros representantes a finales del siglo XIX y se consolida propiamente a lo largo del siglo XX.
Aunque el objetivo esencial del ecologismo es mover a una acción personal y social urgente, y no a la reflexión teórica, su fundamentación racional requiere, de hecho, revisar o reescribir la argumentación económica, política, moral y filosófica de la tradición de pensamiento occidental, o, al menos, de esa tradición desde el siglo XVI. Es, por tanto, una novedad histórica por partida doble: porque nace como un producto social típico de nuestra Edad Contemporánea y sus crisis medioambientales, y porque implica revisar, tarde o temprano, algunas de sus nociones, principios y modelos básicos. El ecologismo asume, por consiguiente, una tarea de revisión crítica y explícita de todas las dimensiones de la interacción entre el ser humano y su entorno físico y biológico.
Nótese, por ejemplo, que nociones que estamos empleando aquí, como las de paisaje, urbanidad o civismo, refieren ya a una forma histórica y concreta de habitar el mundo: la forma propia de la ciudad, y es desde una cultura esencialmente urbana desde donde cobran sentido. Son nociones que se asocian a las grandes culturas urbanas de la antigüedad que surgen con la primera gran revolución tecnológica humana en torno al 4.000 a.C. Una revolución que determina todavía hoy nuestra cultura hasta el punto de que seguimos reservando para ella el empleo riguroso de la propia noción de «Historia». Antes de este momento, en la interacción humanidad-naturaleza lo que hay es «pre-Historia»5.
Este nuevo gran sistema de instalación humana en el mundo que es la civilización urbana funciona, desde entonces, como el gran «ecosistema» de las culturas clásicas en todas las grandes civilizaciones. Lapolispasa a concretar mental y físicamente el medioambiente de nuestras sociedades, nuestra praxis política y nuestra imagen del mundo, y forja la noción de ser humano que todavía hoy difundimos en las universidades, escuelas y parlamentos.
En efecto, la nueva mirada humana del mundo y de las cosas forjada desde la polis —Atenas, Roma o Nueva York— es distinta de la que en su día tuvo el humano nómada, el cazador recolector o el primer agricultor, y la «supera» indudablemente en muchos aspectos, pero podría estar dejando ya de ser suficiente para hacernos cargo realmente del cuidado que la humanidad, el planeta y la civilización requieren. De manera que el ecologismo, como veremos más claramente en el capítulo octavo, también implica reconsiderar las grandes coordenadas básicas de nuestra instalación en el tiempo. Para empezar, la mirada del nómada continúa inserta y de algún modo activa en nuestra mente y tal vez tenga todavía cosas que decir en nuestra interacción con el mundo, como la del pastor o la del primer habitante de aldeas6. Pero, sobre todo, tal vez sea ya el momento de completar la mirada desde la polis —la de la praxis clásica7— con alguna mirada nueva: la mirada de un habitar planetario y global que tampoco cabe en las anteriores y exige su propio medioambiente.
Entiéndase bien: esta praxis clásica, que va desde Platón hasta Habermas pasando por Locke o por Marx, ha sido, es y será sin duda una dimensión crucial de la interacción social humana y de nuestra comprensión del mundo. Es un logro irrenunciable del espíritu, como Hannah Arendt se esforzó en sostener tras la tragedia política europea de comienzos del XX8. Pero tal vez hemos puesto en ella algunas cosas importantes que iban en otro cajón, y en el contexto de la tercera gran revolución tecnológica humana, que es la nuestra, presenta algunas insuficiencias importantes9.
Al mencionar hace un momento la noción de ecosistema afrontamos además otra última precisión preliminar: el «ecologismo» no es la «ecología». La ecología es una disciplina científica que estudia los ecosistemas biológicos o la vida como realidad sistémica. El objetivo de la ecología no es suscitar un compromiso medioambiental o revisar nuestra cultura, sino obtener datos y proponer leyes y teorías mediante el método propio de la ciencia natural. Nos habla, por tanto, de cómo son las cosas y no de cómo deben ser, que es lo propio del ecologismo.
Con estas tres precisiones podemos llegar ya a una primera conclusión: si el ecologismo es un cuerpo de saber y deliberación que tiene ya casi cien años, si no ha existido siempre en la historia humana y si tampoco forma parte de la ciencia natural, mejor que empezar proponiendo una definición de diccionario debemos comenzar por entender su evolución.
El contexto norteamericano: los pioneros
En realidad, la historia del pensamiento y compromiso ecologistas tiene contornos más claros y definidos en Estados Unidos que en Europa. La razón fundamental es la transformación crucial y acelerada del entorno natural que forma parte de los lugares definitorios de la memoria de los Estados Unidos y por tanto de su identidad como nación.
En efecto, desde finales del siglo XIX confluyen en los Estados Unidos dos circunstancias: a) la demografía creció exponencialmente, y con ella sus necesidades alimentarias y de consumo, y b) la tierra se privatizó —y deforestó— a gran velocidad. A esta velocidad y magnitud insólitas en la historia humana se une un tercer factor, el país fue colonizado-constituido en un momento en el que la tecnología industrial podía llevar a máximos la conquista de un inmenso territorio —tala de árboles, ferrocarril, ganadería que sobreexplotaba los pastos, agricultura extensiva, etc.—. Ello supuso no solamente un exterminio inusitado de la fauna y la flora original, sino también de una población indígena que fue radical, masiva e irreversiblemente expulsada de su ecosistema.
De este modo, tanto los antiguos como los nuevos habitantes de Norteamérica pudieron experimentar en el transcurso de su propia biografía cómo inmensos espacios naturales sufrían una acelerada transformación y degradación. En la memoria de una generación se dibujaba con nitidez el cambio radical de un paisaje originario en el que ya no se instalaba su vida cotidiana, pero en el que seguía viviendo la raíz del imaginario colectivo.
En Europa, por contraste, la ocupación de tierras y su transformación en cultivos, pastos o asentamientos humanos se produjo lentamente, integrándose en la memoria común, de forma que cuando hoy se contemplan, por ejemplo, los campos de Castilla, a muchos no les vendrá tanto a la cabeza que antaño fueron densos bosques ibéricos, cuanto que Machado los cantó magníficamente y que, por tanto, en su actual estado de deforestación es como se expresa su esencia. El imaginario colectivo europeo habita en una naturaleza ya completamente humanizada que ha desplazado hacia el arte y la tradición cultural su punto de referencia básico.
Por esta razón la componente ecologista en Europa no puede considerarse tan identitaria (salvo quizá en el caso de Alemania —en algunos momentos de su historia— y en algunos países nórdicos mucho más tardíamente)10. Además, se complejiza infinitamente por varias razones, entre las que destacan la necesidad de integrar el ecologismo en una poderosa y compleja tradición intelectual de filosofía de la naturaleza, o la asociación de algunas propuestas argumentales ecologistas con la acción política de regímenes totalitarios ultranacionalistas como, notoriamente, el nacionalsocialismo alemán11.
Repasemos, pues, para empezar, la historia del ecologismo en los Estados Unidos. Se toma tradicionalmente como fundador del ecologismo post-industrial a Henri David Thoreau (1817-1862), que durante el siglo XIX y bajo la influencia del trascendentalista12 Ralph Waldo Emerson, combinó la alabanza de un estilo de vida en el bosque (norteamericano), austero y relativamente solitario, con la afirmación de la desobediencia civil ante el Estado y ante leyes que contradicen las convicciones morales individuales o colectivas13.
Esta última propuesta será recogida más tarde por algunos movimientos activistas radicales, pero es la primera la que influirá extensamente en la ecofilosofíaposterior, vehiculada en sus obras clásicas Walden (1854) y Caminar (1861), entre otras. Además, Thoreau inauguró el género literario de la nature writing, consagrado a narrar las vivencias de una persona en el seno de una naturaleza prístina. Este género, también identitario en USA, ha tenido un gran desarrollo hasta nuestros días y se vincula estrechamente con el concepto de wilderness o salvajez, que es a su vez un mito cultural medular para los estadounidenses, y al que luego volveremos.
En el último tercio del siglo XIX se crearon los primeros parques naturales en USA14. Para ello fueron muy importantes el activismo y los escritos del escocés John Muir (1838-1914), fundador con Henry Senger del célebre Sierra Club. Muir, defensor de la naturaleza con su amigo Gifford Pinchot, se enfrentó finalmente a este por el modo de gestionar la protección del valle californiano de Hetch Hetchy. Pinchot, partidario de lo que hoy llamaríamos un discurso de la sostenibilidad fuerte, veía con buenos ojos la construcción de una presa en dicho valle para proveer de agua a la ciudad de San Francisco, mientras que Muir se oponía a lo que consideraba como la profanación de un templo natural15.
Los partidarios de una u otra opción recibieron desde entonces el nombre respectivo de conservacionistas y preservacionistas, y su polémica es importante porque enfrenta dos modos distintos de concebir la naturaleza que siguen vigentes hoy en los debates de ética ecologista. Los conservacionistas aceptan la intervención en la naturaleza si esta se respeta como una realidad con importancia propia —más allá de su valor para el ser humano— y no se causan daños irremediables, mientras que los preservacionistas niegan que sea lícito actuar sobre ella de ningún modo16.
En la primera mitad del siglo XX escribe y desarrolla sus ideas la figura probablemente más importante del pensamiento medioambiental, el ingeniero forestal Aldo Leopold (1887-1948). Su obra ha inspirado a la inmensa mayoría de los pensadores ecologistas a pesar de su brevedad: Leopold solo escribió el Almanaque de Sand County o del condado arenoso (1949). En él se incluye el texto Ética de la tierra, y otros breves textos autobiográficos y documentales. El Almanaque es un hermoso diario de la vida y trabajos de Leopold en una finca de Wisconsin17, en el que el autor anota acontecimientos, datos e interpretaciones del paso del tiempo desde el punto de vista de los seres vivos que pueblan la finca.
La Ética de la Tierra retoma ese punto de vista para elaborar una nueva propuesta ética cuyo sujeto moral es el ser humano, pero cuyo objeto con valor moral propio no son exclusivamente los demás seres humanos, sino la comunidad biótica, es decir, el conjunto de seres vivos que habitan en un territorio. De este modo, define la acción moral como aquella que tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica18. Debe entenderse esta afirmación en el contexto de una región —como la suya— asolada por la sobreexplotación ganadera, por la negligencia de los trabajadores y por la avidez especulativa de los propietarios.
Se considera por consiguiente que con Leopold se inauguran las formas de «pensar como una montaña», es decir, las perspectivas ecocéntrica y biocéntrica, que no son idénticas, porque el ecocentrismo también toma en consideración los seres no vivos de un ecosistema. Dichas perspectivas se confrontarán a su vez con la perspectiva tradicional antropocéntrica, de la que luego hablaremos, y cuya «superación» en uno u otro grado ha sido y es el objetivo teórico primordial de muchas argumentaciones ecologistas. La cosmovisión de Leopold afirma, por tanto, que todos los seres vivos formamos un único organismo en unión con el entorno físico, es decir, un sistema dinámico evolutivo, y que esta co-pertenencia tiene también un valor moral intrínseco. Afirma asimismo el derecho biótico, es decir, el derecho a vivir de todo y cualquier ser vivo (tema que rebrotará con fuerza en el antiespecismo contemporáneo).
Sin embargo, Leopold no llegó a defender nunca la igualdad hombre-otros seres vivos. Al ser humano le compete cuidar la naturaleza interviniendo si es necesario (para cortar, por ejemplo, un abedul, y dejar crecer sin ahogarse al pino que ha brotado junto a él), de modo que Leopold estaría más próximo al conservacionismo que al preservacionismo, en principio. Los matices de su enfoque se observan en frases como la que sigue: «Es muy difícil renunciar a la excavadora que, después de todo, tiene muchos aspectos positivos, pero necesitamos criterios más delicados y objetivos para su utilización provechosa»19.
La influencia y éxito de Leopold se deben también a que sus reflexiones y propuestas estaban exentas de espiritualidad. A diferencia de los autores anteriores, vinculados de una u otra forma con el trascendentalismo que recorre la filosofía norteamericana desde sus orígenes, su activismo se asienta sobre un talante escéptico en lo concerniente a la religión, y un moderado entusiasmo por iniciativas que tiendan a sacralizar lo natural. Un ejemplo de ello es que, pese a su aprecio por la «agricultura orgánica» como alternativa a la agroindustria, observa críticamente que aquella adopta a veces «rasgos propios de un culto»20. Del mismo modo, cuando explica que la tierra no es solo suelo, sino «energía» fluyente a través de un circuito, está pensando más en términos de física y biología que de trascendencia espiritual21.
La siguiente gran referencia del ecologismo americano es la bióloga Rachel Carson (1907-1964), gracias a cuya labor se prohibió el DDT y se salvaron muchas vidas animales y humanas. Su libro Primavera silenciosa (1962) desencadenó todas las alarmas al describir con detalle los estragos causados por el uso de plaguicidas en USA desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sus lectores conocieron a través de esta obra la nocividad de los nuevos insecticidas de síntesis, antes inexistentes, y su capacidad para «revestir plantas y animales de una especie de túnica de Medea, a causa de sus características verdaderamente ponzoñosas»22. Carson anuncia el cambio de paradigma hacia las actuales sociedades del riesgo con la evocación de una peligrosidad latente e ineluctable: «Es un mundo en el que el bosque encantado de los cuentos de hadas se ha convertido en la selva venenosa en la que un insecto que chupe una hoja o mastique una raíz de una planta está condenado. Es un mundo en el que una mosca muerde a un perro y muere porque la sangre del perro se ha vuelto venenosa; en el que un insecto puede morir por los gases emanados de una planta que no llegó a tocar; en el que una abeja puede llevar néctar ponzoñoso a su colmena y poco después fabricar miel envenenada»23. La magnitud de la cita es análoga a la importancia de la influencia de Carson en los movimientos ecologistas. Pero también al hecho de que, con Carson, este tipo de argumentarios alcanzó definitivamente la conciencia del ciudadano culto medio —cosa que no había logrado hasta entonces la amenaza nuclear. La obra de Carson inaugura una actitud crítica hacia los expertos oficiales y hacia una ciencia canónica profundamente inserta en una trama de intereses mediático-industriales que había minimizado o negado durante años —y siguió haciéndolo algunos más— todas las repercusiones medioambientales y sanitarias denunciadas en su obra.
Pero además de socavar el mito de la bata blanca, Carson planteó otra cuestión de gran importancia ética y política: el de la legitimidad general de nuestra acción sobre la naturaleza, y a partir de ella, la existencia o inexistencia de valores superiores, no inmanentes, que definan esa legitimidad: «¿Quién ha decidido —quién tiene derecho a decidir […]— que el supremo valor corresponde a un mundo sin insectos, aunque tenga que ser un mundo estéril, privado de la gracia de unas aves en vuelo?»24. La obra de Carson sitúa en un primer plano un aspecto penosamente descuidado por la filosofía política tradicional, el problema del control democrático efectivo de nuestro cambio tecnológico25.
Desarrollo e internacionalización del contexto norteamericano
Se considera que la obra de Carson marca el nacimiento definitivo del movimiento medioambiental moderno, mediante su papel de alertadora que da a conocer hechos alarmantes para la colectividad. Hechos que, sin embargo, la mayoría de la comunidad científica del momento minimiza o niega. Esto facilita que en los años sesenta se añadan otras causas básicas de preocupación que consolidan el discurso ecologista: la bomba demográfica26, la carrera armamentística o la energía nuclear.
Los dos últimos factores se combinaron en lo que se señala como uno de los hitos del medioambientalismo americano: las pruebas nucleares en las islas Bikini —entre 1946 y 1958— que destruyeron varias de estas y dejaron en la zona una radioactividad casi eterna. El mundo, que ya había contemplado con horror la inmensa capacidad destructiva del ser humano sobre sí mismo, ahora comprobó esas mismas capacidades sobre la naturaleza. El acontecimiento marca también —para algunos— la entrada en el Antropoceno, es decir, la era en que somos capaces de aniquilar físicamente por completo nuestro hábitat27.
En esta línea debe mencionarse a Harrison S. Brown (1917-1986), destacado químico implicado, en una primera fase de su vida, en el desarrollo de la tecnología nuclear norteamericana y que despliega, en una segunda etapa, un activo papel paralelo al de Carson en relación con los riesgos de catástrofe nuclear y de crisis alimentaria.
A partir de los años setenta, el debate ecologista da un gran salto desde el mundo del activismo intelectual o académico al mundo institucional. Aunque básicamente restringido, en sus dimensiones teóricas, a la tarea de evaluación de riesgos inherentes a nuestros modelos de desarrollo tecnológico y económico, y sin llegar nunca a plantearse los supuestos esenciales de ambos, gobiernos e instituciones dependientes de los mismos comienzan a considerar diversos aspectos de lo que ya se reconoce oficialmente como una posible crisis medioambiental. El informe del Club de Roma de 1972 titulado Los límites del crecimiento implica el inicio de una lenta incorporación oficial del ecologismo en la mentalidad de gobiernos y corporaciones28. Aunque obviamente la publicación de este informe constituye un evento que trasciende el ámbito norteamericano, la contribución de la científica medioambiental estadounidense Donella Meadows tuvo una función muy destacada.
También en los 70 tuvo lugar el primer «Día de la Tierra» (Earth Day), en el que la participación fue masiva29, así como el primer congreso de ecologismo, al que seguirán muchos otros, en que iban a debatirse problemas éticos, políticos, filosóficos, sociales y culturales relacionados con nuestra posición respecto a la naturaleza/al entorno, la degradación del medioambiente y un largo etcétera del que iremos dando cuenta a lo largo de este libro. Finalmente, en 1979 se creó la revista Environmental Ethics, que sigue publicando en nuestros días artículos sobre las «implicaciones filosóficas de los problemas medioambientales». Ya en 1983 aparecerá también la influyente publicación The Trumpeter: Journal of Ecosophy.
A lo largo de los años 80, el ámbito de reflexión ecologista en los Estados Unidos entra en una fase de internacionalización que diluye en parte —aunque no del todo— su especificidad. En el plano teórico este proceso consiste en la hibridación con el pensamiento ecologista europeo, mucho más tardío y representado de manera eminente por obras como la de Arne Naess, cuyas ideas, de hecho, influyen tanto o más en el contexto académico norteamericano que en el europeo.
A partir de aquí se consolidan tres procesos importantes: 1) surge una línea de reflexión institucional y gubernamental —con escasa eficacia de momento— que culmina hoy en nuestras actuales cumbres del clima; 2) se inicia un proceso de transferencia y fusión del argumentario ecologista con las grandes tradiciones de controversia y contestación política del siglo XX, y, finalmente, 3) aparecen las ciencias (medio)ambientales como disciplina científica transversal que recibe un fuerte impulso tras una serie de catástrofes antropogénicas importantes acontecidas en Estados Unidos desde los años 6030.
En esta línea de internacionalización, podemos señalar, en el plano institucional, dos hitos destacados entre muchos. En 1984 las Naciones Unidas convocan la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en 1987 un conjunto de expertos elabora, también para las Naciones Unidas, el denominado Informe Brundtland —el apellido de la primera ministra noruega que lo coordina—, conocido también por su título: Nuestro Futuro Común. Allí aparece por primera vez la noción de sostenibilidad que es clave en el desarrollo del ecologismo porque, como veremos en su momento, asume un enfoque neutral sobre los fundamentos políticos y económicos de nuestro modelo de desarrollo y concita el máximo consenso logrado hasta hoy en materia medioambiental entre los diversos planteamientos políticos y agentes sociales implicados.
No obstante, si observamos el sustrato filosófico del debate ecologista norteamericano, podemos ver que subsisten hasta hoy tres rasgos o actitudes muy característicos. El primero es la primacía teórica del enfoque ético. Es importante observar la frase citada anteriormente, «implicaciones filosóficas de los problemas medioambientales», que aparece como subtítulo en la página web de la revista Environmental Ethics, porque resulta muy significativa como indicación de este sesgo ético de la ecofilosofía norteamericana actual. Lo «filosófico», en este contexto, designa sobre todo la esfera de la moral (y de las políticas basadas en ella), de modo que, a diferencia de buena parte de la tradición europea, las cuestiones de ontología, antropología o filosofía política se tienden a abordar en un segundo momento y siempre a partir de la reflexión ética. Esto no sucederá ni en las grandes figuras de la tradición europea como Arne Naess o Hans Jonas, ni en los grandes críticos europeos de la tecnología o la amenaza nuclear como Günther Anders31.
Otro concepto que es central en las controversias teóricas norteamericanas sobre el ecologismo es el de antropocentrismo. Este vocablo, que hoy es de uso común, tiene un amplísimo significado. Lo hemos visto ya anunciado en la obra Aldo Leopold y va a ocupar algunas páginas de este libro más adelante. Desde la controversia inicial entre conservacionismo y preservacionismo, la ecosofía norteamericana concede al tema del antropocentrismo una función eminente que la define hasta hoy. Perfilar brevemente la revisión crítica del paradigma antropocéntrico aconseja diferenciar entre antropocentrismo ontológico, conceptual y ético, como sugiere Allen Thomson32.
El antropocentrismo ontológico designa el hecho de que en todas las filosofías occidentales, y en muchas de sus tradiciones religiosas, se reflexiona sobre la realidad exclusivamente desde la perspectiva humana, dejando fuera las perspectivas del animal o de la planta, y de espaldas a una mirada biológica, ecosistémica o planetaria. Se le reprocha a nuestra tradición filosófica, en este sentido, su cortedad de miras y su soberbia por no asumir una genuina aproximación general al ser, y se la acusa de propugnar un modelo de naturaleza —dominante desde finales del siglo XVI-XVII— que contempla lo no humano como un conjunto de objetos cuyo sentido se agota en ser manipulados, y la naturaleza como un depósito de recursos al servicio de lo humano33. Para combatir estas actitudes se propugna el abandono del HEP (Human Exceptionalism Paradigm, paradigma de la excepción humana) y el fomento de un NEP (New Ecological Paradigm, nuevo paradigma ecológico)34.
Se considera que fue el historiador norteamericano Lynn White Jr. (1907-1987) quien inicia la crítica del antropocentrismo ontológico en un célebre artículo titulado «Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica», publicado en 196735. Para White, la mentalidad judeocristiana es la causante de la crisis ecológica36 por haber asumido un punto de vista radicalmente antropocéntrico que presenta a la naturaleza como algo al servicio del ser humano. Por supuesto, la tesis es matizable y White destaca la figura del atípico Francisco de Asís, al que propone como alternativa para reorientar nuestra conducta medioambiental. No es casual que en 1980 Juan Pablo II proclamara a este santo como patrón de los ecologistas37.
El antropocentrismo conceptual es la tesis que asume que el mundo solo ha sido comprendido —o es comprensible— desde una perspectiva o un marco conceptual humano. Retomaremos este problema en el capítulo VI, pero, de momento, nótese que se puede defender —o aceptar resignadamente— un antropocentrismo conceptual como una limitación insuperable de nuestra mente o nuestras cosmovisiones y rechazar, pese a ello, un antropocentrismo ontológico, de ahí el sentido de distinguirlos.
El antropocentrismo ético, finalmente,fundamenta la acción ética humana en el presupuesto de que solo el ser humano posee intencionalidad propia real y/o un valor moral intrínseco. En consecuencia se asume que la actividad o interés humano siempre tiene un valor moral superior a los de cualquier otra entidad no humana existente sobre la tierra. En el debate académico norteamericano tuvo gran importancia, desde en esta perspectiva, la discusión acerca de si el utilitarismo —especialmente relevante en las doctrinas axiológicas anglosajonas— era compatible con una ética medioambiental no-antropocéntrica. Destacó en esta línea el artículo del filósofo Bryan Norton, publicado en 1984 y titulado «Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism». En él Norton distinguía entre antropocentrismos fuerte y débil, e indicaba que este último era compatible con el ecologismo: las éticas débilmente antropocéntricas eran aquellas en que los valores se explican no solo en referencia a las satisfacciones o preferencias de los individuos humanos (que sería lo propio de las éticas fuertemente antropocéntricas), sino en referencia también a unos ideales relacionados (racionalmente) con una cosmovisión. Se rebajaba, por tanto, la importancia de los intereses individuales en las decisiones éticas y se acentuaba la del conjunto de lo viviente. Según Norton, de este modo se hacían compatibles el antropocentrismo (débil) y el no-antropocentrismo, concediendo la máxima importancia, no a la prevalencia o no de la perspectiva humana, sino al carácter relacional e interconectado de nuestra situación en el mundo, frente a enfoques más individualistas. En el capítulo V de este libro tendremos ocasión de revisar mejor esta línea argumental.
Por último, debemos hacer una breve mención a un tercer concepto clave en el ecologismo norteamericano: el concepto de la wilderness, en torno al cual se aglutinaron buena parte de las primeras discusiones ecologistas en los Estados Unidos, y cuyo papel central en el debate aún es defendido por muchos.
La wilderness, o naturaleza prístina, es, en primer lugar, distinta de la wildness, o naturaleza salvaje. La primera designa un lugar, mientras que la segunda, salvajez o salvajeidad, designa una condición, la de cualquier ser vivo no inculturado. Quien inició el uso de este segundo concepto fue Thoreau, con su célebre frase «In wildness is the preservation of the world» (la preservación del mundo está en lo salvaje); el concepto estaba, en este escritor, asociado a la libertad y a sus connotaciones políticas de raigambre cínica. Sin embargo, la wilderness constituye un mito identitario noramericano, y va unido a la conciencia de que el colono se construía a sí mismo en el enfrentamiento con los amplios territorios deshabitados y culturalmente intactos, o casi (desde una perspectiva que manifiestamente borra a los indígenas de la ecuación cultura-naturaleza). La promoción del término wilderness con sus connotaciones positivas es estrictamente paralela a la destrucción del paisaje de USA, inherente a su desarrollo como nación. Mientras en el imaginario colectivo la wilderness se consolidaba como afirmación de la esencia épica de un desarrollo mercantil y comercial, algunos grupos ecologistas lo tomaron como palabra fetiche para afirmar su rechazo a cualquier acción humana sobre el medio. Sobre todo en determinados territorios acotados de particular interés por su belleza38. La causa de estos últimos obtuvo su principal victoria simbólica en la Ley de Áreas Salvaje o Wilderness Act de 1964,que sanciona el lugar salvaje como un espacio en el que la intervención humana queda excluida, permitiéndose solo la visita no permanente para recorrer y contemplar la naturaleza.
Hacia los años 90, sin embargo, arreciaron las críticas contra este concepto. Se argumentó que se trataba de un constructo cultural que no designaba nada concreto existente. Y, más precisamente, de un constructo de clases altas, de varones y de sajones blancos, ignorando —y borrando de la memoria colectiva— que antes de la llegada de los colonos ingleses, la naturaleza ya había sido modificada por los habitantes indígenas y por los exploradores y colonos de otros países europeos. En la práctica, además, se observó que había fomentado políticas segregacionistas, porque para acotar los parques naturales se expulsaba de ellos a poblaciones humanas autóctonas, así como a cualquier especie animal o vegetal que colonizase a partir de un punto cero de evolución natural legalmente fijado39.
En las tres últimas décadas la discusión académica sobre la wilderness se ha mantenido, destacando el reproche de afianzar el dualismo hombre/naturaleza sobre el que se asienta el antropocentrismo ontológico. En efecto, para definir la wilderness lo natural se coloca al margen del hombre, como aquello en lo que no existe presencia humana o que solo existe sin presencia humana. De modo que se han propuesto términos jurídicos alternativos para la wilderness como el de «reserva de la biodiversidad», y otros más conceptuales como substituir el término «preservación» por el de «protección»40.
Pero en definitiva los problemas de base que plantea la wilderness, incluso en el contexto de autores que se definen todos como ecologistas, no son anecdóticos y muestran la dificultad de definir la naturaleza en su relación con lo humano y de pensar con claridad esta relación. Volveremos a retomar el asunto en este libro, que trata en buena parte de explorar esa dificultad.
Una última referencia obligada en el apartado de la wilderness norteamericana nos remite al impacto o rechazo que la cosmovisión y las formas de vida de los norteamericanos originarios tuvieron en algunos colonos euroamericanos. Se trata de una cuestión controvertida que no afecta a la esencia del ecologismo, en los términos que hemos propuesto al comienzo del capítulo, y que ejemplifica bien el tratamiento de la figura del indio nativo americano en la obra de John Muir. El menosprecio u ocultamiento del indígena en su obra es notorio. No puede hablarse, por tanto, en el caso del primer ecologismo norteamericano, de antecedentes culturales remotos que no sean los mismos que en el europeo.
El contexto europeo: los antecedentes remotos
Nos ocuparemos ahora de presentar brevemente los hitos clave del ecologismo europeo. Si en USA fue la vivencia de una rápida destrucción medioambiental lo que puso en marcha los movimientos ecologistas, en Europa hubo que esperar a la amenaza nuclear, bajo las variantes de la guerra nuclear total, durante la Guerra Fría, y del accidente nuclear a partir la catástrofe de Chernóbil en 1986. Es pues la presión acuciante de un futuro amenazador y distópico, tras la Segunda Guerra Mundial, la que determina, en primera instancia, la historia del ecologismo continental.
Pero esta afirmación requiere muchas puntualizaciones. Recuérdese lo que hemos señalado al comienzo del capítulo respecto a la complejidad del ecologismo en Europa. El ecologismo en el Viejo Continente debe hacerse hueco en una larga tradición de pensamiento pre-ecologista que, sin embargo, está lleno de anticipaciones y debates concomitantes. Debates que se presentan como filosofía de la naturaleza, de la ciencia, del trabajo, etc. Además, debe afrontar una incómoda apropiación/anticipación del discurso verde por el régimen nacional-socialista alemán, por totalitarismos identitarioso por figuras tan complejas como la de Martín Heidegger41. Por ello, hablar de un pensamiento ecologista europeo no importado de Norteamérica implica hacer un breve repaso de antecedentes históricos que, como se ha indicado, no son propiamente ecologismo, y recordar incluso alguna referencia básica un poco más remota.
Desde los orígenes de la Modernidad (hacia el siglo XVI), el pensamiento y actitud europeos hacia la naturaleza inician un proceso de creciente dualismo y —en perspectiva ecologista— antropocentrismo que consagra una confrontación definitiva entre la naturaleza y la libertad o la cultura, consideradas como lo verdaderamente humano. Tanto las nuevas ciencias como las nuevas humanidades hacen de la volición humana y de su capacidad de producción y de control de la naturaleza el criterio básico de conocimiento, e instauran una vivencia de la historia centrada en un progreso material. Progreso que significa, básicamente, una emancipación de las imposiciones de la naturaleza y su sometimiento a nuestros designios. De ahí que se pueda afirmar que la producción desplaza a la contemplación como actividad reguladora de nuestra relación con la naturaleza42.
Por supuesto hay excepciones, y un relato fiel es mucho más complejo, pero los vínculos entre la filosofía moderna y nuestra actual crisis medioambiental no afectan solo a un modelo económico o político de existencia —que es el que se exporta a los Estados Unidos en el siglo XVIII—, sino también a un enfoque filosófico o antropológico más radical o, si se prefiere, metafísico. Por esta razón el marxismo, principal alternativa crítica a este modelo económico y político surgida también en Europa, ha sido, tanto en su práctica constatada como en su fundamentación teórica, igualmente antiecológico.
Más adelante realizaremos una aproximación precisa a toda esta temática, que todavía no ha recibido una atención suficiente desde el punto de vista de la historia de la filosofía43. De momento, consignamos que el tren del progreso científico y técnico en el que viajamos desde el siglo XVII se corresponde, efectivamente, con un refuerzo inusitado de las posiciones dualistas (contraposición de lo material y lo espiritual, de la necesidad y la libertad, del cuerpo y la mente, de la naturaleza y la historia, etc.) y antropocentristas (todo sentido, finalidad y valor en el universo es una creación exclusiva o una propiedad exclusiva de los miembros de la especie Homo sapiens sapiens)44.
A partir de este programa histórico inaugurado por figuras como Francis Bacon o René Descartes, cambia la relación tradicional del europeo con la naturaleza y se pone en marcha un inexorable proceso de desencantamientodel mundo45, culto a la voluntad —individual o popular— y encantamiento del artefacto que definen nuestra noción de progreso. De modo que la peor de las ideas que atraviesa el espíritu de un hombre —justifica Hegel en la Introducción a su Estética— es siempre una realidad mejor y más elevada que el mayor producto de la Naturaleza. Si el hombre culto moderno piensa en una naturaleza prístina, lo hará en clave de tradición arcadiana, como señala Donald Worster46, es decir, soñando con una vida rural idealizada en armonía con las plantas y animales que le alimentan y le abrigan, como contrapeso psicológico necesario del verdadero imaginario de su vida, el imperialista, es decir, desarrollista y dominante hacia la naturaleza47. Desde esta perspectiva, la instalación en la tradición arcadiana se considera el último refugio de perdedores, bohemios, marginales o antimodernos; sospecha cultural que, de hecho, hasta hace poco se proyectaba también sobre todo ecologista en general.
El principal caballo de batalla filosófico que adopta toda esta tensión argumental en una primera fase de la modernidad europea (y al que los escritos ecologistas se refieren con cierta frecuencia) es el de dos modelos de naturaleza ampliamente debatidos entre los siglos XVI y XVIII48: el teleológico y el mecanicista.
Autores como Bacon o Descartes promovieron el modelo mecanicista —en el que la voluntad humana asume un control tecnológico del mundo como forma básica de racionalidad— como la solución a la parálisis cultural y científica que percibían en la Europa renacentista y tras la crisis de un humanismo clásico —heredado del mundo grecolatino— que había colapsado en la cultura del Barroco. A partir de aquí ambos paradigmas fueron desarrollados o defendidos en la modernidad europea por las filosofías racionalistas y sensualistas, sin que ninguna de ellas pueda identificarse exactamente con ellos, y con infinitas variantes y matices: Spinoza, Malebranche, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, La Mettrie y muchos otros propondrán diferentes versiones de una u otra cosmovisión.
El modelo teleológico o finalista concibe el cosmos como un todo ordenado hacia un fin u objetivo último —causa final, principio o ley general, que puede ser inmanente o trascendente— que le da sentido intrínseco. Todos los seres o sistemas de seres se orientan hacia ese fin, y deben por tanto ser comprendidos y valorados desde el mismo. Ya sea la expresión de la máxima diversidad con la mínima complejidad en Leibniz en el XVIII, ya la supervivencia como especie o individuo en Darwin en el XIX, ya la maximización del amor y la empatía en Teilhard de Chardin en el XX, ya la Gaia en Lovelock, todos los modelos explícita o implícitamente teleológicos asumen que las partes se explican por el todo, y que saber fabricar o producir algo no es el criterio definitivo para conocer su realidad49. Este enfoque prima la metáfora del organismo viviente sobre la de la máquina y la categoría de información sobre la categoría de materia.
Por su parte, el modelo mecanicista, que es el que adopta como ideal epistémico nuestra ciencia desde la modernidad hasta la revolución científica de comienzos del siglo XX, inspira su visión del universo en la máquina —el artefacto más complejo que se conoce en el siglo XVIII. En este modelo las totalidades o sistemas se explican por sus elementos, y producir o reproducir alguna cosa es el criterio definitivo de que se tiene un conocimiento objetivo de la misma. Aquí es la causa eficiente —inmanente o trascendente— la que determina el sentido de las cosas50.
Como veremos en su momento, los límites entre ambos modelos o paradigmas son más difusos de lo que parece y, en realidad, lo que hace el modelo mecanicista es reservar en exclusiva toda finalidad y sentido en el cosmos a la acción productiva o de consumo de los seres humanos, es decir, a la técnica humana. Por eso convierte a la voluntad humana en la única fuente de sentido para la historia, y a la técnica en el verdadero fundamento epistemológico de la ciencia. Hay que destacar, en cualquier caso, que la confrontación entre ambos modelos entra en crisis tras el impacto cognitivo de la tercera revolución tecnológica a mediados del siglo XX y la emergencia del concepto de sistema y de la informática como metáforas fundamentales.
Aunque en general el modelo mecanicista parece más incompatible con el discurso ecologista, las diferentes ecofilosofías contemporáneas han criticado tanto uno como otro modelo, dependiendo los de posicionamientos filosóficos e ideológicos de partida51. El finalista, por estimar que es propio de las religiones y no de una aproximación científica; el mecanicista, porque la consideración del mundo como un engranaje dificulta una aproximación al viviente no humano como objeto con valor intrínseco.
En cualquier caso, las implicaciones de un modelo de racionalidad basado en la actividad del ingeniero y la asimilación entre producción y racionalidad constituyen un sesgo importante en nuestra historia de las ideas sobre el que parte de la filosofía europea del siglo XX llamó la atención. Las obras de Bergson, Heidegger o Husserl contienen importantes elementos de prevención contra este modelo que fue también estudiado por laEscuela de Frankfurt con la noción de racionalidad instrumental, o modalidad de la razón que extiende su dominio sobre la naturaleza fragmentándola, homogeneizándola y categorizándola, encajándola en compartimentos estancos y sometiendo todo a un riguroso control metodológico que, sin embargo, escapa a una verdadera racionalidad colectiva. Si bien el interés de la Escuela de Frankfurt es atribuir a esta forma de racionalidad la crisis histórica de la Ilustración que representan los imperialismos, totalitarismos y holocaustos de comienzos del siglo XX.
Hay que destacar, además, que cuando hablamos del antropocentrismo o mecanicismo de la modernidad europea no somos plenamente rigurosos, y que nuestros siglos XVII y XVIII también alumbraron otras modernidades e ilustraciones alternativas a esta. Una de ellas es la del empirista Berkeley, quien vaticinó que la cultura europea estaba echada a perder por el mecanicismo y el materialismo, y que el genio de Occidente se había trasladado ya —irreversiblemente— a Norteamérica, donde, en su opinión, todavía se preservaba entre los colonos una recta experiencia de la naturaleza que formaba parte de la verdadera esencia de Occidente. Otra es la exuberante propuesta de Leibniz y su biologización universal a través del concepto de mónada, a la que nos referiremos con más detalle. Finalmente, el propio Arne Naess, fundador de la ecología profunda, nos propone una relectura de Spinoza en este mismo sentido.
Pero sin duda un pensador crucial del siglo XVIII, que actúa de bisagra entre las concepciones ilustradas y las prerrománticas (del prerromanticismo a la francesa) y anticipa elementos importantes del ecologismo en Europa es Jean-Jacques Rousseau. Paseante empedernido por los campos y montañas de su patria, Suiza, y también por el campo francés, su biografía le predispuso a adoptar una visión original de lo natural que no encaja con la mentalidad ilustrada, que le llevará a una intensa confrontación con Voltaire, y que le convertirá en el autor del primer gran texto antitecnológico de la modernidad52. La compleja y no siempre coherente obra de Rousseau rehabilita la categoría de lo natural primigenio, aplicándolo a varios ámbitos entre los que destacan la religión, la pedagogía y la teoría política. Y dentro de esta última, su idea del «buen salvaje» marcó profundamente las conciencias europeas y lanzó a la arena social una potente y original alianza entre lo bueno y lo natural-primario.
El binomio era original porque se oponía al concepto cristiano de persona, herido en mayor o menor grado por el pecado original, pero siempre portador de un defecto, una tara en su origen. Rousseau borra esa tara y crea al niño y al adulto primitivos y puros, como figuras ideales que no se guían por la razón sino por el instinto o la intuición: el hombre que piensa es un animal depravado, dice Rousseau. En general, el pensamiento ecologista considera a este filósofo como una referencia fundamental, tan fundamental para el área europea como Thoreau para la norteamericana53.
Por su parte, en Alemania surge desde la segunda mitad del siglo XVIII un modelo de naturaleza orgánico y alternativo al mecanicismo dominante, ya incoado por algunos autores en el siglo XVII, e inspirado en fuentes clásicas y orientales. El gran representante de este movimiento en su más lograda expresión es Johann W. Goethe, poco citado sin embargo entre los ecologistas, como tampoco lo son otros importantes autores románticos alemanes tan





























