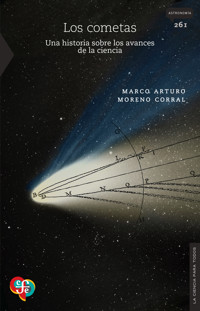
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Desde que la humanidad existe se ha preguntado sobre su origen y sobre el sentido de su existencia; en numerosas ocasiones ha levantado la vista al cielo para obtener estas respuestas, aunque al hacerlo se ha topado con otras tantas preguntas. Las antiguas civilizaciones, desde la mesopotámica hasta la azteca, pasando por la egipcia y la griega, intentaron descifrar los misterios de la bóveda celeste y los cuerpos que la componen, explicándoselos cada una a su manera. Esta obra analiza los aportes más importantes a través de la historia en la investigación de uno de los fenómenos astronómicos que más asombro y curiosidad ha despertado en la humanidad: los cometas. Moreno Corral expone las numerosas opiniones y debates que éstos han provocado y cómo han pasado de ser un presagio funesto de guerras, hambrunas, muertes o catástrofes a ser un medio por el cual podemos conocer el origen de la vida en la Tierra y la conformación del Universo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En 1984 el Fondo de Cultura Económica concibió el proyecto editorial La Ciencia desde México con el propósito de divulgar el conocimiento científico en español a través de libros breves, con carácter introductorio y un lenguaje claro, accesible y ameno; el objetivo era despertar el interés en la ciencia en un público amplio y, en especial, entre los jóvenes.
Los primeros títulos aparecieron en 1986, y si en un principio la colección se conformó por obras que daban a conocer los trabajos de investigación de científicos radicados en México, diez años más tarde la convocatoria se amplió a todos los países hispanoamericanos y cambió su nombre por el de La Ciencia para Todos.
estableció dos certámenes: el concurso de lectoescritura Leamos La Ciencia para Todos, que busca promover la lectura de la colección y el surgimiento de vocaciones entre los estudiantes de educación media, y el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo, cuyo propósito es incentivar la producción de textos de científicos, periodistas, divulgadores y escritores en general cuyos títulos puedan incorporarse al catálogo de la colección.
Hoy, La Ciencia para Todos y los dos concursos bienales se mantienen y aun buscan crecer, renovarse y actualizarse, con un objetivo aún más ambicioso: hacer de la ciencia parte fundamental de la cultura general de los pueblos hispanoamericanos.
LA CIENCIA PARA TODOS
261
Los cometas
MARCO ARTURO MORENO CORRAL
Los cometas
Una historia sobre los avances de la ciencia
Primera edición, 2024 [Primera edición en libro electrónico, 2025]
Distribución mundial
Esta publicación forma parte del proyecto “Plataformas de difusión científica: narrativas transmedia para México” del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, apoyado por el Conahcyt en el año 2023.
La Ciencia para Todos es proyecto y propiedad del Fondo de Cultura Económica, al que pertenecen también sus derechos. Se publica con los auspicios de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
D. R. © 2024, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Diseño de portada: Neri Ugalde Guzmán
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-8375-5 (FCE)ISBN 978-607-8273-41-6 (Conahcyt)ISBN 978-607-16-8631-2 (ePub)ISBN 978-607-16-8682-4 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Introducción
I. Los cometas en la AntigüedadII. Las visiones medievalesIII. El renacerIV. El Nuevo Mundo y los cometasV. Cambios en la apreciación de los cometasVI. Cometas en el México colonialVII. La búsqueda de explicaciones racionalesVIII. Nuevos instrumentos y técnicas para estudiar cometasIX. Los cometas en México durante el siglo XIXX. El cometa HalleyXI. La comprensión del origen y la estructura de los cometasXII. Algunos cometas recientesXIII. El estudio actual de los cometasXIV. Comentarios finalesApéndice. Algunos cometas vistos sobre el firmamento mexicano
Lecturas sugeridas
A la memoria de mi padre, Lic. Martín Moreno Millán (1927-2017), quien, con su constancia en el estudio, el trabajo, su amor y perseverancia por el ejercicio físico, nos dio ejemplos a seguir.
INTRODUCCIÓN
Los cometas son objetos celestes que siempre han fascinado y preocupado a los seres humanos, quienes desde los principios de la civilización se preguntaron qué eran. La respuesta definitiva ha tomado milenios y aún en la actualidad, con todos los avances de la ciencia, hay interrogantes sobre estos singulares objetos. En esta obra, explicamos en forma sencilla cómo han evolucionado nuestras ideas acerca de los cometas; desde aquellas de terror infundidas y causadas por un completo desconocimiento de su naturaleza, hasta las que están surgiendo con la exploración espacial. La búsqueda de respuestas racionales ha llevado a la humanidad tan lejos, que literalmente nos hemos montado sobre un cometa, viajando con él y en él, estudiando su constitución y las complejas transformaciones que ocurren en su superficie cuando se acerca al Sol, lo que sin duda, además de satisfacer nuestra curiosidad, ayudará a comprender las condiciones primigenias del sistema solar y de la Tierra misma.
Dentro del contexto general de los astros, los cometas siempre han tenido un lugar muy especial, ya que, al surgir y desaparecer repentinamente en cualquier parte de la bóveda celeste, no era posible asignarles lugar u orden alguno, lo que los diferenció de los otros ocupantes del firmamento que, por sus movimientos ordenados y patrones temporales regulares, sirvieron desde la Antigüedad para medir el tiempo. Como, además, a simple vista las colas que los identifican llegan a ser tan grandes que se extienden considerablemente en el cielo y pueden variar su forma y tamaño en pocas horas o días, su aparición y desaparición repentina y los cambios de brillo y estructura que presentan llevaron a pensar que no podían ser cuerpos celestes, ya que siendo el cielo perfecto y ordenado, en él no tenían cabida sucesos inesperados y erráticos como los cometas. En la cultura occidental, desde al menos el siglo IV a.C., se dijo que se engendraban entre el espacio fijado por la superficie terrestre y la órbita de la Luna, por lo que en la literatura antigua frecuentemente son referidos como objetos sublunares que, por su forma errática e impredecible de aparecer, eran indicadores de sucesos funestos.
El nombre cometa proviene de la palabra latina comēta, que a su vez se originó del vocablo griego κομήτης, que significa cabellera. Sin duda ese nombre les fue puesto por la cola que los distingue, que en efecto da la impresión de un largo conjunto de cabellos que salen de la parte brillante de los cometas, como si se movieran por la acción de un viento que los arrastrara en dirección contraria a él.
La asociación de los cometas con sucesos malignos no fue privativa de la cultura occidental, pues también se dio en otros muchos grupos humanos, algunos tan separados en tiempo y espacio como los sumerios, los aztecas, los australianos, los mayas, los mongoles, los incas o los polinesios, así que durante buena parte de la existencia de la humanidad, los cometas han sido temidos, ya que se les consideró indicadores de calamidades como la guerra, el hambre y muchas enfermedades. Diversas religiones los vieron como advertencias de castigos divinos por venir, mientras que gobernantes como Nerón utilizaron su presencia para justificar sus excesos y abusos.
En cuanto a su origen, a lo largo de la historia se han dado diversas explicaciones; se ha dicho que se producían por conjunciones de varios astros, por la inflamación de materia en descomposición o que se originaban en las manchas solares, aunque también se pensó que surgían del calentamiento por fricción que se producía en la capa atmosférica por la rotación de la esfera de las estrellas fijas, o bien que eran reflejos de la luz solar en ciertas regiones densas de la atmósfera. Más recientemente se pensó que eran producidos por “los volcanes de Júpiter” que, de manera violenta, los arrojaban al espacio interplanetario; sin embargo, como se verá en esta obra, no fue sino a mediados del siglo XX cuando los astrónomos lograron entender la verdadera naturaleza de los cometas.
El estudio de estos astros también ha sido importante porque desempeñó un papel principal en los cambios de paradigmas de la ciencia ocurridos durante la revolución científica de los siglos XVI y XVII, ya que su observación y la determinación de las distancias a las que se encontraban de la Tierra sirvieron para destruir los dogmas aristotélicos de la inmutabilidad de los cielos y de que los cometas eran fenómenos atmosféricos.
En este libro se mostrará que los cometas han pasado de ser objetos de culto y portadores de malos augurios a cuerpos naturales del sistema solar, que han resultado valiosos en el estudio de los procesos de formación y evolución de éste, e incluso de la vida misma. Ahora sirven para que los astrónomos entiendan la composición química original y las condiciones físicas primigenias de la gigantesca nube de gas y polvo de la que se formaron el Sol y los planetas hace unos 5 000 millones de años, así que seguir el desarrollo de las ideas en torno a los cometas permitirá entender mejor el devenir que ha tenido la ciencia en general y la astronomía en particular.
Llegar a comprender qué son los cometas y de dónde provienen ha tomado milenios. Ha sido así porque, para comprenderlos de forma racional, fue necesario que surgiera la ciencia como una actividad diferenciada de los dogmas religiosos y del saber filosófico, con su propia metodología y fundamentada en la observación y experimentación. Esto que se dice en pocas palabras ha llevado mucho tiempo y ha resultado un proceso complejo que no ha estado exento de complicaciones y hasta de mártires, pues la ciencia no ha surgido de forma lineal y continua, sino que ha tenido largos periodos de estancamiento e incluso de retroceso y, como se verá, el dilatado camino para comprender qué son los cometas ilustra bien el desarrollo mismo que ha tenido la ciencia a lo largo de la historia.
Libros de este tipo se han publicado muchos, pero la mayoría fueron escritos para lectores ajenos a nuestra lengua e historia, así que en la presente obra hemos buscado subsanar esa carencia, por lo que se han incluido varios capítulos donde se habla de los cometas desde la perspectiva de las fuentes de la cultura mexicana, tomando también algunos datos de la historia latinoamericana, tanto en los periodos prehispánico, colonial, como independiente. Al final de este texto se agregó un catálogo de los cometas vistos en nuestro territorio desde la época prehistórica, que muestra que su presencia en el firmamento de este país y de este continente ha sido rica desde que el ser humano lo pobló. Asimismo hemos incluido imágenes de cometas modernos, que fueron obtenidas en observatorios mexicanos.
I. Los cometas en la Antigüedad
En muy diferentes partes de nuestro planeta se han encontrado vestigios de la presencia de los primeros grupos humanos. Una de esas manifestaciones es el arte rupestre constituido por pinturas y petroglifos que muestran la sensibilidad que aquellos hombres y mujeres habían alcanzado. Sus representaciones de las diversas actividades que realizaban, pintadas o grabadas en profundas cavernas, grandes salientes rocosas y piedras expuestas, son en verdad manifestaciones artísticas de primer orden, pero, además, por no existir todavía en esos tiempos lenguaje escrito, también son documentos que informan sobre sus intereses y preocupaciones. Entre la enorme variedad espacial y temporal de ese arte, se encuentran muchas representaciones de soles, lunas y estrellas, así como posiblemente otros objetos astronómicos brillantes como podrían ser los planetas. Todo ello indica el interés que ya aquellos antiguos seres humanos tuvieron por la observación de los fenómenos celestes, así que no es extraño encontrar entre las pinturas y los petroglifos probables representaciones de cometas, aunque de ellas no es posible derivar la interpretación que pudieron dar sus creadores a estos bellos astros.
Alrededor de 9 000 años atrás, cazadores nómadas se movían en las zonas áridas de la península de Baja California, México, dejando diversos vestigios de su presencia a lo largo y ancho de ese extenso territorio. En efecto, en diferentes sitios de esas tierras, particularmente en lugares montañosos, plasmaron pinturas y grabaron petroglifos, que resultan similares a los existentes en otras regiones del planeta. Aquellos pobladores arcaicos ya habían alcanzado la etapa intelectual del hombre moderno, aunque su bagaje cultural era todavía muy pobre. Esos registros prehistóricos indican gran sensibilidad y muestran capacidad de abstracción igual a la de los artistas contemporáneos.
FIGURA I.1. Dibujo sobre piedra de un posible cometa visto en tiempos prehistóricos. Petroglyphs National Monument, Alburquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Fotografía: © powerofforever / iStock.
Una de las zonas donde hay este tipo de registros prehistóricos es la región de Cataviñá, situada en la delegación El Mármol, perteneciente al municipio de Ensenada, Baja California. Ahí hay dispersas pinturas y petroglifos en diferentes sitios. Para el tema que aquí se trata, llama la atención la cueva de Cataviñá, pequeña caverna a la que hay que entrar agachado, cuyas paredes laterales y superiores fueron profusamente decoradas con figuras geométricas como círculos concéntricos, líneas curvas, cuadrados y puntos, y donde los colores sobresalientes son el rojo y el amarillo. Estos y otros tintes utilizados por aquellos artistas prehistóricos fueron hechos con pigmentos de origen mineral, que mezclaban con sustancias aglutinantes como la baba del nopal u otras plantas de la región como los cactus, que al ser macerados servían de base. Una vez lograda la mezcla, la embarraban con las manos o usando palos y ramas. Así produjeron gran diversidad de pinturas no solamente en esa cueva, pues esas manifestaciones de su forma de ver su entorno también se localizan en otras partes de esa península, incluso las hay monumentales, ya que hay figuras que alcanzan varios metros de altura.
FIGURA I.2. Posible representación prehistórica de un cometa en la cueva de Cataviñá, Baja California, México. Fotografía del autor.
En la cueva de Cataviñá se distinguen posibles representaciones del Sol, formado por un círculo del que salen rayos, pero también aparece la representación de lo que parece ser un cometa, ya que claramente se distingue lo que sería la coma o cabeza formada por tres círculos concéntricos, de donde arrancan un par de líneas curvas que formarían la cola.
La pintura de Cataviñá es similar a la que aparece en la figura I.1, que fue hecha por los primeros pobladores de Alburquerque, Nuevo México. En ambos casos, el cuerpo de lo que podría ser el cometa se representó con tres círculos concéntricos. Por desgracia, no se tienen más elementos que permitan afirmar que las representaciones prehistóricas que hemos mencionado sean en verdad de cometas, pero su forma es muy sugerente, además de que la presencia de ese tipo de astros en los oscuros cielos que nuestros ancestros veían de forma regular debió llamar poderosamente su atención. Por ello, ante la carencia de cualquier sistema de escritura, un fenómeno excepcional como es la aparición en el firmamento de un brillante cometa debió hacerlos buscar alguna manera de dejar constancia de sucesos como ésos.
La narración escrita más antigua que conoce la humanidad es la Epopeya de Gilgamesh, obra sumeria que habla de las aventuras de ese rey quien gobernó la antigua ciudad de Ur en el siglo XXVII a.C., población que se hallaba localizada en el sur de Mesopotamia. En ese poema épico se hace referencia a los cometas, asociándolos con lluvias de fuego y azufre, así como con inundaciones, lo que muestra que, desde los inicios de la vida urbana, estos cuerpos cósmicos fueron vistos como objetos nefastos, pero también hay elementos que permiten pensar que, desde aquellas remotas fechas, hubo quien trató de racionalizarlos. En efecto, el estudio de los antiguos textos cuneiformes producidos en la región de Mesopotamia y escritos sobre tablillas de arcilla ha proporcionado referencias ocasionales sobre la presencia de cometas, a los que parece que llamaron sallamam. Como ejemplo se mencionará la traducción hecha por arqueólogos de parte de una tablilla de arcilla hallada en antiguas ruinas de esa región, la cual dice “la estrella tiene cabellera y su corona es como luz brillante y tiene una cola detrás de ella como la lúgubre cola de un escorpión. Fue una gran estrella que se extendía del horizonte norte al horizonte sur, que apareció en los días de Nabucodonosor I”. Este relato se sitúa hacia el año 1159 a.C., pues ese rey gobernó por ese tiempo, así que aquí estamos ante un registro histórico de la presencia de un cometa espectacular.
Estudios de datos como éste han sugerido que algunos astrónomos babilonios pensaban que los cometas eran similares a los planetas y que se movían en órbitas fijas, haciendo apariciones periódicas. Esta información se debe al astrónomo griego Apolonio de Mindos, quien vivió hacia el siglo IV antes de nuestra era. Este personaje afirmó que los caldeos consideraban a los cometas en una categoría igual a la de los planetas, con órbitas bien determinadas; sin embargo, también se sabe que Efígenes de Bizancio en el siglo II a.C. sostenía que los pobladores de aquella parte del mundo comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates consideraban que los cometas eran una especie de turbulencia que surgía y se torcía en la atmósfera.
Otra cultura muy antigua fue la egipcia, que también observó el firmamento durante milenios y construyó un saber astronómico utilitario, encaminado en lo fundamental a la medición del tiempo, que en realidad no dio mayor importancia a ideas o teorías sobre el Sol o la Luna, ni sobre el movimiento planetario. En ese contexto, los cometas no parecen haber tenido un significado especial entre los egipcios.
Los griegos asimilaron parte importante del saber astronómico surgido entre las culturas antiguas del Oriente Medio, particularmente las provenientes de la región mesopotámica. En la cultura occidental, los escritos más antiguos son del siglo VIII a.C. y corresponden a la Ilíada, atribuida a Homero. Mucho han discutido los especialistas sobre esta obra, incluso desde la Antigüedad. Al margen de las interpretaciones que han hecho, ha surgido un consenso de que en ese texto hay frecuentes referencias astronómicas. Respecto a los cometas, hay al menos tres menciones claras y diferentes. En una de ellas puede leerse: “Mientras que los cometas terribles mirando desde lejos advertían los horrores de la guerra en Tebas”. En otra parte de esa narración épica dice: “En el otro bando, furioso y con indignación, Hades, sin temor y como un cometa que quema, dispara fuego hacia Ofiuco en el cielo ártico y de su cabellera horrible salen la peste y la guerra”. Y finalmente se encuentra la oración “A medida que el cometa rojo de Saturno envía el miedo a las naciones con un presagio terrible, se desliza a través del aire y sacude los destellos de su cabellera en llamas”. Como se desprende de estas citas, los griegos arcaicos consideraron a los cometas como presagios malignos que obedecían los mandatos de sus dioses.
Entre los pensadores griegos de los siglos VII a V a.C., los cometas fueron entendidos como fenómenos meteorológicos que sucedían en la atmósfera terrestre, por lo que los consideraron como meteoros de significación mística. Sin embargo, no todos los vieron de esa manera, pues, por ejemplo, los pitagóricos afirmaban que eran astros errantes como los planetas, que aparecían y desaparecían rápidamente por su cercanía al Sol, tal y como sucede con el planeta Mercurio. Los seguidores de esa escuela filosófica consideraban que las colas de los cometas eran solamente una ilusión óptica, debida a la refracción causada por la humedad atmosférica. Anaxágoras y Demócrito, filósofos griegos que vivieron entre los siglos V y IV a.C., afirmaron que eran errantes,1 pero aglomerados de tal manera que la reunión tan cercana entre varios de ellos daba la impresión visual de ser uno solo, pues sus brillos se sumaban, dando lugar así a la presencia de un brillante cometa, que por esa conjunción esparcía llamas.
En el siglo IV a.C., Aristóteles, el filósofo griego con mayor influencia en la cultura occidental, se ocupó de los cometas en su obra conocida como Meteorológicos. Ahí trató diversos fenómenos naturales que consideró que ocurrían en las esferas de agua y aire, que según sus teorías eran las que envolvían a la de la Tierra, sitio donde habita el ser humano. Aunque este pensador escribió un libro especialmente para ocuparse de los astros, titulado Sobre el cielo, no trató en él nada sobre los cometas, pues los consideró sucesos que ocurrían en nuestra atmósfera.
En el libro I de Meteorológicos, Aristóteles se ocupó extensamente de los cometas. En primer lugar, argumentó en contra de las interpretaciones que los pitagóricos y otros pensadores habían expresado sobre ellos, para luego hablar de lo que según él eran esos objetos. Ahí leemos que:
Se ha supuesto, en efecto, por nosotros que la primera parte del mundo que envuelve a la Tierra, a saber, todo lo que hay inmediatamente por debajo de la traslación circular,2 es una exhalación seca y caliente; esta misma y la mayor parte del aire inmediatamente debajo de ella son arrastrados conjuntamente en torno a la Tierra por la traslación y el movimiento en círculo del cielo; desplazada y movida de este modo, a menudo, en caso de que la exhalación llegue a ser lo bastante fuerte, se inflama; también por eso, decimos, se forman las estrellas fugaces dispersas. Así pues, cuando a causa del movimiento superior un principio ígneo entra en 1 grado de condensación tal, pero no tan excesivamente grande como para consumirse casi todo enseguida ni tan débil como para extinguirse rápidamente, sino lo bastante grande y presente en la mayor parte de la región, y coincide que al mismo tiempo asciende desde abajo una exhalación lo bastante fuerte, entonces se forma ese astro con cabellera según la forma que venga a adquirir la masa exhalada; pues cuando se extiende igual por todas partes, el astro se llama cometa.
Más adelante, Aristóteles hizo afirmaciones sobre los cometas, que debieron favorecer las ideas que ya se tenían sobre las influencias de estos objetos, pues escribió: “Así pues, cuando aparecen los cometas muy seguido y en mayor número, tal como decimos, los años resultan manifiestamente secos y ventosos; en cambio, cuando son más infrecuentes y más débiles por su tamaño, tampoco se da aquello del mismo modo, aunque la mayoría de las veces se produce un exceso de viento”.
En el siglo IV a.C., el historiador griego Éforo de Cime escribió que vio un cometa que se partió en dos pedazos. La baja probabilidad de que ello suceda, junto con el hecho de que no se conocían otros reportes de fenómenos similares, hizo que durante mucho tiempo se pensara que tal hecho nunca había ocurrido; sin embargo, debido a que en tiempos modernos se pudo observar fragmentación de cometas como el caso del Biela en 1845 o el del West, que en 1976 se partió en cuatro pedazos, y más recientemente, el espectacular caso del Shoemaker-Levy 9, que se partió en múltiples pedazos que finalmente colisionaron con Júpiter en 1994, hicieron que aquel antiguo reporte fuera revalorado. Con los datos que proporcionó Éforo, los expertos lo identificaron con un cometa que fue visto en Grecia en el invierno de los años 373-372 a.C., del cual hay más reportes ya que se le asoció con un gran terremoto que afectó la región de Acaya, zona periférica de Grecia que se localiza entre la costa norte del Peloponeso y el golfo de Corinto.
Pero no solamente en la región que rodea al Mediterráneo hubo observadores de cometas. En la milenaria cultura china, la dinastía Shang, que reinó entre 1600 y 1046 a.C., produjo un invaluable volumen de documentos que le dan existencia histórica. Gracias a esas numerosas fuentes escritas, se sabe mucho sobre la ciencia china antigua. Como el emperador fue considerado “Hijo del Cielo”, la astronomía adquirió un papel relevante en esa sociedad y los astrónomos fueron funcionarios del gobierno imperial. A diferencia de lo que ocurrió entre los griegos, esos personajes se dedicaron mayormente a la observación, dejando de lado la especulación filosófica. Fruto de esa intensa y larga labor de mirar el firmamento fueron los diversos catálogos que aquellos observadores asiáticos produjeron, como los estelares, los de novas y supernovas, los que registraron manchas solares, eclipses, cometas y los de meteoritos. Respecto a los cometas reportados por los chinos, existen observaciones tan antiguas como las del que apareció en el 1050 a.C., que según sus crónicas fue un cometa con “forma de escoba, con el mango de ésta apuntando hacia el este”. La antigua crónica china conocida como Chūnqiū ji [Anales de primavera y otoño] cubre un periodo comprendido entre 722 y 481 a.C. En ella se citan muchas observaciones de fenómenos astronómicos entre las que hay referencias a la presencia de cometas, mencionando cuatro que fueron vistos en los años 613, 525, 482 y 481 a.C. Entre los datos proporcionados por los astrónomos chinos se encuentra también la primera mención cierta del que muy posteriormente sería conocido como el cometa Halley. En efecto, reportaron que entre mayo y junio del año 240 a.C. vieron un cometa que apareció por el este y luego se desplazó hacia el norte, para finalmente desaparecer por el oeste. Los estudios modernos muestran que se trató de ese cometa.
El Libro de seda es un antiguo texto astronómico chino que fue escrito alrededor del año 186 a.C. y que, junto con otros 3 000 objetos diversos, fue hallado en la tumba de Li Cang, alto funcionario de la dinastía Han. En ese sitio se encontraron rollos manuscritos en seda, que tratan temas filosóficos, médicos, religiosos y astronómicos. Entre los de este último tema hay uno sobre aspectos astrológicos que tiene un registro detallado de los movimientos de Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter, información que usaban para realizar horóscopos. También se encontró otro documento igualmente escrito sobre seda, que por la información que tiene fue concluido en el año 223 a.C. Contiene 250 dibujos de sucesos meteorológicos, entre los que se encuentra un listado de 29 cometas. Se estima que éste es el primer catálogo que existe sobre este tipo de astros, a los que los chinos llamaron en forma genérica “estrellas escoba”. Cada una de esas 29 ilustraciones representa un cometa diferente, mostrando así la gran variedad de formas que los observadores chinos vieron en ellos. Las imágenes van acompañadas de un texto breve referente a la posible calamidad que cada tipo presagiaba, como hambrunas, epidemias, guerras o la muerte de gobernantes, así que documentos como ésos muestran que, aunque la astronomía china se caracterizó por desarrollarse con independencia de influencias culturales externas, igualmente les confirió a los cometas el papel de augurios nefastos.
FIGURA I.3. Diversos cometas observados por los chinos en la Antigüedad, como se aprecian en el Libro de seda. Savaran, dominio público, vía Internet Archive.
Las antiguas observaciones de cometas hechas por los chinos resultaron importantes, pues una vez que fueron conocidas en occidente, ayudaron a la comprensión de estos astros, ya que cubren un lapso de la historia muy grande, además de ser suficientemente precisas como para resultar de utilidad en la determinación de los periodos de muchos de ellos; en particular para el caso del cometa Halley, que fue registrado en las crónicas chinas en varios de sus pasos en la Antigüedad. Los chinos afirmaron haber visto cometas que se fragmentaron. Ése es el caso de uno que observaron en el 896 d.C. Entre noviembre y diciembre de aquel año, vieron que se partió en tres pedazos; los dos fragmentos menores fueron visibles durante unos tres días, mientras que el mayor se vio por más tiempo. Mientras estos datos fueron desconocidos por los europeos, sus astrónomos pusieron en tela de juicio que la fragmentación de cometas ocurriera, pues no había datos confiables en la literatura occidental que se ocuparan de ese fenómeno; sin embargo, los datos chinos finalmente los hicieron cambiar de opinión.
La cultura en la India igualmente es muy antigua y rica, pero no parece existir constancia de que sus pobladores hubieran tenido un interés especial en los cometas, aunque uno de sus textos sagrados, el Atharva Veda, contiene una plegaria hecha especialmente para invocar la protección contra ellos, por lo que debemos pensar que entre los hindúes los cometas también fueron vistos con temor. Muy tardíamente, en el siglo VI de nuestra era, Varahamihira escribió el Brihat Samhita [“Gran colección de conocimientos”], un texto enciclopédico de temática muy variada, que incluyó temas de astronomía, geografía, meteorología, política, botánica, zoología, portentos, entre otros. Entre los de tipo astronómico, se ocupó del Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, los movimientos de estos cuerpos, las conjunciones planetarias y los eclipses. De los meteorológicos trató sobre las nubes, los halos, así como sobre los cometas, que clasificó en diferentes tipos. El enfoque que esa cultura dio a los cometas se puede valorar pues dicho texto ha sido considerado como la obra astronómica más importante de la cultura india de ese periodo.
Volviendo a la cultura occidental, Lucio Anneo Séneca, el filósofo romano del siglo I de nuestra era, en el capítulo séptimo de su texto conocido como Cuestiones naturales, mostró que no estaba de acuerdo con la visión aristotélica de los cometas, aunque al ocuparse de ellos lo hizo en la sección dedicada a la meteorología de ese libro, donde afirmó:
… pues no puedo pensar que un cometa sea un repentino incendio, sino que los incluyo entre las creaciones permanentes de la Naturaleza. ¿Por qué ha de sorprendernos que los cometas, sucesos tan raros en el universo, queden comprendidos bajo leyes definidas, o que su origen y su fin no sean conocidos a consecuencia de que no retornan en largos intervalos?
Pero al mismo tiempo que reconocía su ignorancia sobre estos objetos, con una clara visión de estudioso de la naturaleza, afirmó que “día llegará en que lo que es misterio para nosotros quede esclarecido en el trascurso de los años”. Esta actitud de avanzada contrasta con las interpretaciones fatalistas que ya habían arraigado en la cultura. Por ejemplo, se ha dicho que el gran incendio de Roma ocurrido en el año 64 a.C. fue causado intencionalmente por Nerón, quien entonces era el emperador. Además de acusar a los cristianos de causarlo, también dijo al pueblo que ese suceso había sido anunciado por un cometa que brilló por 75 días, precisamente aquel año, con coloración blanquecina y una cola que tenía tres grados de extensión en el firmamento.
En la misma época, Marco Manilio escribió su Astronomica, texto donde se ocupó de la astronomía y astrología de su tiempo. En el libro I habló de los cometas diciendo que “las muertes llegan con sus resplandores, amenazando a la Tierra con piras que arden sin final, ya que el cielo y la propia naturaleza enferman y comparten con los hombres el destino de morir. Es más, estos fuegos anuncian guerras, repetidas perturbaciones y armas empuñadas por causa de engaños ocultos”, mostrando que, para esos tiempos, la interpretación fatalista de los cometas había arraigado en la cultura occidental.
A pesar de que en Grecia existieron astrónomos notables como Eudoxio, Heracles del Ponto, Aristarco de Samos, Apolonio de Perga e Hiparco, de ninguno de ellos legó hasta el presente libro alguno sobre astronomía. El único texto de esta disciplina que se conoce completo actualmente es el del matemático, astrónomo y geógrafo alejandrino del siglo II de nuestra era, Claudio Ptolomeo, quien escribió un tratado de astronomía geocéntrica que fue muy influyente durante más de un milenio. Esta obra, conocida como el Almagesto, es una síntesis muy completa de los conocimientos astronómicos alcanzados por los antiguos griegos. A pesar de que el tema central de esta obra es astronómico, en ningún momento se toca en ella algo que tenga que ver con los cometas. Esto debe deberse a que para el tiempo en que Ptolomeo escribió su libro, estos objetos seguían siendo entendidos como fenómenos que ocurrían en nuestra atmósfera, tal y como había dicho Aristóteles seis siglos antes.
Se afirma que Ptolomeo también escribió obras en las que se ocupó de la influencia de los astros. A él se le adjudican el Tetrabiblos y el Centiloquium. El primero es un texto en cuatro partes donde analizó cómo afectan a los individuos las posiciones que tienen los astros en el momento de su nacimiento, así como la forma en que influyen debido al lugar de origen, mientras que el segundo es una colección de 100 aforismos que se aplican a la predicción y elaboración de horóscopos. Los especialistas han puesto en duda que Ptolomeo los haya escrito y muchos piensan que son obras apócrifas posteriores, cuyos autores quisieron beneficiarse del gran prestigio que tuvo como astrónomo, para darle credibilidad y realce a lo que escribieron. Al margen de esa polémica, lo cierto es que esos libros muestran cómo eran entendidos los cometas en los primeros siglos de nuestra era.
En el libro II, capítulo 9, del Tetrabiblos, se hallan las reglas que deberían seguirse para estimar la influencia que podían tener los cometas, dependiendo de su zona de aparición, si aparecían cuando había eclipses, o cuando estaban en la bóveda celeste cualquiera de los planetas. Mientras que en el Almagesto se encuentra un lenguaje matemático exacto, en estos textos es ambiguo y falto de precisión, por lo que cuesta trabajo pensar que esas obras astrológicas fueron escritas por Ptolomeo. Como ejemplo citamos el aforismo número 100 del Centiloquium, que se refiere precisamente a los cometas. Ahí se puede leer lo siguiente:
Si los cometas aparecen en ángulo, el rey de algún reino o señores principales de él morirán, pero si aparece en un signo inmediato, sus tesoros estarán a salvo, pero el reino cambiará de gobernante. Si los cometas aparecen en un signo oscuro, habrá enfermedades y muertes súbitas. Si se mueven de oeste a este, un enemigo extranjero invadirá el reino, pero si el cometa no se mueve el enemigo será contenido.
La visión fatalista sobre los cometas siguió permeando la cultura occidental y fue así que, al final del Imperio romano, mayoritariamente eran entendidos como causantes de muchos males e incluso de climas extremos. Como ejemplo puede citarse que ya en el siglo IV d.C. el escritor romano Rufo Festo Avieno comentaba sobre los condicionantes climatológicos lo siguiente:
Pero si sucede que centellean abundantes cometas, un aire muy reseco abrasará las mieses debilitadas. Pues las emanaciones que brotan espontáneamente del suelo, según las leyes de la naturaleza, si les falta la humedad adecuada, son secas e, irguiéndose por el espacio, se inflaman al contacto de las llamas de la capa superior de la atmósfera; impelidas por el calor del cosmos hacen saltar estrellas y se enrojecen con una crin densa.
II. Las visiones medievales
En el milenio comprendido entre el siglo V y el XV transcurrió el periodo que los historiadores han llamado Edad Media, que en Europa se caracterizó por muy poca actividad cultural y por el fortalecimiento de la Iglesia católica. Los europeos de este prolongado lapso hicieron suyas muchas de las supersticiones surgidas en la Antigüedad, entre ellas la de los cometas como portadores de nefandos designios.
La lectura de las fuentes medievales arroja información sobre la presencia de cometas, pero debido a que las descripciones están envueltas en ideas míticas y las fechas son imprecisas, se hace necesario un análisis que permita establecer realmente la presencia de un cometa. Éste es precisamente el caso del cometa de Merlín, el legendario mago inglés de la corte del rey Arturo. En la Historia regum Britanniae [Historia de los reyes de Bretaña] escrita en Oxford por el obispo Geoffrey de Monmouth hacia 1135, se habla de un brillante cometa que fue descrito en los siguientes términos:
Cuando estos acontecimientos se estaban produciendo en Winchester, apareció en el cielo un cometa excepcionalmente grande y brillante. De él se ramificó un haz y una bola de fuego en forma de dragón, de cuya boca salían dos haces: uno que parecía extenderse más allá de la Galia, mientras que el otro se dirigía al mar de Irlanda y terminaba en siete pequeños rayos. Todos los que lo vieron se horrorizaron y sorprendieron. El mismo rey Uther, que perseguía un ejército enemigo, estaba tan asustado que llamó a Merlín, que se había unido a sus huestes para asesorar la forma de llevar a cabo la campaña. Al explicar el significado de este astro, Merlín se echó a llorar y exclamó: nuestra pérdida será irreparable.
Aparentemente, después de ese suceso aquel gobernante se anexó el nombre Pendragon, que significaría “el que comanda al dragón”. Los astrónomos han tomado esta narración y, al analizar lo que dice junto con lo escrito en otras crónicas de la época, han reconstruido la trayectoria que siguió aquel astro. Tomando en cuenta fechas históricas de lo que en el siglo V pasaba en Inglaterra, han concluido que es muy probable que se haya tratado de la aparición del cometa Halley del año 451.
De la naturaleza de las cosas es uno de los textos que escribió el español san Isidoro de Sevilla, quien vivió entre los siglos VI y VII. En esa obra, entre otros temas trató aspectos astronómicos y meteorológicos, siguiendo la concepción que de estas disciplinas se tenía en la primera parte de la Edad Media. Llama la atención que, aunque se ocupó de temas como “De las partes del mundo”, “De los planetas del cielo”, “De la naturaleza del Sol”, “Del curso del Sol”, “De la luz de la Luna”, “De los eclipses”, “Del curso de las estrellas”, “De los astros luminosos”, así como “Del rayo”, “De las nubes”, “De las lluvias”, “De la naturaleza del viento” y “De los signos de las tempestades”, no tocó el tema de los cometas, lo que puede significar que un autor que intentó cubrir en esta y otras obras todo el conocimiento científico de la época consideró que esos objetos no formaban parte de ese saber. Aunque rechazó las ideas astrológicas, aceptó un cierto grado de influencia de los astros sobre los humanos, que se manifestaba en lo que llamó astrología médica. Desde esa perspectiva, sí se ocupó de los cometas y consideró nefasta su presencia para la salud.
El monje benedictino inglés de los siglos VII y VIII de nuestra era, Beda de Jarrow, conocido por su erudición como El Venerable, nos legó una de las primeras interpretaciones conocidas del Medioevo sobre los cometas, al escribir que eran portentos que modificaban el comportamiento, que anunciaban guerras, pestes y cambios bruscos en el clima, como la presencia de vientos y altas temperaturas. También informó que su duración era variable ya que los hubo que se vieron hasta por 80 días, mientras que otros solamente brillaron durante una semana; algunos se desplazaban como los planetas y otros permanecían estacionarios.
FIGURA II.1. Pintura medieval de un cometa visto en el año 1007. Autor desconocido, activo cerca de Augsburgo. Dominio público, vía Wikimedia Commons.
En los archivos de la catedral de Viterbo, Italia, se hallan documentos que refieren que en 1066 un monje de aquel lugar observó en la mañana del 5 de abril la presencia de un cometa que tuvo una larga cola color humo, entre café y rosado, que vio durante 15 días. Esas observaciones corresponden al cometa que siglos después sería llamado Halley. Respecto a aquel astro, pero sobre todo a la forma en que se interpretó su presencia, existe otro documento europeo bien conocido. Se trata del Tapiz de Bayeux, una larga tira de tela bordada de 68.8 metros de largo por 0.5 de ancho, donde se representaron diversas escenas de la conquista de Inglaterra por los normandos capitaneados por Guillermo el Conquistador, quien en la batalla de Hastings finalmente causó la muerte del rey inglés Haroldo II. En ese gran lienzo se asocia claramente la muerte de éste con la presencia del cometa visto en los cielos europeos aquel año. En la escena XXXII está escrito en latín Isti mirant stella Harold, que se traduce como “esos hombres mirando la estrella de Haroldo” y de donde se desprende que a dicho objeto celeste se le dio un carácter maléfico, pues anunció la muerte de aquel rey.
FIGURA II.2. La representación del cometa Halley en el Tapiz de Bayeux, Museo del Tapiz, Bayeux, Francia. Dominio público, vía Wikimedia Commons.
En el año de 1145 apareció un brillante cometa que fue reportado en las crónicas chinas, coreanas y japonesas. En Europa también lo vieron y en el Eadwine Psalter [“Salterio de Eadwine”],1 un manuscrito profusamente iluminado, escrito por el monje Eadwine, miembro de la iglesia de Canterbury, Inglaterra, fue representado de manera impresionante, ya que de su núcleo salen cuatro colas oscilantes. Ahora sabemos que ese cometa fue el que llamamos Halley, siendo ese dibujo posiblemente la segunda representación europea que se le conoce.
Una confirmación de los sentimientos que los cometas causaban entre los pobladores europeos a principios del segundo milenio de nuestra era se halla en la obra del historiador bizantino Nicetas Coniata, quien, en sus Anales escritos hacia 1182, se refirió a un cometa que “apareció en el cielo como una serpiente luminosa, ora se replegaba sobre sí misma, ora, con gran horror de los espectadores, parecía una enorme garganta”. Hay evidencia de que ese cometa fue el que se vio en el año 1181 durante unos cinco meses y que fue registrado por observadores chinos, japoneses y europeos.
En los primeros años del siglo XIII, el orfebre francés Nicolás de Verdún realizó un exquisito trabajo en la Catedral de Nuestra Señora de Tournai, en la población belga de ese nombre. Hacia 1205, construyó un relicario de gran tamaño. En él aparecen representadas 14 escenas de la vida de la virgen María y de Cristo. En la correspondiente a la Natividad, donde los magos adoran al recién nacido, ese artista esculpió un ángel presidiendo la escena, que sostiene un cometa de dimensiones apreciables, que tiene la forma de una estrella de ocho puntas, de la que emerge una cola curvada y ramificada bien marcada, cuyo extremo claramente tiene estructura y volumen como el de una flama, lo que le proporciona un aspecto de objeto real y no solamente de una idealización artística. Según los expertos en arte medieval europeo, ésta es la primera representación conocida de un cometa asociada con el nacimiento de Cristo.
Johannes de Sacrobosco y Giovanni Campano de Novara, matemáticos inglés e italiano respectivamente, escribieron en el siglo XIII y en forma independiente dos textos astronómicos: De sphaera mundi [“La esfera del universo”] y el Tractatus de sphera [“Tratado de la esfera”]. Ambos se ocuparon de astronomía geocéntrica y fueron obras muy influyentes, pues en el caso del texto de Sacrobosco, su libro se utilizó en las universidades europeas e incluso en las americanas hasta bien entrado el siglo XVII. Esos libros se ocuparon con cierta amplitud de las propiedades geométricas que caracterizaban a los astros en su movimiento en la esfera celeste (círculos máximos como el ecuador, los meridianos, los coluros, el círculo equinoccial), los signos del zodiaco, la duración del año, el día, la medición del tiempo y las estaciones. Llama la atención que ambos textos, que fueron compendios del saber astronómico europeo de la Edad Media, nada digan ni a favor ni en contra de los cometas. De hecho, no tratan para nada ese tema.
FIGURA II.3. Alfonso X el Sabio presidiendo una reunión de expertos, según se ilustra en el Libro de los juegos. Dominio público, vía Wikimedia Commons.
Además de esos dos personajes, en el panorama cultural europeo del siglo XIII destaca la obra de Alfonso X de Castilla, también conocido como Alfonso el Sabio. Este monarca español





























