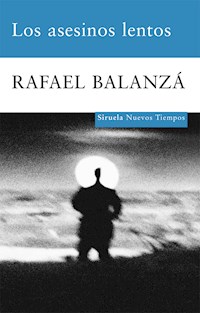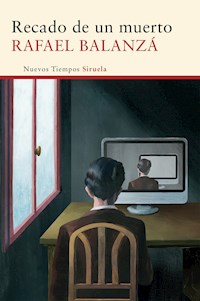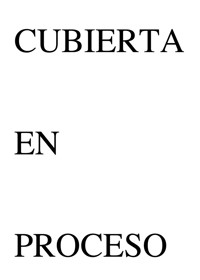
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Algaida Editores
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: ALGAIDA LITERARIA - ALGAIDA NARRATIVA
- Sprache: Spanisch
Damián Ferrer ha cumplido ya los 50 y está en paro. Tiene una hija adolescente y todavía no ha superado el trauma de su divorcio. Es una típica víctima de la última debacle financiera internacional: ha sido despedido de modo fulminante después de haber trabajado durante más de veinte años en una empresa de marketing directo. Cuando le ofrecen un modesto empleo como conserje de un céntrico edificio de la capital levantina en la que reside, no se lo piensa dos veces. Está dispuesto a aceptar cualquier trabajo libre de estrés que le permita ir tirando. Ya no aspira a mucho más. Sobre todo no tiene ganas de complicaciones. Sin embargo, lo que le espera es precisamente eso: complicaciones. Y en tal medida y de tal naturaleza que escaparán por completo a su capacidad de asimilación. Pero el empujón que lo precipitará por un auténtico tobogán de locura y horror no se lo dan directamente a él, sino a una desgraciada y desconocida mujer en el andén de una estación de metro. Este asesinato absurdo que presencia el protagonista de modo accidental será el primer indicio de la verdad definitiva que está a punto de descubrir: la de que ninguna cautela, ningún principio racional de prudencia puede librarnos enteramente de la implacable crueldad del mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
El castigo no necesita crimen (1)
Ilusión y esperanza (2)
Desesperación (3)
Amor a la luz del mal (4)
Agradecimientos
Créditos
«Es el procedimiento el que poco a pocose va convirtiendo en sentencia».
FRANZ KAFKA, El proceso
«No he podido dormir. Me he pasado toda la noche odiando».
(Confesión del canciller Bismarck a su esposa)
EL CASTIGO NO NECESITA CRIMEN (1)
«El pasado nunca ha sido tan grande porque nunca lo has tenido tan cerca, ni el futuro tan pequeño para ti». La enigmática advertencia figuraba en una sobria tarjeta impresa que Damián Ferrer encontró a principios de aquel verano en su lugar de trabajo, acompañando a un curioso objeto: una pequeña y rudimentaria figura humanoide de color verde —tal vez de jade— que parecía destinada a un collar. Lo peor era esa alusión a su pasado que sugería algún tipo de acusación. ¿De qué podía ser él culpable? Por supuesto, de muchas cosas, pero ninguna lo suficientemente grave como para justificar una nota como esa. Y la figura, que recordaba a alguna clase de amuleto de artesanía precolombina, ¿qué significaba? ¿Y qué relación tenía con el amenazante mensaje?
La culpa es el peor castigo, sobre todo cuando no existe delito ni pecado. Damián lo sabía demasiado bien porque venía soportándola desde hacía años, la mayor parte de los cincuenta que ahora tenía. Lo sabía, desde luego, porque había leído algunos buenos libros sobre el asunto. Pero lo que no sabía cuando recibió aquella tarjeta, lo que de hecho ignoraba por completo era que el verdadero castigo apenas había empezado.
Hubo una especie de anticipo de lo que estaba por venir, un suceso tremendo, un horrible crimen que presenció casualmente mes y medio antes, el martes 12 de mayo, cuando apuraba los últimos días en su trabajo de comercial especialista en marketing directo, y se disponía a regresar a casa en metro. Era tarde. Siempre terminaba de trabajar demasiado tarde, como casi todo el mundo en aquel país, por otra parte; y con la sensación de haber podido hacerlo todo mucho más rápido y mucho mejor si las cosas —las relaciones laborales, por ejemplo, la exagerada interrupción diaria para el almuerzo, la disipación de energía que acarrea la necesidad de fingir que uno se sacrifica mucho más que su compañero—, si todas esas cosas fueran de otro modo. Sencillamente, como deberían ser.
Aquella capital mediterránea y europea de algo más de un millón de habitantes se había puesto imposible para el tráfico rodado en horas diurnas, y ahora que tenía que hacer menos visitas y que su trabajo era mucho más virtual y telefónico que presencial, a menudo dejaba su coche en el garaje y tomaba el metro para ir al centro, y luego para volver a casa. Franqueó el torno de la estación utilizando su bono multitransporte. Dejaba en el exterior la última y tierna luz de un cambiante día de primavera. Había llovido por la mañana y eso limpió un poco el aire y le lavó la cara a la ciudad, hasta casi hacerla parecer habitable. Las escaleras mecánicas y unos acordes de trompeta descendentes que podrían tal vez ser —hasta donde alcanzaban sus limitados conocimientos de jazz— de alguien como Miles Davis, lo condujeron en volandas hacia la capa inferior del subsuelo, por debajo del nivel de las cloacas, donde se había excavado aquella sofisticada estación. Parecía diseñada por un artista de la paradoja matemática, como aquel Escher de los grabados de gusanos mecánicos en absurda y eterna persecución. Si uno levantaba la cabeza podía encontrar a otro idéntico a él, arqueando el cuello como él y mirándolo desde lo alto. Había planchas de metal que funcionaban como espejos toscos y un complejo de escaleras y plataformas que sugerían inmediatamente la terrible idea del movimiento perpetuo y sin sentido.
Ya en el andén, sacó su smartphone para revisar el WhatsApp, pero solo encontró un mensaje de su ex que no le apetecía leer en aquel momento. Lo guardó de nuevo en la chaqueta y miró alrededor sin disimulo, a modo de inspección rutinaria del espacio público circundante, como para saber exactamente en qué compañía se encontraba. Había allí unas treinta o cuarenta personas en total, incluyendo a los del andén de enfrente. No era una estación claustrofóbica, de esas que constituyen apenas un mero engrosamiento del túnel; sino que ocupaba un gran espacio bien iluminado. Desde el andén era visible el entramado de escaleras y plataformas que uno tenía que haber recorrido en parte para llegar allí. Damián pensó —lo había pensado ya otras veces— que recordaba un poco a algún lugar de la ciencia ficción, como el interior de una estación espacial de esa saga galáctica a la que fue tan aficionado de niño; aunque la realidad era que no se encontraba en la frontera exterior de la galaxia, con su promesa inagotable de emoción, sino bajo la dura costra de ladrillo y asfalto sobre la que vivía y trabajaba; el grueso callo de acero y hormigón que había dejado la herida de la fantasía al cerrarse.
Tras una segunda ojeada se fijó en él. Era más o menos de su misma edad, tal vez más joven, con una barba corta y entrecana y un pelo revuelto y de aspecto grasiento que raleaba en la coronilla. Corpulento y desgarbado, llevaba puesto algo que parecía una gabardina vieja, o —fijándose un poco mejor— más bien un gabán o bata de trabajo de color verde grisáceo. Tenía una mirada por momentos risueña y una expresión insegura, que fluctuaba de la alegría a la timidez, e incluso al temor, a golpe de parpadeos muy marcados. Le llamó la atención porque se había aproximado a un tipo con traje de ejecutivo y este rehuyó todo contacto, apartándose y volviendo la mirada hacia el panel que anunciaba la llegada del próximo tren. Entonces se acercó a una joven estudiante. Ella también retrocedió y torció el gesto con una reluctante mueca de disgusto. Cuando los ojos de Damián se encontraron con los de aquel sujeto, que afortunadamente estaba en el andén opuesto, se sintió incómodo y retiró enseguida la mirada; pero no pudo evitar volver a su vigilancia cuando por el rabillo del ojo advirtió que el raro personaje se había acercado ahora a una mujer de corta estatura, de unos sesenta años. Ella no se apartó de él sino que parecía decidida a escuchar lo que fuese que le quisiera decir.
Damián volvió a mirar el smartphone con impaciencia.
«Tu hija quiere pasar unos días contigo. Dime qué le digo. Después de lo que pasó en Navidad no se atreve a pedírtelo».
La llamaría, claro. Llamaría a su hija Olvido para decirle, entre otras cosas, que lo de la pasada Navidad ya estaba olvidado y que era mayor para escudarse en su madre. La llamaría para recordarle que podía hablar con él directamente, que siempre podría hacerlo, por encima de lo que hubiera ocurrido entre ellos, por encima de cualquier malentendido.
El estrépito, el creciente sonido ululante del tren que se aproximaba lo sacó del mensaje de su ex y de las novedades que anunciaba. Venía por la otra vía, así que no era el que debía tomar. Vio que en el otro andén la mujer esbozaba una sonrisa mientras el tipo de la barba y el gabán verde le susurraba algo muy cerca del oído. Cuando el convoy estaba a punto de entrar en la estación, el hombre aferró un brazo de la mujer con sus dos grandes manos como tenazas. Ella apenas tuvo tiempo de cambiar la sonrisa por la expresión de horror de quien nota que ha sido atrapado en un cepo mortal. Con una violenta sacudida de las caderas y los hombros, girando sobre su propio eje como si bailara con ella, aquel lunático la arrojó a las vías. Solo se oyó un chillido breve y desesperado que se mezcló con el chirrido de los frenos del tren.
*
Casi no logró dormir en los siguientes tres días. Incluso tuvo que ir al médico, porque en cuanto cerraba los ojos volvía a aquella estación futurista y absurda, a la escena espantosa que había presenciado; y entonces empezaban los sudores fríos; tenía que levantarse y quedarse un rato a oscuras en el salón hasta que sus pulsaciones se normalizaban. Supo por la prensa y por Internet (allí no pudo ver más, ya que su tren llegó enseguida) que aquel individuo fue detenido sin que ofreciera resistencia. Los propios viajeros lo habían retenido en el andén hasta que llegó la policía. Su historial registraba antecedentes psiquiátricos, decían. Un alienado sin motivación racional, decían. Aquella pobre mujer había muerto por nada.
El jueves (14 de mayo) de aquella semana telefoneó a su hija, a quien por lo visto el berrinche ya se le había pasado. Había probado a llamarla hasta en media docena de ocasiones durante los últimos cuatro meses, pero ella se negaba siempre a contestar en su móvil o a ponerse al teléfono si la llamaba al fijo de su nueva casa. Y su exmujer, Gloria, decía que no podía obligarla a hablar con él, algo muy lógico teniendo en cuenta la edad de la niña, que ya no lo era.
—Olvido…
—Sí.
—Tengo aquí un mensaje de tu madre, diciendo… —era importante elegir bien las palabras—, diciendo que querías hablar conmigo, ¿no?
—Tengo varias llamadas perdidas tuyas, papá —dijo ella, un poco a la defensiva.
—Ya, sí… Era yo el que quería hablar contigo, es verdad.
—¿Cómo te va?
A Damián le sorprendió un poco el tono condescendiente y casi compasivo de aquella pregunta, que no parecía proceder de la mente díscola y caprichosa de una adolescente, sino del maduro cerebro de una joven estudiante de primero de Derecho.
—Qué quieres que te diga… ¿Sabes lo de…?
—Sí, ya sé que te han despedido.
—Pues eso… Qué más quieres que te diga. Mañana es mi último día allí. Estoy pensando en mudarme. Esto…
—¿Vas a vender nuestra casa?
—Sí, claro. Esto es demasiado grande para mí solo. No lo necesito.
—O sea, ¿que la vas a vender?
—Te digo que sí. Ya lo he hablado con tu madre…
—¿Y ella está de acuerdo? ¿Por qué no me habéis dicho nada?
Damián pensó en la necesidad de controlarse, así que no respondió enseguida. Respiró hondo y procuró templar sus nervios.
—Te recuerdo que eres tú la que no me coge el teléfono. ¿Cómo quieres que te cuente estas cosas si no hablas conmigo?
—Tengo WhatsApp, papá.
—Vale…
—¿Y cuándo vas a ponerla a la venta?
—Primero tengo que encontrar otra cosa. El sábado pasado hablé con tu tío, dice que se va de la ciudad y me ofrece su casa.
—¿El tío Jaime?
—Sí, el tío Jaime.
—¿No estaba en Irlanda?
—Está otra vez aquí, desde enero. Y ahora se vuelve a marchar…
—¿A Irlanda?
—No, a Chile.
—¡A Chile!
—Sí…, yo qué sé. Parece que se ha liado con una corresponsal alemana y que a ella la envían allí.
—¿Y tú te vas a vivir a su casa?
—Puede…, todavía no lo he decidido. Tengo que vender esto, ¿sabes? Necesito algo de dinero, un colchón, para sentirme seguro. Y este piso es demasiado grande para mí solo de todas formas.
—Pensaba pasar unos días contigo…, si quieres.
Damián sintió una imprevista y nada conveniente oleada de ternura hacia su hija.
—Claro…, pero es mejor dejar pasar unas semanas. Hasta que salga de esto ¿vale? Quiero decir…, hasta que me haya instalado y tenga claro lo que voy a hacer…
Había decidido de antemano no contarle el horror que había presenciado. No le parecía un asunto del que hablar por teléfono. Aquella conversación le reportó cierta serenidad y mejoró un poco su estado de ánimo.
*
Su vida venía siendo una dura prueba desde el divorcio. No podía echarse toda la culpa del fracaso de su matrimonio, pero sí que se reservaba una buena porción de ella. Tratándose de culpa, nunca renunciaba a su parte del pastel. Era inútil luchar contra su naturaleza. Se pasaba el día pensando cómo debería haber hecho esto o aquello, cómo su trayectoria podría haber resultado un rotundo éxito, lo cual sin duda no era, por muy buena voluntad que pusiera cualquier hipotético evaluador objetivo.
Su ex, Gloria, había logrado reinventarse por completo, empezando con envidiable energía y optimismo una auténtica nueva vida. Se había casado con un ingeniero que tenía dos hijos más jóvenes que Olvido. Ella, la hija que tenían en común, era en la actualidad su único vínculo y la única razón por la que Damián y Gloria mantenían algún contacto. No es que su divorcio hubiera sido especialmente violento o amargo (¿qué divorcio no lo es, en alguna medida?), pero aparte de su hija no existía otra necesidad de verse, ya que se lo habían repartido todo de la manera más razonable y equitativa posible, incluso los amigos y los conocidos. Y en todo ese proceso apenas habían estallado entre ellos un par de discusiones fuertes. En general, hubo buena voluntad por las dos partes. Se fueron poniendo de acuerdo en los puntos esenciales. La casa, un ático espléndido en una de las mejores zonas residenciales de las afueras, se la había quedado él, ya que ella se había trasladado al domicilio del ingeniero, un formidable chalet en la sierra. Así que hacía casi dos años que Damián vivía solo, en un piso de ciento veinte metros cuadrados habitables; excepto cuando lo visitaba su hija, pero esto era bastante excepcional (un par de veces durante el curso y un mes en verano), y la última vez que ocurrió, pasada la Navidad y justo antes de Fin de Año, se enzarzaron en una discusión tan fuerte que la chica decidió regresar precipitadamente a casa de su madre.
*
Jaime Ferrer, su hermano, contaba dos años más que él. Ambos eran delgados y tenían el pelo gris, su parecido físico era notable. Después de la juventud, y a pesar de vivir la mayor parte del tiempo en la misma ciudad, apenas habían mantenido algunos contactos esporádicos. Se habían distanciado, especialmente después de la muerte de su madre. La vida de Jaime siempre fue un enigma para el resto de la familia, y su carácter hosco, sombrío no invitaba a hacer demasiadas averiguaciones. Se conformaban con el relato de sus viajes internacionales, que parecían interesantes aventuras contadas siempre con cierta apatía, con un aire de prosaico desdén que les confería aún mayor credibilidad; aparte de que Jaime nunca se había caracterizado por una fantasía demasiado viva ni por unas dotes retóricas que lo habilitaran para la exageración o la mentira; de modo que había que pensar que su vida era tan interesante como él la contaba, las raras veces que decidía hacerlo. Había sido casi de todo, y no había dejado de dar tumbos por varios continentes desde los treinta años. En una época se enroló como cocinero en un mercante y luego estuvo en una plataforma petrolífera.
Pero su máximo hobby, y también su mayor ambición con perspectivas profesionales, consistió durante mucho tiempo en la práctica de la fotografía. Había conseguido algún premio importante y durante unos años fue fotógrafo de prensa freelance, e incluso hizo en una época de reportero de guerra, aunque al carecer de la titulación correspondiente siempre había visto limitadas sus posibilidades en el campo del periodismo. Últimamente las cosas, al parecer, no le iban nada bien. Sabían que había encontrado trabajo en Irlanda después de una tormentosa ruptura sentimental, pero no les había dicho de qué. Pasó allí casi un año y había regresado a finales de enero, aunque aún no se había dejado ver.
Damián, que había hablado con él un par de veces por teléfono durante aquel invierno, decidió llamarlo el sábado 9 de mayo para ponerlo al día de sus malas noticias laborales; de modo que esa conversación había tenido lugar casi una semana antes de la que mantuvo con Olvido. Lo encontró apático y desabrido, como de costumbre: «Qué… ¿Ya te han despedido?». Delicado y diplomático a más no poder. Lo cierto era que daban ganas de colgar enseguida y borrar el número de la lista de contactos; sin embargo Damián venció ese impulso y le explicó con paciencia su nueva situación y la necesidad de vender el ático. «Pues vente aquí, si quieres… —lo invitó su hermano Jaime— yo me marcho. Me voy a Chile con Tordis, el jueves 21…». Al menos de vez en cuando tenía estos arranques de generosidad que apenas llegaban a compensar la amargura habitual de su carácter. Le dio las gracias y le dijo que tomaba en cuenta su oferta. Habían quedado en verse el fin de semana siguiente.
*
Así que el sábado 16 de mayo los dos hermanos comieron juntos en un gran centro comercial, la galería Goldmare; y no tardaron ni diez minutos en ponerse de acuerdo. Damián haría la mudanza aquel mismo lunes. Como pensaba dejar el ático amueblado y ya lo había visto y tasado el comercial de la inmobiliaria, no había nada que le impidiese completar el traslado en los próximos dos o tres días, mientras su hermano todavía se encontraba en su dúplex al otro lado de la ciudad. Su vuelo hacia Chile, con Tordis, no despegaba hasta el jueves, de modo que pasarían un par de noches juntos, algo que no ocurría desde la adolescencia. A Damián le pareció que valía la pena sufrir ese tormento a cambio de tener resuelto el problema de la vivienda durante todo un año, ya que Jaime le aseguró que ese era el tiempo que, como mínimo, pasaría en el país andino. No quería alquilar la vivienda porque, según le explicó, no tenía ganas de «calentarse la cabeza ni lo más mínimo con ese asunto». Así que lo único que le pedía a cambio de aquel favor era que regara las plantas y cuidara de la casa en su ausencia. El plan era perfecto para Damián, ya que de ese modo podría mirar pisos con tranquilidad y esperar a la venta de su ático, un domicilio —ya no un hogar— que empezaba a resultarle odioso, a medida que se intensificaba el olor a rancia nostalgia por todos los rincones.
Ese mismo sábado por la noche Damián se fue a la cama después de mirar un rato abúlicamente la televisión, pero no logró dormir. Una y otra vez el proyector de su memoria emitía la película del espantoso suceso del metro, del cual tampoco había dicho ni una palabra a su hermano. En particular, su mente regresaba con torturada obstinación al instante preciso en que aquel demente le susurraba algo a su víctima, aproximando mucho aquellos cárdenos y gruesos labios (recordaba ese rasgo en particular, como también sus profundas ojeras) a los oídos de ella. Pero ¿qué podría haber murmurado para lograr que sonriera? Se diría que en ese coágulo de locura se estableció alguna conexión entre ellos. ¿Por eso la había elegido? ¿Solo porque ella había bajado un momento sus defensas? Era tan injusto, que Damián se imaginaba ahora saltando sobre las vías para socorrerla. Incluso se veía pasando por delante del tren en el último segundo, para encaramarse vigorosamente al otro andén y, con valentía, librar a aquella pobre inocente de su destino. Se sorprendió del carácter infantil de las ideas que, incluso en plena madurez, hace germinar en el cerebro humano el sentido de la justicia.
*
Apenas llegó a conocer a Tordis. Su hermano se la presentó el miércoles por la mañana, después de preparar el equipaje, cuando ella se acercó a recogerlo con su Opel Astra. Al día siguiente tomarían juntos su vuelo y esa noche la pasarían en el apartamento de ella. Damián llevaba instalado allí desde el lunes. Jaime lo ayudó con la mudanza, que de todas formas no requería un gran esfuerzo. Tan solo se llevó del ático un par de cajas y una maleta con la ropa. Lo demás lo iría recogiendo poco a poco. Lo principal era su vestuario y el portátil. Todo lo demás podía esperar.
Esa penúltima semana de mayo la dedicó a descansar, a leer, a vagar ociosamente por la capital. Trató de adivinar, sin gran resultado, a qué podría dedicar el resto de su vida. Volvió a hablar con su hija Olvido y quedaron en que ella pasaría unos días con él después de los exámenes. Sabía que tenía que ponerse a buscar trabajo, pero no conseguía hacer acopio de la suficiente fuerza de voluntad. Era extraño cómo unos días de ocio podían llegar a cambiar la perspectiva existencial. La inercia de su vida laboral, tan repentinamente transformada en absoluta inactividad, le producía un raro efecto narcótico. Todas las mañanas se sorprendía, placenteramente, de no tener que ir a la agencia. No sabía qué hacer con tanto tiempo disponible. No echaba de menos las conversaciones telefónicas con los clientes, pero sí notaba cierto desamparo al no contar con la camaradería de sus compañeros de trabajo. Seguía en contacto con ellos por WhatsApp, pero eso, claro, no era lo mismo. Los echaba tanto de menos que a la semana siguiente quedaron la tarde del viernes en el bar de siempre, para la preceptiva ronda de cervezas con la que solían abrir el fin de semana. El encuentro se prolongó con una cena en el restaurante japonés de la avenida Alfonso X. Después dos de ellos, Julián y Amador, aceptaron su propuesta de acudir a un pub elegante y oscuro donde solían rematar sus noches más heroicas. Allí encontró la ocasión perfecta para desahogarse, contando a sus dos antiguos colegas lo que no quiso relatar a su hija ni a su hermano: el suceso atroz del que tanto se hablaba en los últimos días y que él había presenciado. Por supuesto, les impresionó bastante y se mostraron comprensivos cuando les explicó que no dormía bien desde entonces. Volvió a casa a las tres de la mañana de aquel viernes 29 de mayo, bastante borracho, y el sábado lo pasó a base de paracetamol.
*
Hasta mediados de junio no se tomó en serio la búsqueda de empleo. La alarma saltó en su cerebro cuando se dio cuenta de que había dejado de conectar el despertador y buscaba excusas para no mirar el e-mail por la mañana. Incluso había empezado a hacer la compra en chándal. Si seguía así, no volvería nunca a trabajar. De modo que el lunes 15 de junio fue a la oficina de empleo que le correspondía, presentó la documentación debida y le expuso el caso a una de las agentes. Nunca habría imaginado que el miércoles de esa misma semana lo llamarían con una oferta. Y aún se sorprendió más a sí mismo, aceptándola.
No era gran cosa, pero es que ya no esperaba ni deseaba gran cosa en su vida. Y menos en la faceta laboral. Se trataba de tener una ocupación sin demasiada responsabilidad, sin demasiado estrés ni complicaciones. Había renunciado a todo orgullo profesional, a toda ambición. Y esta oferta cumplía exactamente esos requisitos. Le proponían ser el portero (conserje, lo llamaron ellos) de un edificio en pleno centro. Era un inmueble relativamente antiguo de catorce plantas, dedicado en su mayor parte a oficinas y despachos de profesionales liberales. Solo en los dos últimos pisos había viviendas, seis en total, habitadas por personas mayores.
—Este es su puesto de mando —le explicó el administrador con benigno sarcasmo, la mañana de su estreno, mostrándole la garita acristalada del portero—, tiene que estar aquí de lunes a viernes a las ocho de la mañana y puede marcharse por la tarde a las siete.
Después, iniciaron un recorrido por todo el edificio. Bajaron al garaje, allí visitaron la sala de calderas y los depósitos del agua, luego subieron en el ascensor hasta la azotea.
—Hay un servicio de limpieza contratado para la escalera. Vienen una vez al mes. Pero usted tiene que estar atento —le dijo en tono casi admonitorio—, atento… ¿sabe por dónde voy? Si hace falta limpiar…, pues se limpia. En la garita tienes cubo, mocho y escoba…
Sí, sabía por dónde iba, claro. Y no le agradaba nada esa extendida costumbre contemporánea de saltar del usted al tú con tan descortés y arbitraria desenvoltura. El administrador era un tipo barbudo de mediana edad, un poco más pequeño que un armario ropero. Su voz era grave y sonora y su actitud oscilaba entre el aire amigable de quien quiere empezar con buen pie una relación de trabajo y esa típica actitud irónica y condescendiente de la mejor tradición abacial: la soberbia barnizada de misericordia. Ya se vería —pensó Damián— ya se vería lo que duraba en aquel empleo. Pero de momento no había mucho de lo que quejarse. Tenía pinta de ser un desempeño cómodo. Muchas horas pero a baja intensidad. Siempre había admirado la desidia de conserjes y bedeles, su encallecida indolencia. Y ahora tenía la oportunidad de encarnar a esa figura legendaria del medio urbano, ese arquetipo menor de la sociedad burocrática moderna. También él, interiormente, se permitía una gran dosis de ironía ante su propia situación. Todo era probar y ver cómo salían las cosas.
—Eso de ahí —le explicó el administrador, señalando una especie de torreta cuadrada construida sobre los trasteros, con una puerta metálica a la que se accedía por una escalera de hierro pintada de azul—, eso de ahí es la máquina del ascensor. La máquina… Esta es la llave, mira… Vamos a verlo.
Los dos hombres subieron hasta aquel cuarto elevado que coronaba toda la estructura del edificio. La azotea estaba sembrada de antenas parabólicas y sobre el cuarto de máquinas había algo que podía ser una antena o, tal vez, un pararrayos, distinción del todo irrelevante para Damián. Mientras su acompañante abría trabajosamente aquella puerta de cinc, se dio la vuelta y observó desde allí la ciudad. Se le ofrecía una panorámica amplia y abierta, dado que se encontraban en uno de los edificios más altos de la zona. Algunas gaviotas planeaban en ese momento no muy lejos, casi inmóviles, como si estuvieran suspendidas de hilos invisibles que se descolgasen de aquellos cúmulos sucios y pastosos, nubes que parecían también un poco falsas, como torundas pegadas sin cuidado a la cúpula azul por manos infantiles. Más o menos a un kilómetro, la mole de piedra caliza de la montaña del antiguo fuerte militar se imponía como referencia obligada del paisaje urbano. Lo había contemplado miles de veces, por supuesto, pero nunca desde aquella perspectiva exacta.
—Bueno… pues ahí lo tienes. Ese es el motor, ¿vale? Si se estropea buscas el número en… Bueno, ya te lo daré. O miras en Internet la página de la empresa. Ahora no hace falta apuntar nada, ¿verdad? ¡En Internet lo tenemos todo!
El tipo soltó una risotada festiva de esas que obligan a sumarse, bajo previsible penalización, así que Damián procuró corresponder al menos con una sonrisa. Luego regresaron a la portería, donde el administrador terminó de instruirlo con la última batería de advertencias y detalles de la intendencia del edificio que él debería tener en cuenta para que no hubiera quejas y todo funcionase como un reloj. Era jueves por la mañana y debería empezar al día siguiente.
*
Todo salió bien durante su primera jornada de trabajo en el edificio Alba. Se presentó allí a las ocho de la mañana, abrió su garita y a continuación llevó a cabo una inspección rutinaria por todo el inmueble, desde la azotea hasta el garaje, siguiendo las indicaciones del administrador. Luego, regó las plantas del portal —un crotón y una palmera, arraigados en sendos macetones de acero galvanizado— y a continuación pasó el mocho por el suelo de cerámica imitación mármol hasta dejarlo brillante, procurando sonreír y saludar con amabilidad a los inquilinos que llegaban a aquella hora y que pisaban las baldosas húmedas sin miramientos. Unos pocos correspondieron a su saludo, e incluso hubo una mujer —de cabello oscuro y piel blanca, atractiva, con una forma de andar decidida y enérgica— que le dedicó una brillante sonrisa.
A las nueve y media ya no tenía nada concreto que hacer. «Cuando termines, te sientas y vigilas —había ordenado su instructor—, y contestas a lo que te pregunten, claro; pero no dejes entrar a comerciales ni a repartidores de publicidad, nunca, bajo ningún pretexto». Así que eso fue exactamente lo que hizo hasta las doce: sentarse y vigilar. El trasiego era allí constante durante toda la mañana, ya que en el edificio había un dentista, una consulta médica de dermatología, una asesoría, un despacho de abogados, un psicólogo, una agencia de publicidad, una academia de inglés, otra de oposiciones y un despacho de arquitectura; además de algunos otros pisos alquilados a profesionales que no anunciaban su ocupación, tal vez porque no recibían visitas o acaso porque estaban instalados de modo provisional. A media mañana tenía que llevar a cabo una inspección en el garaje y asegurarse de que la puerta automática no se hubiera estropeado. El administrador le advirtió de que el año anterior se habían perpetrado allí algunos robos; razón por la que era muy conveniente que echase un vistazo de vez en cuando. A partir de la una había que prestar alguna atención a los vecinos mayores, que regresaban cargados con sus compras o volvían de dar un paseo por la avenida con sus cuidadoras a sueldo. Una de esas empleadas, Rosita —alegre muchacha sudamericana, oronda y menuda, de piel color canela y ojos risueños— le pidió ayuda para subir la silla de ruedas de don Manuel por la rampa. Y ese fue el mayor esfuerzo físico al que se vio obligado en todo el transcurso de aquella primera mañana de trabajo.